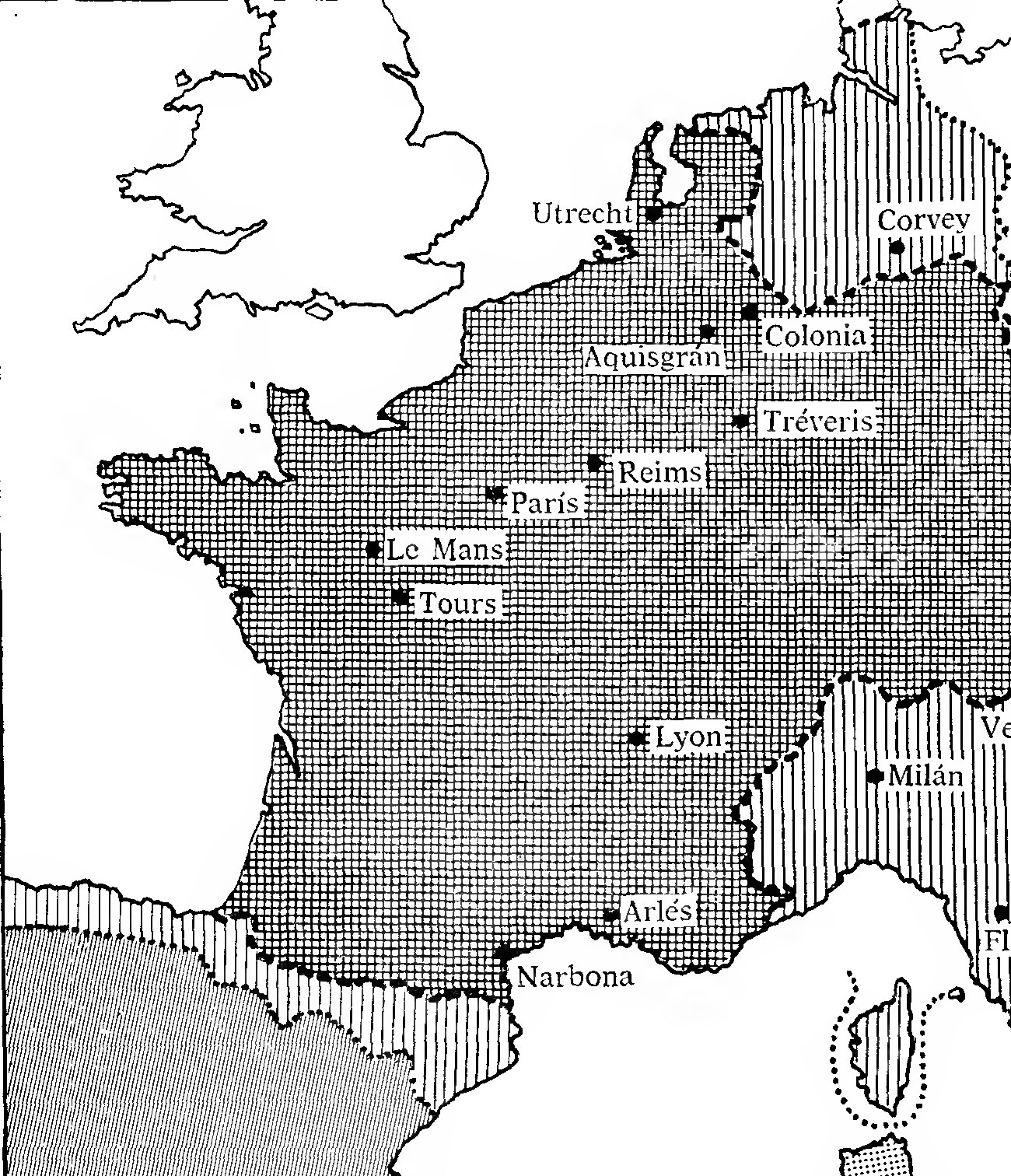| Cristo Raul.org |
 |
 |
 |
 |
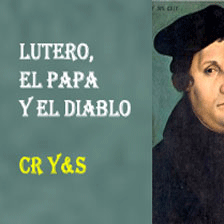 |
 |
 |
LA IGLESIA EN LA EDAD MEDIACAPITULO V
EL ORIGEN DE LA AUTORIDAD
Hubo un período en que la
cristiandad coincidía con toda la parte del mundo comprendida en el ámbito de
influencia de los monarcas y de los papas, y en que, al menos en Occidente, la
cultura era principalmente religiosa y clerical. El gran ejercicio intelectual
de los mejores talentos de la época carolingia consistía en discutir de cuando
en cuando sobre las relaciones del sacerdote y del rey. En la época siguiente
este problema iba a sumergir en el desorden a toda Europa.
A partir de la conversión de
Constantino, la autoridad suprema de la Iglesia —tanto el episcopado colectivo
de la parte oriental del Imperio como el papado romano de Occidente— tuvo que
resolver un problema nuevo para ella: el de la relación justa que debe existir
entre un autócrata cristiano y la autoridad eclesiástica. Este problema pareció insoluble desde el principio, pues el
primer príncipe que lo planteó fue también un convertido que difirió hasta el
fin de su vida la entrada en la Iglesia como miembro pleno, un conquistador al
que la Iglesia debía enteramente su nuevo estatuto, su libertad y sus privilegios,
un hombre genial y dinámico que había adoptado la idea, dominante entonces, del
monarca oriental, bendecido por Dios y carismático.
Hasta la conversión de
Constantino, la Iglesia había constituido un grupo minoritario en el vasto
Imperio romano. Siguiendo las enseñanzas de Pablo y Pedro los cristianos
prestaban obediencia al poder establecido legalmente en todas las cosas
permitidas, aunque ellos vivían en completa autarquía. Cuando el emperador
declaró su adhesión a la fe cristiana, la Iglesia no pudo continuar
considerándolo como un poder extraño, como un magistrado que no representaba la
autoridad divina más que en el terreno temporal, y esto sólo en la medida en
que gobernaba con justicia y de acuerdo con la ley. Menos aún podía aceptar la
Iglesia la idea de un príncipe casi divino y revestido de una autoridad
sagrada. Poco a poco se fue creando una tensión que nunca se ha resuelto del
todo: la conocida tensión entre la «Iglesia» y el «Estado». De hecho, se puede
demostrar que las consecuencias remotas de la conversión de Constantino fueron
tan perniciosas para la Iglesia como beneficiosos fueron sus resultados
inmediatos. Desde el principio, el emperador consideró como su tarea primordial
ayudar a la Iglesia a alcanzar el objetivo que se propone en el mundo. El paso
que media entre ayudar y regir se dio rápidamente. Durante largo tiempo sólo el
emperador tuvo poder para convocar a concilio a la Iglesia universal. El era el
único que gozaba de una posición suficientemente elevada para dar consejos y
órdenes a los jefes de la Iglesia. Era inevitable que el emperador, a pesar de
todas sus buenas intenciones, dejara que su deseo de paz y de unidad como jefe
de Estado y príncipe prevaleciera sobre el celo por la verdad y la estricta
disciplina del sacerdote o del teólogo. En el siglo V comenzó una evolución que
culminó en el reinado de Justiniano I. El cometido de protector se integró en
el de gobernador. El término moderno cesaropapismo es desde luego
anacrónico, y es cierto que Justiniano concedió en teoría una supremacía
magisterial y espiritual al obispo de Roma. Pero en la práctica se comportó
como elegido de Dios, gobernador y legislador único y absoluto de la Iglesia en
toda la extensión de su Imperio. Los emperadores siguientes no estuvieron
dotados de esa mezcla de talento, personalidad, autoridad y buena suerte que
caracterizó a Justiniano. Además, con frecuencia actuaron de una forma
despótica y hasta brutal, incompatible con un concepto razonable de su
dignidad. Sin embargo, en Constantinopla los emperadores continuaron considerándose
como representantes escogidos por Dios, encargados de una responsabilidad
moral y espiritual respecto al Imperio que, según ellos, abarcaba a la
cristiandad.
Con el ejercicio activo del
poder, el emperador convertido y sus sucesores retrasaron probablemente la
emergencia de una autoridad única en la Iglesia libertada. Pero las
reivindicaciones imperiales de una autoridad de derecho divino sobre toda la
cristiandad estimularon a los papas de Roma —que en el transcurso de los siglos
afirmaban, cada vez más explícitamente, ser los herederos de la promesa hecha
a Pedro y de la misión que se le había confiado— a formular iguales
pretensiones de soberanía religiosa. A partir de Gelasio I y de Justiniano I se
mantuvieron abiertamente estos puntos de vista contrarios. El papa presentó al
sacerdocio como la autoridad soberana de la sociedad, concerniendo al emperador
los asuntos temporales. Treinta años después, el emperador se consideraba como
jefe de la cristiandad, estando encargado el clero de proteger y alimentar
espiritualmente a los fieles. Así, por una parte, el papa situaba con firmeza
al emperador en la Iglesia, de la cual él, el papa, era el pastor. Por otra
parte, el emperador, en la práctica si no en la teoría, actuaba como
sacerdote-rey según la tradición proveniente de la antigua monarquía oriental
y del Antiguo Testamento.
El problema no estaba aún
resuelto en el pontificado de Gregorio I. Este manifestó gran deferencia al
emperador, al mismo tiempo que impulsaba al máximo la centralización de la
autoridad pontificia en Occidente. En su pontificado es manifiesta todavía la
«indecisión de ánimo». En efecto, Gregorio I trató al emperador con respeto,
como a su señor, mientras que a los reyes del mundo occidental los consideró
como hijos suyos, aunque fuesen sus soberanos. Un siglo después de la muerte de
Gregorio, los papas seguían reconociendo
Al mismo tiempo que comenzaba
esta oposición entre papa y emperador había ido creciendo una tensión entre el
patriarca de Constantinopla y el papa de Roma. El patriarcado de la ciudad
imperial, fundado más tarde que los otros, debía su prestigio al hecho de tener
su sede junto a la del gobierno, así como a la resolución, adoptada
explícitamente en el Concilio de Constantinopla (381), que le daba la primacía
inmediata después de Roma. El prestigio de aquella sede fue aumentando. Los
emperadores estaban dispuestos a realzar esta posición del patriarca con
respecto al papa en la medida en que lograban imponerle un puesto subordinado
en su visión de las cosas. Esta subordinación incitaba a su vez al patriarca a
afirmar que él era igual e incluso superior al papa. Así, pues, al menos desde
el siglo VI, las pretensiones pontificias encontraron siempre dos adversarios:
el emperador y el patriarca de Constantinopla. Después de la conquista
musulmana, los demás patriarcas abandonaron toda clase de política de poder
eclesiástico. Esto tuvo como resultado debilitar prácticamente la posición de
Roma, aun cuando en teoría pareciera reforzarla.
Por lo demás, los papas habían
tomado la costumbre de considerar la parte de Italia situada al sur del
arzobispado de Milán, Africa y a veces España y el sur de la Galia como una
provincia eclesiástica sobre la cual podían ejercer una vigilancia directa e
indirecta. A sus ojos, el mundo occidental era un dominio en el que podían
hacer lo que les pareciera. De este modo, en cierto sentido, Europa occidental
podía ser considerada (y así la consideraron los bizantinos) como un inmenso
patriarcado de Occidente. En realidad, estaba dividida en dos: la provincia de
Roma, donde los obispos estaban en todo bajo la jurisdicción pontificia
directa, simbolizada por el palio que recibían del papa, y el resto de la cristiandad,
al norte de los Alpes, donde los metropolitanos de «ciudades» o de regiones
gobernaban provincias autónomas, consagraban a sus obispos y convocaban
sínodos. La jurisdicción del metropolitano pertenecía en propiedad a la
Iglesia que tenía a su cargo. Roma sólo intervenía en caso de apelación o
cuando el metropolitano se encontraba con un caso grave. Por otro lado, las
Iglesias de la misión pontificia, primero la de Gran Bretaña y luego la de
Alemania, eran consideradas como si formaran parte de la provincia
suburbicaria romana. Agustín, Willibrordo y Bonifacio recibieron el palio y
juraron obediencia al papa. Bonifacio trató, sin éxito duradero, de introducir
esta costumbre en la Iglesia franca. Carlomagno tuvo más éxito por varios
motivos; logró que sus metropolitanos recibiesen el palio como signo de honor;
sin haberlo querido, los introdujo en la órbita de Roma, hasta el punto de que
en adelante se necesitó la intervención pontificia para conferir todos los
derechos de jurisdicción. Con razón subrayan a menudo los historiadores el
carácter tan significativo y las consecuencias, imprevisibles entonces, de la misión que Gregorio envió
a Inglaterra: la estrecha dependencia que unía a la Iglesia anglosajona con la
Sede Apostólica y que más tarde se extenderá a las regiones evangelizadas por
Bonifacio y sus colegas misioneros de Gran Bretaña, y que se propagará desde
allí por toda la Iglesia de Alemania.
A quienes sólo conocen la
Iglesia católica de los tiempos modernos les parecerá natural este tipo de
relaciones; sin embargo, la situación política de la alta Edad Media no podían
prevalecer. Es cierto que subsistieron durante largo tiempo en Inglaterra, país
dividido en el que ninguna monarquía poderosa podía oponerles su influencia.
Pero no ocurrió lo mismo en el continente, donde predominaban las ideas francas
y alemanas acerca de la realeza y donde los papas se contentaron con abandonar
toda inicitiva. Pipino y sus descendientes carolingios instauraron en el país
franco una monarquía poderosa. Por necesidades de gobierno y en razón del
concepto franco de la realeza, se confió al rey la autoridad sobre la Iglesia.
En esa sociedad sencilla, cristiana de nombre, aunque casi totalmente
ignorante, el clero era el único grupo social culto; la única literatura era la
eclesiástica; resultaba, pues, inevitable que un monarca enérgico considerara
su principal tarea el ocuparse de la vida de la Iglesia y gobernarla en todos
los terrenos. En esto, el largo reinado de Carlomagno iba a servir de modelo a
la monarquía francesa hasta la Revolución.
Carlomagno se rodeó de
consejeros eclesiásticos —el más importante de ellos fue Alcuino—, que no sólo
apoyaron su política, sino que además proporcionaron la base ideológica que la
justificaba y le daba valor canónico. El resultado de su pensamiento fue lo que
se ha llamado el «agustinismo político». Con esta expresión no se alude
precisamente a una teoría política fundada en la Ciudad de Dios de san
Agustín, tal como éste quería que se comprendiese, sino a una teoría política
que es eco, en el campo de las actividades temporales y espirituales, de la
interpenetración de lo natural y lo sobrenatural, del poder divino y del
humano, tal como se presenta o parece presentarse en un amplio sector del
pensamiento agustinista. Se sabe que Carlomagno admiró y se rigió por las obras
de Agustín. Pensó que él había sido elegido para gobernar la Ciudad de Dios.
Para él, la misión del clero era orar por el pueblo de Dios y administrarle los
sacramentos. La misión que incumbía al emperador estaba claramente expresada en
el célebre programa, que —aunque probablemente fue redactado por Alcuino y
reflejaba las ideas del clero de la corte— es una formulación exacta del
pensamiento carolingio: «Me corresponde defender en el exterior y por todas
partes a la santa Iglesia de Cristo contra las incursiones paganas y las
devastaciones cometidas por los infieles y corroborar en el interior la fe
católica enunciándola con claridad y sometiéndome a ella. A vosotros os toca,
alzando las manos a Dios como Moisés, sostener nuestro brazo para que por
vuestra intercesión... pueda triunfar el pueblo cristiano de sus enemigos
siempre y en todas partes».
Para comprender los hechos y
gestos políticos de Carlomagno debe recordar el lector que el Occidente estaba
casi totalmente desprovisto de la administración organizada y la burocracia
que manejaba el emperador de Oriente, y sin las cuales las leyes y los
programas habrían tenido poquísima eficacia en Constantinopla. En el Estado
de Bizancio, como en la Francia moderna, una burocracia estable y competente
aseguraba la continuidad del mecanismo gubernamental, incluso cuando el jefe
oficial de la administración era incapaz o poco duradero. Tampoco debe ignorar
el lector que Carlomagno, lo mismo que muchos de sus agentes, no dio en su
vida privada pruebas de moralidad cristiana y de desprecio por las cosas de
este mundo. Sin embargo, hechas estas reservas, Carlomagno sigue apareciendo
como un príncipe excepcional, dada su preocupación solícita por el bien de la
Iglesia. El cuerpo de leyes que se instituyó durante su reinado abarca todos
los aspectos de la vida eclesial. Carlomagno convocó sínodos reformadores y
envió inspectores, escogidos entre el clero, para visitar todo el Imperio.
Estos plenipotenciarios (missi) iban de dos en dos por todos los
sectores del Imperio; uno de ellos era siempre un clérigo, y a veces podían ser
dos obispos. El derecho sobre los obispos y las tierras eclesiásticas, la
educación del clero, las necesidades litúrgicas, la protección de las iglesias
pequeñas con su titular y sus bienes raíces, la santidad del matrimonio y la
prevención de los escándalos fueron objeto de la legislación promulgada
durante el reinado de Carlomagno. Las capitulares carolingias, fundadas en el
derecho canónico habitual cuando éste podía aplicarse, siguieron siendo en la
Galia, durante más de dos siglos, un ejemplo poderoso y un modelo de reforma.
El emperador se ocupó también de la doctrina: esta preocupación se manifestó no
sólo en los artículos de fe que propuso a todos sus súbditos, sino también en
las tres ocasiones —cuya importancia subrayaremos después— en que, sin duda
impulsado por sus consejeros, tomó la iniciativa de oponerse a lo que él y su
clero juzgaban doctrina errónea.
En lo esencial, Carlomagno
continuó la tradición autocrática instaurada por su padre, y como príncipe
eminentemente capaz y práctico, reunió poco a poco en sus manos todo el poder
ejecutivo. Aunque iletrado en el sentido técnico de la palabra, fue un hombre
de inteligencia excepcional. No se puede saber con certeza si sus consejeros
eclesiásticos concibieron personalmente las ideas fundamentales en las que
descansaba la política carolingia. Sin embargo, es cierto que esos consejeros,
Alcuino en particular, desempeñaron un papel muy importante.
En la última parte de su
reinado, Carlomagno quiso sin duda resucitar la imagen del Imperio Romano de
Occidente. Los edificios que hizo construir en Aquisgrán, a los que llamó palatium y lateranum, así como la alusión a la «nueva Roma» prueban esto hasta la
evidencia. De igual modo Carlomagno reivindicó sobre la Iglesia de Occidente
los mismos poderes de gobierno que pretendía tener el emperador de Oriente.
Cuatro años antes de la coronación del 800 proclamó que era «señor y padre, rey
y sacerdote, jefe de todos los cristianos». Otros pretendieron que era el
vicario y vicegerente de Cristo; él era el «dirigente (rector) del
pueblo de Cristo». Alcuino, Teodulfo y otros encontraron un fundamento para
este privilegio en la realeza que habían ejercido Saúl y sus sucesores en el
reino de Israel. Carlomagno era el nuevo Moisés, el nuevo David, sacerdote y
rey. Ello no se debía a que poseyera los poderes de consagración sacramental de
que están investidas las órdenes mayores, sino a que, en virtud de su dignidad
regia y después por su unción, ejercía los derechos jurisdiccionales del
sacerdote, en virtud de los cuales podía designar para todo cargo eclesiástico,
convocar los concilios y dar fuerza de leyes a los decretos sobre fe y moral. Cuando
el año 800 el papa invistió a Carlomagno de la dignidad imperial, las dos
partes implicadas en este acto dieron al cargo una significación distinta. Para
el papa, Carlomagno había sido nombrado protector oficial y campeón de la Sede
Apostólica; para Carlomagno, la coronación había sancionado lo que ya existía
de hecho, es decir, que él desempeñaba en Occidente una función que había sido
en el pasado la del emperador romano, y que su poder se extendía teóricamente,
si no en realidad, sobre todos los cristianos occidentales. Desde este momento
hubo de facto dos emperadores. Teóricamente, una verdadera
diarquía, por oposición a un gobierno colegial, era incompatible con las
pretensiones del emperador de la nueva Roma y las del papa de la Roma antigua.
En la práctica, la imposibilidad teórica fue ignorada o superada.
De todas maneras, las
pretensiones de los teólogos de Carlomagno no podían recibir la conformidad
formal del papa y sus expertos. Eran tan inaceptables como las de Justiniano,
pero, como éstas, podían ser toleradas o ignoradas hasta que llegase el
momento de una reglamentación. De hecho, el papado, independientemente de su
pretensión tradicional, fundamental y dogmática, de detentar el mandato supremo
prometido a Pedro, aspiraba en esta época a otro tipo de soberanía.
Hemos visto cómo, debido a las
circunstancias, los papas habían llegado a ejercer las funciones de soberanos
temporales en Italia central. El papado pretendió entonces que esa autoridad
temporal se fundaba en títulos sagrados. En el último decenio del siglo V se
había publicado en Roma, fuera de la cancillería pontificia, una serie de
documentos apócrifos, llamados de Símaco porque databan de este pontificado
(498-541). Uno de ellos es la célebre Legenda sancti Sylvestri. Este
texto, que pasaba por ser la biografía de Silvestre I, narraba que dicho papa
había curado a Constantino I y lo había bautizado y que, después, el emperador
había dado al papa la supremacía sobre la Iglesia concediéndole la ciudad de
Roma, de la que él había partido para fundar una capital nueva. Sobre la base
de esta historia se había construido una leyenda más tendenciosa, conocida con
el nombre de Donación de Constantino. Según este texto, Constantino
había entregado al papa Silvestre todas las vestiduras e insignias imperiales,
su palacio, la ciudad de Roma, todas las provincias de Italia y las ciudades
de Occidente, incluidas expresamente las islas. Con este acto, el papa se
convertía en un segundo emperador, dotado en Occidente de poderes equivalentes
a los del emperador de Oriente. Además, parece claro que el autor de la Donación quería sugerir que Constantino se había alejado de Roma para dejar al papa el
poder supremo; en otros términos, Constantino había llegado a emperador de
Constantinopla después de haber recibido la autorización pontificia, y esta
autorización podía serle también retirada.
La fecha de la falsa Donación es incierta. Pero desde luego no es posterior a los primeros años del siglo XI.
La crítica reciente ha probado que fue urdida para apoyar la llamada de Esteban
II a Pipino (754). Afirmaba que el papado había sido despojado por los
lombardos de territorios que le habían sido concedidos por Constantino;
disimulaba el hecho histórico de que esos territorios habían pertenecido recientemente
al Imperio de Oriente. Es muy probable que, a diferencia de la Legenda, este documento fuera redactado en los círculos pontificios, aunque no
necesariamente con la complicidad del papa. Cualquiera que fuese su influencia
en la época, la Donación llegó a gozar con el tiempo de gran autoridad y
constituyó el arma más eficaz del arsenal pontificio. Sin embargo, es preciso
subrayar con toda claridad que en modo alguno puede imputarse a la Legenda o a la Donación la doctrina, mucho más antigua y tradicional, de que el
poder pontificio procede de Pedro. En la época de Gregorio Magno, los papas
llevaban tiempo actuando, al menos en algunas cuestiones y en algunos sectores,
como personas investidas de una autoridad que no sólo era única en calidad y
extensión, sino también realmente superior a todas las restantes autoridades,
aunque todavía de forma poco definida. Los papas habían enviado a los
concilios los enunciados de la fe; su conformidad se había considerado
necesaria para que los cánones de esos concilios tuviesen fuerza obligatoria
universal; sus representantes habían tenido preferencia en los debates y
habían intervenido en forma decisiva. Los papas se habían pronunciado sobre
toda clase de problemas doctrinales o disciplinares y habían juzgado las causas
de todo género que les habían sido propuestas. Aunque no fuese de buen grado,
la Iglesia de Oriente había reconocido a los pontífices romanos el privilegio
que les confería una jurisdicción de apelación. Había nombrado
legados en la Galia y en otros lugares; tenía un representante en Constantinopla;
había ejercido poderes soberanos para establecer la Iglesia en Inglaterra. Sin
embargo, durante los dos siglos que siguieron a la muerte de Gregorio I, los
papas se vieron a menudo eclipsados y desdeñados por los príncipes temporales;
su acción fue obstaculizada y, a veces, discutida o impugnada; en otros
momentos, casi se paralizó toda la actividad pontificia por la falta de
inteligencia o de voluntad de los que ocupaban el cargo supremo. Pero el papado
actuó con libertad completa en regiones como Gran Bretaña y sus zonas de
influencia, en Frisia, Sajonia
y Baviera, incluso en la época en que, bajo la poderosa autoridad de Pipino y
Carlomagno, renunció a la iniciativa en los países francos. Los papas
patrocinaron la empresa de Bonifacio y sus compañeros y sucesores, confirmaron
sus poderes y sancionaron o modificaron sus decisiones.
A lo largo de la historia
pontificia hubo de cuando en cuando papas que, al llegar al poder, supieron explotar con rapidez y
perspicacia las posibilidades inherentes a su oficio. Hablaban y actuaban con
fuerza inesperada y desacostumbrada, no cometiendo abusos de poder, sino de
acuerdo con su concepción profunda de la naturaleza de la autoridad que
ejercían. Así lo hizo Nicolás I (858-867), que reinó en la época en que los
obispos de Francia septentrional estaban conquistando su independencia respecto
al poder imperial. Intervino dentro y fuera del reino carolingio como si
hubiera tenido una autoridad inmediata y completa sobre los obispos y sus
metropolitanos; anuló elecciones y decisiones, oyó a los que apelaron a él y
llevó procesos a la curia romana. En el asunto del divorcio de Lotario se
presentó como juez supremo de la legalidad y la moral, y aunque se trataba de
un monarca, recurrió hasta a la excomunión. Esto último es particularmente
importante. Tanto en Occidente como en Oriente, los papas se mostraron
dispuestos a excomulgar —es decir, separar de la comunión de la Iglesia romana,
considerada como Iglesia universal— a los que, cualquiera que fuese su rango o
posición, habían desobedecido al actuar. Sin embargo, no todos los papas
obraron así. Durante más de cuatrocientos años hubo varios intervalos y dos
períodos de alguna duración en los cuales los papas se vieron sumidos en la
impotencia, sea por falta de dinamismo personal, sea por estar mezclados en
las intrigas y disputas de las facciones romanas.
Quiso el azar que Nicolás
tuviera que intervenir en el asunto de Focio, que estudiaremos más adelante.
Desde el principio lo abordó sin miramientos y condenó al patriarca como
usurpador. Informado por un enemigo de Focio, depuso a sus propios legados, que
habían rebasado los límites de sus poderes. En una carta dirigida al emperador,
reivindicó ciertos derechos que hasta ese momento nunca se habían ejercido en
Oriente; por ejemplo, el de convocar en Roma a las partes en litigio para
examinar su caso, aunque no hubiesen apelado al papa. Nicolás habló del papado
con una fuerza que jamás fue igualada, ni siquiera por Gregorio VII. Según él,
constituidos príncipes de toda la tierra, los papas resumen en sí a toda la
Iglesia; todos los cristianos están sometidos a la autoridad pontificia. Fuera
de la Iglesia romana no existe cristianismo; el papa es jefe de los obispos.
El monarca que dispone de un obispado como si fuera propiedad personal suya
rebasa sus poderes. El papa es mediador entre Cristo y el hombre; de él
proceden los poderes de los emperadores y de los obispos. Es posible que, en
sus exageraciones de pensamiento y de expresión, estuviera influido por su alter ego, Anastasio el Bibliotecario, personaje equívoco que había sido sucesivamente
candidato ambicioso al papado, excomulgado, sacerdote reducido al estado
secular, y cuya violencia de palabra y de obra envenenó innecesariamente las
negociaciones con Constantinopla y con Hincmaro de Reims. También cabe pensar que las
falsas Decretales influyeron en Anastasio y en su señor; esos textos sirvieron
para una cómoda justificación más que para ejercer una influencia eficaz. En
todo caso, Anastasio emplea en sus cartas un lenguaje enérgico, casi brutal, y
una lógica inflexible. Tenemos aquí una muestra de ese estilo implacable, que
volvió a aparecer con Gregorio VII y Bonifacio VIII. Ese estilo sólo podía
usarlo eficazmente un hombre poderoso; después de los pontificados de los
sucesores de Nicolás, como Adriano II y Juan VIII, no se volverá a encontrar en
casi dos siglos. Pero la correspondencia y los decretos de estos papas
enérgicos quedaron en los archivos de la curia como el arco de Ulises, dispuestos para ser utilizados
cuando se sintiera la necesidad de contar con un arma poderosa.
Al restaurar Otón el Grande el
Imperio, adoptaron los monarcas muchos aspectos de la doctrina relativa a la
autoridad imperial, con la diferencia de que esa doctrina estaba ahora, por
decirlo así, exteriorizada. Todo el poder ejecutivo incumbía al brazo secular;
ningún rey alemán, exceptuado quizá Enrique II, se consideró padre y jefe de
la Iglesia de Occidente. Había aquí un cambio de perspectiva sutil, pero real.
Carlomagno había conducido, como príncipe designado por Dios, a su pueblo, es
decir, a la Iglesia, si se miraba desde otro ángulo (de hecho, los emperadores
de Oriente y de Occidente consideraron su Imperio como ecuménico). En cambio,
los monarcas alemanes gobernaron sólo el reino alemán, del cual formaban parte
los territorios pontificios, estando el papa vinculado a ellos por un
juramento de fidelidad. En la práctica pretendieron tener el derecho de regir a
los obispos, que eran grandes señores feudales, y lo mismo al papado, es decir,
a la iglesia privada del emperador (Reichskirche). A veces algunos
emperadores, en particular Conrado II, recibieron el título de vicario de Dios
o de Cristo; pero esto era una expresión honorífica propia de la época, y se
refería más a los actos del monarca que a su persona. El emperador alemán no
estaba designado por Dios para desempeñar la función de Cristo como jefe y guía
de la Iglesia; más bien hay que decir que, en virtud de su dignidad real,
realizaba ciertos actos y, al hacerlo, representaba a Cristo. Por eso, en la
medida en que de una conducta puede deducirse una teoría o un programa, parece
que el Imperio carolingio se enseñoreó del poder espiritual de la Iglesia mucho
más que los alemanes; pero, en realidad, estos últimos amenazaron la
independencia espiritual de la Iglesia mucho más que Carlomagno, el cual actuó
como un devoto creyente buscando lo que consideraba como interés supremo de la
Iglesia. Los emperadores alemanes, incluso los más piadosos, se preocuparon
ante todo de los intereses temporales de su reino, del que los territorios
pontificios, a pesar de su importancia, constituían únicamente una parte.
|
 |
 |