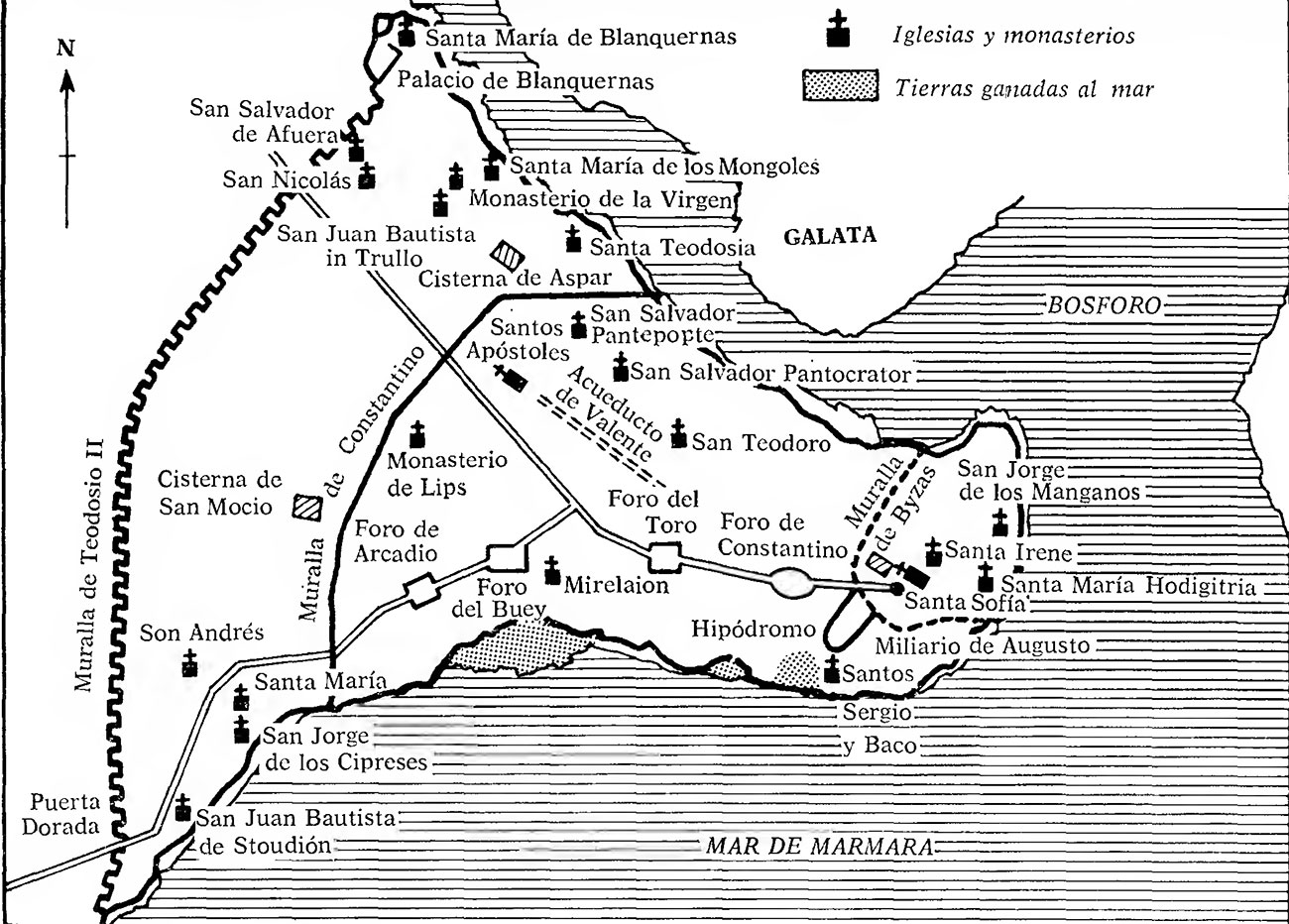| Cristo Raul.org |
 |
 |
 |
 |
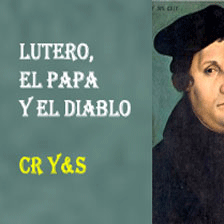 |
 |
 |
LA IGLESIA EN LA EDAD MEDIACAPITULO VI
LA IGLESIA BIZANTINA
La cristiandad oriental en
el siglo VII
El siglo VII marcó un giro
decisivo en la historia del Imperio romano de Oriente. En la Iglesia bizantina
se produjeron cambios de gran alcance. Los sucesos políticos y militares
ocurridos dentro del Imperio y fuera de sus fronteras del este y del sudeste
modificaron el mapa eclesiástico de la cristiandad oriental y dieron a la
Iglesia bizantina un nuevo aspecto cultural que iba a conservar durante toda la
Edad Media. Los persas obtuvieron victorias en Siria, Armenia, Palestina y Asia
Menor; conquistaron Egipto (611-619). Al mismo tiempo, los avaros y los eslavos
invadieron las provincias balcánicas del Imperio. Todo esto parecía anunciar
el final del Imperio romano de Oriente. Jerusalén fue conquistada y saqueada
(5 de mayo del 614); la reliquia de la santa Cruz fue llevada a Persia. El hecho escandalizó
profundamente a los bizantinos, quienes entablaron con el Imperio persa una
lucha que consideraron como guerra santa. Bizancio se rehízo gracias a las
reformas administrativas y militares del emperador Heraclio (610-641); la
Iglesia tuvo una parte importante en esta renovación contribuyendo
generosamente a las cargas financieras de la guerra y excitando el
fervor patriótico del pueblo. Tenemos una prueba notable de ello en el influjo
que el patriarca Sergio ejerció en 626 con ocasión del frustrado ataque de los
persas, los ávaros y los eslavos contra Constantinopla. Bizancio reconquistó
las provincias imperiales de Asia y de Africa (622-628), y la santa Cruz fue
llevada triunfalmente a Jerusalén. Pero
este restablecimiento fue efímero. Cuarenta años después de la victoria de los
bizantinos contra los persas, los ejércitos árabes conquistaron las provincias
de Siria, Mesopotamia, Armenia
y Egipto. Aunque durante las dos últimas luchas entre Bizancio y el califato
Omeya, en el 678 y el 718, los árabes fueron rechazados ante los muros de
Constantinopla, casi todas las provincias orientales, incluidas las sedes patriarcales
de Alejandría, Jerusalén y Antioquia, fueron
conquistadas por el Islam a mediados del siglo vn. Más tarde se recobró
temporalmente Antioquia (769-1085);
pero los patriarcados de Alejandría y de Jerusalén no volvieron a estar bajo
la autoridad de Bizancio.
Las conquistas árabes fueron
ciertamente facilitadas, sobre todo en Egipto,
La conquista árabe de las
provincias orientales del Imperio sancionó el fracaso de las tentativas que,
durante los dos siglos anteriores, habían realizado los emperadores para
recuperar las comunidades monofisitas y para imponerles la aceptación del
Concilio de Calcedonia, unas veces con persecuciones, otras con compromisos
doctrinales. Después de su victoria contra los persas, Heraclio realizó un
esfuerzo perseverante para conseguir la lealtad de los monofisitas de Armenia,
Siria y Egipto, que habían gozado de un régimen de favor bajo la dominación de
los persas. Empezó a propagar la doctrina del mono-energismo, que parece haber
sido inventada en los primeros años de su reinado por Sergio, patriarca de
Constantinopla. Al afirmar que Cristo tiene dos naturalezas, pero una sola
fuerza activa, esta doctrina parecía abrir la puerta a un compromiso entre
ortodoxos y monofisitas. Los esfuerzos de Heraclio tuvieron éxito al principio;
el mismo papa Honorio I llegó a apoyarlo; en el 633 pareció que todo el Imperio
aceptaba formalmente la ortodoxia de Calcedonia. Sin embargo, esta unanimidad,
fundada sobre el equívoco teológico y el oportunismo político, no podía durar
mucho. La enseñanza de Sergio fue combatida duramente por el monje Sofronio
(más tarde patriarca de Jerusalén) y por san Máximo el Confesor. Pero Heraclio
estaba cada vez más convencido de que, frente a las invasiones bárbaras que
amenazaban con devorar todas sus provincias orientales, sólo la unidad
religiosa podía salvar al Imperio. Cambiando de terreno teológico, inspirado
según parece por el patriarca Sergio, abandonó el monoenergismo, cada día más
desacreditado, para adoptar una doctrina nueva que afirmaba que, aunque Cristo
tenga dos naturalezas, sólo tiene una voluntad. Por un edicto conocido con el
título de Ektesis (638), el emperador trató de imponer el monotelismo a
toda la Iglesia. Los resultados fueron totalmente desastrosos. Los monofisitas
rechazaron esa doctrina por considerarla demasiado calcedónica. Los árabes
continuaron su avance triunfal por el Próximo Oriente. Esto condujo, después de
la muerte de Heraclio en el 641, a una persecución brutal de los que seguían
fieles a Calcedonia. De ahí surgió un conflicto entre la sede de Roma y la de
Constantinopla. El papado —excepto el papa Honorio— se opuso firmemente al
monotelismo. En vano el emperador Constante II, para evitar la ruptura completa
con Roma, publicó el 648 un Typos en el que prohibía seguir discutiendo sobre
las «fuerzas activas» y las «voluntades» que había en Cristo. El Concilio de
Letrán, convocado por el papa Martín I en el 649, condenó solemnemente la
doctrina monoteleta. Para vengarse, el emperador dio una muestra de su
brutalidad. El año 653 el papa fue apresado y conducido a Constantinopla, donde
el Senado lo juzgó reo de alta traición. Después de soportar humillaciones y
malos tratos, Martín fue exiliado a Querson, en Crimea, donde murió poco
después. Parecido final tuvo el monje Máximo, jefe del partido griego
antimonoteleta y el mayor teólogo de su época. También él fue apresado en Roma
y conducido a Constantinopla para ser juzgado. Fracasaron todas las tentativas
encaminadas a hacerle aceptar el Typos. Ni la prisión, ni la tortura física, ni la
deportación lograron quebrantar su resistencia. El Confesor murió en el
destierro, en Lazica, el año 662.
Entre tanto, la crueldad de
Constante II provocó la repulsa de la opinión pública de Bizancio. Además, las
autoridades bizantinas comenzaban a cansarse de la continua división religiosa
del Imperio. Una vez que los árabes dominaban ya sólidamente las provincias
orientales, el compromiso monoteleta había perdido gran parte de su razón de
ser política. La desavenencia con Roma provocaba un malestar creciente entre
los discípulos ortodoxos de Máximo. Sin embargo, la solución final de la
crisis monoteleta se retrasó por las exigencias de la guerra. En el 674 y el
678 Bizancio tuvo que soportar un combate desesperado contra los árabes. El
678 se decidió a dar la batalla por la supervivencia de la cristiandad
oriental, obligando a los árabes a levantar el asedio de Constantinopla. La
victoria sobre el Islam conseguida por el emperador Constantino IV tendría
consecuencias de gran alcance en la historia de la cristiandad, lo mismo que la
derrota de los árabes ante los muros de Constantinopla por León III, el 718, y
la victoria de Carlos Martel en Poitiers, el 732.
Ahora quedaba expedito el camino
de la reconciliación religiosa; el sexto concilio ecuménico (680-681),
convocado en Constantinopla por Constantino IV de acuerdo con el papa, condenó
el monotelismo y completó las definiciones de Calcedonia con la doctrina sobre
las dos voluntades de Cristo: «Afirmamos en él, según la enseñanza de los
santos Padres, dos voluntades o quereres naturales y dos operaciones naturales,
sin división, sin conmutación, sin separación y sin confusión. Las dos
voluntades no son, como afirman los herejes, contrarias la una a la otra, sino
que su voluntad humana sigue a su voluntad divina y omnipotente, sin oponérsele
ni combatirla; antes bien, enteramente sometida a ella» .
El concilio lanzó el anatema
contra los principales defensores eclesiásticos del monotelismo, entre ellos el
papa Honorio y el patriarca Sergio; pero silenció a los dos emperadores que
habían apoyado la herejía: Heraclio y Constante II. La protección imperial
pesaba aún mucho sobre la Iglesia.
El sexto concilio ecuménico se
celebró en un mundo muy distinto de lo que era el Imperio de Oriente el año
600. En el este, Bizancio había perdido Siria, Palestina y Egipto. Al acabar la
lucha por la supervivencia, la más dura hasta entonces, el Imperio, aunque con
grandes dificultades, pudo rechazar el ataque de los árabes contra
Constantinopla. En las provincias balcánicas del Imperio de Oriente había
cambiado también la situación durante el siglo vil, hasta el punto de ser
irreconocible. Después de las invasiones de los ávaros y eslavos, que
comenzaron en el siglo vi, la mayor parte de la península balcánica estaba en
manos de los eslavos. Salvo raras excepciones, las comunidades cristianas y
los obispados de la península —que, exceptuada Tracia, estaba entonces bajo la
jurisdicción de la Iglesia romana— fueron anegados y aniquilados por este
diluvio de bárbaros paganos. Durante unos dos siglos, el vil y el viii, casi toda la península balcánica,
incluyendo gran parte de Macedonia, Grecia y
el Peloponeso, escapó al control político efectivo de Bizancio y se perdió para
la cristiandad.
Las invasiones árabes y eslavas
tuvieron dos consecuencias de gran alcance para el futuro desarrollo de la
Iglesia bizantina. La pérdida de las provincias del este acrecentó
considerablemente el poder del patriarca de Constantinopla. Libre de toda
competición con sus antiguos rivales de Alejandría y Antioquia, el obispo de la capital bizantina
basó sus pretensiones en el estatuto otorgado a su sede por el segundo concilio
ecuménico, que la situaba inmediatamente después del obispo de Roma; se atribuyó
(desde fines del siglo VI) el título de patriarca ecuménico y se convirtió
desde entonces en jefe indiscutible de la cristiandad oriental. Por otro lado,
las invasiones eslavas establecieron durante varios siglos un muro de barbarie
pagana entre la cristiandad oriental y la occidental. La destrucción del
cristianismo en Iliria y la barrera natural impuesta a las relaciones
terrestres entre Constantinopla y Roma contribuyeron, por lo menos, tanto como
el dominio árabe del Mediterráneo, al distanciamiento progresivo entre la
Iglesia de Oriente y la de Occidente. El siglo vil representa un momento decisivo
en la historia de tal distanciamiento. En esta época, el latín, lengua oficial
de la administración imperial, fue reemplazado por el griego, y los bizantinos
lo olvidaron en seguida; incluso los ambientes cultos de Constantinopla cesaron
pronto de conocer al Occidente y de interesarse por él. Las tradiciones
jurídicas y administrativas imperiales y sus pretensiones políticas a la
universalidad permanecieron vivas en el Imperio oriental de los rhomaioi. Pero Bizancio, por la lengua, la cultura y la religión, se convirtió, en el
siglo vil, en un Imperio casi totalmente griego.
¿Cuál era la vida cotidiana de
la Iglesia oriental en el siglo vil? Descendamos de las controversias
teológicas y de la política eclesiástica de los emperadores a un nivel inferior:
¿Qué sabemos de la vida del bajo clero, del desarrollo del monacato, de las
costumbres de los laicos instruidos de la capital y de la fe de la gente
modesta de provincias? Nuestras fuentes, por muy insuficientes que sean,
provienen sobre todo de las obras hagiográíicas y de los cánones del concilio in Trullo o Sinodus
Quinisexta. Este concilio fue convocado en Constantinopla
por Justiniano II en el 692; la Iglesia de Oriente lo reconoció como parte
integrante del sexto concilio ecuménico. Pero Roma lo rechazó porque condenaba
ciertos usos de la Iglesia de Occidente y reafirmaba el canon 28 del Concilio
de Calcedonia.
Las actas del concilio in Trullo ofrecen
un cuadro poco edificante de la sociedad bizantina, tanto eclesiástica como
laica. La decadencia de la moralidad cristiana, el ritualismo, que a menudo no
se distinguía de la superstición, y el apego a las costumbres paganas son entre
otros los vicios que el concilio censuraba severamente. Pero este cuadro
sombrío, que revela un gran relajamiento de la disciplina eclesiástica en esa
sociedad todavía semicristiana, puede encontrar un contrapeso en las diversas
actividades que la Iglesia continuó ejerciendo en las circunstancias frecuentemente
dramáticas del siglo VII. Señalemos el desarrollo de la liturgia bizantina que,
partiendo de una síntesis de diferentes tradiciones, comenzaba a tomar su forma
medieval; la veneración de la Madre de Dios, que se expresaba cada vez más en
la liturgia; el desarrollo más acentuado de la himnología griega, que tradujo
la experiencia teológica del pasado en poesía religiosa de alta calidad y que
fue propuesta como modelo en el canon penitencial de san Andrés de Creta (hacia
660-670); los brillantes ejemplos de perfección espiritual ilustrados por las
vidas de santos, que todas las clases de la sociedad bizantina continuaban
leyendo, estudiando y admirando con entusiasmo. El Prado espiritual de
Juan Mosco, con sus historias de los monjes y ermitaños de Palestina, Egipto y
otros países, exaltaba las virtudes del ascetismo, la caridad y la fidelidad a
la ortodoxia. Aunque se dirigía especialmente a la gente sencilla y reflejaba
las condiciones de vida de fines del siglo VI y principios del VII, esta obra
seguía gozando de gran popularidad. Otra obra popular de hagiografía, la vida
de san Juan el Limosnero —patriarca de Alejandría a principios del siglo vn y
famoso por su amor a los pobres y su defensa de los oprimidos—, prueba cuánto
estimaba el pueblo de Bizancio las virtudes de la caridad y la compasión.
La crisis iconoclasta
La crisis iconoclasta dividió
durante más de cien años (726-843) a la Iglesia bizantina en dos partidos
completamente irreconciliables. Desencadenó una oleada de violencias y
persecuciones y produjo gran malestar político y social en la sociedad
bizantina. Su desarrollo representó un giro decisivo para la Iglesia de
Oriente. Fue un fenómeno complejo, cuyas características esenciales siguen
escapando al historiador, en parte al menos. Su origen no es muy claro; se
discute aún hasta qué punto influyeron en su desarrollo y desenlace factores no
religiosos. Nuestra comprensión del fundamento doctrinal de la querella se ve
dificultada por el hecho de que los escritos iconoclastas sufrieron una
destrucción masiva en dos ocasiones diferentes: tras la restauración
provisional del culto a las imágenes en el 787 y tras su restablecimiento
definitivo en el 842; de ahí que tales escritos sólo se puedan reconstruir
partiendo de los textos de sus adversarios. Sin embargo, los eruditos modernos
han logrado superar en gran medida esas dificultades. Ahora es posible hacer
una descripción razonablemente exhaustiva y objetiva de esta notable
controversia.
Pero es difícil, a veces
imposible, desenredar sus hilos enmarañados. Tuvo sin duda un aspecto social y
económico, que se manifiesta con especial claridad durante la segunda fase del
iconoclasmo (815-842), pero también en el siglo VIII. El partido iconoclasta
debía su fuerza a la población periférica de la capital, a pequeños artesanos
y, sobre todo, al ejército, que mostraba ferviente fidelidad al mando y luego al recuerdo de su ilustre
caudillo, el emperador iconoclasta Constantino V. Parece que el proletariado de
la ciudad siguió venerando fielmente los iconos. Con frecuencia se ha descrito
el iconoclasmo como un movimiento de tendencia esencialmente antimonástica;
pero esta afirmación no ha sido demostrada. Es cierto que durante la primera
fase del iconoclasmo los monjes fueron fervorosos partidarios de los iconos y
que, en las postrimerías del reinado de Constantino V, muchos de ellos fueron
mártires y confesores; además, tras el restablecimiento del iconoclasmo en el
815, el partido contrario estuvo guiado y apoyado por el abad Teodoro y sus monjes del monasterio de Studion en Constantinopla. Pero no existe ninguna
prueba de que los iconoclastas tomasen medidas antimonásticas antes del 760;
después del 815, un número considerable de monasterios estuvo al lado de los
iconoclastas. En los intentos de los emperadores iconoclastas para imponer sus
ideas teológicas a sus súbditos puede advertirse un resurgimiento de la
filosofía política bizantina que trataba de someter la Iglesia al poder
imperial y que luego fracasó por la derrota final del iconoclasmo. Este punto
de vista fue el que incitó a León III a declarar
en una carta dirigida al papa Gregorio II: «Yo soy emperador y sacerdote», e
impulsó a León V a declarar a sus obispos en el 814: «Yo soy también hijo de la
Iglesia, escucharé a las dos partes como mediador y, después de compararlas,
definiré la verdad».
A pesar de la importancia de
esos problemas en el contexto de la controversia iconoclasta, las cuestiones
esenciales han de buscarse en el plano doctrinal. La discusión versaba
esencialmente sobre el objeto de la fe cristiana y sobre la naturaleza del
culto cristiano, individual o comunitario. El origen y el fundamento del
iconoclasmo reside en la hostilidad contra toda forma de arte religioso,
hostilidad que una parte de la Iglesia antigua había heredado de la Sinagoga y
de las prohibiciones veterotestamentarias (cf. Ex 20,4). En el siglo VIII esa
hostilidad se difundió por Asia Menor, donde probablemente se avivó por influjo
de los musulmanes, que rechazaban la representación de las formas humanas;
seguramente León III estuvo muy influido por las ideas de los obispos de
aquella región. Sin embargo, la tradición hostil respecto al arte religioso ya
hacía tiempo que se había extinguido. El culto de las imágenes que
representaban sobre todo a Cristo y a los santos está atestiguado por primera
vez en el siglo v; se propagó a fines del VI; en elVII fue un rasgo característico
de la devoción del pueblo bizantino. El carácter popular de este culto
determinó que los fieles no distinguieran prácticamente entre las imágenes y
aquel a quien representaban, franqueando así la tenue frontera que separa la
veneración auténtica de la idolatría supersticiosa. El recelo comprensible de
muchos eclesiásticos bizantinos —con frecuencia los más cultos— hacia esta
devoción encontraba cierto apoyo en la tradición patrística, sobre todo en la
carta de Eusebio de Cesárea a la emperatriz
Constanza; en este texto, el autor, de acuerdo con las ideas de Orígenes, pone
en tela de juicio la validez teológica de toda imagen pictórica de Cristo. La
postura iconoclasta, que al principio tuvo como motivo el temor a la idolatría
pagana, se vio reforzada luego por los argumentos cristológicos presentados por
Constantino V. Este afirmaba que la verdadera imagen es consustancial a su
prototipo y que los iconos de Cristo son heréticos porque, o separan o
confunden las dos naturalezas del Señor. Los iconódulos rechazaron
enérgicamente estas dos proposiciones manteniendo que la imagen es diferente
de su prototipo según su esencia y que su veneración no constituye idolatría,
lo mismo que el honor tributado a las efigies imperiales no es una forma de
culto al emperador. Es interesante advertir que, al defender el carácter
simbólico de las representaciones religiosas, los iconódulos empleaban
argumentos usados ya por los escritores paganos de los siglos II y III, los cuales
distinguían entre las estatuas erigidas en honor de los dioses y los dioses
mismos, que eran los únicos destinatarios del culto. Pero el argumento
principal en favor del culto o las imágenes se fundaba en la doctrina de la
encarnación tal como la había definido el Concilio de Calcedonia. Ya estaba
implícita en el canon 82 del concilio in Trullo, pero
fue expuesta de forma clara y coherente durante la primera mitad del siglo VIII
por san Juan Damasceno, el mejor teólogo de su época. Según él, los iconos no
son únicamente «sermones silenciosos», «libros para los incultos» y «memorias
de los misterios de Dios», sino también signos visibles de la santificación de
la materia, posibilitada por la encarnación. Las imágenes dé Cristo en su
aspecto visible y humano son verdaderamente representaciones de Dios porque el
invisible e indescriptible se hizo visible y descriptible en la carne. El
vínculo esencial establecido por Juan Damasceno entre el sentido de los iconos
y la teología de la encarnación, y la distinción, esencial también, que hacía
entre el «culto» o «adoración», que se debe a Dios sólo, y la veneración, que
se debe a las imágenes de Cristo y de los santos, fundamentan las definiciones
dogmáticas del séptimo concilio ecuménico y siguen siendo en la Iglesia
ortodoxa base de la enseñanza y del arte religioso.
El iconoclasmo logró el apoyo de
las autoridades públicas de Bizancio en el 726, cuando el emperador León III
declaró abiertamente que se oponía a la veneración de las imágenes religiosas.
Por orden del emperador fue destruido un icono de Cristo sumamente venerado;
esto provocó un motín en la capital. Inmediatamente, los proyectos iconoclastas
de León provocaron la insurrección de los griegos. La crisis se agudizó el año
730, cuando León III publicó un edicto prohibiendo el culto de los iconos y
ordenando la destrucción de todas las imágenes sagradas. El programa
iconoclasta del emperador adquiría así fuerza de ley. El gobierno tomó
inmediatamente medidas para reducir la oposición. Los iconos fueron retirados
de las iglesias por la fuerza. Se borraron las pinturas murales que
representaban escenas religiosas. Fueron confiscados los objetos y vestiduras
litúrgicas que contenían reproducciones de esas escenas religiosas. Se
profanaron y quemaron las reliquias de los santos. Aunque no tengamos detalles
precisos sobre la persecución de los iconódulos en el reinado de León III (f.
741), es evidente que muchos de ellos fueron asesinados, mutilados o
exiliados; el patriarca Germano, que rehusó dar su aprobación al edicto del
730, fue obligado a dimitir. El iconoclasmo alcanzó su punto culminante en el
reinado del hijo de León, Constantino V (741-755). Hábil hombre de Estado como
su padre, actuó al principio con gran prudencia y no lanzó su política
iconoclasta hasta haber reforzado su posición con una adecuada propaganda y
con oportunos nombramientos episcopales. A diferencia de su padre, expresó
concepciones teológicas extremistas y formuladas con lógica inflexible. El 754
el emperador reunió en Constantinopla un concilio, en el que participaron 338
obispos. Este concilio condenó por unanimidad la veneración de los iconos como
idolatría, ordenó la destrucción de los mismos y excomulgó a los jefes del
partido opuesto, especialmente a su principal teólogo, san Juan Damasceno. El
«sínodo acéfalo», como lo denominaron los ortodoxos, porque no asistió ningún
patriarca (ni el papa ni ninguno de los patriarcas orientales enviaron
representantes y la sede de Constantinopla estaba aún vacante), apoyó el
programa iconoclasta con argumentos teológicos. El gobierno de Constantino V,
contando prácticamente con el apoyo doctrinal de todo el episcopado bizantino,
procedió a la aplicación de los decretos conciliares. Las autoridades del Estado
completaron la destrucción de las obras de arte religioso y persiguieron cada
día más brutalmente a los iconódulos, imponiendo un régimen de terror a los
monjes, que en esa época eran los partidarios más firmes de la veneración de
las imágenes. Muchos de ellos se vieron obligados a huir hacia las regiones
periféricas del Imperio, particularmente a Crimea y al sur de Italia, donde se
había mantenido la ortodoxia.
Los ortodoxos juzgaron más tarde
que el reinado de Constantino había representado el apogeo de la persecución y
de la herejía. El gobierno no se limitó a proscribir las imágenes y a sus
partidarios; prohibió orar a los santos; destruyó sus reliquias e incluso
impugnó el culto de la Madre de Dios. Sin embargo, casi todos estos excesos
cesaron al morir el emperador. Su sucesor, León IV (775-780), aunque tuvo
opiniones iconoclastas, llevó a cabo una política moderada, seguramente por
influjo de su esposa, Irene, ferviente iconódula. Las persecuciones contra los
monjes cesaron. Al morir León IV, Irene ejerció la regencia durante la minoría
de edad de su hijo Constantino VI. El partido ortodoxo pudo arrojar del poder a
sus adversarios. Pero la victoria no pudo lograrse verdaderamente sin una
demostración de fuerza. El año 786, un concilio reunido por Irene en
Constantinopla para restablecer el culto de las imágenes fue dispersado por los
soldados de la guardia imperial, fieles a la memoria de su ídolo, Constantino
V. Sólo cuando esos regimientos rebeldes fueron reemplazados por tropas leales
traídas de Tracia a la capital pudo afianzar Irene el triunfo de la ortodoxia.
El 787 se celebró en Nicea un concilio que reunió a unos 350 obispos y que fue
presidido por el patriarca bizantino Tarasio. Anuló las decisiones del concilio
del 754, declaró herético el movimiento iconoclasta y restableció solemnemente
el culto de las imágenes. Esta asamblea, conocida luego en el mundo cristiano
oriental con el nombre de séptimo concilio ecuménico, definió la veneración de
los iconos del modo siguiente: «Definimos que... lo mismo que las
representaciones de la cruz, preciosa y vivificante, también las venerables y
santas imágenes —ya sean pintadas, en mosaico o de cualquier otra materia
adecuada— deben ser colocadas en las santas iglesias de Dios, en los santos
utensilios y vestiduras, en las paredes y en los cuadros, en las casas y en los
caminos, ya se trate de la imagen de Dios nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
ya sea la de nuestra Señora Inmaculada, la santa Madre de Dios, los santos
ángeles, todos los santos y los justos. Cuanto más frecuentemente miren estas
representaciones e imágenes, tanto más se acordarán quienes las contemplen de
los modelos originales, se dirigirán a ellos, les testimoniarán al besarlas una
veneración respetuosa, sin que ello constituya una verdadera adoración según
nuestra fe, pues ésta conviene únicamente a Dios. Pero como se hace con la
imagen de la Cruz preciosa y vivificante, con los santos evangelios y con los
otros monumentos sagrados, se ofrecerá incienso y luces en su honor, según la
piadosa costumbre de los antiguos».
Al restablecer la veneración de
los iconos, Irene no quebrantó las fuerzas del partido iconoclasta. Con la
accesión al trono de León V en el 813 comenzó un período de treinta años
durante el cual el iconoclasmo volvió a ser la doctrina oficial del Imperio.
En cierto modo, esta época estuvo marcada por el retorno a la política
religiosa de León III y de Constantino V. Un concilio celebrado en Santa Sofía
rechazó el séptimo concilio ecuménico y ordenó la destrucción de los iconos
(815); en el mismo año fue depuesto el patriarca Nicéforo, teólogo dirigente
del partido iconódulo; los reinados de León V (813810) y de
Teófilo (829-842) se caracterizaron por persecuciones cuyas principales
víctimas fueron los monjes de Studion. Sin embargo, parece que esta segunda
oleada del iconoclasmo careció del rigor y la tenacidad que tuvo el movimiento
en el siglo precedente. Las persecuciones fueron benignas e intermitentes; el
concilio del año 815, aunque condenó radicalmente el culto de las imágenes, no
quiso establecer igualdad entre icono e ídolo. El arsenal intelectual usado en
esta época por cada partido parece ser sólo una copia del de las controversias
teológicas del siglo VIII. En la época en que subió al trono Miguel III (842),
la fuerza del iconoclasmo había desaparecido en gran parte. Finalmente, la
veneración de las imágenes fue restablecida por un sínodo reunido en marzo del
843 en Constantinopla por iniciativa de la emperatriz Teodora. Con él
comenzaba un movimiento de pacificación, de la que tanta necesidad tenían la
Iglesia y la sociedad bizantinas, las cuales se hallaban destrozadas por las
violencias e intolerancias surgidas de la controversia iconoclasta. Este sínodo
se sigue conmemorando aún en las Iglesias ortodoxas el primer domingo de
Cuaresma con el nombre de «Fiesta de la ortodoxia». Constituyó para la Iglesia
de Oriente el epílogo del período de los concilios ecuménicos y a la vez el
preludio de la historia de la Iglesia bizantina medieval.
Consecuencias de la
controversia iconoclasta
La controversia iconoclasta
determió en diversos aspectos la historia posterior de la Iglesia de Oriente.
Tuvo consecuencias remotas en lo concerniente al arte, al monacato y a las
relaciones entre la Iglesia y el Estado. Fue además un jalón importante en la
historia de las relaciones entre la Iglesia bizantina y la romana.
Pintura, reliquias e himnología.
La relación interna entre las
imágenes y la doctrina cristológica establecida por el séptimo concilio
ecuménico y consagrada por la «Fiesta de la ortodoxia» orientó el arte
religioso bizantino hacia un nuevo estilo de decoración durante los tres siglos
siguientes. Los mosaicos y las pinturas murales que en adelante adornaron
abundantemente el interior de las iglesias estaban ejecutados de acuerdo con
rigurosos principios teológicos y tenían una estrecha relación con la función
litúrgica y la estructura arquitectónica de los edificios. El simbolismo
bíblico, las connotaciones eucarísticas y la disposición jerárquica de esos motivos
de decoración concurrían a evocar la imagen simbólica del cosmos. En las
cúpulas y los ábsides, que simbolizaban el cielo, se hallaba representado el
Cristo en majestad acompañado de su madre o los ángeles; en el nivel medio de
los nichos y lunetos se reproducían escenas de la vida terrena de Cristo; más
abajo, el tercero y último plano estaba ocupado por figuras de santos. Esta
jerarquía descendente desde el cielo a la tierra atestiguaba las doctrinas
fundamentales de la fe cristiana e ilustraba los principales sucesos del año
litúrgico. La Iglesia bizantina medieval se había convertido por entero en un
icono.
A partir del 843, la creciente
popularidad del arte religioso en Bizancio no se limitó a los mosaicos y
frescos. La veneración de las pinturas sobre tabla y el culto de las sagradas
reliquias, muy unido a aquéllas, alcanzaron un auge desconocido hasta entonces.
Se pensó que la gracia sobrenatural y los socorros que los fieles buscaban en
esas reliquias —sobre todo cuando se trataba de reliquias que eran objeto de
veneración nacional— se extendía a toda la sociedad política. Constantinopla en
particular poseía reliquias de fama universal, como el cuerpo de san Esteban
protomártir, la cabeza de san Juan Bautista, la imagen de Cristo «no hecha por
mano de hombre», entregada, según creían, a Abgar, rey de Edesa, y llevada a
Constantinopla el año 944. En Bizancio, la gente sencilla creía que tales
reliquias garantizaban la protección sobrenatural de la ciudad y del Imperio.
Constantinopla, sobre todo, ponía su gloria y, en los momentos de peligro
nacional, su confianza en el patrocinio especial de sus protectores
celestiales: la Divina Sabiduría, cuyo templo era Santa Sofía, y la Madre de
Dios, cuyo manto se conservaba en la iglesia de Blanquernas, estaba protegido
por los muros de la ciudad y era considerado como paladión de la metrópoli. La
aureola de santidad que envolvió a Constantinopla hasta la caída del Imperio de
Oriente no tenía más rival, a los ojos de toda la cristiandad oriental, que la
gloria de Jerusalem Para los
cristianos de Oriente, Constantinopla, «el ojo de la fe de los cristianos», «la
ciudad que el mundo envidia», era realmente la nueva Jerusalén.
El siglo IX significó también
para la liturgia bizantina un período de desarrollo decisivo. El rito
bizantino, que había evolucionado desde el siglo V, adquirió entonces todos
los rasgos esenciales que ha conservado hasta hoy día. Durante el período
iconoclasta se compusieron numerosos himnos, labor en la que destacaron Juan
Damasceno y Teodoro Estudita. Tales himnos constituyen la base de numerosos
libros litúrgicos de la Iglesia ortodoxa; así, el Triodion, el Pentekostarion y una versión nueva del Oktoechos se reunieron en libros en el
monasterio de Studion durante el siglo ix (el Oktoechos, después del
843). Tras la derrota de los iconoclastas, los monjes, que eran los animadores
de la renovación litúrgica, adoptaron los elementos nuevos del ritual de
Jerusalén. La síntesis que resultó de la reunión del rito bizantino con el
palestino constituyó desde entonces el rito oficial de Constantinopla y del
Imperio. En esta época la tradición litúrgica de Bizancio manifiesta la misma
tendencia a la sistematización y a la uniformidad que observamos en el estilo
posiconoclasta en la decoración de las iglesias bizantinas. Entonces quedó
fijada definitivamente la himnología cristiana oriental y se reunió en un
repertorio litúrgico muy elaborado que constituye todavía una de las
principales obras maestras de la Iglesia bizantina medieval.
El monacato bizantino.
La Iglesia y el poder imperial.
La coincidencia del triunfo
final del monacato en el 843, con la derrota del movimiento iconoclasta, tuvo
también otro significado. Los monjes —cuya vocación los hace testigos de que
el reino de Dios no es de este mundo— lucharon durante la crisis iconoclasta
para afirmar la autonomía del orden espiritual. Todos ellos, y especialmente
su jefe, san Teodoro Estudita, se opusieron con firmeza a los emperadores
iconoclastas, que pretendían tener derecho a definir la doctrina de la Iglesia.
Ni esas pretensiones ni las contiendas que suscitaban eran desconocidas en
Bizancio. Unas y otras se exacerbaron con la acritud de la controversia
iconoclasta y la violencia que de ella derivó. Incluso la afirmación de León III
de ser «emperador y sacerdote» tenía su precedente en Bizancio. Hay que
recordar que el derecho del emperador al praesidium Ecclesiae fue reconocido
por el papa León Magno. Es verdad que estas afirmaciones no deben tomarse a la
letra, puesto que el emperador cristiano no pretendió tener derecho a
administrar los sacramentos, y las definiciones imperiales tocantes a la
doctrina tenían que ser respaldadas por los obispos para adquirir fuerza de
ley; sin embargo, no cabe duda de que los emperadores romanos de Oriente, a
partir de Constantino, se consideraron representantes de Dios y portavoces de
la verdad revelada. En general, las tentativas de los emperadores para
presionar a los obispos y arrogarse el derecho de definir el dogma fueron
consideradas como abusos intolerables por la Iglesia bizantina. Para protestar
contra los emperadores iconoclastas, que trataban de imponer a la Iglesia su
voluntad y sus creencias, san Teodoro Estudita se limitó a exponer de nuevo las
ideas que en época anterior habían defendido san Juan Damasceno, san Máximo el
Confesor y san Juan Crisóstomo.
La autonomía doctrinal de la
Iglesia bizantina y el poder que reclamaban sus jefes de imponer reglas morales
al emperador crecieron considerablemente tras la derrota iconoclasta. La
relación entre el poder imperial y la autoridad eclesiástica en el Bizancio
medieval no puede definirse fácilmente con precisión, y su gran complejidad
impide describirla en un breve resumen. Debe decirse que, después del 843, el
emperador continuó ocupando una posición soberana y sacrosanta en la sociedad
bizantina, que los cánones y reglas de la Iglesia necesitaban su sanción para
tener fuerza de ley, que, como último recurso, podía deponer normalmente a un
obispo o patriarca recalcitrante y que la libertad de la Iglesia tuvo que
sufrir a menudo los excesos de la poderosa protección imperial. Pero no es
menos cierto que el emperador, por la promesa solemne que hacía al recibir la
corona, estaba obligado explícitamente a proteger la fe ortodoxa, que los
cánones de la Iglesia formulados y proclamados por los concilios eclesiásticos
y que las últimas tentativas de los emperadores para intervenir en las
cuestiones doctrinales —que no deben atribuirse a su afán de dominar a la
Iglesia, sino al deseo de imponer soluciones de compromiso para preservar la
paz y unidad del Estado o asegurar el apoyo militar del Occidente— siempre
fueron rechazadas por la Iglesia, que fue intransigente en lo tocante a la
pureza de la fe ortodoxa. Estudios recientes sobre la sociedad bizantina han
probado qué engañoso es el término «cesaropapismo», con el que los eruditos de
otros tiempos pretendían designar la política imperial de sometimiento de la
Iglesia. Lo inadecuado de este término puede verse a la luz de tres hechos esenciales:
primero, a pesar de la interpenetración de lo espiritual y lo temporal en
Bizancio, existía para la Iglesia un abismo infranqueable entre las
prerrogativas políticas del Estado y la función santificadora y salvífica de la
Iglesia; además, la soberanía del emperador estaba intrínsecamente limitada por
estar subordinada a la ley divina, a la doctrina ortodoxa y a las exigencias de
la «filantropía» impuestas al emperador por la naturaleza de su cargo; también
estaba limitada extrínsecamente por la autoridad espiritual del obispo y la
autoridad moral del santo y del asceta. Finalmente, aunque siempre se reconoció
en Bizancio, según la concepción helenística, que el emperador es la «ley
viviente» y que su soberanía es la representación terrena, la imagen, el icono
de la monarquía celestial de Dios, en la práctica las relaciones entre la
Iglesia y el Estado se modificaron en forma importante: tras un período de
descaradas intervenciones imperiales en los asuntos eclesiásticos se pasó a los
conflictos de la época iconoclasta; luego, en el siglo IX, se estableció un
acuerdo en el 843, después de la restauración del culto de las imágenes. Este
acuerdo se resumió en la Epanagogé, código cuyos elementos se reunieron
hacia el año 880 durante el reinado de Basilio I, y que declara: «Puesto que la
comunidad se compone de partes y de miembros, por analogía con el hombre
individual, las partes mayores y más necesarias son el emperador y el
patriarca. Por esto el acuerdo en todas las cosas y la armonía entre el imperium y el sacerdotium traen la
paz y la prosperidad al cuerpo y al alma de los súbditos».
Esta doctrina de la relación
«armónica» entre la Iglesia y el Estado no constituía una innovación
revolucionaria. De hecho, este texto de la Epanagogé tiene un paralelo
en la sexta ley posterior del emperador Justiniano, publicada más de tres
siglos antes. Pero esta fórmula expresaba la manera de pensar bizantina y
correspondía más exactamente a la realidad de la época posiconoclasta que a la
del siglo VI. Este desplazamiento de acento en la relación entre lo espiritual
y lo temporal que siguió a la derrota del iconoclasmo se vuelve a encontrar en
el arte de la corte imperial de Bizancio. Antes del siglo IX, los los retratos
imperiales reflejaban preferentemente los aspectos triunfales y gloriosos de la
soberanía del emperador; a partir del 843 presentan a este último, sobre todo,
rindiendo homenaje a Cristo o recibiendo la investidura de él. Al destacar más
la piedad del emperador que sus triunfos temporales, el arte bizantino medieval
reflejó fielmente el influjo que ya ejercía la Iglesia en los diferentes campos
de la cultura bizantina.
Bizancio y Roma en el siglo VIII.
La controversia iconoclasta hizo
que la Iglesia de Bizancio y la de Roma se distanciasen todavía más. Durante
esta querella, los papas defendieron la veneración de los iconos y denunciaron
las opiniones heréticas de los emperadores de Oriente, que nominalmente eran
aún sus soberanos. El partido ortodoxo, sobre todo los monjes de Studion,
consideraba a Roma como el custodio de la ortodoxia. Era natural, por tanto,
que los emperadores iconoclastas desplegasen una política hostil a la sede
apostólica. Hacia el año 732 León III sustrajo a la jurisdicción pontificia las
provincias de Calabria, Sicilia e Iliria (esta última abarcaba en realidad toda
la península balcánica, excepto Tracia) y las puso bajo la autoridad del
patriarca de Constantinopla. Este gesto provocó la animosidad de Roma contra
Bizancio; además, la debilidad de las posiciones militares bizantinas en
Italia, demostrada claramente por la conquista del exarcado de Rávena por los
lombardos (751), hizo que el papado pidiera el auxilio de los francos. De aquí
resultó la alianza entre Esteban I y Pipino (754), alianza que presagiaba la
coronación imperial de Carlomagno (800) y significaba que el papado se iba
alejando del Imperio bizantino.
A pesar de las rivalidades de
jurisdicción, de la animosidad política y del amargo recuerdo del iconoclasmo,
la Iglesia bizantina y la romana continuaron siendo en muchos aspectos dos
partes estrechamente ligadas de un mismo organismo. Nadie dudaba aún, ni en
Oriente ni en Occidente, de que la cristiandad era un solo cuerpo. La
complejidad de las relaciones entre las dos Iglesias —relaciones que en un
sentido eran antagónicas, pero que en otro consistían en un lazo íntimo de
implicación recíproca— apareció con evidencia asombrosa en la querella a la
que, desde el 858 hasta el 880, está asociado el nombre del patriarca Focio.
La querella de Focio
Tras la controversia
iconoclasta, la Iglesia bizantina experimentó un sentimiento penoso que, a
pesar del acuerdo del 843, duró al menos una generación. El partido
«intransigente» y el «moderado», de cuyas opiniones divergentes hemos hablado
ya, también tuvieron posturas diferentes en cuanto a la actitud que debía
adoptarse respecto al antiguo clero iconoclasta que trataba de reconciliarse
con la Iglesia. Los intransigentes opinaban que los iconoclastas debían ser
tratados con severidad inflexible. Los moderados, según el principio de
«economía», alegaban que la caridad y el buen sentido exigían olvidar los
errores pasados. El patriarca Ignacio, designado por la emperatriz Teodora en
el 847, se inclinaba a los intransigentes. Pero, a consecuencia del golpe de
Estado del 856, que arrebató el poder a Teodora, Ignacio tuvo que dimitir. Focio
fue elegido patriarca de Constantinopla dos años más tarde. Antes de esta
elección era laico, profesor de la Universidad y presidente de la Cancillería
imperial. En una semana recorrió las etapas obligatorias para la ordenación.
«Moderado» por convicción, Focio fue un sabio eminente, tal vez el más notable
de los patriarcas bizantinos si atendemos a las cualidades personales. Poco
después de su designación escribió al papa para anunciársela; al mismo tiempo,
el emperador Miguel III invitaba al papa a enviar sus legados a Constantinopla
para participar en un concilio convocado con el fin de reiterar la condenación
del iconoclasmo, peligro real todavía para la Iglesia bizantina. Sin embargo,
ante la insistencia de los legados, el concilio del 861 aceptó tratar ante todo
del litigio existente entre Ignacio y Focio. Con la conformidad de los legados,
el concilio reconoció a éste como patriarca legítimo. Pero el papa Nicolás,
influido por los informes tendenciosos de los partidarios de Ignacio llegados a
Roma, rehusó ratificar la aprobación de sus legados. Un sínodo de la Iglesia
romana declaró anticanónica la elección de Focio, lo excomulgó y repuso en la
sede patriarcal a Ignacio (863). Las autoridades bizantinas no hicieron ningún
caso de estas decisiones. En Constantinopla manifestaron gran resentimiento por
lo que consideraban una intervención injustificada del papa en los asuntos
internos de la Iglesia bizantina. De este modo se produjo una ruptura abierta
entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla.
Las relaciones se enconaron
rápidamente a causa de los sucesos de Bulgaria. El 865 el príncipe búlgaro Boris fue bautizado por unos misioneros
bizantinos, que comenzaron seguidamente a convertir también a los súbditos del
rey. Al año siguiente, sin embargo, Boris, considerando
más provechosas las relaciones con la Iglesia de Occidente, pidió al papa que
estableciera en su reino una jerarquía eclesiástica. Parte de Bulgaria había
pertenecido a la provincia eclesiástica del Ilírico, y Roma nunca se conformó
con su pérdida. De ahí que Nicolás aprovechara esta ocasión para extender su
jurisdicción sobre el reino de Boris; rápidamente
se enviaron misioneros romanos a Bulgaria. Puede imaginarse la reacción de
Bizancio. La región meridional de Bulgaria, es decir, el norte de Tracia, nunca
había estado bajo la jurisdicción romana; se corría el riesgo de que, al amparo
de los misioneros occidentales, la influencia política de los francos llegara
hasta las puertas de Constantinopla. El gobierno bizantino se alarmó; las
autoridades bizantinas quedaron consternadas al saber que el clero romano
exigía que en Bulgaria se añadiese la palabra filioque al símbolo de
Nicea.
En una carta encíclica dirigida
a los patriarcas orientales el año 867, Focio denunció el filioque como
doctrina herética. El mismo año, un concilio reunido en Constantinopla y
presidido por el emperador excomulgó y depuso al papa Nicolás I. En este
momento álgido de la crisis, otra revolución de palacio transformó de improviso
la situación en Constantinopla. Miguel III fue asesinado; Basilio I, su asesino
y sucesor, obligó a Focio a dimitir e instaló de nuevo a Ignacio en la sede
patriarcal (867). Se reanudó la comunión con Roma. En 869-870, un concilio
reunido en Constantinopla excomulgó a Focio. Pero los legados del papa Adriano
II que asistían a él tuvieron que enfrentarse con la fuerza creciente del
partido de Focio; no pudieron impedir el retorno de Bulgaria al seno de la Iglesia
bizantina, ya que, tras una hábil maniobra, Boris cambió
nuevamente de postura. El último acto de este drama que iba prolongándose
terminó con una reconciliación general. El año 877 murió Ignacio y Focio volvió
a subir a la sede patriarcal. Los dos partidos se mostraron entonces
moderados. El papa Juan VIII, considerando que se había mantenido la supremacía
de la sede romana, quería reconocer a Focio. Este, aunque se negó a presentar
disculpas por lo que Roma consideraba sus malas acciones pasadas, manifestó la
deferencia debida a la Santa Sede y consintió en no insistir en las
pretensiones de la Iglesia bizantina respecto a Bulgaria . En 879-880 se
celebró en Constantinopla otro concilio con asistencia de los legados pontificios.
Reconoció a Focio como patriarca legítimo, anuló las condenas pronunciadas
anteriormente contra él, revocó las decisiones del concilio de 869-870 y,
aludiendo explícita pero no exageradamente al filioque, condenó toda
adición al símbolo de Nicea. Estas decisiones fueron aceptadas por Roma.
Durante el segundo período en que ocupó la sede patriarcal (877-886), Focio
permaneció en comunión completa con el papado, restableciéndose la paz en la
cristiandad. Focio, destituido una vez más de sus funciones por León VI, se
retiró a la vida privada, aunque siguió desarrollando una actividad polémica y
teológica. No conocemos la fecha de su muerte.
El mutuo desconocimiento, las
explosiones de recíproca intolerancia y el conflicto de jurisdicción que
caracterizaron la cuestión de Focio estaban ligados a dos problemas de
importancia decisiva que, a partir de esta época, iban a sobresalir en las
discusiones entre la Iglesia bizantina y la romana: la supremacía pontificia y
el filioque. Vamos a examinarlas brevemente.
Bizancio y la supremacía pontificia
La importancia histórica de la
querella fociana se debe ante todo a que entonces se produjo abiertamente la
primera ruptura entre el concepto romano de la primacía de su sede, tal como
la habían definido León Magno y Gelasio y la ratificaba enérgicamente Nicolás
I, y el punto de vista de la Iglesia de Oriente respecto a la naturaleza de la
autoridad y del gobierno eclesiástico. La Iglesia de Oriente reconoció que la
Sede romana tenía la primacía sobre todas las otras Iglesias y que el papa era
el primer obispo de la cristiandad. Desde el siglo IV, esta primacía de Roma
fue reconocida explícitamente por la mayor parte de los eclesiásticos
bizantinos. Nunca definieron éstos con precisión la naturaleza de tal
primacía, que los bizantinos no atribuían tanto al origen apostólico de la Sede
romana cuanto al hecho de que estaba situada en la antigua capital del Imperio
Romano y había conservado prácticamente la ortodoxia doctrinal intacta. Según
ellos, estaba en juego algo más que una simple primacía de honor, ya que, al
menos en ciertas ocasiones, implicaba que reconocían a todo condenado por su
autoridad eclesiástica particular el derecho de apelar a Roma en virtud del
canon 3 del Concilio de Sárdica (343). Pero ni los bizantinos habían aceptado
ni el Concilio de Sárdica había aprobado el privilegio que reivindicaba Nicolás
I, según el cual el papa podía convocar a cualquier clérigo a la corte
pontificia y volver a juzgar los asuntos concernientes a intereses vitales de
su Iglesia particular. Rechazaron, en esta época y después, la concepción
romana de la primacía, que atribuía al papa el poder supremo sobre la Iglesia
cristiana. Se consideraron agraviados por las tentativas que hizo Nicolás I
para imponer su decisión en la disputa entre Ignacio y Focio, estimando que
este modo de obrar constituía una intervención anticanónica del titular de un
patriarcado particular en los asuntos internos de otro. Tal ha sido siempre la
actitud tradicional de la Iglesia ortodoxa respecto al obispo de Roma, actitud que
se manifestó de manera elocuente el año 1136 en estas palabras que Nicetas, arzobispo de Nicomedia, dirigió
a un obispo de la Iglesia de Occidente:
«Mi muy querido hermano: No
rehusamos a la Iglesia romana la primacía entre los cinco patriarcas hermanos y
le reconocemos el derecho de ocupar el lugar más honorífico en el concilio
ecuménico. Pero se separó de nosotros por su orgullo cuando por su orgullo
usurpó una monarquía que no correspondía a su oficio. ¿Cómo vamos a aceptar sus
decretos, que han sido promulgados sin consultarnos e incluso sin informarnos?
Si el pontífice romano, sentado en el alto solio de su gloria, quiere tronar
contra nosotros y, por así decir, vociferarnos sus órdenes desde sus alturas,
si desea juzgarnos y gobernarnos a nosotros y a nuestras Iglesias, no de
acuerdo con nosotros, sino a su antojo, ¿qué clase de fraternidad o qué clase
de parentesco puede existir entre nosotros? Seríamos los esclavos, no los hijos
de semejante Iglesia, y la Sede romana no sería la madre bondadosa de hijos,
sino la dueña dura y arrogante de esclavos [...]. Os suplico me perdonéis que
hable así de la Iglesia romana. Pero no puedo estar de acuerdo con ella en
todo, como lo estáis vosotros, y no creo que necesariamente haya que estar de
acuerdo con ella en todo».
Esta era la actitud
característica de los miembros importantes de la Iglesia bizantina, que se
expresaban con franqueza en una época en que las divisiones entre Oriente y
Occidente no habían cristalizado aún en el cisma definitivo. El reconocimiento
de la supremacía pontificia se unía al convencimiento de que el gobierno
monárquico de la Iglesia universal es contrario a los cánones y a la tradición;
el respeto a la Sede romana y a su titular se unía a la certeza de que la
doctrina infalible de la Iglesia no puede ser declarada por un solo obispo, por
muy alto que fuera su puesto, sino por toda la Iglesia, representada por sus
obispos reunidos en concilio ecuménico. La creencia en la igualdad fundamental
de todos los obispos se basaba en la doctrina que Ignacio de Antioquia había expuesto claramente; según
ella, la Iglesia está plenamente allí donde el obispo, que representa el
sacerdocio eterno de Cristo, celebra la eucaristía en presencia de los fieles.
Aunque estaban convencidos de
que el derecho canónico y la tradición patrística justificaban su negativa a
la aspiración de los obispos de Roma a ejercer una jurisdicción directa sobre
las Iglesias orientales, los bizantinos se sentían en un terreno menos seguro
cuando intentaban definir la naturaleza de la primacía pontificia y la
relación de las Iglesias orientales con la Sede romana. En su manera de
responder a las pretensiones romanas, los bizantinos vacilaban a veces. Frente
a la claridad y a la lógica de la doctrina romana, sus tesis no se apoyaban en
una eclesiología plenamente desarrollada. Pensamos que esa falta de claridad
que manifestaban los hombres de Iglesia bizantinos cuando defendían sus tesis
frente a las pretensiones pontificias se debe, por una parte, a que insistían
más en la realidad sacramental de la Iglesia que en su estructura jurídica, y
por otra, a la relación estrecha que se establecía en Bizancio entre el
concepto de autoridad espiritual y la idea de Imperio; a la luz de esta última
concepción, para muchos bizantinos las pretensiones pontificias constituían un
problema más político que eclesiológico. De hecho, parece que los bizantinos,
al menos hasta el siglo xiii, no
comprendieron la verdadera índole de las tesis pontificias y las atribuyeron al
deseo de los papas de aumentar su poder personal. Trataron de replicar a las
pretensiones de Roma con la teoría de la pentarquía, que existía ya en el siglo
vi, se había desarrollado en el IX y se había formulado plenamente en el XI.
Según esta tesis, el gobierno de la Iglesia corresponde conjuntamente a los
cinco patriarcados: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquia y Jerusalén. Pero esta tesis
adolecía de la misma confusión entre primacía y autoridad, que los teólogos
bizantinos reprochaban a Roma, y resultó difícilmente conciliable con el
carácter autocéfalo que las Iglesias eslavas se arrogaron durante la baja Edad
Media.
El «filioque»
Como acabamos de ver, los
bizantinos no respondieron con gran claridad ni lógica a las implicaciones
teológicas de las pretensiones de la Santa Sede; en cambio, se expresaron sin
equívocos ni incoherencias en lo concerniente al punto fundamental de la
querella fociana, es decir, en el problema del filioque. La adición de
la palabra filioque al símbolo de Nicea —adición que expresaba la doctrina
según la cual el Espíritu Santo no procede sólo del Padre, sino a la vez del
Padre y del Hijo— parece que se practicó por primera vez en la Iglesia española
del siglo VI; en esta época era una forma de defenderse del arrianismo de los
visigodos. La costumbre pasó de España a Francia y a Alemania, y Carlomagno se
apresuró a adoptarla. Para él era un arma contra los griegos, a quienes acusaba
de herejía. Sin embargo, Roma no admitió el filioque hasta el siglo XI.
Los papas sostenían que, aunque la adición del filioque estuviese
justificada teológicamente, no era conveniente alterar la versión del símbolo
aceptada por toda la cristiandad. Pero los misioneros romanos de Bulgaria
emplearon el término controvertido; ello desencadenó la controversia que vino a
constituir el núcleo del debate teológico entre la cristiandad griega y la
latina durante la Edad Media y que todavía separa a las Iglesias ortodoxa y
católico-romana.
La Iglesia bizantina se oponía
al filioque por dos razones. En primer lugar, los concilios ecuménicos
habían prohibido expresamente cambiar nada del símbolo. Solamente otro concilio
ecuménico podía anular esta prohibición. En segundo lugar, según Bizancio, el filioque era teológicamente falso. En su Mistagogía del Espíritu Santo, Focio
demuestra que esta doctrina destruye el frágil y misterioso equilibrio entre
unidad y diversidad en el seno de la Trinidad. No podemos ofrecer un breve
resumen que dé cuenta de esta controversia técnica y compleja. Anotemos
simplemente que, cuando trataban de expresar en términos teológicos el
misterio trinitario, los latinos y los griegos se colocaban a menudo en puntos
de vista divergentes. Los latinos insistían sobre todo en el hecho de que la
esencia (oúsía, substantia) es el único principio de unidad en la
Trinidad, y examinaban a la luz de la esencia las relaciones entre las tres
personas. Los griegos, en cambio, preferían partir de la distinción entre las
tres personas (hipóstasis) y pasar de ahí al examen de la unidad esencial. Los
dos puntos de vista eran legítimos para los teólogos orientales, con tal que la
equivalencia misteriosa entre la esencia común y las personas distintas no se
perdiera de vista por supervalorar la primera en detrimento de las segundas.
Según los griegos, la doctrina del filioque, que afirma que el Espíritu
Santo procede del Hijo igual que del Padre, era una deducción injustificada del
dogma de la consustancialidad del Padre y del Hijo, debilitaba la «monarquía»
del Padre, tendía a sacrificar la distinción entre las hipóstasis a la
simplicidad divina de la esencia común e implicaba una teología en la cual la
realidad mística del Dios trino quedaba en cierto grado oscurecida por una
filosofía de la esencia.
La
ruptura de 1054
El problema del filioque ocupa un puesto —aunque menos central que en el siglo IX— en la disputa entre
las Iglesias romana y bizantina que condujo a la dramática ruptura de 1054. Las
razones de lo que pomposa e inadecuadamente se ha denominado «gran cisma»
fueron complejas y numerosas. Cualquiera que sea la opinión personal sobre los
problemas doctrinales implicados en la controversia, el historiador de hoy
tiene que suscribir las palabras del papa Juan XXIII cuando afirmaba que las
responsabilidades de la división de la cristiandad en dos partes conciernen a
ambas. Por lo que se refiere a las causas inmediatas de la crisis, que estalló
a mediados del siglo XI, hay que señalar primero los intentos papales de
imponer una práctica litúrgica uniforme en las Iglesias griegas de la Italia
meridional que los normandos iban arrancando poco a poco al Imperio de
Oriente. Influyeron también las medidas tomadas por el patriarca bizantino
para obligar a las Iglesias latinas de Constantinopla a seguir los usos
griegos. Se añadió a esto el antagonismo creciente entre las pretensiones del
papado fortalecido y el deseo, igualmente grande, que tenía la Iglesia
bizantina de salvaguardar su autonomía tradicional en un momento en que tenía
conciencia más que nunca del prestigio que le proporcionaban sus vínculos con
el Estado más poderoso y culto de la cristiandad. A instancias del patriarca
constantinopolitano Miguel Cerulario, León de Ocrida, jefe de la Iglesia
búlgara, redactó una carta llena de insultos destemplados contra las prácticas
latinas, especialmente contra el uso del pan ázimo o sin levadura en la
eucaristía. León IX respondió enviando a Constantinopla una embajada dirigida
por el cardenal Humberto (1054). Los silencios históricos de Humberto, sus
excesos en el lenguaje y su comportamiento truculento fueron casi emulados por
el patriarca de Constantinopla, que no dio más que pruebas de intransigencia y
arrogancia farisaica. La escena que tuvo lugar en Constantinopla el 16 de julio
de 1054, durante la cual Humberto y sus compañeros de legación colocaron sobre
el altar de Santa Sofía una bula de excomunión contra Cerulario y sus
principales partidarios, ha adquirido una notoriedad triste y quizá excesiva.
Tras este incidente, el emperador Constantino IX ordenó quemar la bula, y un
sínodo reunido en Constantinopla excomulgó solemnemente a Humberto y sus
compañeros.
|
 |
 |