| Cristo Raul.org |
 |
 |
 |
 |
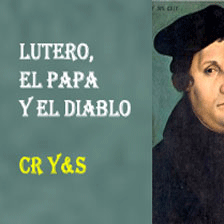 |
 |
 |
|
CAPITULO XXXVII LA VIDA
MONASTICA Y REGULAR DE LA BAJA EDAD MEDIA (1216-1500)
Ya
hemos esbozado el curso de la historia de la vida monástica y regular hasta
fines del siglo XII. Con frecuencia se ha escogido el IV Concilio de Letrán
para señalar el comienzo de un período nuevo. No trató de realizar, y de hecho
no realizó, una reforma espiritual de los monjes y canónigos; pero tomó medidas
y fijó sanciones canónicas que resultaron duraderas. Aplicó a todos los
religiosos las innovaciones disciplinares tan eficaces de los cistercienses.
Las dos órdenes regulares más antiguas, los benedictinos y los canónigos
regulares, formaron entonces grupos provinciales —unidad de administración y de
inspección— gobernados por capítulos que se reunían cada cuatro años, según el
modelo de las asambleas del Císter y de los premonstratenses. Otro canon afirmó
el derecho y el deber del ordinario —normalmente el obispo— de inspeccionar las
casas religiosas no exentas. Más tarde, un decreto impuso a todos los
superiores la obligación de presentar las cuentas de su casa ante el capítulo
anual y de obtener el consentimiento del capítulo para todos los gastos
importantes. Fueron decretos de reforma necesarios y útiles; pero concernían a
la administración más que a la vida espiritual. No se aplicaron rigurosa ni universalmente. Parece que Inglaterra conservó
más trazas de este movimiento que ningún otro país.
Prescindiendo
de las cuestiones de disciplina interna, los monjes y los canónigos entraron en
el siglo XIII en un nuevo período: la vida canónica, monástica y regular, que
durante tantos siglos había sido considerada como la única manera de seguir los
consejos evangélicos mediante una existencia consagrada solemnemente a Dios,
encontró un émulo en la vida que llevaban los frailes. Como los cistercienses y
los premonstratenses habían acaparado muchas fuentes de reclutamiento que
antes habían estado en manos de los benedictinos y de los canónigos regulares,
los frailes rivalizaron a su vez con los monjes y los canónigos. Además, las
Universidades, al ir cobrando auge, atrajeron a un nuevo tipo de candidatos:
los jóvenes inteligentes interesados por el estudio. Los adolescentes bien
dotados frecuentaban las Facultades de Letras desde los trece años; luego
comenzaban una carrera administrativa o universitaria. Así ocurrió hasta la
llegada de los frailes. Entonces esos mismos alumnos se hicieron frailes. El
desarrollo de la enseñanza superior en Europa, donde prevalecía la lógica,
seguida por el derecho y la teología, dio el golpe de gracia a la antigua
enseñanza literaria y humanista que se impartía en el claustro. La edad de la
cultura monástica había pasado ya. Entre el Concilio de Letrán y la aparición
de los humanistas del siglo XV, las Universidades y las escuelas de los frailes
dentro de las Universidades fueron los focos de la vida intelectual. El
fenómeno fue tan evidente y la acusación de ignorancia pesó tan duramente
sobre los monjes, que también ellos empezaron a frecuentar las Universidades
hacia fines del siglo XIII. El movimiento fue probablemente beneficioso y
ciertamente era necesario. Pero la vida universitaria no podía satisfacer a la
mayoría de los monjes y de los canónigos regulares, ni como carrera ni como
ocupación intelectual. Entre los grandes escolásticos no figura el nombre de
ningún monje.
En
general, las órdenes antiguas continuaron su desarrollo durante el siglo XIII.
Hubo abades destacados y escritores espirituales notables. En el noroeste de
Europa, los monjes, como propietarios de tierras, aprovecharon el desarrollo de
la economía y explotaron ellos mismos sus campos. La regresión general de este
sistema de explotación, tal como se había practicado en el siglo XIV, se
acentuó por la gran peste y por sus consecuencias sociales y económicas. Esto
produjo una lenta evolución. Las órdenes más antiguas, como los cistercienses,
que contaban ya con escaso número de hermanos legos —que además eran ineficaces
desde el punto de vista económico—, llegaron progresivamente a un sistema
económico basado en el arrendamiento y la renta. En el siglo XV casi todas las
órdenes eran «rentistas» que vivían de las rentas e ingresos espirituales de
sus dominios.
También
hubo una lenta evolución dentro del claustro. En el siglo XI, la vida monástica
había sido esencialmente litúrgica. El monacato benedictino y cisterciense
continuó dando importancia capital a este elemento. Pero los hombres de
administración y de estudio empezaron a encontrar excesivamente corta la
jornada de trabajo. Se redujo una parte de las salmodias adicionales. En lo
relativo al régimen alimenticio, la abstinencia absoluta —aunque en algunas
regiones no excluía las aves— había sido siempre difícil de observar. En
general se adoptó un sistema de rotación que permitía compartir la mesa del
abad o comer en la enfermería. En el siglo xiv, la institución del «refectorio
para la carne» se hizo corriente. Los frailes asistían por turno, en tanto que
el menú regular se servía en el refectorio principal. Estas innovaciones y
varias otras fueron codificadas e impuestas al mundo monástico europeo por una
serie de constituciones publicadas por el papa Benedicto XII, que había sido
cisterciense. Las «constituciones benedictinas», promulgadas para los «monjes
negros» (1336), y otros decretos similares, destinados a los «monjes blancos» y
a los canónigos (1335 y 1339), fueron esencialmente una «puesta al día» que
legalizó algunas mitigaciones (por ejemplo, en materia de abstinencia de
carnes), incitó a frecuentar la Universidad y prohibió las violaciones más
flagrantes de la pobreza personal y de la obediencia religiosa. Representaron
el último proyecto reformador de la Iglesia emprendido a nivel global por el
papado de la Edad Media. No tuvieron éxito duradero; la relajación fue cada día
más habitual. Durante los cincuenta años del gran cisma, los papas rivales, que
andaban mal de fondos, vendieron a los religiosos dispensas de todas clases. El
espíritu de la época tendió a transformar todos los oficios en beneficios. Los
superiores gozaron durante mucho tiempo de ingresos particulares y vivían en
apartamentos separados de la comunidad. Poco a poco, los otros dignatarios de
la comunidad obtuvieron, gracias a la costumbre o por un reparto en debida
forma, la administración de algunas fuentes de ingresos y el uso de apartamentos
y servidores particulares. Para sus necesidades cotidianas, los frailes, que
hasta entonces lo tenían todo en común (alimento, vestidos y medicinas),
recibieron una suma individual y anual llamada los «sueldos», con la que se
podían procurar las especias (el equivalente de la confitería moderna, del
tabaco y de los productos farmacéuticos) y los libros. De este modo, incluso
las casas que seguían la observancia más regular comenzaron a parecerse a
instituciones colegiales.
La
disminución progresiva del ritmo de la vida monástica se acentuó por los
desastres públicos y por los abusos. Hay que mencionar las grandes pestes;
supusieron una tasa de mortandad que osciló entre el 10 y el 50 por 100 en las
comunidades grandes e hicieron que desaparecieran por completo numerosas
comunidades pequeñas. Hay que mencionar también las guerras de esta época, en
particular los saqueos y destrucciones que caracterizaron la Guerra de los Cien
Años y de los que fueron responsables las grandes mesnadas en Francia. Advirtamos,
en fin, el abandono de las tierras debido a la inflación y a la falta de mano
de obra, como en Italia. Entre los abusos, el mayor fue la plaga de la
encomienda. Como hemos visto, se trata de una antigua institución, de la que ya
se había hecho mal uso en épocas anteriores. En el período siguiente a la
reforma gregoriana había dejado prácticamente de existir; pero se volvió a ella
para proporcionar empleo y medios de vida a los prelados que habían tenido que
dejar su sede de Oriente Medio. Se renovó a gran escala durante el período del
papado en Aviñón. Sirvió para compensar a cardenales y otros dignatarios de la
pérdida de sus rentas de Italia y, en general, para sostener la burocracia.
Durante el cisma, los papas rivales se sirvieron de ella para recompensar a sus
partidarios y conservar su adhesión. Los reyes de Francia y príncipes de menor
importancia en Italia y en otros países recurrieron a ella. En los concordatos
de la época conciliar, Roma renunció a veces a las encomiendas en favor de los
monarcas. Casi universal en Francia, Italia y España, fue rara en los países alemanes e inexistente en Inglaterra durante el
período de que hablamos. Consistía habitualmente en
sustituir al abad por una autoridad titular y ausente, que podía ser un obispo
u otro prelado y, más tarde, con frecuencia, un laico. El titular conservaba el
cargo durante toda su vida. Disfrutaba al menos de la renta anual que antes se
asignaba al superior de la casa. Un titular sin escrúpulos podía sacar mucho
más dinero y contribuir a arruinar la casa. Esta estaba gobernada por un prior,
a veces nombrado por el abad comendatario, que no gozaba del prestigio
inherente al superior consagrado según la Regla ni de la autoridad necesaria
para grandes tareas espirituales o materiales. En algunos casos excepcionales,
el titular vejó sumamente a la comunidad monástica haciéndole pasar hambre y
maltratando a los monjes o, como en Escocia a fines del siglo XV, teniendo su
morada señorial dentro del monasterio. En los siglos XIV y XV todas estas
calamidades, así como la decadencia general y secularización de la vida
religiosa en muchos campos, tuvieron graves consecuencias. El fervor y la
observancia de la Regla descendieron de manera general, aunque no universal.
En las regiones rurales, muchas casas llegaron a parecerse a grandes granjas o a
pequeñas casas señoriales. Algunas fueron abiertamente escandalosas,
oponiéndose a toda disciplina regular. Como carecemos de estadísticas, no es
posible evaluar con exactitud la situación en todos sus aspectos, buenos y
malos. Pero, en general, las casas mayores y más famosas fueron las más
respetables. Francia fue quizá el país que más sufrió desde el punto de vista
económico. En Alemania y en algunas regiones de Italia hubo graves escándalos.
Exenta de la encomienda francesa y de los privilegios aristocráticos de
Alemania, Inglaterra ofrecía probablemente mejor aspecto, aunque no fuese
ejemplar.
Otro
abuso, muy corriente en el Imperio alemán, fue que las puertas del monasterio
sólo se abrían a quienes pertenecían a la nobleza o a los aspirantes que tenían
blasón. Este exclusivismo se manifestó con más rigor en los conventos de
mujeres. El modo de reclutar a las candidatas acentuó aún más el carácter
secular de esas casas. Algunas relaciones de las visitas de inspección revelan
la existencia de comunidades en las que la mezcla de la vanidad aristocrática,
de la tristeza y del histerismo causaban graves
desórdenes.
Cuando
comenzó a decrecer el número de los que se sentían atraídos por una vida monástica
rigurosa y cuando las casas religiosas fueron más numerosas de lo que exigía la
cantidad de vocaciones, no se pudo evitar que la vida claustral consagrada, que
había sido una vocación profunda, se convirtiera en una simple carrera que
abrazaban las personas atraídas por una existencia reglamentada y pacífica,
estudiosa y devota. La Edad Media vio un cambio progresivo, pero no universal,
en la clase social de los candidatos a la vida monástica. En 1100, la gran
abadía reclutaba sus miembros entre los propietarios feudales, muchos de ellos
llegados de lejos. En el siglo xv, los monjes pertenecían en gran mayoría a la
clase de los pequeños colonos o de burgueses que habitaban en los alrededores o
en las tierras de la abadía. En lo referente a las mujeres, la vocación sincera
fue aún más rara. Las monjas de la Europa medieval —aunque esto pueda
sorprender— fueron menos numerosas que los monjes. Casi todas procedían de la
alta sociedad o de la burguesía rica. En esas clases sociales, una hija soltera
resultaba una carga molesta. Había, pues, motivos suficientes para procurarle
una vida confortable en un convento.
Cuando
el punto de saturación de la situación económica y espiritual se alcanzó a
fines del siglo XIII en todos los grandes países de Europa y los frailes
influyeron poderosamente en las clases que no habían solido ingresar en los
monasterios, no hubo más lugar para nuevas instituciones monásticas. Las
órdenes nuevas aparecieron en forma de grupos austeros dentro del mundo benedictino.
Así, los silvestrinos, o benedictinos azules, fueron
fundados en Monte Fano en 1231, debiendo su nombre a su fundador Silvestre Guzzolini. Los Celestinos, orden eremítica (1264), deben su
nombre al que tuvo por poco tiempo su fundador, el desdichado Pedro de Morrone, que fue el papa Celestino V; los olivetanos, establecidos en Monte Oliveto,
tuvieron por fundador a Bernardo Tolomei (1344).
Todas estas órdenes tuvieron un éxito limitado. Sólo la primera y la última
existen todavía.
Entre
todas las órdenes monásticas, los cartujos fueron los únicos que continuaron
progresando lenta pero regularmente. Mantuvieron su observancia fervorosa
durante toda la Edad Media. Al principio se establecieron en parajes
deshabitados. A mediados del siglo XIV comenzaron a instalarse en el centro de
las ciudades, en París, Colonia, Londres, en la célebre cartuja de la
Salutación (1370). Al mismo tiempo se aceleró considerablemente el ritmo de su
crecimiento. Fue el «siglo de los místicos» y también el de las grandes
calamidades. En todo caso, a mediados del siglo XIV, la orden de los cartujos
fue más numerosa (107 casas) y más adaptada a su ambiente que nunca. De sus
filas salió Dionisio el Cartujano, uno de los mayores místicos de la Edad
Media. Aparte de los cartujos, pocas órdenes emprendieron fundaciones nuevas
después de 1300. Una notable excepción fue la rica y gran abadía de Sión, junto a Londres, fundada en 1415 por Enrique V para
albergar a una numerosa comunidad de «brígidas»
—orden sueca en su origen— y a sus confesores y capellanes. Estos últimos —como
las comunidades urbanas de cartujos— se reclutaban en su mayoría entre los
sacerdotes de la clase alta o de formación universitaria que tenían una
«vocación tardía».
Ya
hemos hablado de los frailes durante el primer siglo de su expansión. A
diferencia de los franciscanos, los dominicos siguieron siendo una sola orden;
pero tuvieron que sufrir también la decadencia del fervor y catástrofes de mediados
del siglo XIV. Disminuyeron las vocaciones, se multiplicaron los escándalos y
se relajó la observancia de la pobreza. El número de dominicos canonizados y
beatificados fue escaso. El gran cisma dividió a la orden, pero le proporcionó
dos santos: Vicente Ferrer, un español que apoyó al papa de Aviñón y estuvo
implicado en la acción diplomática en la corte de Aragón, y Catalina de Siena,
terciaria dominica que participó aún más en defensa del papa romano. Santa
Catalina es quizá la mujer y la santa más destacada de su época. De espíritu
viril y extático, pero con un fondo de buen sentido y de inteligencia,
escribió cartas que figuran entre las joyas más valiosas de la prosa italiana.
Tuvo una brillante personalidad y manifestó un amor maternal a la «familia» de
consejeros y de discípulos que la rodearon. Desempeñó en la historia de la
época un papel importante, no tanto por su actuación directa sobre Urbano V
como por formar un grupo de discípulos que propagaron por todas partes su
espíritu de fervor y reforma. Entre ellos se cuentan Raimundo de Capua, que fue luego (1380) maestro general de la orden, y
el beato Juan Dominici (luego cardenal), que, con
Conrado de Prusia, fue el creador de la Observancia, casas de frailes que
observaron estrictamente la Regla. En la siguiente generación, Fra Angélico de san Marcos, en Florencia, y san Antonino,
discípulo de Dominici, pertenecieron a esas casas. El
movimiento se extendió por Alemania y España, pero quedó localizado.
Los
franciscanos, que eran los más numerosos, sufrieron también las desdichas del
tiempo. La condenación de los «espirituales» por Juan XXII —ese movimiento que
careció de discreción y tuvo mala suerte— dejó largo tiempo el campo libre a
los ortodoxos, que eran mayoría. Pero en Italia y en Provenza se dejaron sentir
todavía como corrientes «espirituales». Sin embargo, antes de acabar el siglo
reaparecieron las divisiones de la orden. En 1368 se emprendió una reforma de
la misma. Se fundaron conventos de frailes «observantes». Después de lentos
comienzos, los observantes formaron un cuerpo importante: primero en conventos
dentro de la orden misma y luego en una orden separada bajo la autoridad del
general de los franciscanos. Fueron observantes tres grandes santos del siglo
xv: Bernardino de Siena, Juan de Capistrano y Jacobo
de la Marca. Los observantes se distinguieron del resto de la orden por
criticar con franqueza los hombres y las costumbres políticas y por seguir una
observancia estricta.
Es
difícil emitir un juicio general sobre el estado de las órdenes religiosas
durante los dos últimos siglos de la Edad Media. Es igualmente difícil determinar
cuáles fueron su prestigio y su popularidad. Desde que se extendió la actividad
literaria, los monjes fueron el blanco de los escritores satíricos. Su lujo y
mundanidad, sus ricos hábitos y su alimentación copiosa inspiró —antes y
después de Geraldo de Gales— a innumerables autores. Con Wicklef y sus imitadores, la crítica tomó un estilo más severo y amenazador. Pero es
difícil distinguir entre las acusaciones contra las organizaciones existentes
los ataques lanzados contra los principios mismos de la vida monástica. Una
acusación se encuentra siempre en todos los observadores de la sociedad en su conjunto:
los frailes eran innumerables y estaban en todas partes. Según la expresión de Chaucer, eran «tan numerosos como las motas de polvo en un
rayo de sol». Su presencia en todas las esquinas de las calles y en todos los
cementerios impacientaba sin duda a los observadores. Pero esto atestigua el
hecho de que la vida —si no la vocación— de fraile ejercía aún gran atractivo.
El fraile tomaba parte en los asuntos de la ciudad y gozaba del afecto de la
gente sencilla de los mercados y arrabales.
Aunque
en el siglo XV las veleidades de reforma fuesen en general ineficaces,
aparecieron nuevos centros de observancia. Se elaboró una nueva forma de
institución monástica. Este movimiento sobrevivió a la gran ruptura de la
Reforma e inspiró importantes instituciones de los tiempos modernos. Nos
referimos al nuevo modelo representado por Santa Justina de Padua. Este antiguo
monasterio cluniacense estaba en un avanzado estado de decadencia. En 1412, el
canónigo veneciano Ludovico Barbo (1443) recibió de Gregorio XII el encargo de
restaurar la abadía. Logró que la casa prosperase y reformó otros varios
monasterios. Preocupado por evitar la plaga de la encomienda, Barbo creó una
congregación cuya organización fue fijada definitivamente por Eugenio IV en
1431. No había un abad vitalicio y las casas no eran autónomas. La autoridad
suprema era el capítulo general y el definitorio de nueve miembros, con plenos
poderes legislativos y ejecutivos. Además, los definidores elegían a los
abades, cuyo cargo duraba tres años, y a todos los dignatarios de los monasterios.
En el intervalo de los capítulos, unos inspectores elegidos por los definidores
aplicaban todas las decisiones de la autoridad. Los monjes pertenecían a la
congregación y no al monasterio. Si los abades cumplían bien su cometido eran
trasladados de una casa a otra a intervalos regulares. Esto suponía un cambio
radical —algunos dirían una deformación— respecto al sistema de san Benito. El
abad monárquico, padre vitalicio de todos sus monjes, era reemplazado por un
titular provisional, nombrado por el capítulo general y cuyas actividades eran
restringidas y controladas por un comité y por inspectores responsables ante el
capítulo. Destinada a evitar la encomienda y quizá influida por el pensamiento
medieval, esta constitución revolucionaria tenía su ascendencia espiritual en
el sistema de los dominicos. Iba a tener porvenir mientras durase la
encomienda. Los monasterios benedictinos de Italia aceptaron esta observancia y
el sistema fue adoptado por la ferviente congregación de Valladolid, en España
(1492). Cuando se agregó a él Montecassino, en 1504,
la congregación tomó el nombre de congregación de Montecassino.
Muchas congregaciones nuevas de la Contrarreforma adoptaron sus principios.
El
celo conciliar produjo otras dos reformas. La primera se debió al Concilio de
Constanza. El duque Alberto V de Austria eligió la antigua abadía de Melk, junto al Danubio, para convertirla en un lugar de
observancia estricta según el modelo de Subiaco (1418). El movimiento se propagó por Austria, Baviera y Suabia y duró un siglo;
pero nunca estuvo organizado con constituciones sólidas y desapareció en la
época de la Reforma. La célebre reforma de Bursfeld debe su origen a los abades reunidos en Basilea. La llevaron a cabo Juan Dederoth y Juan de Roda. Este último, que era cartujo, se
hizo benedictino (1434). Bursfeld fue la casa madre
de una congregación presidida por un abad vitalicio. El capítulo general tenía
poder legislativo cuando estaba reunido; pero el ejecutivo normal correspondía
al abad de Bursfeld, que era visitador general. Cada
monasterio era autónomo y tenía su propio abad, ante el cual hacían los monjes
su profesión. De este modo, Bursfeld atestigua una
reforma tradicionalista. Aunque el fervor de este movimiento disminuyó con el
tiempo, la congregación duró hasta la época napoleónica.
El
siglo XV, aun siendo un período de decadencia y relajación, dio origen a una
serie de movimientos reformistas que permitieron a muchos monasterios atravesar
la tempestad de la Reforma; además, hicieron evolucionar un vasto mecanismo
que, aunque era infiel a los preceptos de san Benito en puntos importantes, dio
al mundo de después de la Reforma un modelo capaz de resistir a casi todos los
peligros de la época.
Como
ya lo hemos advertido, las religiosas fueron menos numerosas que los hombres y
tuvieron menos influencia. Desde el siglo XI hubo muchos conventos cuyos
miembros procedían de la clase feudal y después de la burguesía. Las mujeres
llevaban en ellos una vida contemplativa ocupada por la liturgia, dirigida por
la Regla de san Benito. En el siglo XII aparecieron unas canonesas agustinas
que apenas se distinguían de las benedictinas. El célebre predicador Roberto de Arbrissel fundó la gran abadía de Fontevrault,
que reunía tres conventos femeninos austeros y un monasterio, sometidos a la
Regla de san Benito bajo la dirección de una abadesa (1106). En este
establecimiento, la principal función de los hombres era de servir de
confesores y capellanes a las religiosas. Algunos decenios más tarde, un
sacerdote inglés llamado Gilberto fundó, en la aldea de Sempringham (Lincolnshire), una orden destinada principalmente a las mujeres, pero que
comprendía también un reducido número de canónigos, que servían de capellanes,
y muchas hermanas y hermanos legos. Durante más de un siglo, esta orden se
distinguió por el número y por los dones espirituales de sus miembros. Cuando
los cistercienses y los premonstratenses se extendieron, se pidió a los
fundadores que creasen ramas femeninas para sus órdenes. Durante algún tiempo
se negaron a ello; pero acabaron por tener ambas órdenes conventos de monjas,
aunque nunca tan numerosos como los hombres. Se hizo normal que cada orden
tuviese su rama femenina. Pero la sociedad no podía tolerar ver trabajar a las
religiosas fuera del claustro, en escuelas y hospitales. Todas las órdenes
terminaron por no permitir a las mujeres más que una vida litúrgica y
contemplativa. Las Damas Pobres de san Francisco de Asís sólo se diferenciaron
de las demás en la mayor austeridad. Ni ellas ni las dominicas pudieron igualar
a sus homólogos masculinos ni estar presentes como ellos en todas partes. En
Inglaterra, por ejemplo, hubo unos mil ochocientos frailes menores y
predicadores, pero sólo existieron tres casas pequeñas de clarisas y una
mediana de dominicas. En el tiempo de su mayor apogeo, hacia 1320, había doce
mil religiosos y dos mil religiosas en toda Inglaterra, único país de Europa
del que conocemos cifras exactas. En el continente, sobre todo en las ciudades
flamencas y renanas, los numerosos beguinados permitieron a muchas mujeres llevar una vida espiritual más intensa. Durante
los primeros siglos de la Edad Media había habido grupos de mujeres
sacrificadas que, sin pertenecer a ninguna orden, se ocupaban de los hospicios
y hospitales.
En
el último siglo de la Edad Media aparecieron dos nuevas órdenes femeninas. La
de las carmelitas, que comenzó en Italia y se propagó por España, donde siglo y
medio después, al ser reformada por santa Teresa, se convirtió en vivero de
santas y en instrumento eficaz de la Contrarreforma. A la otra orden se le
llamó más tarde de las «brígidas» por su fundadora,
santa Brígida de Suecia. Como antiguamente Fontevrault,
esta orden fue destinada principalmente a las mujeres; les ayudaban los
«confesores», hermanas y hermanos legos. Vadstena, la
casa madre, fue una de las glorias de Suecia antes de la Reforma. Su fundadora
fue nombrada patrona de Suecia; pero en Escandinavia hubo escasas fundaciones.
Además de Vadstena, la única abadía grande fue la de Sión, en el Middlesex.
Los
dos últimos siglos del período medieval conocieron también un auge de los
colegios y fundaciones, últimos vestigios en cierto sentido de la institución
monástica. Estos colegios eran comunidades de sacerdotes seculares que vivían
juntos y unidos por ciertas observancias religiosas, pero sin formar una orden.
Los hubo de tres clases: el grupo de sacerdotes encargados y «poseedores» de
una iglesia grande y una parroquia, dedicados totalmente al servicio litúrgico;
el grupo que se encargaba de una o varias capillas de alguna iglesia grande,
sin cura de almas, dedicado exclusivamente al servicio de la misa y de preces
litúrgicas por el fundador o alguna otra persona; finalmente, el colegio
escolástico o universitario, grupo de sacerdotes o de clérigos obligados a estudiar
y a enseñar. Las dos últimas categorías eran en su origen «fundaciones» más
bien que colegios. Las numerosas fundaciones servidas por uno o dos sacerdotes
constituyeron un subgrupo. Pero los colegios universitarios, tan notables en
París, Oxford y Cambridge, sobrevivieron a todos los trastornos y quedaron
como el único tipo de colegio conocido para el mundo moderno.
CAPITULO XXXVIIIEL PENSAMIENTO MEDIEVAL (1277-1500)
|
 |
 |