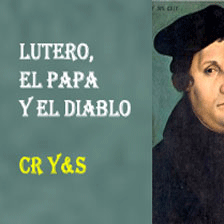| |
NUEVA HISTORIA DE LA IGLESIA
CAPITULO XXXV
EL GRAN CISMA
Gregorio
XI tenía sólo cuarenta y siete años cuando trasladó la corte de Aviñón a Roma,
poniendo fin al largo exilio de Babilonia. Si hubiera tenido suficiente tiempo
y firmeza habría podido restablecer el papado en su antigua mansión y haber
comenzado a formar una nueva generación de dignatarios de la curia. Pero murió
catorce meses después de su regreso a Roma.
A
la sazón había en dicha ciudad dieciséis cardenales. Salvo algunas excepciones,
eran prelados ricos y mundanos, aristócratas de nacimiento y de aficiones.
Había cuatro italianos y un español; los restantes eran franceses. Pero estos
últimos estaban divididos en dos bandos implacablemente enemigos: los «limosinos» partidarios de los cuatro papas precedentes, y
los otros. Fueron asediados y a veces vejados por el pueblo de Roma y de sus
alrededores, que exigía un papa romano, o al menos italiano. Antes de entrar en
cónclave arreglaron la elección escogiendo a Bartolomeo Prignano, gran dignatario de la curia, un italiano
que había residido largo tiempo en Aviñón y que era en ese momento arzobispo de
Bari. Procedieron a su elección con rapidez, entre alertas y escaramuzas. El
papa subió al solio pontificio con el nombre de Urbano VI. Muy pronto se reveló
como un déspota brutal, autoritario y cruel. Acusó a los cardenales, los
insultó bajo pretexto de corregirlos y torturó a los recalcitrantes. En vista
de esto, los cardenales franceses se marcharon en bloque, sumándoseles los
italianos. Tras infructuosas negociaciones en las que intervino santa Catalina
de Siena, eligieron por unanimidad al cardenal Roberto de Ginebra, joven competente, rudo y arrogante, primo del rey de Francia. El
nuevo papa tomó el nombre de Clemente VII y partió para Aviñón. Los dos
partidos comenzaron a pedir ayuda por toda Europa, creando cada uno sus
cardenales y excomulgando a sus adversarios. En unos años Europa se dividió en
dos obediencias aproximadamente iguales. El Imperio en general, Hungría,
Bohemia, Flandes, Países Bajos, Inglaterra, Castilla (al principio) y algunas
regiones de Italia aceptaron a Urbano VI. Francia, Escocia, Saboya, Austria y,
más tarde, Aragón y Navarra reconocieron a Clemente VII. Ambos campos hicieron
una intensa propaganda. Entraron en juego factores políticos. Tras algunos
años, todos perdieron la esperanza de ponerse de acuerdo respecto a quién era
el papa legítimo.
Podemos
preguntarnos a qué se debió el cisma, por qué fueron inútiles los esfuerzos que
se hicieron para solucionarlo y quién fue el papa legítimo.
Por
lo que respecta a la última pregunta, el problema está en averiguar si la
elección de Prignano, que por lo demás fue canónica,
estuvo condicionada por el miedo. A pesar de las reservas de algunos grandes
historiadores, todas las pruebas existentes parecen demostrar que las presiones
que ciertamente ejerció el populacho romano no debieron de bastar para
coaccionar a hombres razonablemente íntegros y valerosos. Cuando empezaron a
defenderse, los cardenales sólo alegaron en segundo lugar la excusa del miedo.
De hecho, el problema insoluble no es histórico, sino psicológico. ¿Cómo es
posible que hombres experimentados se engañaran respecto al carácter y las
cualidades de una persona a la que conocían desde hacía años? O bien a la
inversa, ¿cómo un carácter pudo cambiar y empeorar con tal rapidez?
En
cuanto al otro problema, puede encontrarse una razón inmediata en el hecho de
que el reducido colegio cardenalicio carecía de energía moral y espiritual.
Eran hombres ricos y ambiciosos que tenían la misma formación y las mismas
opiniones, pero que estaban divididos entre sí por querellas personales y
nacionales. Los papas de Aviñón cometieron el error de reducir el colegio
cardenalicio a un pequeño grupo de arribistas competentes, pero de miras estrechas,
que pertenecían en su mayoría al mismo grupo étnico y defendían celosamente su
función colegial, pero no tenían conciencia de las profundas necesidades de la
Iglesia y de sus inmensas responsabilidades espirituales. En los textos que
relatan el cónclave decisivo no se observa ninguna señal de preocupación por
el bienestar espiritual de la cristiandad. Podemos preguntarnos finalmente por
qué la elección de 1378 implicó una división general y duradera, en tanto que
los cismas precedentes habían sido locales, breves o insignificantes. La
respuesta es la siguiente: durante el otoño de 1378 cayó sobre Europa como una
niebla un sentimiento de impotencia y frustración; tal sentimiento se debía al
hecho de que el cisma no era entre dos papas elegidos por dos partidos o dos
señores, sino entre dos papas escogidos por el mismo grupo pequeño. Todos los
que avalaban la primera elección estuvieron implicados en la segunda. Además,
cuando los rivales se rodearon de numerosos cardenales recién creados, los
intereses fueron suficientemente importantes para imposibilitar un examen
objetivo de la situación.
Sin
embargo, hubo tentativas para arreglar el conflicto por medio de pruebas positivas y por la violencia (per viam facti).
Inmediatamente después de la segunda elección, los cardenales publicaron una declaratio para
justificar su actuación. La curia de Urbano VI publicó en respuesta un
memorándum riguroso, apoyado en documentos, que es una de las pruebas más
importantes que existen de aquella época. El memorándum de los partidarios de
Urbano está corroborado por el testimonio que dio Catalina de Suecia ante una
comisión instituida en 1379. Santa Catalina de Siena, que estaba entonces en
Roma, pensaba también que el papa legítimo era Urbano VI. En favor de la otra
parte aboga la relación hecha por san Vicente Ferrer. Así, pues, los dos campos
contaron con partidarios de elevada moralidad. Los mismos historiadores modernos,
a pesar de las pruebas establecidas antes de ellos, se han mostrado incapaces
de ponerse de acuerdo. Con mayor razón sucedió lo mismo a los contemporáneos,
que carecían de informes completos y oficiales. Además, cuando Europa se
dividió de acuerdo con sus inclinaciones nacionales, se desvanecieron todas las
esperanzas de solución razonable. Los dos campos recurrieron al anatema, la
propaganda, la intriga e incluso la violencia. Pronto se puso de manifiesto que estaban condenadas al fracaso todas las tentativas de
establecer los hechos o de llegar a una solución de facto.
Se
vio con claridad que había dos obediencias pontificias, provistas ambas de una
curia eficaz que funcionaba según el modelo tradicional, aferradas ambas a su
derecho de jurisdicción universal y con amplio apoyo en Europa. Hubo entonces
dos tipos de intentos para salir del conflicto. La via cessionis, que consistía en lograr la
renuncia de uno de los dos rivales o la de ambos, y la via concilii, consistente en reemplazar a
los dos rivales por un concilio general. El primer intento resultó inviable:
ninguno de los dos papas quiso ceder. Cuando moría el papa de un bando, en
seguida se nombraba un sucesor. Se hicieron promesas y ofertas de dimisión,
pero nunca se cumplieron. Al cabo de treinta años seguían existiendo dos papas
enfrentados.
Canonistas
y publicistas se mostraron muy activos. Algunos historiadores actuales que
conocen bien la Iglesia postridentina y la posterior
a 1870, y que frecuentemente están más familiarizados con la época de Gregorio
VII y de Inocencio III que con la del gran cisma, han afirmado que, entre 1076
y 1378, la única alternativa viable con que contaba la teoría ortodoxa de la
monarquía pontificia era la teoría imperial, que estaba ya en decadencia y que
finalmente fue abandonada. De hecho, la situación social y eclesiástica, así
como la reflexión de los canonistas, habían hecho nacer una teoría afín a la de
la monarquía, según la cual la Iglesia era una corporación o más bien una
jerarquía de corporaciones, siendo la más baja la de los creyentes y la más
elevada la del colegio de cardenales. Según esta concepción, el papa estaba instituido
por Dios para el gobierno supremo, pero los diversos cuerpos conservaban
derechos imprescriptibles. La naturaleza de esos derechos difería según los
canonistas. Para Hostiensis, citado con frecuencia
como «papal», el colegio de los cardenales formaba un solo cuerpo con el papa;
por consiguiente, en caso de vacante del trono pontificio, los cardenales
ejercían una autoridad completa; en caso de muerte de todos los cardenales, la
autoridad recaía sobre toda la Iglesia reunida en concilio general. Partiendo
de esta concepción, fácilmente podía llegarse a considerar —como Juan de París—
que el poder del papa estaba limitado por las necesidades de la Iglesia. Un
papa incompetente, hereje o pecador podía ser depuesto. Había aquí una
dirección de pensamiento que podían desarrollar de diversas maneras los
cardenales que habían elegido a Clemente VII y los pensadores preocupados por
el problema de la división de la cristiandad. Pero existían otras posibles
direcciones de pensamiento. Marsilio y Occam expresaron
opiniones más radicales e individualistas. Cada cual exaltó a su modo el
concilio general, que representaba al cuerpo de los creyentes, opuesto al papa.
Estas ideas penetraron en los círculos universitarios varios años antes de
1378.
De
hecho, las Universidades (en particular la de París) iban a desempeñar un papel
preponderante en los debates comenzados. Desde hacía unos dos siglos, la
Universidad de París marcaba la pauta en la Europa intelectual. Las otras
Universidades, sobre todo la de Oxford, procuraban igualarla, pero no lograban
arrebatarle la primacía. En el siglo XIV ocurrió un cambio. La gran guerra
entre Inglaterra y Francia había interrumpido las relaciones entre Oxford y
París; treinta años después, el cisma sustraía algunas regiones a la influencia
de París. La Universidad se convirtió entonces en una institución casi
enteramente francesa. Entre sus alumnos estaban todos los grandes eclesiásticos
y algunos juristas franceses. Se vio limitada su área de influencia; pero le
sirvió de estímulo el sentimiento de haber perdido parte de su prestigio. Entró
en un período de lucha intelectual y estuvo representada por una serie de hombres
notables. El primero de ellos fue Conrado de Gelnhausen (1380), que pidió la convocación de un concilio general en su Epístola concordiae.
Pretendió que la Iglesia universal era superior a los papas y a los cardenales
y que «lo que concernía a todos debía ser tratado por todos». Contra el
principio de que sólo el papa puede convocar el concilio, Conrado —discípulo de Occam— argumentó que la necesidad no puede estar
supeditada a la ley y que el caso de cisma no había sido considerado por los
canonistas. Después de Conrado hay que mencionar a Enrique de Langestein, quien sostuvo en su Epístola pacis (1381) que
la Iglesia tiene derecho a deshacerse de un papa mal escogido y perjudicial.
Estos dos pensadores estuvieron a la cabeza de un grupo importante de
publicistas. En la generación siguiente destacaron Pedro de Ailly y Juan Gerson, que no ejercieron gran influencia.
Al
morir en 1389 Urbano VI, el papa romano, fue reemplazado inmediatamente por
Bonifacio IX sin ningún incidente. En cambio, a la muerte de Clemente VII,
ocurrida en Aviñón el año 1394, el rey de Francia trató de impedir la elección;
pero fracasó en su intento. Aunque todos los cardenales se habían comprometido
con juramento a dimitir si la elección recaía sobre ellos, fue elegido el
español Pedro de Luna, y subió al solio pontificio con el nombre de Benedicto
XIII. No manifestó en absoluto la intención de abdicar y resistió a los
esfuerzos del rey de Francia y de su propio rival, que querían que dimitiese.
Así, en el momento en que un papa español trataba por todos los medios posibles
de obtener de Francia el maximum de ingresos, el
clero francés y la Universidad de París organizaron un nuevo movimiento.
Durante una asamblea celebrada en 1396 se propuso abandonar la obediencia de
Benedicto XIII para forzarle a dimitir. Fue un fracaso. Pero, durante otro
sínodo reunido en 1398, la Universidad, apoyada por el gobierno, actuó según su
parecer. Pretextando que el papado había suprimido unas libertades existentes
desde tiempos inmemoriales y que sólo el rey tenía el derecho de imponer
tributos al clero, de disfrutar las rentas de los beneficios vacantes y de
designar para todos los beneficios de Francia, la asamblea se apartó
solemnemente de la obediencia pontificia, aun admitiendo la autoridad puramente
espiritual del papa. Esta fue la primera manifestación de lo que más tarde se
llamará galicanismo. Tal postura resultaba de la fusión de dos corrientes de
opinión: el desarrollo de la mentalidad secular y racionalista en los reyes de
Francia desde los tiempos de Felipe el Hermoso y los recelos de la Universidad
frente al papado, recelos que aumentaron cuando los papas apoyaron a los frailes
en su lucha contra la Universidad y el episcopado. En ambos campos influyeron
factores económicos: el rey esperaba aprovecharse de los impuestos y censos que
correspondían al papa; la Universidad esperaba ejercer los derechos de
presentación de que gozaba el pontífice. Al principio pareció que el movimiento
lograba imponerse: los cardenales abandonaron a Benedicto XIII y pretendieron
gobernar la Iglesia. Se presionó al papa para que huyera, pero él resistió.
Los franceses pronto vieron con disgusto la conducta y la rapacidad del
gobierno y de los que habían sustituido a los agentes pontificios. Desde el
principio protestaron contra la retirada algunos obispos resueltos. Francia
volvió a la obediencia en 1403. Durante los años siguientes hubo varias
tentativas, sinceras o simuladas, de solucionar el conflicto por la «vía de la
dimisión». Los dos papas se aproximaron en los Alpes ligúricos sin llegar a establecer el contacto que ambos afirmaban desear; pretendían tener
la intención de preparar una dimisión común. Gregorio XI, el papa romano, se
dejó maniobrar moralmente. Ya hacía tiempo que Europa había perdido la
paciencia. En 1407 se convino secretamente una segunda retirada de Francia de
la obediencia pontificia. En la primavera de 1408, los cardenales de las dos
obediencias se rebelaron contra las tergiversaciones de los dos papas rivales y
emprendieron una acción común. Anunciaron que el 25 de marzo de 1409 se iba a
celebrar en Pisa un concilio general. Llamaron a los dos rivales. Cada papa
replicó convocando su propio concilio, Benedicto XIII en Perpiñán y Gregorio
XII en Cividale. Sin embargo, el Concilio de Pisa se
celebró; los obispos eran poco numerosos, pero ampliamente representativos. El
concilio depuso a los dos papas y eligió al franciscano Alejandro V. Este
recibió como consigna un programa de reformas que nunca se cumplió. Cuando
murió, un año después, fue elegido Baltasar Cossa; el
nuevo papa, que tomó el nombre de Juan XXIII, carecía de todas las cualidades
morales y espirituales requeridas. Sus cardenales fueron Zabarella y Pedro de Ailly. En la cristiandad hubo entonces
tres pontífices. El tercero fue un individuo personalmente indigno y, en el
plano canónico, y según la opinión general, un usurpador. La Iglesia se
encontraba en un camino sin salida. Salió de él gracias al rey Segismundo. Este
monarca, que iba a ocupar el primer plano de la escena europea durante treinta
años, era el hijo más joven del emperador Carlos IV; fue sucesivamente gran
elector de Brandeburgo, rey de Hungría (1387), emperador (1411) y rey de
Bohemia (1419). Competente, enérgico, ambicioso, provisto de muchos medios,
luchó con afán y consiguió que Juan XXIII convocara un concilio en Constanza
para noviembre de 1414. Segismundo y la opinión pública, que deseaba la
terminación del cisma, se habían asegurado la aprobación general. El Concilio
de Constanza empezó en un ambiente de paz. Hubo gran número de participantes y
pronto tomó un rumbo original. La desconfianza hacia el papa y los cardenales,
así como el nacionalismo naciente —excitado por la hostilidad que reinaba entre
Inglaterra y Francia—, condujeron a dos innovaciones importantes. Primero se
discutía y votaba por grupos nacionales. Luego fueron admitidos muchos teólogos
que no eran obispos. Esto aseguró una posición fuerte a los universitarios, que
sostenían la supremacía del concilio sobre el papa y la necesidad de celebrar
concilios periódicos. Pedro de Ailly, ya cardenal,
era un «conciliarista» extremista. Gerson, más
conservador, proponía una reforma limitada. Zabarella sostuvo con cierta moderación la superioridad del concilio. Teodorico de Niemtra mucho más insistente y radical y proclamaba la
superioridad de la Iglesia universal. Una vez llegados a Constanza todos los
padres conciliares, el concilio adquirió importancia y fue realmente
representativo. Se trataron en él los asuntos curiales e imperiales. Durante
tres años, Constanza fue la capital de Europa.
El
concilio comenzó condenando a Juan Huss y dividiéndose
en cuatro naciones de desigual importancia, pero iguales desde el punto de
vista del número de votos. Tras largas vacilaciones, Juan XXIII consintió en
abdicar con la condición de que hiciesen lo mismo sus dos rivales. Gregorio XII
aceptó la propuesta. Pero antes de que Benedicto XIII se pronunciase, Juan
XXIII se evadió disfrazado, imitando así lo que habían hecho sus dos rivales.
Abandonado a sí mismo, el concilio decidió que tenía plena autoridad para
continuar las sesiones. El 6 de abril afirmó, en el célebre decreto Sacrosancta, que
su autoridad procedía directamente de Cristo y reivindicó la jurisdicción
universal —incluso sobre el papa— en materia de fe y de reforma. Los padres
comenzaron entonces a descargar sobre Juan XXIII innumerables acusaciones. Fue
condenado —justamente— y depuesto. Unos días después se logró la dimisión de
Gregorio XII; Benedicto XIII se resistió esperando sobrevivir a los otros dos
papas. No fue depuesto hasta 1417. El concilio cayó en un marasmo. La ausencia
de Segismundo, la guerra entre Inglaterra y Francia, las divisiones entre
armañacs y borgoñones, las fricciones personales y nacionales y sobre todo la
carencia de una autoridad única fueron los factores que paralizaron el espíritu
de iniciativa. El concilio se enredó en querellas amargas vanas y fútiles. Sin
embargo, se creó una comisión para proponer capítulos de reforma. Cada nación
propuso un orden de prioridad particular: los alemanes hicieron los planes más
amplios y realistas; los ingleses, los más moderados, y los franceses, los más
revolucionarios. Al regresar a Constanza, Segismundo se encontró con un
concilio agotado y desunido. Comprobó que también su prestigio había
disminuido. Cuando al fin se eliminó a Benedicto XIII (1417), quedaba expedito
el camino para la elección de un nuevo papa. Pero el concilio estaba dividido
en la cuestión de si la elección debía preceder o no a la reforma. Cuando se
solucionó este problema, la controversia recayó sobre quién debía elegir: el
colegio, reforzado por los cardenales, cuyas cartas credenciales eran
sospechosas, o el concilio, que no tenía autoridad canónica. Se llegó a un
compromiso. Pero antes de la elección los padres publicaron otro decreto
llamado Frequens (9 octubre 1417), según el cual el
concilio tendría que reunirse cinco años después, luego a los siete años y en
fin cada diez años regularmente. Se publicaron otros decretos para poner
límites a las exacciones financieras del papado. Poco antes de la elección
murió el cardenal Zabarella, partidario de la supremacía
del concilio. Prudente, moderado, irreprochable, hubiera podido obtener el voto
de los electores. El día de san Martín, un breve cónclave eligió a un romano de
pura cepa, Odón Colonna, que tomó el nombre de Martín V. Esta elección auguraba
una actuación conservadora y manifestaba una falta de consideración respecto a
Francia y al emperador Segismundo. No obstante, ponía fin a un cisma que había
durado treinta y nueve años.
Se
ha discutido con frecuencia la ecumenicidad de los decretos del Concilio de
Constanza. No puede haber dudas sobre las sesiones (42 a 45) a las que asistió
Martín V ni sobre aquellas en que fue condenada la doctrina de Wicleff ni sobre la decimoquinta, en que se condenó a Juan Huss. En efecto, estas decisiones fueron reiteradas por el
papa y publicadas de nuevo en la bula Inter cunctas el 22 de febrero de 1418. Por otra parte, Eugenio IV aceptó en conjunto los
dos Concilios de Constanza y Basilea, pero rehusó expresamente toda disminución
de los derechos, dignidad y preeminencia de la Santa Sede. La cuestión queda en
suspenso, ya que el decreto Sacrosancta, de la quinta
sesión (15 abril 1415), declara que el concilio recibe su autoridad de Cristo y
que todos, incluido el papa, están sometidos a él en materia de fe y de reforma.
Desde el punto de vista estrictamente teológico, este decreto no constituye una
decisión infalible, puesto que ningún papa lo ha aceptado. Si se le considera
en sí mismo, se puede discutir incluso que se trate de una definición auténtica
de la fe. Aparte del hecho de que cardenales importantes elevaron protestas y
muchos se abstuvieron o no participaron en la votación, el decreto fue una
decisión precipitada para afrontar una situación inesperada en un momento en
que el concilio estaba sin cabeza por la marcha de Juan XXIII. Algunos
historiadores han sostenido recientemente que, vista la incertidumbre que
reinaba en la época, y en virtud de principios canónicos tradicionales, un
concilio tenía plena autoridad (provisionalmente) y que, por tanto, Juan XXIII
era un papa legalmente elegido. En esta hipótesis, el Concilio de Constanza
había gozado de legitimidad no sólo mientras asistió el papa, sino también
durante el período caótico que siguió a la huida y condenación de Juan XXIII.
Si se acepta este parecer, hay que reconocer que el concilio estaba amenazado
de extinción. Publicó el decreto Sacrosancta para resolver el problema salvaguardando su
existencia. Luego, no todos los padres conciliares juzgaron que se había
resuelto el problema. Sin duda, muchos de los que asistían al concilio querían
llegar a una solución. Es igualmente probable que si el cisma hubiera durado y
se hubiera aplicado el decreto Frequens, el decreto Sacrosancta habría sido ampliado y reiterado de forma más
regular. Pero las cosas no ocurrieron así. Hubo que esperar casi dos siglos
para que el Sacrosancta se convirtiese en la consigna de los teólogos galicanos.
El
nuevo papa mostró en seguida que no se podía pensar en ningún tipo de reforma
radical. Las medidas que adoptó respecto a la curia perpetuaron prácticas que
todos los programas de reforma consideraban censurables. Sin embargo, gracias a
pequeñas medidas reformadoras y gracias a la restauración eficaz del mecanismo
curial, el papa favoreció el retorno progresivo al funcionamiento normal.
Consagró casi todas sus energías a poner en orden el organismo pontificio y
especialmente a equilibrar sus gastos. Aunque al principio de su pontificado
proclamase la supremacía tradicional de la Santa Sede, se atuvo a los decretos
de Constanza y convocó un concilio en Pavía el año 1423. A esta asamblea
asistieron escasos participantes. Se trasladó a Siena, fue aplazando su
conclusión y finalmente la disolvió Martín V en marzo de 1424. La
responsabilidad del fracaso de esta tentativa de reforma recayó sobre el papa.
Creció el descontento. Los husitas de Bohemia no cedieron. Por todas partes se
reclamaba insistentemente la reunión de otro concilio en la fecha prevista por
el Frequent.
El papa cedió y publicó una bula convocando un concilio en Basilea en 1431.
Nombró legado al joven cardenal Julián Cesarini,
hombre intachable, instruido y atrayente, que se preparaba ya para capitanear
una cruzada contra los husitas. Martín V murió antes de comenzar el concilio.
La
historia del Concilio de Basilea (1431-1449) es mucho más complicada que la del
Concilio de Constanza. A este concilio asistieron menos participantes, menos
obispos y más universitarios. La Iglesia de Europa estuvo ampliamente
representada. No tuvo jefes de la talla de Ailly y de
Gerson; pero este defecto se vio compensado por la influencia preponderante de Cesarini. La gran mayoría de los padres eran o se hicieron
adversarios de la supremacía monárquica del papa. Pero hubo opiniones muy
diferentes: desde los que sostenían que el papado era una institución divina,
pero no infalible, hasta los que juzgaban que el cuerpo sacerdotal o incluso el
cuerpo de los creyentes tenía la soberanía suprema en materia de fe y de
gobierno. Casi todos sostenían que, en aquellas circunstancias, el concilio
general poseía una autoridad superior a la del papa. No obstante, hay que
recordar que todos estaban convencidos de que, en cualquier caso, el papa era
el poder ejecutivo y la cabeza de la Iglesia, y que la mayoría de los obispos y
de los laicos, fuera del concilio, así como un grupo de teólogos conservadores
y competentes, seguían adheridos a la doctrina tradicional. Fueran cuales
fuesen los errores y el fracaso final del Concilio de Basilea, una cosa es
cierta: una importante asamblea internacional pudo durar y ejercer una
actividad enérgica durante dieciocho años.
La
primera fase fue la que tuvo más éxito. Gracias a los debates y a una hábil
diplomacia, el concilio moderó y arregló provisionalmente la querella que
oponía a husitas y católicos ortodoxos. El prestigio de la asamblea fue tal que
el nuevo papa, Eugenio IV, fino político y obstinado defensor de la supremacía
pontificia, renunció a disolver el concilio y durante algún tiempo aprobó sus
decisiones. La tentativa alcanzó su apogeo con los decretos de 1433, que
abolieron la reservación de beneficios por el papa, y con los de 1435, que
abolieron todos los honorarios que acaparaba la curia, incluidos los que se
pagaban por la colación de beneficios y por las designaciones, así como las
anatas. Eugenio IV tuvo la suerte de que el emperador griego necesitase ayuda
y desease, por tanto, la reunión con Occidente. Esto le permitió tomar de nuevo
la iniciativa. El concilio saboteó las negociaciones. El papa satisfizo las
peticiones griegas trasladando el concilio a Ferrara (luego a Florencia) y
estableciendo un orden del día. A la nueva, asamblea acudió un número reducido
de padres. Después de un gran debate, el Concilio de Florencia selló una unión
artificial (1438-1439). El Concilio de Basilea exigió que el papa diese cuenta
de su actuación y finalmente lo depuso por herejía en 1439. Eligió como
antipapa al duque de Saboya, Félix V, que se había retirado del poder. Pero,
gracias a su éxito con los griegos y a su habilidad diplomática, que le
permitió satisfacer a los reyes y príncipes por medio de concordatos diversos,
Eugenio IV privó al concilio de todo apoyo y prestigio. Sin embargo, la
asamblea tardó todavía diez años en disolverse. En 1449 terminó el período de
los concilios y de los papas rivales. Amanecía la época de la autocracia
temporal y de la revolución teológica.
El
lector se extrañará probablemente de que la doctrina de la supremacía
monárquica del papa, propuesta unánimemente en el siglo XIII por los papas, los
teólogos y los canonistas, se desarticulase en apariencia en menos de
cincuenta años para dar paso a opiniones casi enteramente opuestas, algunas de
las cuales fueron presentadas como doctrina cristiana por organismos que
pretendían representar a la Iglesia universal. No se resuelve del todo la
dificultad respondiendo que la mayoría silenciosa de sacerdotes y de fieles no
se vio afectada por este movimiento de opinión.
En
primer lugar debemos distinguir entre la doctrina fundamental y la
superestructura. La creencia general en que la Santa Sede tiene la supremacía
por ser roca de la fe y fuente de la autoridad ha sido corriente en la Iglesia
occidental desde la más remota antigüedad. La superestructura propuesta por los
canonistas y los publicistas del siglo XIII fue, al menos en parte, algo personal
y provisional, expuesto —como todos los movimientos de opinión y de pensamiento
filosófico— a las más diversas reacciones. Parece históricamente exacto que
esas reacciones —tal como se manifiestan en los escritos de Marsilio y de Occam— fueron tan importantes y tan profundas como el
movimiento de centralización de los dos siglos precedentes y se vieron favorecidas
por la pérdida de prestigio que sufrió el papado de Aviñón. Sin embargo, muchos
historiadores consideran que sin el «accidente» de la doble elección de 1378
no habría habido una época «conciliar». En todo caso, el cisma existía desde
hacía doce años, cuando los «conciliaristas» —es
decir, no sólo los que abogaban por la reunión del concilio, sino también los
que concedían a éste un poder soberano— se convirtieron en jefes influyentes de
un gran movimiento de opinión. La importancia de este movimiento no se debió
primariamente al atractivo intrínseco de la doctrina, sino al hecho de que no
había esperanza de encontrar otros medios para poner fin a una situación
insoportable y a la repugnancia profunda que inspiraba la conducta de casi
todos los candidatos a la dignidad pontificia. Sin embargo, los «conciliaristas» fueron en general hombres políticos o
universitarios. Los otros miembros de la Iglesia, que no tomaron la palabra,
se sentían probablemente tan alejados de Gerson o de Occam como sus antecesores lo habían estado de Inocencio IV y de Tolomeo de Lúea. No eran conciliaristas ni
papistas. Estaban exasperados por los desórdenes del cisma. Continuaban siendo
fieles ortodoxos, no manifestaban ninguna fidelidad personal al papa y, en la
práctica, no creían que el papado influyese en sus creencias y actuaciones.
Pero sabían que el organismo de la Iglesia exigía —y poseía— un guía y un
maestro para mantenerse en la dirección justa. La facilidad con que Martín V
restauró la posición del papado es un indicio de la influencia que tenía la
institución en la conciencia política de la época. Es evidente que, a largo
plazo, los concilios resultaron incapaces de ocuparse de las divisiones entre
cristianos y de los movimientos de reforma. Más importante, aunque menos
ruidoso, fue el retorno del pensamiento tradicional tal como se manifestó en
las controversias con los griegos durante el Concilio de Florencia, en la
apologética de Tomás Netter y en las obras de la
nueva escuela tomista.
Sin
embargo, los concilios ejercieron alguna influencia. Podría preguntarse cómo se
habría restablecido sin ellos la unidad de la Iglesia. Por otro lado, el
Concilio de Constanza, por la confianza que puso en Segismundo, y el Concilio
de Basilea, por la obstinación con que se aferró a posiciones insostenibles,
favorecieron mucho el influjo de la autoridad secular sobre la religión. Esto
iba a constituir un rasgo característico de los dos siglos siguientes.
El
escándalo y la dislocación de la vida normal; de la Iglesia durante el cisma
fueron ciertamente fenómenos importantes; pero es probable que dificultasen el
curso de la vida eclesial menos de lo que se cree. La división de Europa era
regional, pero no local o personal, salvo raras excepciones. Al menos hasta
1409, las obediencias funcionaron con gran eficacia. Está claro que Europa en
su conjunto era aún firmemente católica y que su fe
no se quebrantó. Por debajo de la jerarquía, es probable que ni los sacerdotes
ni el pueblo se viesen afectados por el cisma. Al menos en lo que concierne a
Inglaterra, hay que advertir que los lectores de los largos poemas de Chaucer (1340-1400) y de Langland (1330?-1400) y de las reflexiones de Juana de Norwich (13421416) no pudieron
pensar que la Iglesia atravesaba una crisis de gobierno sin precedentes. Sin
embargo, el cisma influyó desde dos puntos de vista. Las órdenes religiosas
centralizadas se dividieron en dos partes: el general de la orden o la casa
madre estaban separados de la mitad de sus miembros. Con el tiempo se constituyó
una organización doble en algunos sectores (como entre los frailes). En otros
casos hubo una devolución de poderes. Así, en Inglaterra, los cluniacenses, los
cistercienses y los premonstratenses estuvieron dirigidos algún tiempo por
superiores ingleses o por casas inglesas importantes (por ejemplo, Welbeck). En cuanto se restableció la unidad, los frailes
tuvieron dificultades para volver al estado anterior. Pero las órdenes más
antiguas y menos rigurosamente centralizadas tendieron a estabilizarse en grupos
nacionales. Otra consecuencia general del cisma fue la desvalorización de los
privilegios y exenciones. El motivo fue la liberalidad con que los papas
concedieron favores a cambio de dinero contante. La disciplina monástica y
eclesiástica sufrieron las consecuencias y nunca pudo recobrarse del todo el
terreno perdido.
Al
favorecer la relajación de la disciplina espiritual y al mantener e incluso
aumentar la carga de los impuestos pontificios, el cisma hizo aún más necesaria
la reforma en la cumbre y en la base de la Iglesia. Esta exigencia fue
aumentando con el paso de los años y alcanzó su apogeo en la primera fase del
Concilio de Basilea. La lección que Europa pudo aprender de la «época
conciliar» es que los concilios eran incapaces de satisfacer la exigencia de
reforma y los papas no estaban dispuestos a darle respuesta.
CAPITULO XXXVI
EL SIGLO XV
|
|