| Cristo Raul.org |
 |
 |
 |
 |
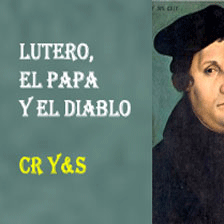 |
 |
 |
NICEA. LA VICTORIA CONTRA EL ANTICRISTOCAPITULO XVIIIARRIO Y EL CONCILIO DE NICEA (325)
Entre
los siete concilios de la antigüedad cristiana que se siguen acogiendo como ecuménicos
por la mayor parte de las Iglesias, destacan por su autoridad doctrinal y por su
importancia histórica los cuatro primeros, desde Nicea (325) hasta Calcedonia (451).
La primacía que se les reconoce se deriva sobre todo del hecho de que
formularon los dogmas fundamentales del cristianismo, en relación con la
Trinidad (concilio I de Nicea y I de Constantinopla) y con la encarnación
(Efesino y Calcedonense). Por eso, ya desde Gregorio Magno fueron vistos, junto
con los evangelios, como la piedra cuadrangular puesta como fundamento del
edificio de la fe. No se trata sólo de una visión teológica que brota a lo
largo de un proceso secular de recepción y que contribuye a engrandecer y a
poner bajo una nueva luz el dato original. La centralidad de los primeros concilios
se comprende también en el contexto más amplio de la Iglesia antigua, donde asumen
la función de puntos nucleares de una época: existe una serie de fenómenos y de
problemas que converge y encuentra su cauce y su solución en los concilios,
mientras que éstos marcan a su vez el comienzo de nuevos desarrollos,
destinados a incidir profundamente en la vida eclesial.
Sin
duda, el grupo de los cuatro primeros concilios ecuménicos se caracteriza por una
real continuidad histórica, y representa por eso mismo, también bajo este
aspecto, una unidad consistente. Sin embargo, no se pueden ignorar las censuras
que surgen en su interior y que inducen a una especie de división o de simetría
entre los dos primeros concilios y los otros dos. Nicea y el
Constantinopolitano I trazan la línea de la elaboración trinitaria, fijando así
el marco para la evolución dogmática posterior; establecen además las premisas
esenciales para la organización eclesiástica de la pentarquía (el régimen de los
cinco grandes patriarcados con su jerarquía interna), sancionada luego en
Calcedonia. Así pues, por un lado, se sitúan principalmente en el cauce de la
reflexión teológica y del régimen eclesiástico del siglo IV; por otro, anticipan
de forma más o menos aproximativa los sucesos posteriores. A su vez, Efeso y Calcedonia
delimitan una primera fase de las controversias cristológicas, que desde los
comienzos del siglo V se prolongarán hasta finales del siglo VII. De esta
manera, se inscriben —aunque sean como momentos distintos— dentro de una
trayectoria que se prolonga al menos hasta el III concilio de Constantinopla
(680-681) y que parece incluso dejar huellas en las peripecias del mismo II
concilio de Nicea (787).
Además,
hay que tener presente otras diferencias significativas, especialmente en lo relativo
al estatuto formal y —podríamos decir— la tipología de estos concilios. Así, el
concilio del año 381 no es propiamente en su origen un concilio ecuménico, sino
que llega a serlo en virtud de la recepción de que es objeto a partir de
Calcedonia. Tampoco puede hablarse, desde un punto de vista estrictamente histórico,
de «un» concilio de Efeso, ya que en el año 431 se enfrentan y combaten entre
sí dos asambleas opuestas. De nuevo, será la recepción la que confiera al
concilio de Cirilo la patente de ecumenicidad. Finalmente, aunque Nicea y
Calcedonia constituyen bajo varios aspectos dos modelos de concilios afines,
hay que recordar sin embargo la posición eminente del primer concilio, una
especie de «canon en el canon». Mientras que la autoridad de Nicea se mantiene
como indiscutible ya a comienzos del siglo V, convirtiéndose en la medida por
excelencia de la ortodoxia, Calcedonia será discutido durante mucho tiempo y su
recepción sólo podrá afirmarse definitivamente con el sexto concilio ecuménico.
Por
tanto, es evidente que los cuatro primeros concilios, a pesar de presentar
aspectos, estructuras y problemáticas comunes, ni deben considerarse como
realidades perfectamente homogéneas entre sí, ni tampoco pueden decirse
totalmente cerrados en el acto de su celebración. De hecho, su conclusión, en
cuanto que implica factores históricos de impacto más inmediato, se retrasa en
el tiempo, confiriendo progresivamente a los concilios una densidad distinta y
haciendo destacar progresivamente las virtualidades insertas en ellos. Esto
implica necesariamente, para una reconstrucción histórica que pretenda de algún
modo ser adecuada, la inclusión de la perspectiva que ofrece la recepción. Por
lo demás, precisamente a la luz de esa reconstrucción, en los concilios
posteriores a Nicea se vislumbran motivos importantes de la autocomprensión
manifestada por esos mismos concilios sobre su naturaleza y sus objetivos. De
esta forma las nuevas formulaciones doctrinales llegan a justificarse ante todo
como una interpretación de la fe nicena, la cual, aunque considerada como la
plena expresión de la fe de la Iglesia, aparece sin embargo necesitada de precisiones
y de aplicaciones ulteriores, en relación con los diversos momentos históricos,
cuando se perfila el peligro de la herejía.
De los concilios locales
al concilio «universal»
En
el origen de esta cadena, en la que un concilio se va insertando sucesivamente como
un nuevo eslabón, tenemos con el Niceno I un episodio que destaca del contexto de
la vida sinodal de la Iglesia antigua, tal como se había ido desarrollando
desde sus comienzos un tanto oscuros, en la segunda mitad el siglo II, con
ocasión de la crisis montanista (Eusebio de Cesárea, HE V, 16, 10). La institución
del «concilio ecuménico» que nace con Nicea —aunque también es una expresión de
la misma praxis conciliar que se fue desarrollando cada vez más a lo largo del
siglo III —, constituye un salto cualitativo respecto al pasado. Si se
prescinde del llamado «concilio apostólico» que nos recuerda Hech 15
(significativo, por otra parte, en la historia de los concilios antiguos, más
como modelo ideal que como precedente histórico significativo), ninguna otra
asamblea eclesial anterior al 325 pudo exhibir una autoridad y una
representatividad similar a la de Nicea.
Esto
no significa que antes de esa fecha faltasen motivos para una forma parecida de
autogobierno en la Iglesia antigua. De hecho, a finales del siglo II la
controversia sobre la celebración de la pascua, iniciada por el papa Víctor I
(1897-198/199?), que criticaba el uso cuartodecimano difundido en las Iglesias
del Asia menor, había dado lugar a reacciones anticipadamente «ecuménicas». Sin
embargo, aunque el problema se prestaba a una discusión generalizada —como de
hecho se hizo —, ésta no se llevó a cabo a través de un concilio general de las
Iglesias, sino mediante sínodos locales (Eusebio de Cesárea, HE V, 23-25). Las
estructuras de gobierno y los modos de la comunión eclesial continúan tan
sólidamente arraigados en el horizonte de la Iglesia local y del rico
pluralismo manifestado en ella, que incluso en el siglo III no surge todavía
una instancia representativa «universal». Sin embargo, en este periodo,
especialmente en donde la experiencia sinodal es una costumbre bastante
difundida (como ocurre en el África romana, antes y después de Cipriano), se
empieza a tomar conciencia de que, precisamente en el marco de acentuada
autonomía del obispo local y de su comunidad particular, el concilio es la
única posibilidad para dar expresión a la unidad de la Iglesia. Por otra parte,
el elemento sinodal tampoco está ausente allí donde van surgiendo instancias eclesiales
de alcance regional o suprarregional, como ocurre con las «Iglesias-madre» de
Roma, en Italia, y de Alejandría, en Egipto. Aquí se perfila ya la dialéctica
entre las reivindicaciones primaciales de las sedes mayores, especialmente del
obispo de Roma, y los poderes del concilio, no sólo local sino también más
tarde universal, aunque esta dialéctica permanezca en estado latente para
muchos de los concilios ecuménicos antiguos.
La
rica experimentación que se observa durante el siglo III, con sus tipologías ampliamente
diferenciadas de concilios, asienta algunos de los presupuestos más directos para
la realización del primer concilio ecuménico. Las cuestiones disciplinares se
convierten en el tema privilegiado, si no exclusivo, de los sínodos. Asoman
también explícitamente las auténticas temáticas doctrinales y en el sínodo
antioqueno de 268-269 —en donde el obispo de la ciudad, Pablo de Samosata, fue
condenado por sus tesis en materia de cristología— la institución conciliar
asume el carácter de una «instancia procesual». Entre las diversas modalidades
adoptadas hasta entonces, era ésta precisamente la figura sinodal a la que
apelaron de ordinario en su praxis los concilios ecuménicos de la antigüedad.
Por una parte, la manifestación de una orientación doctrinal, percibida como divergente
respecto a la tradición y por tanto como motivo de desgarramiento de la unidad de
la Iglesia; por otra, una reacción de condena y de rechazo, que se lleva a cabo
mediante un juicio de la doctrina rechazada o incluso mediante el proceso de
sus promotores: son éstos los polos principales de la dialéctica que atraviesa
los primeros concilios. Por otra parte, si es verdad que los aspectos
dogmáticos saltan al primer plano en los concilios desde Nicea hasta
Calcedonia, no agotan sin embargo toda su actividad y todo su alcance. Junto a
las definiciones doctrinales se elabora también una legislación canónica que
tiene a veces, un gran peso.
Sin
embargo, el aspecto procesual del momento sinodal y la normativa disciplinar promovida
por los concilios adquieren toda su eficacia solamente en presencia de unas circunstancias
históricas radicalmente distintas. Esta condición favorable a la consolidación
y a la extensión de la instancia sinodal se da, en tiempos de Constantino, con
el paso de la persecución a la tolerancia del cristianismo y por tanto al
comienzo cada vez más decisivo de un régimen de cristiandad. La realidad eclesial
se convierte también en objeto de la política del emperador, que ve en la
Iglesia un elemento fundamental de su proyecto de gobierno. Entonces el
concilio deja de ser una estructura interna de la Iglesia, expresión de su
comunión de fe y de disciplina, para transformarse en un instrumento para la
actuación del nuevo papel público de que está investida, como sostén del
bienestar y de la unidad del Estado.
Pero
este proceso, con todas las ambigüedades de que está cargado, no se consolida en
una tipología uniforme. Aunque las fuerzas que actúan sobre la institución
conciliar, en el contexto del imperio cristiano antiguo, siguen siendo idénticas
en gran medida, su diversa combinación a tenor de las situaciones históricas
puede dar origen a figuras sinodales distintas.
El emperador Constantino
y la institución conciliar
Aunque
la acción del emperador en favor del cristianismo se desarrolló en varios ámbitos,
ninguno de ellos se resintió tan profundamente de su intervención como la vida conciliar.
A partir de Constantino la institución sinodal obtiene un reconocimiento
jurídico concreto y sus decisiones tienen efecto en las leyes imperiales. El carácter
público de las asambleas eclesiásticas queda subrayado, en particular, por el
hecho de que el emperador se atribuye también la función de convocar los
concilios, al menos los de interés más general, de definir las modalidades de
participación y de desarrollo del mismo, y de dar finalmente una sanción legal
a sus decisiones.
La
transformación de la instancia conciliar en órgano del Estado, que se cumplirá
y se manifestará ya sustancialmente con el Niceno I, estuvo preparada por las
peripecias ligadas al primer conflicto eclesial con el que tuvo que enfrentarse
Constantino, apenas se afianza su poder en occidente y se produce con él el giro
hacia el cristianismo. En abril del año 313, la crisis que perturba a la
Iglesia africana por causa de la criticada elección de Ceciliano como obispo de
Cartago, movió a sus opositores, seguidores de Donato, a apelar al emperador.
Se le pide que ponga la disputa en manos de un tribunal imparcial, señalado por
los mismos donatistas en los obispos de la Galia. Constantino prefiere
inicialmente delegar el examen del caso al obispo de Roma, Milcíades (310-314),
pero dándole normas concretas sobre sus modalidades (Eusebio de Cesárea, HE X,
5, 19-20). No está claro si el emperador pensaba en una sede judicial
comparable a las que preveía el derecho procesual romano. De todas formas,
Milcíades entendió este procedimiento en los términos, más familiares para él,
de un sínodo y se comportó de manera consiguiente, ampliando el número de los
jueces.
Después
de que el sínodo romano (2-5 de octubre del 313) emitiera una sentencia favorable
a Ceciliano, los donatistas, insatisfechos por la forma con que se había desarrollado
el juicio, renovaron su petición a Constantino, que compartió su idea de un nuevo
examen y convocó por propia iniciativa en Arles, para agosto del año 314, a los
obispos del territorio del imperio que él controlaba, entre los que se
encontraba también el papa Silvestre (314-335). Este se hizo representar por
cuatro legados, inaugurando con ello la práctica que seguirán habitualmente los
obispos de Roma respecto a los concilios antiguos.
Aunque
no es exacto hablar del concilio de Arles como del primer «concilio ecuménico»,
no cabe duda de que con él se dio por primera vez por lo menos una instancia representativa
de la Iglesia occidental en su conjunto. No resulta sorprendente que el concilio,
aun manifestando su autonomía tanto respecto al emperador como respecto al papa,
precisamente en virtud de su situación geográfica, reservara un trato de
reverencia especial a este último, a quien encomendó la tarea de publicar sus
decisiones, garantizando particularmente la recepción de los cánones. El
episodio de Arles, sin duda alguna instructivo respecto a aquella dialéctica
papa-concilios que parece ser típica de la Iglesia occidental, merece
destacarse sobre todo por el carácter aparentemente pacífico de la intervención
imperial. La decisión de Constantino, aunque seguía dejando espacio a una independencia
de juicio y a un control autónomo de la asamblea sinodal, creaba de hecho la
institución del «sínodo imperial», sin que en la Iglesia se manifestara ninguna
reacción ante semejante innovación.
Por
otra parte, la conducta de Constantino estaba en conformidad con las ideas de
la antigüedad, que reconocían al emperador una responsabilidad especial en
materia religiosa. Esta imagen del soberano como pontifex maximus pasará también al cristianismo, dominando durante
siglos la visión del basileus. Por ese
mismo motivo pareció también indiscutible el paso análogo de Constantino que,
un decenio más tarde, dio origen al primer concilio ecuménico, cuando el
emperador tuvo que enfrentarse en el año 324 con una cuestión mucho más grave y
desgarradora que el cisma donatista.
El desarrollo de la reflexión trinitaria antes
de Nicea
Una
vez derrotado Licinio y unificado el imperio bajo su cetro (324), Constantino vio
comprometida la paz religiosa, y con ella aquella concordia del organismo civil
que tanto le preocupaba, debido a la controversia que había surgido unos años
antes en Alejandría y que luego se extendió a las otras Iglesias de oriente, en
tomo a las ideas trinitarias de Arrio (2607-337). Las razones inmediatas y las
circunstancias precisas del conflicto que se planteó entre el presbítero
alejandrino y su obispo Alejandro (312-328) no son fáciles de aclarar, ya que
muchos de los elementos del trasfondo teológico, que los investigadores
suponían hasta ahora, resultan hoy poco seguros. De todas formas, podemos
considerar esta disputa doctrinal —referida al problema de la relación entre el
Hijo o Logos de Dios y Dios Padre— como el punto de llegada de una reflexión
que había durado más de dos siglos, especialmente dentro del cristianismo
oriental.
En
este ambiente, que alcanzó muy pronto un gran florecimiento intelectual, habían
aparecido a lo largo de los siglos II y III diversos esbozos de un pensamiento
cristológico que intentaba dar cierta organicidad a los puntos contenidos ya en
el nuevo testamento, en donde la función atribuida a Jesucristo en el plano de
la salvación va acompañada de su reconocimiento como Hijo de Dios preexistente.
Al declarar que el Crucificado y el Resucitado era la persona misma del Logos,
en comunión con el Padre desde toda la eternidad y artífice junto con él de la
obra de la creación, nacía la exigencia de explicar los términos de esa
relación. Entre los diversos intentos se había ido imponiendo un modelo
cristológico que, adoptando con el evangelio de Juan el concepto de Logos, recurría
a una categoría fundamental para la filosofía helenista. Efectivamente, gracias
a ella se había intentado resolver el problema de la relación entre Dios y el
mundo, introduciendo la noción de un ser intermedio, capaz de colmar el abismo
que separa la realidad divina, transcendente e inmutable, del cosmos mudable y
finito. En su versión cristiana, la idea del Logos se había identificado con el
Hijo preexistente y mediador de la creación.
La
teología del Logos tendía entonces a ver la relación entre el Padre y el Hijo
como una relación de subordinación del segundo al primero, convencida de que
por este camino no se comprometía el dogma de la unidad de Dios. No obstante,
la idea del Logos, tal como se aplicaba en las cosmologías filosóficas, en
donde servía de base a la afirmación de la eternidad del mundo, llevaba consigo
una dificultad no pequeña para el pensamiento cristiano de la creación. Por
otra parte, si el mundo no es eterno, la acción del Logos como mediador y
revelador ¿es limitada en el tiempo, en relación con las criaturas?; y entonces
¿hay que considerarlo como no coeterno con el Padre? En línea con este planteamiento,
Orígenes, autor del esfuerzo sistemático más atrevido que se había llevado a cabo
en la teología cristiana anterior a Nicea, tuvo que enfrentarse precisamente
con estas dificultades, pero su solución tropezó muy pronto con fuertes
resistencias y finalmente fue rechazada por la Iglesia antigua. Para evitar el
riesgo de sostener la no-eternidad del Logos, Orígenes ideó la doctrina de la
preexistencia de las almas, que implicaba la noción de una creación eterna. Sin
embargo, al ser puesta en entredicho esta doctrina, se agudizó el problema
derivado de la estrecha correlación entre el Logos y la creación, es decir, si el
Logos entraba en la categoría de lo creado. Arrio dio a este problema una
respuesta positiva, suscitando así las controversias que llevarían a la
definición de Nicea.
Con
todo, en la evolución de las doctrinas sobre la Trinidad el capítulo
representado por Orígenes merece ser recordado también por la aportación que
dio a la fijación de un esquema y de una terminología trinitaria. Su aportación
consistió esencialmente en la distinción de las tres hipóstasis divinas del
Padre, el Hijo y el Espíritu santo. Este sistema de relaciones entre las
hipóstasis de la Trinidad ofrece el cuadro para el desarrollo teológico de la
Iglesia griega y ofrece un antídoto contra el peligro monarquiano y sus
variantes (como el modalismo y el patripasianismo), que acentúan excesivamente
la unidad de Dios hasta comprometer las diferencias hipostáticas. Por otro lado,
la doctrina origeniana de las tres hipóstasis supone también un problema
terminológico, que anticipa en parte las complicaciones posteriores a Nicea, ya
que se habla también en ella de tres ousiai («esencias» o «sustancias», que pueden entenderse en sentido genérico o
individualizado) o de tres pragmata («realidades» o «seres»), dando lugar a la
sospecha de triteísmo, especialmente a los ojos de la Iglesia occidental muy
atenta a una visión unitaria de la divinidad y por eso mismo poco sensible a
las seducciones de la teología «pluralista» de tradición origeniana. Además, al
subrayarse la distinción hipostática, se planteaba el problema de cómo
garantizar la unidad de Dios. Afirmando a Dios Padre como único principio (y,
al menos en este sentido, acogiendo la instancia monarquiana), era difícil mantener
la unidad del ser de Dios para los que reconocían las tres hipóstasis, sin
recurrir a un modelo subordinacionista (el Padre, el Hijo y el Espíritu dispuestos
en un orden decreciente, en analogía con los modelos cosmológicos de la
filosofía contemporánea).
La controversia sobre el
arrianismo
El
esquema trinitario elaborado por Orígenes, al menos en virtud de su hipoteca subordinacionista,
constituyó también probablemente una base de partida para Arrio, aunque resulta
difícil señalar su dependencia directa. A primera vista sus ideas podrían parecer
como una especie de repetición de la forma extremista de la doctrina trinitaria
pluralista y subordinacionista formulada a mediados del siglo III por Dionisio
de Alejandría. Este incidente teológico (durante el cual el obispo alejandrino
había manifestado algunas reservas ante el término homoousios, recibido luego
por Nicea) es recordado a menudo como uno de los precedentes más próximos de la
crisis amana, pero sus contornos precisos están aún lejos de ser claros. En
realidad Arrio aparece como una figura bastante original antes que como
intérprete radical de una escuela determinada. Lo demuestra, entre otras cosas,
su vinculación con su maestro Luciano de Antioquía (f. 312), personalidad
destacada que había recogido en tomo a sí un amplio círculo de discípulos, señalado
a menudo impropiamente como el iniciador de la escuela exegética antioquena, que
anticipó quizás un subordinacionismo moderno al que podrán referirse los
defensores de Arrio.
La
incertidumbre sobre los orígenes del arrianismo explica por qué sigue
discutiéndose todavía la cuestión relativa a la prioridad de los acentos teológicos
de Arrio. En el pasado, se sostuvo generalmente que el interrogante principal
se refería a la doctrina sobre Dios y sus implicaciones trinitarias; hoy los
autores se muestran inclinados a creer que se refería en primer lugar el tema
cristológico-cosmológico y que estaba además acompañado de fuertes
repercusiones soteriológicas. Pero si queremos reconstruir al menos sumariamente
el pensamiento del teólogo alejandrino, hemos de tener en cuenta tanto la
parcialidad de los testimonios históricos, procedentes en su mayoría de fuentes
hostiles y tendenciosas, como las mismas oscilaciones de carácter táctico que
manifestó a veces el personaje, según las circunstancias en que le tocó
declarar sus propias convicciones doctrinales. A pesar de estas limitaciones,
es posible poner de relieve algunos aspectos centrales de las ideas profesadas
por Arrio, o al menos aquellas formulaciones que dieron pretexto al conflicto
dogmático y fueron identificadas a continuación con las posiciones típicas de
la corriente teológica que tomó su nombre.
Estas
formulaciones pueden reducirse a una premisa fundamental, que Arrio deduce de
la concepción de la absoluta unidad y trascendencia de Dios: sólo Dios es
«principio no engendrado» y la esencia de la divinidad no puede dividirse ni comunicarse
a los otros, mientras que lo que existe ha sido llamado al ser de la nada. Son
estas tesis sobre Dios, compartidas además por sus propios adversarios, las que
impulsaron a ver en el pensamiento de Arrio la expresión de un monoteísmo
rígido, más sensible a las instancias racionales de la filosofía que al dato
bíblico-kerigmático. Pero la impresión de que partió sobre todo de la intención
de mantener sólida la unidad y la unicidad divinas parecería confirmarse por
las consecuencias que se sacan de esta visión de Dios para la doctrina sobre el
Hijo, o bien —según una lectura distinta— del relieve que adquiere el principio
de esencia divina (la esencia «no engendrada» de Dios), a la luz de las
afirmaciones de Arrio sobre el Logos. Él es «criatura», ciertamente superior a
todas las demás, pero ha sido sacado de la nada lo mismo que ellas. Así pues,
como criatura, tuvo un principio. Uno de los slogans más célebres y discutidos
sobre el Logos, que fueron atribuidos a Arrio, consistía precisamente en la afirmación,
condenada luego en Nicea, según la cual «hubo un tiempo en que él no era». Aquí
Arrio rompía claramente con la doctrina origeniana de la coeternidad del Hijo
con el Padre, ya que ésta implicaba a su juicio dos principios inengendrados,
comprometiendo en su raíz la noción misma de la unicidad de Dios. Por consiguiente,
el Hijo es distinto del Padre, mónada absolutamente transcendente, no sólo en
virtud de su hipóstasis, sino también en cuanto a su misma naturaleza.
Estas
ideas, expresadas por Arrio en varios escritos (y especialmente en su obra principal,
la Thalia) de los que se ha conservado muy poco, le valieron muy pronto la condenación
del propio obispo Alejandro, probablemente en tomo al año 320. A pesar de eso,
Arrio no se dio por vencido, aun cuando fue desterrado de Egipto.
Aprovechándose de las amistades contraídas durante su periodo de estudio en
Antioquía, apeló a los «colucianistas», que se habían convertido entre tanto en
miembros influyentes del episcopado oriental, así como a otros exponentes del
mismo. En particular, recibió el apoyo de los obispos de Palestina, entre ellos
Eusebio de Antioquía, el gran historiador de la Iglesia, que representaba la
personalidad más significativa, y sobre todo el del obispo de la capital,
Eusebio de Nicomedia. Este reunió un sínodo que readmitió a Arrio y a sus
seguidores en la comunión eclesial e informó de sus decisiones al episcopado
oriental, invitándole a ejercer presiones sobre Alejandro para que revisase el
juicio. A su vez, el obispo de Alejandría remachó la condenación de Arrio en un
gran sínodo que reunió cerca de un centenar de obispos. Una carta encíclica
suya, en la que notificaba la sentencia a las demás Iglesias, parece ser que
reunió más de doscientas adhesiones. De esta manera, en vez de apagarse, la
controversia se amplió a toda la Iglesia oriental e introdujo un profundo
desgarramiento en su interior.
Vísperas de Nicea
Al
principio Constantino vio en el conflicto una disputa inútil entre teólogos,
como él mismo insinúa en una carta dirigida a los dos contendientes. El
emperador envió a Alejandría al obispo Osio de Córdoba, su consejero
eclesiástico desde hacía más de un decenio, para que intentase una mediación. Esta
iniciativa fracasó, quizás entre otras cosas porque la persona del mediador, por
su procedencia occidental, no era la más adecuada para captar los problemas
planteados por una reflexión trinitaria que había tenido un desarrollo distinto
del de la teología latina. No quedaba ya más que recorrer el camino hacia un
concilio general, como se había hecho con la cuestión donatista en el sínodo de
Arles.
De
manera similar a lo que se había verificado en aquella ocasión, el resultado de
Nicea parece como si hubiera sido preconstituido, por así decirlo, por un
suceso análogo. Se trata de un sínodo celebrado en Antioquía entre el año 324 y
el 325, quizás bajo la presidencia de Osio, en el que participaron obispos de Palestina,
de Siria y del Asia menor (la carta sinodal lleva 56 firmas). Se tomó entonces
una postura anti-arriana, confirmando la sentencia lanzada por Alejandro de
Alejandría, y quedaron provisionalmente excluidos de la comunión eclesial,
hasta el concilio ecuménico ya próximo, tres sostenedores de Arrio (Eusebio de
Cesárea, Teodoto de Laodicea y Narciso de Neroníades), que se habían negado a
firmar la fórmula anti-arriana promulgada por el concilio.
Entre
los numerosos interrogantes que suscitan en los historiadores las vísperas de Nicea,
el episodio de Antioquía plantea uno de especial importancia. Es muy controvertido,
incluso por los testimonios limitados que hay del mismo, y no resulta fácil dar
un juicio sobre las consecuencias que pudo implicar para la parte arriana. Es
innegable que su resultado tendía a configurar de manera desfavorable para los
arrianos la situación de partida del inminente concilio ecuménico. Por otra
parte, no se puede decir que las formulaciones doctrinales del sínodo de
Antioquía abriesen directamente el camino a las de Nicea. Del texto de la
profesión de fe contenida en la carta sinodal se deduce que la mayor preocupación
dogmática del concilio procedía de la exigencia de precisar la idea de «generación»
del Hijo, de modo que se rechazase la ecuación arriana entre «engendrar» y
«crear».
En
este sentido, su aportación doctrinal —a diferencia de lo que sucederá en
Nicea— debe verse todavía en el ámbito de la teología trinitaria origeniana.
Decidir
en un sentido o en otro la cuestión del sínodo antioqueno cambia de forma sensible
el cuadro inicial del concilio niceno, ante el cual algunos personajes como
Eusebio de Cesárea llegan a asumir un papel de inculpados o por lo menos se
sienten obligados a defenderse. Sin embargo, es lícito pensar que las decisiones
de Antioquía, por muy significativas que fuesen, no llegaron a ser más
vinculantes de lo que fue la sentencia romana del año 313 para el posterior
sínodo de Arles. En efecto, se ha subrayado que también este resultado negativo
para el arrianismo debe encuadrarse de todos modos en la política de
pacificación de Constantino. El emperador, ajeno al deseo de seguir orientaciones
y soluciones más radicales, tendía siempre a suavizar los extremos, y por consiguiente
no habría aceptado sin más las conclusiones del concilio por la cuota de
unilateralidad que contenían.
La convocatoria del
concilio
Como
en sus precedentes inmediatos, un perfil histórico del primer concilio
ecuménico no puede ignorar la abundancia de lagunas en nuestras informaciones,
ni tampoco el carácter controvertido y problemático de las fuentes de que
disponemos, al menos para un número bastante relevante de temas, sucesos y
figuras. Estas dificultades resultan evidentes si se comparan las fuentes sobre
Nicea con el material que se nos ha trasmitido sobre los concilios de Efeso y
de Calcedonia, para los que podemos utilizar varias colecciones de actas
conciliares. La ausencia de esta documentación condiciona en gran medida los
intentos de una reconstrucción histórica.
Podemos
darnos cuenta de ello, apenas intentamos definir las circunstancias de la convocatoria
del concilio. No es seguro que Constantino pensara desde el principio en Nicea
como sede de la asamblea, puesto que en una carta suya, que nos ha trasmitido solamente
una fuente siriaca, se indica que en un primer tiempo se había fijado en la
ciudad de Ancira, en Galacia. Esta cuestión no es secundaria, si se considera
la importancia que la situación geográfica reviste en la historia de los
concilios ecuménicos, tanto antiguos como posteriores. Quizás la elección de
Ancira —una localidad marginal respecto a los principales centros eclesiásticos
y a la propia residencia del emperador— se debió inicialmente a la presencia en
aquella sede episcopal de un firme opositor del arrianismo como Marcelo, antes
de que Constantino, dado el éxito del concilio antioqueno, decidiera tomar de
nuevo la iniciativa con una política más moderada, intentando evitar un enfrentamiento
cada vez más profundo entre corrientes contrarias, según la línea que
manifestaba en la carta a Alejandro y a Arrio.
Desde
este punto de vista, el traslado a Nicea, aunque motivado por razones
logísticas y climáticas, puede interpretarse como un gesto favorable a los
arríanos. No sólo se trataba de una sede cercana a la residencia imperial de Nicomedia,
sometida por tanto a la influencia directa de la corte, sino también de una
región que, empezando por el metropolita Eusebio de Nicomedia y por el mismo
obispo de la ciudad, Teógnides, se había mostrado muy benévola para con Arrio y
sus ideas. En consecuencia, si la decisión del emperador no dependía únicamente
de necesidades prácticas, sino que intentaba además marcar una línea política,
las premisas relacionadas con el concilio no eran entonces tan desfavorables a
los exponentes más conspicuos del arrianismo, denunciados poco antes en
Antioquía y objeto de críticas por parte de los adversarios de Arrio. En resumen,
en este caso los dos Eusebios tenían ciertas esperanzas, con tal que
mantuvieran una línea moderada y no demasiado expuesta en la defensa de las
ideas del presbítero alejandrino.
La
iniciativa de convocar el concilio fue ciertamente obra del emperador, aunque
no hay que excluir una influencia de sus consejeros de política eclesiástica,
entre los cuales sabemos que se distinguía Osio de Córdoba. La presencia del
obispo español al lado de Constantino, aunque contribuyó a hacer que se
escuchara también la voz de occidente, no tiene que verse de ninguna manera
como una representación formal de Roma. Por otra parte, las razones que
movieron al emperador a convocar el concilio no se reducían únicamente a los
problemas —ciertamente urgentes— suscitados en el oriente cristiano por la
controversia arriana. El programa de Constantino era de más amplios vuelos e intentaba
realizar una pacificación general y una nueva organización de la Iglesia, que se
había convertido poco a poco en una institución fundamental del imperio romano.
Así el concilio, además de poner término al conflicto arriano, se veía llamado
también a eliminar los otros motivos de crisis que perturbaban la paz eclesial,
por ejemplo los residuos del cisma que se había originado en Antioquía después
del año 268, con la condenación de Pablo de Samosata, o bien el cisma meleciano
en Egipto. La unidad en la disciplina eclesiástica tenía que obtenerse además
con la superación de las diferencias que todavía perduraban entre las Iglesias
sobre la modalidad de la celebración de la pascua. De esta manera, la tarea
señalada al concilio se relacionaba con las esperanzas y necesidades que desde
hacía tiempo estaban pidiendo una solución.
Los «318 padres»
A
fin de alcanzar estos objetivos —como nos informa Eusebio de Cesárea en la Vida
de Constantino III, la fuente más importante para conocer el desarrollo del
concilio, aunque vaga e incompleta en muchos puntos—, el emperador pidió una
amplia participación y puso a disposición de la asamblea los medios estatales,
de manera que se favoreciese la intervención del mayor número posible de
obispos. A pesar de esto, los participantes en el concilio procedían en su casi
totalidad de las Iglesias de oriente. La presencia occidental era muy limitada:
además de Osio, asistieron dos presbíteros, Vito y Vicente, como legados de
Roma, mientras que es incierta la participación de otros dos obispos latinos.
Este dato seguirá siendo constante para todos los concilios ecuménicos de la
antigüedad y aparecerá ligado al papel de representación general de occidente
que asumió Roma, por ser el antiguo patriarcado de esta área tan amplia, o bien
por otras razones más contingentes como pueden ser las dificultades del viaje y
los costes de tales desplazamientos (aun cuando para cubrirlos intervenía de
ordinario la hacienda imperial).
Tanto
en la descripción de Eusebio como en el retrato más tardío de Atanasio, se subraya
de todas formas la universalidad del concilio, visto como un nuevo pentecostés.
No
cabe duda de que el carácter «ecuménico», o más propiamente «irónico», de la asamblea
quedaba recalcado por el hecho de que también fueron invitados a ella algunos grupos
enfrentados entre sí y algunos exponentes cismáticos. Pero no sabemos si ya el propio
concilio se autodenominó «ecuménico», como lo designó más tarde Eusebio de Cesárea
y Atanasio. De todas formas, no es posible asumir desde el principio en dicha
connotación aquellos significados teológicos que adquirirá después a lo largo
del siglo IV, en oposición a los sínodos arríanos celebrados en oriente.
El
número de participantes no está claro en nuestras fuentes. La lista de los
miembros del concilio, reconstruida más tarde en el sínodo de Alejandría (362),
ha llegado hasta nosotros en varias recensiones. En consecuencia, los autores
modernos que han tratado este tema han llegado a cálculos muy distintos: hay
quien limita su número a 194 (Honigmann) y quien llega por el contrario a 220 o
237 (Gelzer). Pero los mismos contemporáneos del concilio ofrecen cifras
diferentes. Oscilan entre los 250 de Eusebio de Cesárea, los 200 o 270 de
Eustacio de Antioquía y los 300 de Constantino y Atanasio, hasta el número
altamente simbólico de 318, que posteriormente se hizo tradicional.
Inspirándose
en los 318 servidores de Abrahán de Gén 14, 14, desde la segunda mitad del
siglo IV el concilio de Nicea será denominado comúnmente como el «concilio de
los 318 padres» (Hilario de Poitiers).
Aunque
algunos opositores del concilio habían mostrado dudas sobre la talla teológica de
los padres de Nicea, asistieron personalidades significativas. Al lado de su
obispo Alejandro hay que señalar al joven diácono Atanasio, destinado a
convertirse en el adversario por excelencia del arrianismo. Uno de los miembros
más distinguidos de la asamblea era Marcelo de Ancira. Exponente de la
tradición asiática monarquiana, aunque con una profundización particular en el
papel del Logos, su nombre estaría unido por largo tiempo al de Atanasio en la
resistencia más fuerte contra el arrianismo y en defensa del dogma de Nicea,
aunque no sin atraer sobre sí la sospecha de monarquianismo. Otra figura
destacada era la de Eustacio de Antioquía, también dentro de la tradición
asiática. Finalmente, no podemos olvidar entre los obispos con simpatías para
con el arrianismo más o menos acentuadas a Eusebio de Cesárea y Eusebio de
Nicomedia.
Junto
a los obispos eran numerosos los miembros del clero (diáconos y presbíteros), sin
que faltara —según algunas fuentes— la presencia de laicos, especialmente de
los que ejercían la profesión de dialécticos o controversistas. Este aspecto
—que en cierta medida aparece también envuelto en elementos legendarios—
subraya el gran interés que suscitó la controversia sobre el arrianismo y la
gran semejanza del concilio con las instancias judiciales, lo que requería la
intervención de un personal especializado. En este contexto se comprende cómo
la ocasión del concilio fue aprovechada por muchos para presentar libelos o
denuncias contra obispos y presbíteros, para vengarse de ellos. No obstante,
Constantino, al comenzar la asamblea, ordenó quemar toda la masa de documentos
que le habían presentado los padres, reservando la sentencia sobre ellos para
el día del juicio final.
Desarrollo del concilio
El
concilio se reunió el 20 de mayo del año 325 en el palacio imperial de Nicea,
en donde Constantino presidió la sesión inaugural. Al faltarnos las actas
sinodales, no nos es posible reconstruir con precisión el desarrollo de la
asamblea. Tenemos que referirnos sobre todo al testimonio de Eusebio de Cesárea,
que habla por extenso de los aspectos protocolarios y en mayor medida de los términos
del debate doctrinal y pasa por alto el examen de las cuestiones disciplinares.
La descripción de la Vida de Constantino ha de completarse de todas formas con
una carta de Eusebio a su Iglesia de Cesárea, que nos abre algunos resquicios
de luz sobre las circunstancias en que se llegó a la composición del símbolo.
Otras noticias contemporáneas, también por desgracia de carácter bastante
sumario, se deducen de Atanasio y de Eustacio de Antioquía. Sobre esta base es
difícil, entre otras cosas, definir la manera como se organizó el concilio y se
fueron sucediendo sus diversas sesiones, con la respectiva agenda de temas.
Se
piensa que la presidencia la ocupó Osio de Córdoba, no porque se tratara del legado
romano, sino como delegado del emperador. Pero hay que indicar que, según el
informe que nos hace Eusebio, el mismo Constantino presidió los debates, al
menos en lo que atañe al problema doctrinal. De todas formas, tanto si Osio fue
su presidente, como si esta función estuvo encomendada a varias personas, hay
que afirmar que Constantino se reservó la posibilidad de intervenir
directamente en los trabajos de la asamblea. Hasta su conclusión, que hay que
colocar probablemente en tomo al 25 de julio, el emperador siguió siendo el
centro de la misma.
La
apertura del concilio, en la sala principal del palacio imperial, se realizó en
medio de una solemne escenografía, cuyos particulares nos expone Eusebio de
Cesárea. Precedido por los cortesanos de fe cristiana, Constantino hizo su entrada
en el aula conciliar, pero no ocupó su sitio hasta que los obispos le hicieron
la señal de que podía sentarse. Luego fue saludado con un breve discurso por el
primero de los obispos alineados a su derecha, quizás Eusebio de Cesárea o más probablemente Eustacio de Antioquía. El
emperador respondió a este saludo con una alocución en la que renovó sus deseos
de concordia eclesial. Una vez más Constantino recordó su reciente victoria
contra Licinio y su desagradable sorpresa de ver turbada la paz de la Iglesia,
siendo así que había quedado restablecido el orden del Estado. De aquí la
exhortación a examinar junto con los obispos reunidos las causas de la
discordia y a regular el conflicto en términos de paz.
Después
de todo lo que hemos indicado sobre el estado de las fuentes sólo nos es dado
intentar una reconstrucción ampliamente conjetural de este debate. Los que
atribuyen un peso condicionante a los resultados del concilio antioqueno
anterior a Nicea, tienden a sostener que la primera cuestión de la que tuvieron
que ocuparse los padres conciliares fue la readmisión de los que habían sido
excluidos temporalmente de la comunión eclesial. Se supone entonces que Eusebio
de Cesárea, cuando se le pidió que justificase sus propias convicciones dogmáticas,
mostró el símbolo bautismal de su Iglesia.
Pero
otras fuentes sugieren una situación distinta. Según dichas noticias, los
primeros en intervenir en la discusión sobre los temas centrales de la
controversia arriana habrían sido los «lucianistas» o seguidores de Arrio,
proponiendo una fórmula de fe que no conocemos. Según Eustacio de Antioquía, su
autor era un tal «Eusebio», que a veces se ha identificado con Eusebio de
Nicomedia. Según Teodoreto, por el contrario, esa fórmula se remontaba a un
grupo de obispos filoarrianos compuesto por Menofantes de Efeso, Patrófilo de
Escitópolis, Teógnides de Nicea, Narciso de Neroníades, así como Segundo de
Tolemaida y Teona de Marmárica. Sean cuales fueren los responsables directos
del texto propuesto al concilio, parece ser que contra él se levantaron vivas
protestas del resto de la asamblea. En este punto habría intervenido Eusebio de
Cesárea, presentando como solución de compromiso el credo que profesaba su
Iglesia.
Según
esta versión, los arrianos tomaron la iniciativa al comenzar el debate
doctrinal. Por eso, apelando precisamente a ella, se ha pensado que el
documento de los «lucianistas» había sido presentado de forma autónoma y no por
petición de los adversarios. Pero a juicio de otros no hemos de olvidar que los
arríanos, después del resultado para ellos negativo del concilio antioqueno, se
mantuvieron necesariamente a la defensiva. En particular, debieron darse cuenta
de que constituían una minoría. Consiguientemente, en vez de tomar
provocativamente la iniciativa en la discusión (como parecen sugerir los
testimonios de Eustacio y de Teodoreto, especialmente el segundo), los arrianos
habrían puesto más bien su confianza en los intentos pacificadores de
Constantino, evitando pronunciamientos excesivamente caracterizados. Esto es lo
que parece apoyar el relato un tanto vago de Eusebio de Cesárea en la carta a
sus diocesanos, así como una alusión de Atanasio, que recuerda cómo en Nicea se
invitó a los arríanos a que expusieran su propio punto de vista.
Las circunstancias del
símbolo niceno: la carta de Eusebio de Cesárea a su comunidad
El
acto más importante del concilio, el que habría de asegurar su éxito histórico,
fue la redacción y aprobación de la definición de fe en la forma de un
«símbolo» o compendio de las verdades esenciales, profesadas por la Iglesia.
También para este episodio central hemos de remitimos al testimonio, en varios
aspectos problemático, de Eusebio de Cesárea. En una carta a los fieles de su
diócesis, escrita con ocasión de la decisión conciliar, mientras se encontraba
todavía en Nicea, cuenta cómo se llegó a redactar el texto del símbolo sobre la
base de una propuesta suya. En realidad, más que ver en ello el simple deseo de
informar oportunamente a su comunidad, es lícito suponer que nos encontramos ante
una operación de carácter apologético. El obispo de Cesárea no sólo omite la
condena que se le había infligido en Antioquía y ofrece una explicación forzada
del texto de Nicea para hacerlo cuadrar con sus planteamientos doctrinales, sino
que deja vislumbrar ya una actitud defensiva en la preocupación por el hecho de
que su Iglesia haya podido recibir noticias inexactas. Pues bien, según la
presentación que hace Eusebio, el símbolo niceno no sería más que una
reelaboración de la profesión de fe que él había expuesto al concilio.
Después
de haberlo leído, el mismo Constantino habría expresado su aprobación, pidiendo
tan sólo que se completasen algunas de sus formulaciones. Sin embargo, como
veremos más adelante, el texto aprobado en Nicea resulta bastante distinto del
de Eusebio y es ésta la verdadera razón por la que él tiene que aclarar a su
Iglesia cómo fue posible que se adhiriese a él.
La
carta comienza invocando el argumento de la tradición, tal como lo había hecho Arrio
en una profesión de fe dirigida a Alejandro de Alejandría antes de Nicea,
aunque aquí aparece más desarrollada la reivindicación del carácter doctrinal.
La profesión de Eusebio se arraiga en la paternidad en la fe, garantizada por
el obispo, y en el depósito que le trasmitieron sus predecesores en el
episcopado. Recuerda cómo esta fe fue para él objeto de la primera instrucción
bautismal, cómo corresponde a la enseñanza de las Escrituras y cómo él la
profesó y la enseñó tanto de presbítero como de obispo. Por consiguiente,
Eusebio tiene interés en señalar el arraigo en una tradición bien consolidada y
a la vez la coherencia de su propia actitud. Viene luego el contenido de la profesión
dispuesto en tres artículos principales (Padre, Hijo —naturalmente más amplio—
y Espíritu santo). De estos enunciados centrales se vuelve luego sobre cada uno
de ellos, con la intención de confirmar la teología de las tres hipóstasis, que
tiene su último fundamento en las instrucciones del Resucitado a los discípulos
(cf. Mt 28, 19).
La
profesión de fe se cierra con la solemne confirmación de su lealtad y de su
fidelidad, en presencia de Dios omnipotente y del Señor Jesús.
Ha
parecido normal considerar este texto como la profesión de fe bautismal de la Iglesia
de Cesárea, aunque no sabemos con certeza si por aquella época conocía ya un texto
fijo. Pero, ante todo, las características de esta fórmula bautismal pueden
hallarse únicamente en la primera parte, que comprende los tres artículos. Por
otro lado, es difícil ver allí solamente una profesión privada de fe, ya que
Eusebio no intenta exponer su opinión personal, sino la doctrina de la Iglesia,
en concreto de su Iglesia de Cesárea. Por eso no se diferenciaba de la fe
bautismal del simple cristiano y, aunque no constituyese una profesión formal
de fe, utilizada en el contexto del bautismo, podía muy bien someterse a la
verificación de la comunidad.
El
texto de Eusebio excluía con toda claridad el modalismo, pero no podía ser de
gran ayuda en orden al problema de las relaciones entre el Padre y el Logos,
que estaba en el centro de la discusión dogmática. Por otra parte, en la
continuación de la carta se ve obligado a reconocer estos límites, al menos
indirectamente. Una vez expuestas sus convicciones de fe, nadie podría objetar
nada contra Eusebio; pero el emperador, al ser el primero en manifestar su
aprobación, habría invitado únicamente a añadir el término «consustancial». No
obstante la asamblea, en opinión de Eusebio, fue en cierto sentido más allá de
las indicaciones dadas por Constantino, construyendo otro texto en tomo a este
término.
Del
relato que hace Eusebio del modo como se llegó al símbolo niceno, casi podría decirse
que se trató de un golpe de mano por parte de ciertos obispos no bien
identificados. De hecho, deja vislumbrar que la iniciativa dogmática residía en
otras manos dentro de la asamblea. De todas formas, no hay que excluir que el
texto de Eusebio pudo haber desempeñado, en cierta medida, la función de primer
esbozo o de término de referencia para la redacción del símbolo, y que el
obispo de Cesárea pudo haber contribuido, junto con otros arríanos moderados, a
precisar mejor con una serie de preguntas el sentido de las expresiones más
delicadas, empezando por el «consustancial». No obstante, el precedente más
significativo de la elaboración de un credo sinodal (aunque no haya que pensar
necesariamente en una influencia cercana) se encuentra en la profesión de fe
del concilio antioqueno del año 324-325. A pesar de su carácter prolijo (no
privado de paralelismos con las fórmulas de los concilios posteriores), está
construida como un credo y posee igualmente su estructura. Su base debió estar
constituida por algún credo ya existente, muy probablemente de uso local. Sobre
él debieron ir haciéndose algunas modificaciones e integraciones en relación
con la controversia en acto, de manera similar a lo que ocurriría en Nicea. En
particular hay que resaltar el gran interés que revisten los anatemas, ya que
anticipan, prestando una mayor atención al pensamiento de Arrio, los que formularían
luego los padres nicenos.
La fe de Nicea
La
interpretación que avanza Eusebio en su carta a la comunidad de Cesárea,
incluso en relación con el trasfondo que nos revela el credo del sínodo
antioqueno del año 324-325, parece por tanto difícil de sostener. Además, una
comparación profunda entre el símbolo niceno y la profesión de fe presentada a
la Iglesia de Cesárea pone de manifiesto una mayor diversidad que la que
Eusebio pretende hacemos creer. No se trata únicamente de las distinciones
introducidas por las inserciones más claramente antiarrianas del símboloniceno.
Aunque se quiten esas añadiduras, el símbolo niceno y el credo de Cesárea —semejantes
a primera vista— presentan en realidad numerosas divergencias. Las diferencias
textuales en el primero y en el tercer artículo, aunque pueden parecer insignificantes,
precisamente en cuanto tales revelan que el texto base del símbolo niceno debió
ser otro. Además, especialmente la estructura del segundo artículo, depurada de
las formulaciones antiarrianas, revela su diversidad respecto al texto de
Eusebio. El análisis del símbolo niceno invita más bien a asimilarlo al tipo de
credo conocido como «jerosolimitano-antioqueno», por las muchas analogías que
muestra con dos símbolos citados por Epifanio y con el que fue objeto de las
explicaciones de Cirilo de Jerusalén en sus Catequesis. Sobre él se aportaron
las modificaciones en sentido antiarriano, de las que nos informa también la
carta de Eusebio de Cesárea.
Precisamente
en las llamadas «interpolaciones» o inserciones antiarrianas es donde se
declara con mayor evidencia la intención doctrinal del símbolo niceno, dirigida
a rebatir unos errores específicos profesados por el arrianismo o, por lo
menos, atribuidos a él por la mayor parte del episcopado. Siguiendo el orden
con que se presentan en el texto, la primera de estas formulaciones se basa en
la expresión «es decir, de la esencia (o ‘sustancia’) del Padre». Se intenta
aquí replicar a las tesis tan conocidas de los arríanos según las cuales el
Logos ha sido creado de la nada y no se da ninguna comunión ontológica entre el
Hijo y el Padre. Se afirma entonces que el Hijo comparte la esencia del Padre,
introduciendo un concepto que se remacha poco después con el término ópo-oúsios; («de la misma esencia» o
«sustancia»).
En
el informe que nos ha dejado Atanasio del debate dogmático del concibo se
observan las reservas de los obispos ante esta formulación que se percibía como
no-bíblica. Inicialmente se habría llegado a una convergencia sobre la
expresión «de Dios», que podía basarse en un uso neotestamentaria bien conocido
(cf. Jn 8, 42). Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que también la habían
hecho suya los amaños, pues podían muy bien manipularla y adaptarla a sus doctrinas
(en efecto, recordaban cómo Pablo en 1 Cor 8, 6 y 2 Cor 5,18 había sostenido que
todas las cosas son «de Dios»). Por consiguiente, si se quería eliminar toda
ambigüedad, era preciso superar los límites del lenguaje bíblico.
A
pesar de ello, la ruptura con la tradición era menor de lo que podría parecer.
La expresión oúsios no era realmente
nueva, dado que es posible reconstruir su historia al menos desde cien años
antes de Nicea. El punto de partida puede señalarse ya en Tertuliano. Al
desarrollar su cristología del Logos con la ayuda de los conceptos de ratio y sermo, Tertuliano
precisaba que con este último término (referido al Verbo expresado o
«exteriorizado» en el momento de la creación) no se entendía una simple
expresión o efecto físico, sino una propia y verdadera sustancia que procede de
la sustancia del Padre. Después de él, también en el ámbito latino, Novaciano
había proseguido en la misma dirección llamando al Hijo Sermo, una sustancia divina que procede del Padre. También
Orígenes, a pesar de que se diferenciaba de los teólogos latinos al sostener
que el Hijo es engendrado ab aeterno y al poner en guardia contra una
interpretación materialista del proceso generativo, parece ser que usó esta
expresión en tres pasajes, por otra parte de dudosa autenticidad. Sin embargo, antes
de Nicea, Eusebio de Cesárea se había mostrado bastante reservado ante esta
expresión, a pesar de que no la rechazó claramente como su homónimo de
Nicomedia. La idea era combatida abiertamente por los arríanos y por sus
defensores, como se deduce de los pasajes contenidos en la carta de Arrio a
Alejandro (probablemente también en la Thalia) y de la carta de Eusebio de
Nicomedia a Paulino de Tiro. Así se explicaría la inserción, claramente
polémica, en el símbolo niceno, aunque no se dice nada de la acepción precisa
que se le atribuía. Más aún, como se nota en el anatematismo final, el término ousios tiende a ser considerado como
sinónimo de hypostasis;, agravando
así la ambigüedad en la interpretación del símbolo niceno.
La
segunda formulación introducida con una función antiarriana consiste en la afirmación:
«Dios verdadero de Dios verdadero». La teología arriana subrayaba la absoluta
unicidad divina del Padre, apelando a Jn 17, 3. Así, para Eusebio de Cesárea el
Padre es «verdadero Dios», mientras que el Logos es «Dios». Por otra parte,
esta cláusula —aunque intentaba subrayar la participación plena del Logos en la
divinidad del Padre— después de Nicea no fue demasiado citada por los partidos
en conflicto. En efecto, puestos entre la espada y la pared los arríanos
estaban dispuestos a reconocer que el Hijo era «verdadero Dios», puesto que ya
admitían en cierto sentido que era Dios y que existía realmente. La precisión
posterior —«engendrado, no creado»— intentaba rebatir una de las ideas más conocidas
del arrianismo, la asimilación entre «engendrado» y «creado». En su claridad no
ofrecerá ya motivos de contraste o de ambigüedad después del año 325.
Muy
distinto era el caso de la fórmula «consustancial al Padre» (ómooúsios). Con este término se expresa indudablemente
el rechazo más claro de las posiciones arrianas, afirmando que el Hijo comparte
y participa del mismo ser del Padre. Pero se trataba de un término
controvertido, objeto de una serie de reservas, y no sólo por parte de los arrianos.
Los motivos de estas dificultades eran varios. En primer lugar, homoousios parecía insinuar el peligro
de una concepción materialista de la divinidad, en la que el Padre y el Hijo se
entendieran como partes o porciones separables de una sustancia concreta.
Además, daba lugar a la sospecha de modalismo o sabelianismo. Un tercer motivo,
que se aduciría un poco más tarde, era que, según la opinión de los homeousianos, homoousios habría sido objeto de una condenación en el sínodo antioqueno
contra Pablo de Samosata. Finalmente, se le criticaba también por no ser un término
escriturístico. La réplica de los ortodoxos sobre este último punto reconocerá,
en parte, la legitimidad de esta reserva; también a ellos les hubiera gustado
adoptar expresiones del lenguaje bíblico, pero esto no era posible por el
riesgo de ambigüedad procedente de los arríanos. Además, como afirmó Atanasio,
aunque no aparece expresamente en la Escritura, el homoousios refleja su intención y su sentidos. Por otra parte, en
lo que atañe al motivo de la condenación antioquena, se sostendrá que se debió
a una mala inteligencia del verdadero significado del término, en el sentido de
una concepción materialista de la divinidad. Veremos dentro de poco cómo se
intenta responder al problema relativo a los orígenes y al significado de homoousios, así como a las razones y
modalidades específicas de su inserción en el símbolo niceno.
La
profesión de fe de Nicea no se limitaba al símbolo propio y verdadero, en tres artículos,
sino que incluía además algunos anatematismos. Estos presentan una denuncia renovada
y circunstanciada del arrianismo, que saca en parte su modelo de los anatematismos
contenidos en la profesión de fe del sínodo antioqueno del año 324-325. El primero
va dirigido contra la negación de la eternidad del Hijo y tiene ante la vista
el lema «hubo un tiempo en que no era». El segundo y el tercero remachan la
doctrina de la generación eterna, condenando la idea de que el Hijo, «antes de
nacer, no era» y de que «ha nacido de la
nada»… En el cuarto se rechaza la doctrina según la cual el Hijo se deriva «de
otra hipóstasis o sustancia» respecto al Padre. Evidentemente aquí los términos
de ousia y de hypostasis se utilizan con un significado equivalente. Esto
representará una fuente de equívocos y de complicaciones hasta el sínodo
alejandrino del año 362, cuando se empezó a establecer una aplicación distinta
de los mismos. Sin embargo, en la época del concilio de Nicea, el occidente,
Egipto y el partido ortodoxo se inclinaban a identificar los dos términos, mientras
que en oriente, especialmente en los ambientes de tradición origeniana, se
había difundido también el significado de hypostasis como «persona» o «ser
individual». Finalmente, en el último anatematismo se rechaza la tesis de que
el Hijo de Dios está «sometido a un cambio moral» o «pecable». Semejante idea
se la había atribuido a Arrio su obispo Alejandro: el Logos estaría exento de
cambio únicamente por un acto de su voluntad, pero no por su constitución
ontológica, ya que esto se atribuye exclusivamente a Dios.
Homoousios
El
rechazo del arrianismo se apoyaba esencialmente en este término, pero se
trataba de un vocablo nuevo para una profesión de fe y además de carácter
controvertido. Lo demuestra, entre otras cosas, la explicación reductiva ofrecida
por Eusebio en la carta a la Iglesia de Cesárea, que refiere la interpretación
que dio Constantino en respuesta a las dudas expresadas por los padres
conciliares. El emperador les aseguró que homoousios no debía entenderse en sentido materialista, al estilo de lo que sucede con los
cuerpos; al tratarse de realidades incorpóreas y espirituales, la generación
del Hijo por el Padre no produjo escisión o división alguna en la divinidad. Si
la aclaración formulada inicialmente por Constantino se había expresado sobre
todo en términos negativos, Eusebio refiere también la interpretación que él
mismo dio de esta palabra en términos positivos durante la discusión del esbozo
del símbolo: «‘Consustancial al Padre’ indica que el Hijo de Dios no tiene
ninguna semejanza con las criaturas que fueron hechas, sino que es semejante en
todo al único Padre que lo engendró, sin que se derive de otra hipóstasis o
sustancia más que del Padre».
Es
evidente que aparece aquí un concepto un tanto genérico de semejanza, de forma que
se deja en el aire el significado preciso del término. Por otra parte, se
trataba de un vocablo que ya antes de Nicea había conocido cierto desarrollo en
la historia del pensamiento filosófico y teológico. En el lenguaje filosófico había
sido empleado por Plotino y Porfirio a propósito de seres pertenecientes a la
misma clase, en cuanto que comparten entre sí el mismo tipo de contenidos. En
el ámbito cristiano, este término procedía de la literatura gnóstica, en donde
indicaba «semejanza en el ser» entre seres diversos o su pertenencia al mismo
modo o grado de ser. También en este caso la acepción resulta genérica y en
este sentido es como homoousios fue
utilizado por Orígenes (quien sostuvo que hay una comunidad de sustancia entre el
Padre y el Hijo, desde el momento en que una emanación es homoousios, es decir de la misma sustancia, respecto al cuerpo del
que es emitida). De todas formas, Orígenes no intentaba probablemente afirmar
la identidad de sustancia entre el Padre y el Hijo, sino el hecho de que participan
de la misma sustancia. Por otra parte los arríanos le daban a este término un
significado material, como aparece ya en la carta de Arrio a Alejandro,
rechazándolo por eso mismo con toda decisión. Además, que se trataba de un
término discutido se deduciría también de dos episodios de la historia
teológica del siglo III —el llamado «conflicto de los dos Dionisios» y la
condenación de Pablo de Samosata—, aun cuando su vinculación con el homoousios
se pone actualmente en duda. En el primero de ellos, el defensor del término —a
quien se oponía Dionisio de Alejandría— se habría servido de él dentro de una
teología modalista. En cuanto al segundo, Pablo de Samosata, confirmando su
acepción «herética», lo habría entendido en sentido monarquiano. No obstante,
es más probable que en ambos casos nos encontremos frente a unos documentos de
la atmósfera teológica propia de la mitad del siglo IV, mientras que el
«consustancial» niceno se pone en juego después de un silencio prolongado,
suscitando nuevos intereses y preocupaciones polémicas.
Aun
prescindiendo de estos dos precedentes, que resultan hoy un tanto sospechosos, sigue
en pie la impresión de que en Nicea la comprensión que se tenía de los
conceptos de ousía y de homoousios se reducía inequívocamente a unas categorías
«monarquianas». En particular, pesa aquí la formulación del cuarto anatematismo,
con su aparente asimilación entre «hipóstasis» y ousía. No obstante, recordando
también las explicaciones referidas por Eusebio de Cesárea, hay que reconocer que
semejante modo de entender este término aparece bastante problemático, al menos
para una parte notable de la asamblea conciliar. Es verosímil, por el
contrario, que para la mayor parte de los obispos presentes en el concilio no
tuviese ni mucho menos un significado tan unívoco y caracterizado.
¿Por
qué camino se llegó entonces a insertar el homoousios en el credo niceno? Algunos
sostienen que la iniciativa debe atribuirse al mismo Constantino, según lo que declara
la carta de Eusebio. Según esta tesis, se recurrió intencionadamente a un
término que parecía tener una connotación de varios significados. Precisamente
por esto se habría prestado a convertirse en un elemento de la política de
unidad que buscaba el emperador. Finalmente, se recuerda también que Atanasio,
campeón por antonomasia de la fe nicena, muestra ciertas reservas frente al
homoousios, al menos hasta los años 50. Para otros, aunque admiten la acción
pacificadora de Constantino y los intentos de mediación en que se inspiró su
política durante el concilio, no se puede afirmar que el credo de Nicea tuviera
sólo esta motivación «política» como rasgo específico. La acepción del
homoousios, en la primera fase de la controversia arriana, debió adquirir un
contenido más preciso a los ojos de los teólogos, si no a los del emperador. De
hecho, apelando al testimonio de Atanasio, se percibe aquí la influencia de
Osio de Córdoba. La hipótesis de un papel bastante directo del consejero de
Constantino recibiría una confirmación en la noticia que recoge Filostorgio, según
el cual antes del concilio Osio y Alejandro habrían alcanzado en Nicea un
acuerdo sobre el uso de homoousios. En este sentido, no se debe encuadrar
rígidamente el pensamiento de Alejandro de Alejandría en una posición únicamente
ligada a la tradición origeniana de las tres hipóstasis. Al lado de ella,
aunque no demasiado elaborada, había una sólida convicción de la unidad
inseparable del Padre y del Hijo.
Una
idea precisa sobre los modos de la solución doctrinal no puede ir más allá de
la formulación de estas conjeturas. Probablemente al principio se pensó en una
enunciación dogmática concebida en términos escriturísticos, pero —como se ha
recordado— este proyecto debió revelarse como impracticable por las distorsiones
que llevaron a cabo los arrianos. Para reaccionar contra ellos se adoptó una
formulación que rechazaban expresamente, pero que no estaba connotada con
precisión en cuanto a su contenido, a no ser para indicar que también el Hijo
pertenece a la misma esfera divina que el Padre. El resultado final fue que se
dieron diversas acepciones de esta fórmula de fe. Para Constantino no existía
ninguna interpretación privilegiada y las dificultades de los exponentes más
ligados a la tradición origeniana fueron superadas con sus explicaciones. En
cuanto a los arrianos moderados, en este momento se convencieron también de que
había que aceptar el símbolo niceno. Tan sólo un grupo poco numeroso respecto
al resto del episcopado (compuesto por los pocos occidentales, por Alejandro,
Eustacio y Marcelo) habría acogido plenamente el lenguaje del credo, viendo en
él la expresión de la identidad de sustancia entre el Padre y el Hijo. En este
resultado no podemos menos de captar un aspecto enigmático, que sólo en parte
se aclara por la presión que el emperador pudo ejercer sobre los obispos. Esto
pesará sin duda en la recepción del dogma de Nicea, aunque éste registraba por
el momento una adhesión casi completa del episcopado presente en el concilio.
Tan sólo dos obispos, compañeros de Arrio desde el principio, se negaron con él
a adherirse al símbolo y fueron por eso mismo condenados y depuestos.
El concilio de Nicea y
los problemas de la disciplina eclesiástica
La
atención que se concentra en la cuestión doctrinal no debe dejar en la sombra
la importante obra disciplinar y canónica del concilio. Aunque estamos aún
menos informados que sobre el debate dogmático, no fue ciertamente un aspecto
secundario. Por lo demás, el mismo Constantino, al convocar la asamblea, había
señalado la urgencia de estos temas y la necesidad de llegar también en este
terreno a soluciones positivas para la unidad eclesial.
La
exigencia de reglamentar una cuestión como la de la fecha de la pascua, cuya celebración
en días diferentes creaba no pocos desconciertos y dificultades prácticas, había
sido ya advertida en el concilio de Arles. En su primer canon éste había
establecido que todos los cristianos tenían que celebrar la pascua el mismo
día. Al afrontar este problema, el concilio de Nicea se había encontrado frente
a tres prácticas diversas: los dos ciclos de Roma Alejandría, autónomos
respecto al cómputo judío pero distintos entre sí, y la praxis esencialmente
antioquena que seguía apelando a la celebración hebrea, aunque ya no en la
forma cuartodecimana como en el conflicto pascual del siglo II. La decisión del
concilio —que conocemos a través de documentos indirectos, razón por la cual no
se puede hablar propiamente de «decreto»— indica que hay que atenerse al uso vigente
en las iglesias de Roma y de Alejandría. Sin dar la preferencia a ninguno de
los dos ciclos pascuales en uso, se optó por una solución de compromiso (o
quizás se debió llegar necesariamente a este resultado, dada la imposibilidad
de encontrar un acuerdo entre el sistema romano y el alejandrino). En efecto, Roma
y Alejandría mantenían sus diversos sistemas de cálculo, pero en el caso de
diferencias en el cómputo pascual se habían comprometido a llegar a un acuerdo.
El mismo Constantino se encargó de explicar el tenor de este «decreto» en la
carta encíclica que dirigió a las Iglesias al terminar el concilio. Lo mismo
hicieron también los padres conciliares en su carta sinodal a la Iglesia de
Alejandría. En ella se anunciaba brevemente el acuerdo alcanzado con las
Iglesias de oriente que hasta entonces se habían atenido al cómputo hebreo. Hay
que señalar que en ambos documentos la complejidad de las prácticas vigentes
entre las diversas Iglesias se simplifica mucho, seguramente para subrayar más
el alcance unitario del acuerdo que se había alcanzado.
Para
corresponder a su programa general de pacificación, el concilio trató también el
problema del cisma meliceno que perturbaba a la Iglesia egipcia desde los
tiempos de la última persecución (303-312). Las decisiones sobre este caso se
exponen de forma bastante difusa en la carta sinodal a la Iglesia egipcia.
Parecen inspirarse sobre todo en un intento de reconciliación, dado su contenido
bastante blando. De hecho, Melicio mantuvo la dignidad episcopal, aunque el
concilio le negó la facultad de proceder a nuevas ordenaciones y le obligó a
una especie de residencia forzosa en su propia ciudad.
En
cuanto a los obispos, sacerdotes y diáconos ordenados por él, conservaron sus
respectivos oficios a todos los efectos, pero después de haber sido confirmados
por una «imposición de las manos más arcana», y siempre en subordinación
respecto a los derechos reconocidos al clero establecido por Alejandro y con el
beneplácito de éste, a propósito de la posibilidad de nuevos nombramientos o
ascensos en la carrera eclesiástica. De todas formas, estas medidas no
surtieron enseguida el efecto esperado, ya que a la muerte de Alejandro (328),
los melicenos intentaron oponerse a la elección de Atanasio. Este reaccionó con
dureza, obligando a los melicenos a buscar un acuerdo en su propio perjuicio
con los eusebianos, promotores de la rehabilitación de Arrio.
Los cánones
La
limitación de nuestras fuentes no nos permite conocer las circunstancias de la elaboración
canónica de los padres de Nicea que nos dejaron, sin embargo, una codificación
bastante significativa, sólo comparable por la riqueza de sus temas —entre los cuatro
primeros concilios ecuménicos— con la de Calcedonia. Del clima que acompañó a
esta parte de los trabajos conciliares podemos quizás damos cuenta gracias a un
episodio de carácter anecdótico que refiere Sócrates. Narra que uno de los
obispos presentó la propuesta de una «norma nueva», según la cual no sería ya
posible que el clero casado viviera con sus mujeres. Pero a esta hipótesis del
celibato obligatorio se opuso un obispo egipcio llamado Pafnucio, que se había
distinguido como confesor en la persecución anterior; criticó la propuesta como
demasiado rigurosa y declaró el honor del matrimonio, confirmando igualmente la
validez de la «norma antigua». Esta señalaba que a los que ya estaban ordenados
no se les permitiera casarse, mientras que mantenía la validez de las nupcias
para los que habían entrado posteriormente a formar parte del clero. Lo mismo
que para la cuestión doctrinal, también para los problemas disciplinares estaba
en juego una dialéctica delicada entre la innovación y la tradición.
Los
concilios anteriores a Nicea habían ya dado una normativa canónica, aunque sólo
se conservan huellas de la misma para los concilios celebrados a comienzos del
siglo IV. El conjunto canónico preniceno constituye un término muy útil de
comparación para medir la continuidad de las normas disciplinares de Nicea y,
al mismo tiempo, captar su fisonomía y sus acentos específicos Sin embargo, hay
que recordar que ninguna de las normas emanadas anteriormente podía reivindicar
la misma validez universal, dada la representatividad más reducida de tales
concilios Con Nicea surge por primera vez una instancia capaz de regular, para
toda la Iglesia, las cuestiones de gobierno y disciplina Sin embargo, si se
prescinde de este aspecto —que debía traducirse evidentemente en un proceso de
recepción de mayor irradiación — , hay que reconocer que la formulación de los
cánones no se inspira en un concepto teológico preciso, sino que está
determinada por las circunstancias Este dato de hecho no cambiará ya en todos
los concilios antiguos. No hemos de pensar que los padres nicenos quisieran
introducir innovaciones en el plano disciplinar En la mayor parte de los casos
su preocupación principal parece haber sido la de fijar normas que estaban ya
en uso desde hacía tiempo o de eliminar los abusos introducidos contra ellas.
Así pues, el interés de los cánones se deriva en gran parte del hecho de que
son testigos de unas situaciones y de unos desarrollos históricos anteriores al
concilio
Los
cánones de Nicea que se consideran auténticos son 20. Otros cánones que se
atribuyen en oriente a los 318 padres reflejan la tendencia a reducir a la
autoridad del concilio una serie de normas posteriores Esta tendencia se
manifestó ya a lo largo del siglo V, cuando en Roma se sostuvo el origen niceno
de ciertos cánones, producidos en realidad por el concilio de Sárdica (342-343)
La tradición nos ha conservado los veinte cánones sin un orden preciso, pero
considerando sus contenidos y las consecuencias históricas a las que iban
destinados, se pueden examinar ante todo las importantes normas relativas a las
estructuras del gobierno eclesial, a las que se añaden luego otras vanas
disposiciones sobre la condición del clero. Otros aspectos que en ellos se tratan
se refieren a la penitencia pública, a la readmisión de los cismáticos y de los
herejes, y a ciertas prescripciones litúrgicas
El gobierno de la Iglesia instancias locales y
jurisdicciones regionales
Las
estructuras de la Iglesia son objeto de numerosos cánones (4, 5, 6, 7, 15, 16).
No está fuera de lugar recoger aquí las decisiones de mayor alcance histórico
del concilio Gracias a ellas, se fue formando con el tiempo una constitución
eclesiástica universal, que superó definitivamente el aislamiento de cada una
de las comunidades locales con su obispo
En
los cánones 4 y 5 surge la figura del obispo metropolita y la estructura más
amplia de la eparquía, cuyos límites tenían que coincidir con las
circunscripciones civiles representadas por las provincias El canon 4 establece
que la consagración de un nuevo obispo corresponde de suyo a todos los obispos
de la provincia, pero en el caso de que esto no sea posible la hará una
representación de tres, con el permiso de los ausentes De todas formas, ésta
tenía que ser confirmada por el metropolita, como señala el canon 6, que no
considera válida la elección «privada del consentimiento del metropolita», lo
cual no sucede cuando se oponen a ella tan sólo dos o tres obispos Se piensa que
en la formulación del canon 4 pesó mucho la situación determinada por el cisma
meliceno, aunque no sea posible afirmarlo con certeza Por lo demás, este
problema había sido advertido ya en los concilios precedentes, como muestra el
canon 20 de Arles, en donde se excluía que un solo obispo pudiera consagrar a
otro, exigiendo por el contrario como práctica óptima la presencia de siete,
mientras que en caso de imposibilidad el consagrante tenía que estar asistido
al menos de otros tres.
No
obstante, además de las causas contingentes y de los precedentes canónicos que pueden
haber influido en él, el canon 4 da expresión a la idea, bien arraigada en la tradición,
de una comunión del colegio episcopal, que acoge a un miembro nuevo en el mismo
acto en que entra a formar parte de él.
Aunque
los cánones no hablan expresamente de ello, está implícito en los mismos que
entre los poderes del metropolita estaba el de convocar el sínodo
metropolitano. El desarrollo de los concilios provinciales se preveía con
regularidad, al menos con dos sesiones anuales: antes de la cuaresma y en otoño
(canon 5). A ellos les correspondía en particular el examen de las excomuniones
pronunciadas por cada obispo. Servían así de instancias de apelación para las
sentencias dadas por los ordinarios. No está claro cuál fue el valor de la
excomunión fuera de los límites de la propia eparquía. Si se tienen en cuenta
las cartas sinodales enviadas después del concilio de Antioquía del 268-269 y
del que se celebró en Alejandría contra Arrio, la excomunión parece ser que no
gozaba de reconocimiento automático.
Más
allá del nivel de la eparquía, en los cánones nicenos se vislumbran ya nuclearmente
otras estructuras más amplias del gobierno eclesiástico. Estas constituyen el
tema de los cánones 6 y 7. La formulación del primero de ellos —el canon más
famoso y discutido del concilio del año 325— se refiere a un derecho
consuetudinario, que reconoce la autoridad del obispo de Alejandría sobre
Egipto, Libia y Pentápolis. La mención prioritaria de la sede alejandrina
señala una primacía suya entre las Iglesias de oriente, que permanecerá de
hecho sin cambios hasta el sínodo efesino del año 449, aunque ya con el
concilio constantinopolitano del año 381 se perfila la competencia, más tarde victoriosa,
de la «nueva Roma». Nos gustaría saber más del contenido de esa autoridad suprarregional,
que más tarde coincidirá con los límites geográficos del patriarcado alejandrino,
pero de momento faltaba aún esta terminología. Probablemente, la génesis de este
canon tiene que verse ante todo en el tipo de relaciones existentes desde hacía
tiempo entre Alejandría y las regiones eclesiásticas de Libia. Las razones
geográfico-políticas y la reivindicación del origen apostólico fueron quizás las
premisas para esta nueva estructura «patriarcal». El mismo canon reconoce como
obvia una prerrogativa análoga de la sede de Roma, aunque también en este caso
se evite precisar su contenido. En cuanto a la extensión geográfica de un
«primado» semejante, se presume que el canon hace referencia a la posición de
preminencia de la Iglesia romana en Italia —más concretamente en la Italia
central y meridional, así como en Sicilia y en Cerdeña — antes aún que en
occidente, del que Roma llegará a constituir más tarde el único patriarcado. El
caso de Antioquía no está demasiado claro, dado que la formulación del canon parece
colocar a esta Iglesia en un plano distinto, es decir, al lado de las «otras
eparquías». No se puede hablar ciertamente de una prerrogativa o título de
honor, al estilo del de Jerusalén, pero su situación parece distinta respecto a
Alejandría, al menos por lo que se deduce del tenor distinto del canon. No
obstante, si se observa la evolución posterior de las estructuras eclesiásticas
y se considera además la indiscutible tradición apostólica de la sede
antioquena, es lícito ver reconocido ya en ella, aunque sea implícitamente, el
futuro patriarcado.
Por
el contrario, claramente distinto respecto a los demás se presenta el caso de Jerusalén,
tema del canon 7, que reconoce a la ciudad santa un privilegio de honor especial,
que tampoco es fácil de aclarar en su contenido concreto. Jerusalén era una diócesis
sufragánea de la sede metropolitana de Cesárea. Es probable que el obispo de la
ciudad santa, aun dejando intacta la jurisdicción provincial, gozase de un
derecho de precedencia, aunque puramente honorífico, respecto a su metropolita
—por ejemplo, con ocasión de los sínodos celebrados fuera de Palestina, especialmente
en los concilios ecuménicos—. Sí se observan los testimonios de la praxis
conciliar entre los siglos IV y V, parece que es ésta la explicación más
adecuada. En cuanto a las circunstancias históricas que llevaron a su
formulación, no está fuera de lugar pensar la conexión de dos ideas: por un
lado, la alta consideración de Constantino por los lugares santos de Jerusalén,
a los que el emperador hará muy pronto objeto de una política urbanística monumental;
por otro, la iniciativa político-eclesiástica del obispo Macario, alineado con Alejandro
de Alejandría en contra de su metropolita Eusebio de Cesárea. Aun con los límites
señalados, el canon 7 es el preanuncio de la futura creación del cuarto
patriarcado oriental, cuyo reconocimiento se obtendrá en el concilio de
Calcedonia.
Al
fijarlos privilegios jurisdiccionales, o de naturaleza similar, de las Iglesias
mayores, el concilio remite principalmente —si no en exclusiva— a un derecho
consuetudinario. No hay alusiones o indicaciones explícitas a normas o prescripciones
de carácter apostólico, destinadas a legitimar estas «macroestructuras» del
gobierno eclesiástico. Según algunos, el modelo de la administración civil, con
sus unidades geográficas mayores representadas por las diócesis, parece ser que
siguió ejerciendo la influencia más notable. No obstante, el ejemplo de
Alejandría muestra que la circunscripción eclesiástica precede a la civil desde
el momento en que Egipto queda apartado de la diócesis de oriente y reconocido
como diócesis independiente sólo por el año 367. Sin embargo, es verdad que
Egipto, a partir de Augusto, había gozado de un status especial, suprimido sólo
temporalmente por Diocleciano. Quizás sea más problemático afirmar la
incidencia de un criterio semejante para los territorios sometidos a Antioquía,
aun cuando la creación de la diócesis de oriente pudo haber contribuido a
alimentar ulteriormente la autoridad del obispo de aquella sede. Como impresión
final sobre este punto nos queda la imagen de un orden de precedencia, de una
jerarquía de las Iglesias orientales que se va elaborando y que tiene por
cabeza a Alejandría, después a Antioquía y finalmente a Jerusalén. Pero hay que
tener presente que este proceso, aunque ya iniciado, constituye en gran parte tan
sólo la etapa embrional de los futuros patriarcados.
Reclutamiento y conducta
del clero
Una
parte de la legislación establecida por el concilio desea responder a
exigencias y problemas concretos, que son el resultado del desarrollo que el
cristianismo había asumido y que en mayor medida tendría que asumir después del
giro constantiniano. Así, los cánones 15 y 16 prohíben la movilidad del clero
de una diócesis a otra: el eclesiástico que se aleja de su propia Iglesia tiene
que volver a ella. Normas análogas habían sido ya promulgadas por el concilio
de Arles, que en el canon 21 había previsto la deposición para los desertores.
Un
abuso determinado por las necesidades de cubrir los puestos del personal eclesiástico
en una Iglesia en expansión se refería a la rápida admisión en las filas del
clero. Para evitar este riesgo, el canon 16 prohibía, por ejemplo, la
ordenación de un eclesiástico perteneciente a otra diócesis, sin disponer del
beneplácito de su obispo.
Las
preocupaciones de los padres de Nicea respecto al clero se concretan en una
serie de disposiciones que intentan, en particular, garantizar su honor y su
dignidad. El canon 1 reglamenta la cuestión de los eunucos y el sacerdocio. El
que ya está ordenado, permanece en ese estado aunque la castración se haya
hecho por razones médicas o como consecuencia de una violencia de los bárbaros.
Pero el que se produce a sí mismo la mutilación, deja de pertenecer al clero o
no es admitido en él, si lo solicita. Finalmente, el que no es eunuco
voluntario, si es digno, puede acceder a la ordenación.
El
canon 3 prohíbe la cohabitación del clero con mujeres, a no ser que se trate de
parientes cercanos o de personas por encima de toda sospecha. El texto del
canon utiliza un término técnico que conserva huellas de un fenómeno
significativo del ascetismo cristiano primitivo, en donde se usa para indicar a
las vírgenes subintroductae, es
decir, a las vírgenes que cohabitan con un asceta o con un clérigo célibe en
régimen de «matrimonio espiritual». La norma nicena —aunque no excluye una
referencia a esta praxis, objeto de condenaciones repetidas de la jerarquía
eclesiástica— se concibe de todas formas en términos más generales. Y es
precisamente esta generalidad la que suscita algunas dificultades entre los
intérpretes. En efecto, este canon no alude en lo más mínimo a las esposas de
los eclesiásticos, hasta el punto de que da la impresión de que se supone aquí
un celibato generalizado. No obstante, por el episodio de Pafnucio recordado
anteriormente sabemos que no podía ser así. Es probable que la intención del
concilio fuera solamente la de prevenir situaciones escabrosas o
comprometedoras para la reputación del clero, eliminando las sospechas que se
derivaban de formas de cohabitación con personas de sexo femenino.
Se
concede una gran importancia a la selección de los candidatos al sacerdocio. El
canon 2 prohíbe que se proceda demasiado rápidamente del bautismo a la colación
de órdenes eclesiásticas. Antes es necesario conocer la manera de ser del neófito.
Esta disposición podía apelar a la autoridad de un precepto «apostólico»,
citando precisamente la recomendación sobre el obispo que se hace en la primera
carta a Timoteo (cf. 1 Tim 3, 6-7). Y si se ha procedido a la ordenación con
cierta precipitación —tras una encuesta posterior que ponga de manifiesto
ciertas culpas del eclesiástico que antes se ignoraban—, la ordenación no será válida.
Una culpa de este tipo podía ser, en particular, la de los que habían estado en
una situación de lapsi y habían
entrado luego a formar parte del clero. El canon 10 se ocupa expresamente de
esta problemática. Tanto si se ignoraba su culpa, como si el que procedió a su
ordenación no quiso tenerla en cuenta, esa ordenación no debía tenerse como
válida. Si llega a conocerse el caso, han de ser depuestos. Un tercer canon
(canon 9) insiste ulteriormente en este punto, específicamente en relación con
los presbíteros, confirmando de nuevo las prescripciones mencionadas: siempre
que los presbíteros hayan sido promovidos a este estado sin el examen oportuno
de su conducta o hayan sido ordenados, a pesar de haber confesado sus culpas,
en ambos casos la ordenación va contra la ley canónica y por tanto resulta
inválida. En la misma línea de control sobre el reclutamiento y la conducta del
clero se sitúa finalmente el canon 17, que prohíbe el ejercicio de la usura por
parte del clero, so pena de deposición.
Una
norma contenida en el canon 18 confirma la atención que el concilio dirigió a
las condiciones del clero dentro de su preocupación por la buena marcha
eclesial. Este canon se refiere expresamente a unas noticias que han llegado de
que en varias localidades los diáconos no sólo dan la eucaristía a los
presbíteros (una praxis que considera como no justificada ni por la ley
canónica ni por la costumbre), sino que incluso toman la eucaristía antes de
los obispos. Ninguno de estos dos comportamientos están en conformidad con la estructura
jerárquica reconocida: los diáconos no deben extralimitarse de sus funciones,
dando la precedencia en el orden a los obispos primero y a los presbíteros
después. Una reacción análoga es la que se vislumbra quizás al final del canon
19, que comprende las disposiciones sobre los paulianistas, en la que se
recuerda a las diaconisas que deben tener la misma consideración que los
laicos, aun cuando su formulación admite diversas interpretaciones.
Disciplina penitencial
Otro
tema que se afronta con especial amplitud en la normativa fijada por el
concilio se refiere a las formas de la penitencia pública. Es objeto de cuatro
cánones (11, 12, 13, 14) que, a diferencia de los demás, constituyen un
conjunto orgánico de normas relacionadas entre sí. La disciplina se formula en
relación con las situaciones que habían llegado a crearse en la persecución de
Licinio, donde algunos fieles habían dado pruebas de debilidad o de infidelidad
(como precisa el canon 11). No obstante, no parece que este trasfondo haya sido
exclusivo. Al lado de los problemas de los lapsi,
en el canon 13 se precisa también la cuestión más general de los moribundos que
deseen recibir la eucaristía.
El
canon 11 prescribe un trato bastante indulgente en definitiva con los fieles
que habían cedido aun sin haber sido obligados por la necesidad, como la
confiscación de bienes u otras amenazas particulares. Esos fieles deberían
cumplir tres años de penitencia como auditores, siete entre los prostrati y dos entre los orantes, pero
sin poder participar en la oblación. A su vez, el canon 12 (refiriéndose al
parecer a la situación de los ex-soldados) exige tres años de penitencia entre
los auditores y diez entre los prostrati para los que, después de haber
abandonado el mundo, volvían a él y llegaban hasta a ofrecer dones y dinero
para poder retomar al servicio público. Pero si su actitud de conversión era
sincera, una vez pasados los tres años entre los auditores, podían ser
admitidos entre los orantes, previa autorización del obispo. Más aún, éste
podrá llevar su indulgencia más allá, es decir, probablemente hasta el punto de
admitirlos en la comunión. Pero todos los que se someten a la disciplina penitencial,
aceptando con indiferencia las formalidades requeridas, tendrán que cumplir
todo el periodo fijado, finalmente, siempre en el asunto de los lapsi, el canon
12 indica la penitencia que se les exige a los que eran todavía catecúmenos:
después de tres años entre los auditores, podrán entrar en el grupo de los orantes.
El
itinerario penitencial graduado de la forma que preveían estos cánones ha
suscitado muchas discusiones. Se ha pensado que el concilio quiso generalizar
el sistema de la distribución de la penitencia en tres etapas, pero es probable
que se aplicase, para el caso particular de estos lapsi, la praxis vigente
desde hacía tiempo en algunas Iglesias de Asia menor. Esta disciplina
particular no se siguió nunca en occidente y no parece que se extendiera, en
oriente, a las Iglesias de Siria, Palestina y Egipto.
El
canon 13, invocando una norma «antigua y canónica», prescribe que no se les niegue
la comunión a los moribundos. Los que se restablezcan después de haber estado en
peligro de muerte tendrán que seguir, sin embargo, en el grupo de los que
participan sólo de la oración, hasta que hayan cumplido el periodo de
penitencia que había previsto el concilio. En general, ante la petición de comulgar
hecha por los moribundos, el obispo, después de haber examinado sus disposiciones,
les hará participar en la eucaristía. La disposición de Nicea se muestra entonces
bastante más benévola que la que fijó, por ejemplo, el concilio de Elvira
(303), en donde se castigaban varias especies de pecados y de pecadores,
negándoles la absolución incluso cuando estaban a punto de morir. Teniendo en
cuenta esta diversa acentuación, se ha planteado también la cuestión de si el
canon 13 tenía que entenderse realmente como referido a los moribundos en
general. Pues bien, tras un profundo examen, se ve que el canon comprende dos partes
claramente distintas. La segunda, de carácter más general, se ocupa
indiscutiblemente de todos los moribundos, sea cual fuere su condición,
mientras que la primera debe relacionarse todavía con las normas trazadas para
los lapsi. Desde el momento en que el concilio establecía largos periodos de
penitencia, cabía suponer que algunos se encontrarían en las condiciones que
refería el canon 13. Por lo demás, las disposiciones iniciales reflejaban la
conducta ya adoptada anteriormente por la Iglesia respecto a los lapsi
admitidos a la penitencia, mientras que la indicación más general no podía
apelar a la tradición, ya que la praxis anterior iba más bien en sentido
contrario.
Otros aspectos de la
normativa canónica
El
concilio tuvo que reglamentar también la cuestión de la readmisión de los
grupos de cismáticos y de herejes, que entraba en el orden del día de los temas
indicados por Constantino. Además de las medidas expuestas anteriormente
respecto a los melicenos, el canon 8 define el trato que hay que reservar a un
grupo cismático como era el de los novacianos, designados aquí con el término
«puros». Pueden ser readmitidos en la Iglesia con la imposición de manos,
después de haber declarado por escrito que se conforman con la doctrina
oficial. La petición se refiere concretamente a dos puntos: los «puros» tendrán
que aceptar comulgar con las personas que hayan contraído segundas nupcias y con
los lapsi. En los pueblos y ciudades que no tengan eclesiásticos de la gran
Iglesia, los miembros del clero procedentes de las filas de los «puros» ejercerán
allí libremente su ministerio, mientras que en donde exista un clero católico
podrán gozar de sus derechos tan sólo de forma subordinada a los ortodoxos. Por
lo que se refiere a los obispos, un obispo «puro» podrá conservar su dignidad a
título honorífico, si se lo consiente el ordinario del lugar, aunque la
solución adoptada tendrá que evitar de todos modos la impresión de que existen
dos obispos en la ciudad. Como se ve, las normas adoptadas para los novacianos
recalcan bastante de cerca las soluciones indicadas para los melicenos en la
carta sinodal a la Iglesia de Alejandría.
La
situación de los paulianistas (los seguidores de Pablo de Samosata, que no
habían aceptado su condenación en el sínodo antioqueno del año 268), a los que
va dedicado el canon 19, se presentaba en términos objetivamente más graves, ya
que se trataba en su caso de un error doctrinal. Por eso, el concibo prevé que sean
rebautizados, en lugar de limitarse a recibir la imposición de manos como los
novacianos y los melicenos. El clero paulianista podía ser reordenado después
del bautismo, siempre que su conducta resultase irreprensible. Pero si el
examen había dado un resultado negativo, tenían que ser depuestos. Este mismo
trato se les reservaba a las diaconisas y a todos los que perteneciesen al
estado eclesiástico. Las disposiciones sobre el clero muestran una actitud
bastante generosa de los padres de Nicea, que contrasta significativamente con
el rigorismo de los concilios precedentes.
Finalmente,
el canon 20 rechaza la práctica de doblar la rodilla los domingos y los días de
Pentecostés. Hemos de pensar que esta norma se refería no tanto, o al menos no exclusivamente,
a los prostrati o genuflectentes, en cuanto categorías de
fieles, como a los fieles que participaban del sacrificio. Aunque el canon
contempla probablemente un fenómeno difundido en determinadas regiones, la
disciplina indicada refleja de nuevo la preocupación por generalizar una
conducta uniforme. Por lo demás, era ésta precisamente la dinámica inscrita en
la constitución, con Nicea, de una instancia legislativa, que transcendía los
límites locales o regionales para pretender una representatividad de las
Iglesias, aunque los cánones, por obvias razones históricas y geográficas,
reflejan de manera especial las situaciones del oriente cristiano. Respetuosos
esencialmente de la tradición, los cánones manifiestan también signos de
novedad o acentos distintos de los del pasado. El equilibrio que se consiguió
también en lo relativo a la elaboración canónica debe contarse entre las
razones de esta unanimidad que aparece en el episcopado de Nicea. En resumen se
piensa que, después de haber fijado un símbolo capaz de varias interpretaciones,
tampoco debieron presentarse muchos motivos de oposición sobre los cánones,
dado que no atacaban privilegios existentes. Pero asentaban sin duda unas premisas
decisivas para el desarrollo de las articulaciones eclesiásticas
suprarregionales y con ello algunas de las razones de la aparición de dificultades
y tensiones que caracterizarán las relaciones entre las sedes mayores, que se fueron
constituyendo paulatinamente como patriarcados entre los siglo IV y V.
No
se sabe con precisión cuándo terminaron los trabajos del concilio, pero se cree
que pudieron durar varias semanas. La fecha del 19 de junio —que sacamos de las
actas de Calcedonia— parece bastante probable, a no ser que se coloque un mes
más tarde, en tomo al 25 de julio, en relación con los vicennalia. En efecto, la asamblea concluyó oficialmente con la
celebración de los veinte años de reinado de Constantino, con un solemne
banquete, que nos narra con su acostumbrado tono de admiración Eusebio de
Cesárea, y con un discurso de despedida del emperador (III, 21).
La
única carta sinodal que nos ha llegado es la que se dirigió a la Iglesia de
Alejandría. No hay que excluir que el concilio, siguiendo una praxis muy
difundida, enviara también cartas a las otras Iglesias, teniendo sobre todo en
cuenta que la carta sinodal a Alejandría está redactada estrictamente pensando
en las situaciones específicas de Egipto. Por esta razón, se exponían ampliamente
las medidas relativas al cisma miliciano.
También
Constantino referirá a las Iglesias los resultados del concilio mediante una carta
destinada a la Iglesia de Alejandría y una encíclica a todas las Iglesias. En
la primera, el emperador expresaba su gozo por la unidad recobrada en la fe.
Además, Constantino confirió a los decretos del concilio la validez de ley del
estado. De este modo se abría paso el régimen de «cristiandad», con la
compenetración cada vez más estrecha entre la Iglesia y el Estado. A este mismo
proceso hemos de atribuir en gran medida las vicisitudes un tanto
controvertidas de la recepción del concilio.
CAPITULO XIX LAS
PERIPECIAS DE LA CRISIS ARRIANA
|
 |
 |