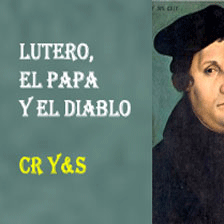| |
NICEA. LA VICTORIA CONTRA EL ANTICRISTO
CAPITULO XVII
LA
IGLESIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO CUARTO
Fácilmente
se comprende que los contemporáneos, testigos de este gran cambio de la
historia, se sintieran como deslumbrados y, en su entusiasmo, vinieran a
imaginarse que este Imperio, ya cristiano, debía ser como una imagen del Reino
de Dios, en cierta manera materializado sobre la tierra. En realidad pronto
surgirían los problemas. Para medir las dificultades que encontrará su solución
es necesario tener presente la estructura de la sociedad y de la mentalidad
cristianas del tiempo. Estructura bipolar: de un lado las instituciones
propiamente eclesiásticas, de otro el emperador.
I. LAS
INSTITUCIONES ECLESIASTICAS
Llegada
a estos años (300-330), la Iglesia, que tiene ya tras sí casi tres siglos de
historia, había tenido tiempo de desarrollar su organización; exceptuando el
monacato, que se halla todavía en sus comienzos, todas sus instituciones
fundamentales están ya en marcha y han alcanzado un estadio de desarrollo
próximo a la madurez.
Se ha
podido definir el Imperio romano como un mosaico de ciudades dotadas de una
cierta autonomía; de igual modo la Iglesia “católica”, es decir, universal
aparece repartida en una serie de comunidades locales bajo la autoridad de un
obispo: la iglesia episcopal es la unidad básica de todo este conjunto de
instituciones.
Se ha
llegado a una distinción neta entre la masa de los fieles y el clero, que a su
vez se halla fuertemente jerarquizado: obispo, presbíteros, diáconos,
subdiáconos, aunque no esté bien marcada aún, al menos a nuestros ojos, la
frontera entre los últimos grados de los clérigos menores y los simples
empleados de la iglesia; por debajo de los porteros (ostiarios), los
enterradores, fossores, copiatae, fueron contados durante mucho tiempo entre
los clérigos. Por otra parte las agrupaciones, ordines, de viudas, de vírgenes
consagradas, de diaconisas poseen un estatuto que las clasifica aparte de los
simples fieles. Finalmente, esta distinción entre clérigos y laicos no impide
que los más cultos, los más ricos y más generosos de estos últimos ejerzan una
influencia a veces importante en la administración. Veremos, a menudo, deplorar
la intervención de mujeres intrigantes, de ricas bienhechoras, sobre todo, en
las elecciones episcopales. Porque, en principio, es todavía el pueblo
cristiano quien elige a su obispo y así lo será a veces de hecho, aunque en la
mayoría de los casos la elección sea realizada por el clero local (tal es el
caso de Roma), por los obispos de la provincia o de la región.
Si
geográficamente el organismo básico es la iglesia local, urbana (el
cristianismo se acomodará, a menudo, al marco de la ciudad, aunque no siempre
exista coincidencia), la unidad de la Iglesia no se disuelve en su
multiplicidad. Desde el siglo IV se esboza una coordinación que abre el camino
a una estructura más compleja y más jerarquizada. Los obispos de una misma
provincia romana (la influencia de los esquemas administrativos romanos es
evidente) o de una región más vasta tienden a agruparse en torno y bajo la
autoridad de un metropolitano que es casi siempre el obispo de la ciudad y de
la iglesia principales.
La
institución, que comienza entonces, comprende una multitud de variedades
regionales. En Egipto, por ejemplo, donde los obispados son muy numerosos y la
vida urbana se encuentra poco desarrollada, el episcopado se unifica y está
bajo el estrecho control de la autoridad con frecuencia imperiosa de la sede
de Alejandría. El Africa latina posee igualmente una cierta unidad de
conjunto, pero mucho más abierta; es cierto que el obispo de Cartago goza de
cierta preeminencia, pero las distintas provincias conservan su autonomía; así
Numidia, cuyos obispos reconocen como jefe o primado no al titular de una sede
determinada, sino a su decano, senex, por antigüedad en el episcopado.
La
Italia peninsular (al sur de una línea Siena-Arezzo), aunque dividida en tres
provincias en la administración civil, desde el punto de vista eclesiástico
está unificada; todos sus obispos se hallan igualmente sometidos a la
autoridad directa de la sede romana que para ellos desempeña la función de
metrópoli común.
Ciertamente
la influencia de la Cathedra Petri llega más allá de estos límites y ejerce ya
una irradiación universal, pero si su primado de honor no es discutido y se le
reconoce una autoridad particular en el plano
doctrinal,
su poder disciplinar, como jurisdicción de apelación, prácticamente no aparece
todavía; será preciso esperar bastantes generaciones para que sea reconocido
como uno de los órganos necesarios para el funcionamiento normal de la
institución eclesiástica.
2. EL
EMPERADOR CRISTIANO
La
frontera entre lo temporal y lo espiritual, lo profano y lo sagrado no se
establece entre las instituciones de la Iglesia y las del Imperio; se insinúa de manera a veces dramática en el interior mismo de la personalidad enormemente compleja del emperador
cristiano.
Este no
es sólo el jefe responsable de la ciudad terrena, del Estado, de esta patria
romana en peligro que es preciso esforzarse por salvar, aunque sea al precio
que hemos dicho. De generación en generación asistimos al crecimiento de los
peligros; la salvación del Imperio exige en todos los planos, demográfico,
militar, fiscal, un esfuerzo cada vez más enérgico; de ahí una aspereza
creciente, cada día más severidad, más terror. El recluta que se mutilaba para
escapar al servicio militar era enrolado, bajo Constantino, a la fuerza para
ser utilizado, en los servicios auxiliares; a partir de Valentiniano será
condenado a muerte, y a una muerte terrible: quemado a fuego lento, suplicio
bárbaro introducido bajo Diocleciano. A partir de Teodosio no son sólo los
soldados quienes serán marcados con hierro candente como presidiarios, sino
también los obreros de las fábricas del Estado.
A pesar
de semejantes violencias, el Imperio no puede captarse el alma entera de todos
sus súbditos, porque en una época tan profundamente impregnada de
preocupaciones religiosas el hombre no se considera sólo como un ciudadano del
Estado, al servicio de una patria terrestre, sino también, y quizá sobre todo,
“ciudadano del cielo”, miembro de una sociedad espiritual en cuyo seno
encuentra su solución el problema a sus ojos fundamental, el de sus relaciones
con Dios.
Ahora
bien, el emperador mismo, y en cuanto emperador, no queda al margen de este
dominio de realidades espirituales. Los problemas religiosos ocupan demasiado
espacio en las preocupaciones de sus súbditos y en su vida diaria para que
pueda concebirse siquiera en esta época una política de separación entre
Iglesia y Estado; existe una íntima compenetración entre ambos; los mismos
interesados serán los primeros, como se verá, en reclamar la intervención del
emperador y de sus servicios en sus querellas religiosas.
No se
ha de interpretar esta acción como una simple operación de policía cuyo
objetivo fuese suprimir los motivos de desorden y restablecer entre los hombres
la paz necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad. El interés que
lleva al emperador a las cuestiones religiosas es mucho más directo, más
profundo; también, él participa en el espíritu de la nueva religiosidad. Hemos
dicho que al hacerse cristiano el emperador no había perdido nada de su
carácter sagrado, ocurre más bien lo contrario.
Unificando
bajo su autoridad todo el mundo romano, el mundo civilizado. el poder imperial
aparece como una imagen terrestre de la monarquía divina. Manifestación visible
de Dios sobre la tierra, verdadera teofonía, el “piadosísimo” emperador,
“amado de Dios”, se siente responsable ante éste de la salvación de sus
súbditos y no simplemente de su bienestar temporal; se siente llamado a guiar el
género humano hacia la verdadera religión que él proclama y enseña. Sus
teólogos de corte llegan a atribuirle una especie de poder episcopal que se
extiende a todo el Imperio; se trata sólo de una imagen y de recursos de
panegírico que no convendrá forzar demasiado. Conviene señalar que el
emperador cristiano del siglo IV tiene de sus deberes para con la Iglesia una
concepción bastante más amplia que la de un “brazo secular”, en el sentido que
tendrá esta expresión en la Edad Media occidental.
El
emperador, por ejemplo, no se contenta con facilitar la reunión de concilios y
apoyar con su autoridad la realización de sus decisiones. Es él mismo quien
toma la iniciativa de convocarlos, quien les escoge los problemas dogmáticos o
disciplinares que deberán tratar. Sigue las discusiones, ayuda al triunfo de la
mayoría, al establecimiento de la unanimidad; y todo esto le obliga a hacerse
una opinión sobre los problemas propiamente eclesiásticos que se discuten, lo
cual le lleva fatalmente a tomar parte activa en su elaboración. No
pronunciemos demasiado pronto a este respecto la palabra cesaropapismo que
supone elaboradas ya nociones extrañas al pensamiento de la época; digamos
simplemente que, cristiano, el emperador se considera naturalmente como el jefe
del pueblo cristiano, nuevo Moisés, nuevo David, a la cabeza del verdadero
Israel, el de la Nueva Alianza.
Lo que
hemos dicho define un ideal cuya realización práctica originará pronto
dificultades insolubles. Semejante ideal de coordinación entre la ciudad
terrena y la ciudad de Dios, de cooperación entre las instituciones
propiamente eclesiásticas y las de un Estado que se considera cristiano, supone
que la Iglesia y el Emperador están plenamente de acuerdo en lo esencial, es
decir, en el contenido de la fe; apenas deje de ser
ortodoxo, el santísimo y piadosísimo emperador se convertirá en un tirano, un
perseguidor, un precursor del Anticristo, esbirro de Satán.
Ahora
bien, con la paz constantiniana comienza en la historia de la Iglesia un
período de violentos debates teológicos en que la misma definición del dogma
va a ser tema de discusión; por añadidura se plantearán graves litigios
personales relativos a la validez canónica de nombramientos o deposiciones de
obispos, de excomuniones. ¿Quién decidirá el derecho? ¿Quién definirá la
verdad? No olvidemos que, en la situación en que los hemos encontrado, los
organismos interiores de la Iglesia todavía no estaban en condiciones de
formular la solución buscada con una claridad y una autoridad suficientes para
imponerse a todos los fieles de buena voluntad. Naturalmente los emperadores
se verán impulsados a tomar partido, pero su autoridad encontrará resistencias
y fracasará más de una vez por obra de convicciones nacidas en una región
demasiado profunda del alma religiosa para someterse a una autoridad impuesta
desde el exterior.
Desde
Gibbon y Hegel se ha descrito a menudo el Bajo Imperio como un periodo agitado
en que reina la debilidad, la mezquindad y la falta de carácter. Es cierto que
no faltarán ejemplos de servilismo y veremos con excesiva frecuencia amplios
sectores de la opinión cristiana, comenzando por el episcopado, que siguen
dócilmente, hasta en sus variaciones, la línea teológica adoptada o sostenida
por la corte. Pero el siglo IV es también un siglo de fuertes personalidades,
de esos hombres de acero que supieron hacer frente a los poderosos de la época
y oponer a toda violencia la firmeza de su fe: baste pronunciar aquí el nombre
de Atanasio de Alejandría que, a lo largo de su episcopado, logrará un total
de diecisiete años y medio de exilio, cinco destierros sucesivos bajo cuatro
emperadores.
Epoca
de caracteres altivos, pero también de espíritus enteros y de cismas
obstinados, porque todas estas resistencias no nos aparecen,
retrospectivamente y desde un punto de vista teológico, igualmente
justificadas. Pero era conveniente evocar brevemente su presencia para que el
lector comprenda la estructura bipolar del Imperio cristiano, según acabamos de
analizarlo, fue algo más que un reparto de jurisdicciones entre hombres de
Iglesia y hombres de Estado; se trata de algo mucho más complejo y más grave:
un verdadero “cisma del alma”, para hablar como Arnold J. Toynbee, que, por
encima del plano de las instituciones, penetraba en el de las conciencias que
a menudo se nos presentan como escindidas entre dos fidelidades igualmente
exigentes, pero contradictorias.
3. LOS
CISMAS NACIDOS DE LA PERSECUCION : EL DONATISMO
El
primer problema interior a la Iglesia del que debió ocuparse el emperador
Constantino pocos meses después de su victoria sobre Majencio nos permite
asistir al desarrollo vivo de la lucha entre estas tendencias. Se trata del
cisma africano de los donatistas, la más grave de las crisis locales suscitadas
por las consecuencias de la persecución de Diocleciano.
Fenómeno
constante: al llegar la persecución, las almas débiles flaquean, para
arrepentirse luego una vez desaparecido el peligro. Hemos visto ya cómo sucedió
así en tiempos de san Cipriano después de la persecución de Decio. Y se
presenta de nuevo después de la más grave que veíamos comenzar en 304-305; en
Egipto, por ejemplo, donde desde 306 el obispo Melecio de Lycópolis se enfrenta
con el jefe del episcopado egipcio, el futuro mártir, Pedro de Alejandría,
entonces encarcelado, cuya actitud frente a los lapsi considera demasiado
benigna. Arrestado a su vez y deportado a las minas de Phaeno en Palestina,
Melecio continúa allí su agitación, multiplica las ordenaciones y, a su
regreso, organiza en Egipto una jerarquía cismática, “la iglesia de los
mártires”, frente a la jerarquía católica; todo lo cual trae consecuencias a
veces muy graves que vendrán a complicar, interfiriéndose con ellas, las del
arrianismo.
El
donatismo tiene un punto de partida más limitado, pero sus consecuencias son
más graves que las del cisma de Melecio. Esta vez no se trata de lapsi, sino
solamente de la suerte de los obispos que habían consentido en la traditio que
buscaba el primer edicto de Diocleciano, acusados de traditores, de haber
“traicionado” la fe “entregando” los Libros Santos a los magistrados que
efectuaron los registros policíacos en las iglesias. Ya el concilio provincial
de Numidia, celebrado en Cirta el 5 de marzo de 305, había mostrado con qué
encono los obispos africanos se juzgaban y corregían mutuamente (como suele
suceder, los más ardientes en acusar a los otros no siempre estaban libres de
reproche).
El
punto de partida de todo el problema fue la elección en 312 del archidiácono
Ceciliano para la sede de Cartago, que despertó la oposición de un partido
local, de tendencia más rigorista apoyado por el episcopado númida; en
términos bien precisos sus oponentes negaban la, validez de la consagración
episcopal de Ceciliano, pues uno de los tres obispos que en ella intervinieron,
Félix de Apthungi, era considerado culpable de traditio. Contra Ceciliano fue
elegido otro obispo al que poco después
sucedió,
por traslado desde su primera sede de Casae Nigrae, el grao Donato, hombre
enérgico y activo que fue el verdadero organizador de la Iglesia cismática a la
que la historia ha dado su nombre.
EL CRISTIANISMO EN AFRICA

|
Los
donatistas, en efecto, atribuían tal gravedad al crimen de traditio que el
simple hecho de estar en comunión con uno de estos culpables (y, a medida que
pasaba el tiempo, de estar en comunión con los herederos de quienes
anteriormente habían estado en comunión con estos culpables) bastaba para
contraer la misma mancha, para convertirse a su vez en traditor, apóstata,
indigno del nombre cristiano. Todos los sacramentos dados o recibidos por los traditores eran considerados nulos : los donatistas rebautizaban a los
católicos que, por propia voluntad o por la fuerza, entraban en sus filas. Así
el cisma se propagó como mancha de aceite; y no solamente en Cartago, sino
también en un gran número de sedes episcopales de Africa se vio alzarse obispo
contra obispo, llegando a enfrentarse dos jerarquías paralelas, “la iglesia de
los santos” contra la de los traditores, donatistas contra católicos.
Al
haber reservado Constantino expresamente a los católicos el beneficio de las
subvenciones y exenciones concedidas al clero, los donatistas tomaron la
iniciativa —el hecho merece ser destacado— de complicar al emperador en sus
diferencias con Ceciliano (15 de abril de 313); sus pretensiones fueron
declaradas sin fundamento por las instancias sucesivas ante las que se
presentó el conflicto: un sínodo romano celebrado en el palacio de Letrán bajo
la presidencia del papa (15 de febrero de 314), un concilio de obispos galos
(Arles, 1° de julio de 314), el tribunal del mismo emperador con sede en Milán
(10 de noviembre de 316), informado por investigaciones minuciosas realizadas
mientras tanto por sus representantes en Africa (poseemos las actas e informes
que tan vivamente revelan la atmósfera de terror policíaco característica del
régimen.
Para
acabar, oídas ambas partes, Constantino decide poner en la balanza el peso de
la autoridad secular y en la primavera de 317 promulga una ley severísima
contra los cismáticos, ordenándoles entregar sus iglesias. Se desata una
reacción en cadena: seguros de sí mismos, obstinados en sus convicciones, los
donatistas se niegan a obedecer, resisten; el ejército interviene, reprime, hay
motines violentos, víctimas honradas al punto al igual que los mártires, la
obstinación de los cismáticos logra triunfar del poder que el 5 de mayo de 321
se resigna a concederles la tolerancia.
Con
este golpe, el partido de Donato se extiende, se fortifica, se afirma con
intransigencia. El mismo proceso va a repetirse durante todo el siglo, con la
misma alternancia finalmente estéril de represión y de laissez-faire: en 347
Constantino persigue de nuevo a los donatistas; Juliano (361-2), por el
contrario, los favorece encontrando útil el expediente de dejar a los
cristianos luchar entre sí; Graciano confisca de nuevo sus iglesias (376-7),
etc., hasta el episodio final de 411: después de haber cambiado cinco veces de
política, el emperador Honorio reúne una gran conferencia contradictoria en que
se enfrentan por última vez los dos partidos y en la que san Agustín, en las
filas católicas, desempeña un papel de primer orden; una vez más los donatistas
ven desestimadas sus demandas y declarados fuera de la ley, pero es demasiado
tarde: pronto (429) llegarán los vándalos, cuya invasión señala el fin del
Africa romana.
El
Africa cristiana gastó sus energías en esta aventura; no sin dolor constatamos
la paralización que esto supuso para su expansión misionera. Nos sentimos
confundidos ante la amplitud de un incendio provocado por un motivo tan
delimitado, ante semejante desbordamiento de fanatismo y de violencias. Como
siempre, el historiador quisiera descubrir, más allá del punto de partida
ocasional, las causas profundas de un movimiento como éste.
Se las
ha buscado a veces en el plano político: ¿No sería el donatismo la expresión
de una resistencia nacional contra el dominio colonial de Roma? En realidad,
nuestros documentos no denuncian ningún sentimiento nacional bereber y, si
entre las filas donatistas aparecen elementos propiamente bereberes, debemos
ver en ello más bien un índice de orden social: parece cierto que el cisma
arraigó particularmente en las clases más humildes de la sociedad y, por tanto,
en las menos profundamente romanizadas.
Sus
fuerzas de choque, a las que vemos realizar violencias, a menudo criminales,
contra los católicos y especialmente contra el clero, se reclutan entre las
bandas de “circumcelliones”, vagabundos sin hogar y quizá más precisamente
obreros agrícolas, un proletariado víctima de la evolución económica y del
régimen agrario. En su acción existe un elemento revolucionario: los vemos
exigir con la amenaza la abolición de las deudas, aterrorizar a los
terratenientes, defender a los humillados: una partida de circumcelliones
encuentra un día a un rico señor confortablemente sentado en su carruaje,
mientras un esclavo corre delante; se detienen, hacen sentarse al esclavo en
el sitio del amo y obligan a éste a correr en el sitio del otro.
Pero no
se ha de eliminar el aspecto propiamente religioso de esta historia: es normal,
en un período de intensa religiosidad, que se expresen y desaten bajo forma
religiosa los complejos políticos o sociales. Acaba por crearse una atmósfera
doctrinal y una espiritualidad características del donatismo cuyo carácter
patológico no pueden dejar de lamentar el teólogo y el psicólogo. La iglesia
cismática se creía una “iglesia de santos”, sin compromisos de ninguna clase
con el siglo, trátese del emperador perseguidor o del conjunto de la Iglesia
universal comprometida con los traditores. Se daba esta buena fe,
característica del espíritu sectario, seguro de tener razón contra todos, de
ser soldados de Cristo que luchaban por la buena causa: su iglesia era también
la iglesia de los mártires.
La
veneración entusiasta y supersticiosa en que envolvían el culto a sus recuerdos
y a sus reliquias, esta glorificación y apología del martirio, llevaba a los
donatistas a aceptarlo con alegría, a buscarlo, a provocarlo; seguros de participar
en la suerte de las gloriosas víctimas de Diocleciano, los fanáticos
aprovechaban los choques con la policía o con sus adversarios los católicos, o
suscitaban ellos mismos incidentes y a veces llegaban incluso hasta el
suicidio: tenemos documentación sobre casos de suicidio colectivo
(precipitándose en un barranco o encendiendo una hoguera) que anuncian los
excesos análogos llevados a cabo entre los “cismáticos”, los Raskolniki, de la
iglesia ortodoxa rusa en el siglo XVII.
Resulta
ciertamente fatigoso recorrer las largas controversias, abrumadoras por su
monotonía, sostenidas por los doctores católicos Optato de Mileve (aprox.
365-385) o san Agustín (sobre todo entre 394 y 420) a propósito del caso de
Ceciliano, si se nos permite llamar así a la querella donatista, por alusión
del caso Dreyfus (en ambos se trata de un hecho histórico ásperamente disputado
y a propósito del cual se desencadenan pasiones incontrolables). El movimiento
fue pobre en consecuencias doctrinales, aunque con este motivo la Iglesia
latina se viera obligada a precisar su doctrina sobre la validez de los
sacramentos ex opere operato (cualquiera que sea la indignidad personal del
ministro) y sobre todo a recoger y desarrollar su teología de la unidad, nota
esencial de la Iglesia, unam sanctam. Pero mientras tanto, en los países
orientales había surgido otra contienda, doctrinal ahora en primer término: el
arrianismo.
CAPITULO
XVIII
|
|