| cristoraul.org |
 |
 |
 |
 |
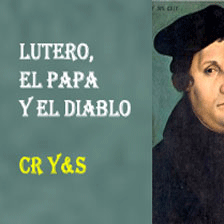 |
 |
 |
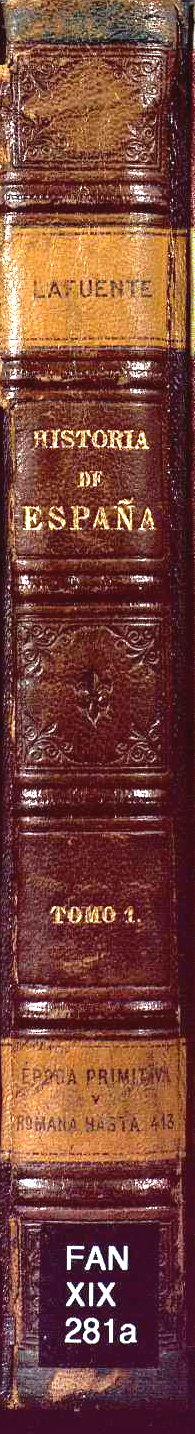 |
CAPITULO IV.DOÑA URRACA EN CASTILLA. — DON ALFONSO I EN ARAGÓN. — (1019 a 1134)
Turbulento,
aciago, calamitoso, y tristemente célebre fue el reinado de doña Urraca:
«episodio funesto, dijimos ya en nuestro discurso preliminar, que
borraríamos de buen grado de las páginas históricas de nuestra patria.»
Y no somos solos a decirlo: lo dijo ya antes que nosotros el autor
del prólogo a la historia de doña Urraca por el obispo Sandoval con
estas palabras: «Deberíamos descartar tales reinados de la serie de
los que constituyen nuestra historia nacional.» Y como si fuese poco
embarazo para el historiador haber de dar algún orden y claridad al
caos de turbulencias y agitaciones, de desconcierto y de anarquía
que distinguió este desastroso período, viene a darle nuevo tormento
la más lamentable discordancia entre los escritores que nos han trasmitido
los sucesos y la divergencia más lastimosa en los juicios y calificaciones
de los personajes que en ellos intervinieron.
Los
unos, como por ejemplo, Lucas de Tuy y el arzobispo de Toledo, a quienes
siguen Mariana y otros, hacen recaer toda la culpabilidad de los desastres
y de las discordias en la reina de Castilla, a la cual llaman «mujer
recia de condición y brava»; hablan de sus «mal encubiertas deshonestidades»;
dicen «que con mengua de su marido andaba más suelta de lo que sufría
el estado de su persona»; y suponen que el haberse separado del rey
«fue porque este prudentísimo varón procuraba refrenar y corregir
sus liviandades». Mientras otros, como Berganza y Pérez y más especialmente
los maestros Flórez y Risco, rechazan como calumniosas todas las flaquezas
que le han sido atribuidas, y echan toda la odiosidad de las desavenencias
y disturbios sobre el rey don Alfonso, suponiéndole las intenciones
más aviesas y los hechos más sacrílegos, llamándole rudo maltratador
de su esposa, tiránico perseguidor de sacerdotes y obispos, profanador
y destructor de templos, robador de haciendas y de vasos sagrados,
y atentador de la vida del tierno príncipe. No hay maldad que
los unos no atribuyan al rey; no hay extravío que los otros no achaquen
a la reina.
Juicios
más encontrados y opuestos, si en lo posible cabe, hallamos acerca
del prelado de Compostela Gelmírez, personaje importante de esta época.
Al decir de la Historia Compostelana, el obispo Gelmírez fue un dechado
de santidad y de virtud, como apóstol, como guerrero, como consejero
del niño Alfonso, y como tal favorecido singularmente de Dios por
una larga serie de extraordinarios favores. El autor de la España
Sagrada le coloca en el número de los héroes evangélicos, y le encomia
y le ensalza como varón doctísimo, como moralizador de la Iglesia,
como generoso y fiel a su reina: mientras el crítico Masdeu hace de él el siguiente horrible retrato: «El arzobispo,
dice, ciego por Francia, aborrece a España; se dedicó a la milicia
más que a la Iglesia, fue codicioso y usurpador de lo ajeno; fue inquieto
y litigioso; infiel a sus dos reyes Alfonsos y a su reina doña Urraca; traidor y vengativo; famoso por su excesiva
ambición; insigne por sus sacrílegas simonías regalaba dinero por
no obedecer al Papa; obligaba a sus penitentes a darle regalos en
pena de sus culpas consiguió á peso de oro las dignidades de arzobispo
y nuncio etc.» ¿Quién sería capaz de reconocer a un personaje por
dos tan opuestos retratos?
Mas
fácil es conocer las influencias y los fines que guiaron las plumas
de escritores tan antagonistas, y lícito será sospechar que panegiristas
y detractores escribieron con apasionamiento, y fueron extremados
los unos en sus alabanzas, los otros en sus vituperios. Nosotros emitiremos
con desapasionada imparcialidad lo que del cotejo de unos y otros
autores creemos resulta más conforme a las leyes y regias de la verdad
histórica.
Poco
antes de morir Alfonso VI de Castilla declaró heredera de sus reinos
a su hija legítima doña Urraca, viuda de Ramón de Borgoña, conde de
Galicia, que había fallecido en 1107 en Grajal de Campos, y del cual
tenía dos tiernos niños, Alfonso y Sancha. Ya en vida de aquel monarca
se había tratado de las segundas nupcias de la heredera de Castilla;
mas aunque su padre se manifestó inclinado a que se enlazara con Alfonso
de Aragón, acaso con el laudable designio de que llegaran a reunirse
así las dos coronas de Aragón y de Castilla, no se realizó entonces
el consorcio, antes bien recomendó el anciano monarca a su hija que
en este como en otros graves negocios en que se interesara el bien
del reino siguiera los consejos de los grandes y nobles castellanos.
Recayó, pues, el gobierno de Castilla en las débiles manos de una
mujer, cuando tanta falta hacía un brazo vigoroso que le reparara
de los desastres sufridos y enfrenara la osadía de los africanos vencedores
en Zalaca y en Uclés. Contentó no obstante
doña Urraca a leoneses y castellanos en los primeros meses de su reinado,
confirmando (setiembre de 1109) los fueros de León y de Carrión, aquéllos
en la forma que los había otorgado su ilustre bisabuelo Alfonso V,
firmando con ella los obispos de León, Oviedo y Palencia, y el famoso
conde don Pedro Ansúrez, su ayo y tutor
y su principal consejero en el gobierno del reino.
Amenazaba
ya en este tiempo los Estados de Castilla el rey Alfonso I de Aragón,
príncipe belicoso y atrevido, que se hallaba en la flor de su edad
y gozaba ya fama de gran guerrero. La nobleza castellana, temiendo
por una parte la audacia del aragonés, considerando por otra la necesidad
de confiar la defensa del reino a un príncipe cuyo nombre y cuya espada
pudiera tener a raya a los mahometanos, resolvió casar a la reina
con el hijo de Sancho Ramírez, sin reparar entonces ni en las cualidades
de los futuros consortes, ni en los inconvenientes del parentesco
en tercer grado que los unía como descendientes ambos de Sancho el
Mayor de Navarra. Condescendió la reina, aunque muy contra su gusto,
con la voluntad de los grandes, así por cumplir lo que su padre le
tenía recomendado, como por no exponer sus Estados a riesgo de ser
poseídos por un príncipe extranjero, que como tal era considerado
el aragonés entonces. Reunidos, pues, los condes y magnates en el
castillo de Muñón en octubre de 1109, «allí casaron e ayuntaron, dice un escritor contemporáneo, a la dicha doña
Urraca con el rey de Aragón». Matrimonio fatal, que llevaba en sí
el germen de las calamidades é infortunios que no habían de tardar
en afligir y consternar el reino.
Todavía,
sin embargo, al año siguiente (1110) acompañó la reina con el ejército
castellano a su esposo por tierras de Nájera y Zaragoza, con el fin
sin duda de ayudarle a conquistar por aquel lado algunas poblaciones
de los moros, señalándose este viaje de doña Urraca por las donaciones
y mercedes que iba haciendo a los pueblos, iglesias y monasterios.
Pero la discordia entre los regios consortes no tardó en estallar.
Unidos sin cariño; más dotado el aragonés de las rudas cualidades
del soldado que de las prendas que hacen amable un esposo; no muy
severa la reina en sus costumbres, o por lo menos no muy cuidadosa
de guardar recato en ciertos actos exteriores, llegó el rey no sólo
a perder todo miramiento para con su esposa, sino a maltratarla, ya
no de palabra, sino de obra, poniéndole las manos en el rostro y los
pies en el cuerpo. Los prelados y el clero, que siempre habían desaprobado
este matrimonio, por el parentesco en grado prohibido que entre ellos
mediaba, proponían a la reina el divorcio como el mejor medio de salir
de la disgustosa situación en que se encontraba. Prestaba ella gustosamente
oídos a esta especie, según unos porque además del mal trato que sufría,
abrigaba escrúpulos sobre la legitimidad y validez de su matrimonio,
según otros porque así la animaba la esperanza de poder unirse con
el noble conde don Gómez de Candespina,
que ya en vida de su padre dicen había aspirado a su mano, y con quien
mantenía aún relaciones no muy desinteresadas. Tales discordias y
hablillas fueron dando margen al descaro con que los partidarios del
de Aragón desacreditaban a la reina y a sus parciales, llegando los
burgeses de Sahagún a llamarla sin rebozo meretriz pública y engañadora, y a todos
los suyos «hombres sin ley, mentirosos, engañadores y perjuros.»
Alarmado
don Alfonso con estas disposiciones y proyectos, y con pretexto de
ocurrir a la defensa de Toledo amenazada por los africanos, puso en
las principales ciudades y fortalezas de Castilla guarniciones de
aragoneses, y lo que fue más significativo todavía, encerró a la reina
en el fuerte de Castellar (1111).
Para
la debida inteligencia do los importantes sucesos a que estas disensiones
dieron lugar y que vamos a referir, menester es dar idea del estado
en que se encontraban Portugal y Galicia, cuyos príncipes, magnates
y prelados van a tomar una parte muy activa en ellos. Ya en vida de
Alfonso VI los dos condes franceses yernos del monarca, correspondiendo
con ingratitud a sus beneficios, habían hecho entre sí un pacto secreto
de sucesión para repartirse el reino a la muerte del soberano de Castilla.
La del conde Ramón de Galicia, primer esposo de doña Urraca, frustró
la alianza y concierto de los dos primos, pero al propio tiempo avivó
la ambición de Enrique el de Portugal, que llevando más lejos que
antes sus miras, concibió la atrevida idea de hacerse señor, no ya
de una parte, sino de toda la monarquía castellana. Frustradas sus
pretensiones con el llamamiento de doña Urraca a la sucesión del trono
leonés, pero no cediendo en sus audaces proyectos, pasó a Francia
a reclutar gente con que hacer la guerra a la hermana de su esposa.
Le prendieron en aquel país, acaso por suponerle otros fines de los
que aparentaba; pero fugado de la prisión, y habiendo regresado a
España por los Estados del aragonés, se ligó con Alfonso para acometer
unidos las tierras de León y Castilla y repartírselas luego entre
sí (1111).
Entretanto
se criaba en Galicia en la pequeña aldea de Caldas y bajo la tutela
y dirección del conde Pedro de Trava, el
tierno príncipe Alfonso Raimúndez, hijo de doña Urraca y de su primer esposo don Ramón
de Borgoña. Luego que su madre pasó a segundas nupcias con el de Aragón,
el conde Pedro trató de hacer proclamar rey de Galicia al infante
don Alfonso, con arreglo, según varios escritores, a las disposiciones
testamentarias de su ilustre abuelo para el caso del segundo matrimonio
de doña Urraca. Cuando esta señora se hallaba retenida en la fortaleza
de Castellar, el resentimiento contra su marido la hizo naturalmente
volver su pensamiento hacia su hijo, y envió mensajeros a Galicia
excitando a los nobles á que le proclamaran en aquellos Estados. Una
repentina reconciliación del rey y la reina detuvo en su propósito
a los condes gallegos parciales del príncipe, temiendo la venganza
del impetuoso aragonés, de cuya violenta índole tenían ya pruebas
en su primera expedición a Castilla y Galicia. Mas aquella reconciliación
cambiaba al propio tiempo la situación de Enrique de Portugal, el
cual, considerándose ya desobligado del concierto hecho con el aragonés,
se puso de parte del conde de Trava, y le instigó a que llevara adelante el pensamiento
de elevar al tierno príncipe su pupilo al trono de Galicia. Se descubrió
entonces, al decir de la Historia Compostelana, el proyecto que había
formado el monarca aragonés de atentar contra la vida del infante
y de su ayo.
Pero
la conducta del conde Frolaz de Trava hizo estallar una guerra civil en Galicia. Algunos hidalgos suyos,
y especialmente los hermanos Pedro Arias y Arias Pérez, atacaron con
fuerza armada la fortaleza de Santa María de Castrello donde la condesa de Trava custodiaba al
tierno infante: defendióse aquella señora valerosamente y pidió auxilio al
obispo de Compostela Diego Gelmírez, que habiendo seguido hasta entonces una política vacilante, se declaró
protector del joven príncipe. Acudió el prelado, mas al tiempo de abrirle la puerta del castillo, entró tras él la gente
de Arias Pérez, que intentó arrancar al niño Alfonso de los brazos
de la condesa; le tomó en los suyos el obispo; pero los sediciosos
se lo arrebataron con violencia, y príncipe, condesa y prelado todos
quedaron prisioneros. Viendo después Arias Pérez y sus parciales que
la ciudad de Santiago y toda la tierra se ponían en armas en favor
del obispo, púsole en libertad, logrando
después el prelado pacificar la Galicia, y aun atraer al partido del
infante a los nobles que se habían mostrado más adversos.
De repente mudaron otra vez de aspecto las cosas.
El genio dominante y brusco del rey de Aragón y el ligero proceder
de la reina de Castilla no eran para hacer ni sincera ni durable la
concordia, y añadía leña al mal apagado fuego de la disensión conyugal
la preferencia que doña Urraca parecía seguía dando al conde Gómez
González, y que los amigos de don Alfonso traducían de criminal. Se
agriaron, pues, de nuevo los regios consortes, y llegó al desabrimiento
a producir pública y formal separación. Agrupáronse en torno de la reina los condes castellanos, y
muy especialmente su anciano ayo Pedro Ansúrez,
don Gómez González de Candespina y don Pedro
González de Lara, estos dos últimos esperando tal vez cada cual que
el divorcio les abriera el camino del trono, pues ambos blasonaban
de su íntimo valimiento. En cambio, Enrique de Portugal, que por ambición
y personal interés se arrimaba siempre al bando enemigo de la reina
de Castilla, se volvió otra vez al lado del de Aragón renovando su
antigua alianza con Alfonso, que durante su pasajera reconciliación
con la reina se había apoderado de Toledo donde gobernaba Alvar Fáñez.
Llegadas las cosas a estado de rompimiento y de material hostilidad,
se encontraron leoneses y castellanos con el de Aragón y el de Portugal
en el Campo de Espina, cerca de Sepúlveda, distrito de Segovia. Mandaba
la vanguardia de los de Castilla el conde don Pedro de Lara: cargó
sobre ella el aragonés con tal brío que el de Lara hubo de abandonar
el campo y retirarse de huida a Burgos. Quedaba para sostener el combate
el conde don Gómez, que se defendió más tiempo, pero arrollado también
por los aragoneses, se declaró por éstos la victoria (noviembre de
1111), contándose entre los muertos el mismo conde con no pocos magnates
y muchos soldados.
Orgulloso
quedó con este triunfo el aragonés; la destrucción y el pillaje señalaban
la marcha de su ejército por los pueblos de Castilla; los obispos
partidarios de la reina o eran desterrados, o abandonaban asustados
sus sillas y los templos sufrían las depredaciones de la soldadesca.
La reina convocaba a sus parciales; y los próceres gallegos, temerosos
de la impetuosidad y pujanza del de Aragón, olvidando al parecer antiguas
discordias y agravios de acuerdo también con doña Urraca, realizaron
la aclamación de su hijo el niño Alfonso Raimúndez por rey de Galicia ungiéndole por su mano en la catedral de Compostela
el obispo Diego Gelmírez: después de lo cual determinaron llevarle
con su madre a Castilla, acompañándole el prelado, el conde de Trava y otros muchos señores gallegos con toda la gente armada que pudieron
allegar. Noticioso de este suceso el aragonés salió a encontrar la
comitiva del príncipe su entenado, a la cual halló ya del lado de
acá de Astorga, en el camino de esta ciudad a León. En un pueblo nombrado Viadangos (hoy Villadangos) se trabó un
reñido combate entre aragoneses por una parte y gallegos por otra.
Pugnaron aquéllos ferozmente por apoderarse del rey niño, éstos por
defenderle y ampararle. Vencieron aquéllos otra vez, pero en medio
de la batalla cogió al tierno monarca el obispo Gelmírez y le salvó
llevándole al castillo de Orcillón donde
se hallaba su madre. Los demás se refugiaron en Astorga, donde se
hicieron fuertes. La reina y el obispo se fueron por las asperezas
de Asturias a Santiago, huyendo de encontrarse con las vencedoras
tropas de Aragón, y sufriendo los rigores de un crudísimo invierno.
Hecho
en Galicia un llamamiento a todos los que se les conservaran fieles,
pronto pudieron la reina y el obispo salir de nuevo de campaña con
mayores fuerzas, marchando en auxilio de los de Astorga, a quienes
sitiaba ya el aragonés. Venía ahora como auxiliar de los castellanos
y gallegos, capitaneando las tropas, el conde Enrique de Portugal,
que otra vez había mudado de partido y se arrimó al de la reina de
Castilla. Temió Alfonso de Aragón este poderoso refuerzo, levantó
el cerco de Astorga y se retiró al castillo de Peñafiel, de la parte
de Valladolid. Cercáronle allí los castellanos,
portugueses y gallegos (1112). Durante este sitio ocurrieron graves
desavenencias entre doña Urraca, don Enrique de Portugal y su esposa
doña Teresa, la hermana de la de Castilla, que había acudido allí,
y que produjeron entre ellos nuevas y serias escisiones, y la retirada
del portugués.
¿Qué
movía al de Portugal a pasarse con tanta frecuencia de uno a otro
bando, y qué había ocurrido para que le veamos tan pronto de auxiliar
como de enemigo, ya del rey de Aragón, ya del de Galicia, ya de la
reina de Castilla? En esta complicadísima madeja de sucesos no es
fácil dar cuenta de todos los episodios e incidentes si no se ha de
interrumpir a cada paso el hilo de la narración principal. Pero veamos
cómo explica la versátil conducta de este importante y revoltoso personaje
un moderno historiador de Portugal que ha estudiado bien este periodo,
como principio que fue de aquel reino.
Después
del triunfo de Alfonso y Enrique en Campo de Espina, el ejército de
los dos aliados entró en Sepúlveda. Algunos nobles castellanos a quienes
unían lazos de antigua amistad con el portugués representáronle cuánto más digno sería de su persona que hiciera causa común con ellos
que con el enemigo de León y de Castilla; dijéronle que si tal hiciera le nombrarían jefe de sus tropas e inducirían a
la reina a que repartiese con él fraternalmente una parte de los Estados
de Alfonso VI. Halagaron al ambicioso e inconstante Enrique aquellas
razones, y abandonando otra vez el partido del de Aragón, fue a presentarse
a doña Urraca, la cual confirmó las promesas hechas por los barones.
Juntos, pues, caminaron a Galicia y unidos hicieron la expedición
de Astorga y Peñafiel. Sitiando estaban esta villa, cuando llegó al
campamento la condesa de Portugal, Teresa, hermana de Urraca y esposa
de Enrique, que venía a unirse con su marido. Esta señora, que no
cedía ni en ambición ni en espíritu de intriga al mismo conde, le
instigó a que antes de todo exigiese a su hermana la realización de
la prometida partición de Estados, exponiéndole que era una locura
el estar arriesgando su vida y las de sus soldados en provecho ajeno;
le dió Enrique oídos, y comenzó a instar
por que se le cumpliese lo pactado. Agregábase á esto que los portugueses nombraban a doña Teresa con el título de
reina, todo lo cual ofendía el amor propio de doña Urraca como reina
y como mujer, y en su resentimiento púsose en secretas inteligencias con Alfonso, y levantando el cerco con pretexto
de satisfacer las pretensiones de Enrique y de Teresa, se encaminó
con ellos a Palencia. Hízose allí, por lo menos nominalmente, la partición
prometida. Sólo se le entregó el castillo de Cea, y con respecto a
Zamora, que era una de las ciudades más importantes que tocaban a
Enrique, se determinó que fuera a recobrarla con tropas de la reina.
Pero ésta previno secretamente a sus caballeros, que, tomada que fuese
la ciudad, no se la entregasen. Con esto se encaminaron las dos hermanas
a Sahagún cuyos habitantes eran parciales del aragonés Doña Urraca
se separó allí de su hermana, dejándola en el monasterio contra cuyos
monjes, como señores de la villa, abrigaban odio grande los del pueblo,
y ella se fue a León. Fácil es de imaginar cuál sería la indignación
de don Enrique cuando supo el desleal comportamiento de la reina de
Castilla, su cuñada, y cuando vio de esta manera fallidos todos sus
proyectos. Entonces resolvió hacer a un tiempo la guerra a los dos
reyes. Cuando después se juntaron Alfonso y Urraca en Carrión, Enrique
fue a poner sitio a la villa; mas por causas
que la historia no declara, acaso porque viese malparada la suya,
se retiró el portugués con los nobles que le seguían. Todavía continuó
por algún tiempo en su política incierta y versátil este conde, sin
renunciar nunca a sus ambiciosos planes y a sus sueños de dominación
en Castilla hasta que la muerte atajó irnos y otros en 1° de mayo
de 1114 en Astorga.
Por
otra parte, la llegada de un legado del papa, enviado para poner término
a tantos males y llevar a efecto la definitiva separación de Alfonso
y de Urraca, dio nuevo rumbo a los negocios, celebrándose por intervención
de los principales señores de León y de Castilla una especie de concordia,
en que se acordó se hiciese distribución de castillos y lugares entre
el rey y la reina, a condición de que si el rey perjudicase a la reina
y faltase a los pactos la defenderían todos, mas si ésta traspasase la convención, todos favorecerían al rey.
Pronto
mostró el aragonés la mala fe con que había hecho aquel asiento y
capitulación. Apoderábase de los castillos
y lugares que en la concordia habían tocado a la reina, y propasóse hasta querer lanzarla del reino. Ofendidos de esto los castellanos
y acordándose de que doña Urraca, a vueltas de sus flaquezas y defectos,
era su reina legítima, y considerando además que don Alfonso era el
quebrantador del pacto, declaráronse en
favor de ella, y obligaron al aragonés a abandonar la Tierra de Campos,
y refugiarse en el castillo de Burgos. Alentada la reina, y protegida
por fuerzas de Galicia, marchó allá en persona contra don Alfonso,
y con tan feliz éxito que se vio éste forzado
a rendir el castillo y a retirarse a sus Estados. Todavía desde allí
se atrevió a enviar embajadores a Castilla, solicitando volver a unirse
con la reina y prometiendo ser fiel cumplidor de los pactos, y todavía
los castellanos se inclinaban a complacerle en obsequio a la paz,
que tal era el ansia de quietud que tenían. Merced á la enérgica oposición que hizo el obispo de Santiago á que re- anudara
un matrimonio declarado ya por el Papa incestuoso y nulo, fue desechada
la propuesta de Alfonso. Tan obcecados estaban algunos que la oposición
de Gelmírez le puso a riesgo de perder la vida después de ser insultado.
La reina fue la que se mostró más agradecida, y en su virtud hizo
con el prelado un pacto de estrechísima alianza (junio de 1113). Sin
embargo, la declaración solemne y formal de la nulidad del matrimonio,
sólo se hizo algunos meses más adelante en un concilio celebrado en
Palencia, promovido por el arzobispo de Toledo don Bernardo y presidido
por el legado del pontífice Pascual II.
Muy
lejos estuvieron de terminar por esto los disturbios, las calamidades,
las intrigas, las miserias, las ambiciones, los atentados, las deslealtades,
inconsecuencias, excesos, venganzas y desmanes de todo género a que
estaba destinada la monarquía castellano-leonesa en este malhadado periodo. Aparte de no haber cesado las pretensiones
del de Aragón, de haber quedado ocupadas muchas plazas por guarniciones
aragonesas y de alzarse todavía bandos y sublevaciones a favor de
aquel monarca, o tomándole al menos por pretexto, quedaban dentro
de Castilla elementos sobrados de turbaciones y revueltas, comenzando
por la reina y acabando por los últimos burgeses, que envolvieron
al reino en un laberinto de intestinas luchas más fácil de lamentar
que de escribir. Desprestigiaban a doña Urraca, además de sus anteriores
flaquezas, las intimidades, por lo menos sospechosas, con don Pedro
González de Lara, de quien confiesan sus mismos defensores que «estaba
unido con ella en lazo muy estrecho de amor», y de cuyas comunicaciones
existía una prenda en el hijo de ambos don Fernando Pérez Hurtado,
si bien los escritores que salen en defensa del honor de la reina
intentan legitimar el nacimiento de este hijo con el matrimonio que
dicen más o menos públicamente celebrado entre doña Urraca y el de
Lara. Por otra parte como barruntase que el obispo Gelmírez movía tramas en
Galicia a favor del infante Alfonso indisponiendo los ánimos contra
la reina, pasó allá doña Urraca, intentó prender al prelado sin tener
en cuenta la reciente alianza, resistió él con resolución, e interviniendo
los nobles gallegos, se reconciliaron otra vez la reina y el obispo
(1114).
Nada
más distante que la buena fe en estas concordias, y todo lo habría
en ellas menos sinceridad. Apenas la reina se había retirado de Galicia
tuvo aviso de que el conde de Trava, en
connivencia con el obispo de Santiago su amigo íntimo, pretendía despojarla
de su autoridad, o al menos desmembrar su reino para formar un Estado
grande e independiente para su pupilo. Los autores de la Historia
Compostelana que escribían por encargo de Gelmírez procuran justificar
al prelado del cargo de infidelidad a su soberana, diciendo que eran
calumniosas imputaciones que los malévolos inventaban para malquistarle
con la reina, pero la índole del prelado, mal encubierta por sus mismos
panegiristas, hace demasiado verosímiles los ocultos manejos que le
atribuían. Ello es que la reina volvió nuevamente a Galicia (1115),
resuelta otra vez a prender al mañoso y artero obispo, el cual resistió
ya a mano armada, en términos de obligar a la reina, no sólo a ceder
débilmente de sus intentos, sino a desenojarle con humillaciones indignas
de la majestad, jurándole que no daría oídos a sus émulos e instigadores,
y que antes perdería el reino que volver a ofenderle. Estos propósitos
no fueron de más duración que los anteriores. Fuesen o no ciertas
las maquinaciones a que dicen volvió el turbulento prelado, por tercera
vez intentó la reina su prisión; entonces Gelmírez arrojó la máscara
y se declaró abiertamente en favor del príncipe, y con él muchos barones
de Galicia, con lo cual el de Trava, que
figuraba a la cabeza del partido, se encaminó con su regio pupilo
a Santiago. La reina, a quien en medio de la ligereza de su carácter
no faltaba actividad ni resolución, marchó derecha y precipitadamente
a aquella ciudad con cuantos caballeros pudo reunir de los que seguían
su bando, procurando al propio tiempo ganar al obispo Gelmírez ofreciéndole
satisfacciones y excitando su codicia con mercedes y cesiones de castillos
que hacía a su iglesia para tenerle favorable. Prosiguió a pesar de
todo el prelado favoreciendo el partido del príncipe, declarando perjuros
a todos los gallegos que le fuesen infieles (1116).
No
pensaba así el pueblo de Santiago, que aborreciendo
a su obispo, después de haber hecho salir al niño rey con la condesa
de Trava su tutora, abrió a la reina de Castilla las puertas
de la ciudad. Refugióse el revoltoso prelado
con su gente de armas en las torres de la iglesia: los burgeses entraron
a saco el palacio episcopal, proclamándole rebelde y enemigo y pedían
su deposición; los soldados del de Trava se pasaban a las filas de la reina, y por
último, a mediación de algunos nobles, vínose el apurado obispo a buenas y compúsose con doña Urraca asentando otra paz semejante a las anteriores. Con
esto la reina de Castilla salió en persecución de los partidarios
de su hijo, y especialmente del conde Gómez Núñez que tenía por él
algunos castillos. Sitiado se hallaba ya el conde gallego, cuando
la reina se vio a su vez inopinadamente sitiada por un nuevo enemigo.
Este nuevo enemigo, ¡triste y lamentable complicación de guerras domésticas!
era su misma hermana doña Teresa de Portugal, la viuda de Enrique, que disimulada y astuta, después de haber
vivido en aparente armonía con su hermana, mas sin renunciar a sus pretensiones, habíase ligado secretamente
con los partidarios de su sobrino, el conde Frolaz de Trava y el obispo Diego Gelmírez. Hallábase,
pues, la reina de Castilla en Soberoso cuando
se vio cercada por las tropas del de Trava y de su hermana Teresa. Necesitó de todo el esfuerzo de sus castellanos
para salir a salvo de aquel conflicto, mas al fin, a favor de una salida impetuosa que desconcertó a los rebeldes,
pudo doña Urraca retirarse a Compostela y de allí a León.
Libres
el de Trava y la condesa de Portugal con
la ausencia de la reina, avanzaron hacia Santiago matando y cautivando
hombres y recogiendo ganados. La alianza de la de Portugal con el ayo del príncipe su sobrino no era por cierto
desinteresada. Valióle primeramente dilatar
sus dominios por los distritos de Tuy y de Orense, donde ejerció por
largo tiempo actos de señorío. Valióle además
otra relación que comenzó entonces y había de hacerse en lo de adelante
ruidosa y funesta, con harto menoscabo de su honra. Acompañaban al
conde de Trava sus dos hijos Bermudo y Fernando. Entre este último
y la condesa viuda de Portugal despertáronse,
en medio de las fatigas y riesgos de aquella vida procelosa, aficiones
que no eran políticas y que habían de producir en Portugal escándalos
y perturbaciones harto mayores que las que en Castilla habían movido
las amistades y tratos de doña Urraca. Permaneció doña Teresa en Galicia
hasta que los peligros con que los sarracenos amenazaban las fronteras
de sus Estados la obligaron a regresar a Portugal para acudir en su
defensa.
Quedaba
el obispo en Santiago para hacer frente a las hostilidades del conde
en virtud del último pacto con la reina. Mas apenas ésta se había
ausentado, estallaron de nuevo los odios de los compostelanos contra
su obispo, al cual trataban con menosprecio insultante, tanto que
tuvo que acogerse al amparo de la reina, a quien fue a buscar a Castilla.
Le recibió doña Urraca con benevolencia, contra las esperanzas y cálculos
de los gallegos: y tanta confianza puso en él esta vez, que después
de haberle regalado la cabeza del apóstol Santiago el Menor que había
traído de Jerusalén el obispo Mauricio de Braga, le dio la importante
misión de negociar paces y restablecer la armonía entre la reina y
su hijo y los condes de su parcialidad. Feliz el prelado en estas
negociaciones que tanto interesaban a la paz del reino, a las cuales
le ayudaron varios condes de Castilla con arreglo a lo que en una
reunión celebrada en Sahagún habían acordado, se ajustó un pacto de
reconciliación entre la madre y el hijo, que firmaron treinta nobles
por cada parte, jurándose mutua amistad, fidelidad y apoyo por espacio
de tres años (1117).
¿Quién
diría que el reino leonés no había de recobrar con esto el sosiego
que tanto necesitaba? Y sin embargo, en lugar
de bonanza comenzaron aquí las borrascas más tempestuosas. La reina
partió otra vez a Galicia con deseo de abrazar a su hijo, que también
la recibió con muestras del mayor contento, y después de este acto
de tierna expansión se dirigió doña Urraca a Santiago con ánimo de
castigar a los revoltosos enemigos del obispo. Se levantaron éstos
de nuevo, y tomando las armas se hicieron fuertes en la catedral del
Santo Apóstol. La noticia de que la reina y el obispo intentaban desarmarlos
acrecentó su furor. Los que fueron á mandarles
deponer las armas hubieron de perecer a manos de los sediciosos. Dentro
del templo mismo se combatía con lanzas, saetas, piedras y todo género
de proyectiles. Púsose fuego a las puertas
y a los alta- res, y las llamas subían hasta la cúpula de la gran
basílica. La reina y el obispo, no creyéndose seguros en el palacio
episcopal, se refugiaron en la torre llamada de las señales, con su
corte y sus más fieles defensores y allegados. No tardaron en verdad
los populares en invadir el palacio destruyendo cuantos objetos a
su vista se ofrecían. Acometieron seguidamente la torre en que la
reina y el prelado se hallaban, y como las piedras y las armas arrojadizas
no bastasen a hacerse rendir a los ilustres refugiados, introdujeron
fuego y materias combustibles por una de las ventanas bajas de la
torre. El fuego, el humo, la gritería feroz de los amotinados pusieron
tal pavor a los de dentro que creyendo llegado el término de su vida
se prepararon a morir cristianamente confesándose todos con el prelado.
La reina instaba al obispo a que saliese. «Salid vos que podéis, oh
reina, contestó Gelmírez, puesto que yo y los míos somos el blanco
principal del encono de esta furiosa gente.» Y era así que de fuera gritaban: «Que salga la reina si quiere; muera
el obispo con todos sus secuaces». Determinóse con esto la reina a salir, mas la ciega
y frenética muchedumbre, perdido todo pudor y respeto, se lanzó sobre
ella, y entre improperios y baldones la maltrataron brutalmente hasta rasgar sus vestiduras,
mesar sus cabellos y dejarla deshonestamente tendida en tierra. A
poco rato salió también el obispo, disfrazado con la capa de un pobre
que le proporcionó el abad de San Martín, y tuvo la fortuna de atravesar
de incógnito por entre las furiosas turbas hasta ganar el templo de
Santa María. Allí se acogió también la maltratada reina.
Los
ataques de la torre prosiguieron: precipitábanse unos de lo alto de ella huyendo de las llamas, perecían otros abrasados,
contándose entre las víctimas un hermano y un sobrino del obispo. Buscábase a éste por todas partes ; andaba
el prelado de templo en templo y de casa en casa, escalando tapias,
ventanas y tejados como un miserable o como un criminal a quien persiguen
los satélites de la justicia, buscando un asilo seguro y no hallando
lugar en que pudiese reposar tranquilo, hasta que a vueltas de mil
aprietos, de repetidos sustos y dramáticos lances en que frecuentemente
se vio a riesgo de perder la vida, logró ser trasportado a un convento
de las afueras de la ciudad. La reina no consiguió verse libre sino
a costa de un pacto jurado con los disidentes, ofreciéndoles que les
daría otro obispo y que todo se gobernaría en la ciudad a satisfacción
suya, y prometiéndoles que ratificarían aquel concierto el príncipe
su hijo, y el conde su ayo, y todos los
magnates de su corte. Duró este pacto impuesto por la violencia, el
solo tiempo que tardó la reina en incorporarse con las tropas de su
hijo y del conde de Trava, que apostados
a las afueras sólo esperaban saber que la reina estaba libre para
embestir la ciudad, no haciéndolo antes por el temor de que aquella
señora fuera sacrificada al furor popular. Luego que se vieron reunidos,
la reina madre, el joven Alfonso su hijo, el prelado, el conde de Trava y todos sus parciales y seguidores, dispusiéronse a acometer la población y
a hacer expiar su audacia y sus excesos a los revoltosos. En vista
de tan imponente actitud y pasada la primera efervescencia del tumulto,
salieron los principales de la población, canónigos y ciudadanos,
los unos a implorar la indulgencia de la reina, los
otros a suplicar al obispo alzara la excomunión que contra
ellos había fulminado. Menester fue para templar el gran enojo de
los ofendidos lo humilde y lo porfiado de los ruegos; mas al fin, convenidos los insurrectos a influjo de los principales
compostelanos en deponer las armas y disolver lo que llamaban su germanía
o hermandad, en jurar fidelidad a la reina y al obispo y dar en rehenes
cincuenta jóvenes de las familias más distinguidas, accedió por su
parte la reina á indultarles de la pena de muerte, limitándose a desterrar
y confiscar sus bienes a ciento de los principales autores de la rebelión,
canónigos y ciudadanos, y a imponer a la ciudad una multa en metálico.
Entraron, pues, la reina y el obispo en Santiago; don Diego Gelmirez fue repuesto en su silla apostólica: se ordenó la restitución de las alhajas robadas,
y la iglesia del apóstol y el palacio episcopal fueron reparados a
costa de los insurgentes.
Más
prósperamente marcharon en los siguientes años los sucesos para el
obispo Gelmirez que para la reina de Castilla y para el rey su hijo.
Tiempo hacía que el ambicioso prelado andaba negociando elevar su
silla a la categoría de metropolitana. Inútiles, sin embargo, habían
sido sus gestiones con los papas Pascual y Gelasio. Vino en esto a
alentar sus esperanzas la ocupación de la sede pontificia por Calixto
II, hermano que era del difunto Ramón de Borgoña. padre del tierno
rey don Alfonso Raimúndez. No desaprovechó
el prelado de Compostela tan favorables circunstancias y relaciones
para activar su pretensión, valiéndose para ello no sólo del influjo
de los monjes franceses de Cluni, sus amigos,
del obispo de Porto y de canónigos de Santiago que enviaba a Roma
para gestionar su demanda, sino de otros medios menos evangélicos
que sus mismos panegiristas nos han revelado, cuales eran las remesas metálicas que por conducto de los canónigos de Santiago
dirigía a la curia romana, no sin graves dificultades a causa de tener
el rey de Aragón interceptados los pasos del Pirineo. «¿Quién podrá
decir, exclaman con cándida ingenuidad los autores de la Historia
Compostelana, cuánto ha gastado del tesoro del apóstol,
y aun de su propio bolsillo, para ver finalmente realizado su deseo?»
Puso el nuevo pontífice no poca resistencia al otorgamiento de la
merced que con tantos ruegos se le pedía, mas al fin, vencido por las instancias de los negociadores, expidió las
letras apostólicas trasladando la metrópoli de Mérida y Santiago,
y dando además al nuevo arzobispo la legacía apostólica sobre los
obispados de Mérida y de Braga (1120), desde cuya época goza de tan
insigne privilegio la Iglesia compostelana.
Había
hecho valer el obispo como mérito para impetrar aquel honor los servicios
anteriormente prestados al sobrino del papa, el príncipe Alfonso Raimúndez, y el papa a su vez debió poner por condición al
prelado que siguiera favoreciendo la causa del hijo de su hermano.
Ello es que en la bula de erección de la nueva metrópoli se declara
explícitamente lo que habían contribuido a aquella concesión los ruegos
de Alfonso. Los compromisos que con tales tratos adquiriera Gelmírez
en favor del hijo y en detrimento de los derechos de la madre, aunque
ocultos y tenebrosos, no debieron ser tan secretos que no los trasluciera
doña Urraca. Acaso estos manejos movieron a la reina, de suyo dada
a la movilidad, a partir por cuarta o quinta vez a Galicia (1121)
sirviéndole ahora de aparente motivo el recobrar los Estados de Tuy
que su hermana doña Teresa le tenía usurpados. Condujese tan mañosamente
la reina en esta ocasión que comprometió al prelado a que la ayudara
en aquella empresa, no sólo con su persona, sino con sus hombres de
armas, y hasta con los caballeros de Compostela que por fuero no estaban
obligados a avanzar hasta el distrito de Tuy. La campaña fue tan feliz,
que a pesar de las dificultades que ofrecía el Miño, las tropas gallegas
penetraron hasta el territorio portugués, incendiando, talando y asolando
campiñas y poblaciones. Rápida avanzaba la conquista de Portugal,
y aunque doña Teresa se retiraba presurosa al distrito oriental de
Braga llegó su hermana doña Urraca a tenerla sitiada en el castillo
de Lanioso. Debió la condesa de Portugal su salvación a un desenlace
inopinado que nos revela, o la inconsecuencia y veleidad, o la artería
y la doblez con que obraban todos los personajes que figuran en esta
interminable madeja de intrigas y de enredos.
El
arzobispo, a quien sin duda ligaban compromisos con la infanta de
Portugal, viendo la demasiada prosperidad de doña Urraca, manifestó
su deseo de regresar a Santiago con pretexto de atender a los negocios
de su diócesis. La reina, que sospechaba de su lealtad y que meditaba
vengarse del prelado, le suplicó que no la privara de su presencia
en tales circunstancias y cuando tan útiles podían serle sus prudentes
consejos. Sólo por este maquiavélico designio podemos explicar el
tratado de paz y amistad que apareció de repente celebrado entre las
dos hermanas, por el cual la de Castilla cedía a la de Portugal el
dominio de muchas tierras y lugares en los distritos de Zamora, Toro,
Salamanca y otros, y la de Portugal juraba defender y amparar a la
de Castilla contra todos sus enemigos, moros o cristianos, y no acoger
ni permitir en sus dominios a ningún vasallo que fuera rebelde a la
reina. Hecho este concierto, retiróse el ejército invasor hacia Galicia, Llegado que hubieron todos a la margen izquierda del Miño, dispuso la reina
que pasaran el río los primeros los caballeros y hombres de armas
del arzobispo Gelmírez. Tan pronto como le faltó al prelado su gente,
la reina le mandó prender y encerrar en un castillo, sin que le quedara
otro recurso que protestar contra tan extraño y desleal procedimiento.
Convienen
todos en que doña Teresa había dado aviso confidencial a Gelmírez
del atentado que su hermana proyectaba contra él, y que el prelado
no había querido creerlo. Prueba esto las buenas inteligencias que
había entre el arzobispo y la de Portugal, y que todos obraban con
falsía y con doblez.
Por
uno de esos fenómenos que se observan en las revoluciones, los compostelanos,
antes tan enemigos del prelado y que tan sañosamente le habían perseguido,
se aunaron ahora para defenderle y gestionar por todos los medios
su libertad. Cuando la reina volvió a Santiago no encontró sino descontento
y enojo. El cabildo juró libertar a su arzobispo aunque le costara consumir para ello todas las rentas de la iglesia.
El hecho de la prisión no hizo sino apresurar el desarrollo de la
trama que contra la reina había. Separóse de ella su hijo, y con él el conde Frolaz de Trava y los principales
hidalgos gallegos, que con sus tropas acamparon a orillas del Tambre
al norte de Santiago; se conmovió la ciudad, y se vió forzada la reina a poner en libertad al arzobispo, el cual, no contento
con esto, reclamó enérgicamente la devolución de las rentas, castillos
y posesiones de que la reina se había apoderado, cuestión capital
para Gelmírez, y en que halló todavía renitente a doña Urraca. Ofensa
era esta que perdonaba el arzobispo menos que la de la prisión, y
así juró no apartarse de la liga ni dejar las armas hasta que le fuesen
restituidos a su iglesia sus honores, esto es, sus castillos y tierras.
No cedió la reina en esto, y se salió al campo con sus tropas; salió
también con las suyas el arzobispo y se unió con las de don Alfonso
y los confederados : unos y otros acampaban cerca de Monsacro y estaban para venir a las manos ambos ejércitos,
cuando a propuesta del arzobispo, dicen sus parciales, se entablaron
negociaciones de paz entre el rey y la reina, de que resultó un tratado
de avenencia que la reina garantizó dando en rehenes sesenta caballeros
de su comitiva, y de que el arzobispo sacó el partido que se proponía,
que era el recobro de sus rentas y posesiones. Según los autores de
la Compostelana, había mandado ya el papa Calixto a los prelados de
España que celebraran concilio y excomulgaran a la reina su cuñada
si no daba libertad a don Diego Gelmírez y no restituía sus bienes
a la iglesia de Santiago.
¿Sería
duradera y sólida la paz ajustada en Monsacro entre el rey, la reina, el arzobispo y los condes y caudillos de uno
y otro campo? Imposible en aquella anarquía de partidos y de encontrados
intereses. No faltaron todavía desazones y disturbios, que omitiremos
por menos importantes y menos ruidosos. Un
legado enviado expresamente por el papa Calixto parece logró por fin
mantener por lo menos en aparente armonía a la madre y al hijo, y
muchas veces aparecen en las escrituras firmando unas veces doña Urraca
y don Alfonso, otras la reina sola y otras también solo el rey: prueba
de lo poco deslindados que se hallaban sus derechos y dominios, y
de que tampoco en realidad conreinaban. Era una situación anómala
en la que se hallaba el reino de Castilla, pues lo que en rigor había
era una reina madre tolerada por un hijo también rey, y un monarca
hijo tolerado por una madre también reina. Sin embargo, la conducta
poco hábil de la reina para con el gobierno del Estado a pesar de
la energía de su carácter, sus inconsecuencias y humillaciones, sus
intimidades con don Pedro de Lara que traían agriados a los caballeros
castellanos y que la pusieron en conflictos y situaciones desdorosas
para la majestad, el partido que había ido ganando su hijo don Alfonso,
años hacía rey nominal de Galicia, única bandera inocente y pura que
se había enarbolado entre tantos manchados estandartes, la esperanza
que a todos infundían las cualidades de este príncipe que se encontraba
ya mancebo, todo contribuyó a que en los últimos años adquiriera el
hijo una verdadera supremacía en los Estados de la madre. Así continuó
esta situación tan difícil de definir hasta marzo de 1126, en que
después de una vida tan tempestuosa falleció la reina doña Urraca
en tierra de Campos, o según comúnmente se cree, en Saldaña. Lleváronla a sepultar a San Isidro de León, donde se conserva su cuerpo y su
epitafio.
A
las turbulencias intestinas que hicieron tan desastroso el reinado
de doña Urraca, se habían agregado las invasiones y entradas de los
musulmanes que vinieron a acabar de perturbar el pobre reino de Castilla,
harto agitado ya en lo interior. El emperador de Marruecos Alí ben
Yussuf había venido de África nada menos que con cien mil caballos,
al decir de los árabes, y después de haberse detenido un mes en Córdoba
se encaminó a tierra de Toledo (1109) talando y destruyendo sin misericordia
cuanto encontraba; los hombres huían espantados a los montes, y el
país quedó asolado y como yermo. Algún tiempo más adelante (1110)
puso sitio a la insigne ciudad, que defendía y gobernaba el valeroso
Alvar Fáñez, apoderándose los africanos de los bellos jardines de
la derecha del Tajo. Aproximaron los Almorávides sus máquinas a los
muros de la ciudad y comenzaron el ataque, que por espacio de siete
días rechazaron vigorosamente los castellanos. Una noche arrojaron
los de África multitud de proyectiles incendiarios a una de las fuertes
torres del muro, que comenzó a ser devorada por las llamas. Los cristianos
que se hallaban en ella lograron apagar el fuego vertiendo sobre los
combustibles gran cantidad de vinagre. Los asaltos que después intentaron
los africanos fueron tan infructuosos como el fuego. Al séptimo día
dispuso Alvar Fáñez una salida impetuosa que desconcertó a los sitiadores
y les obligó a levantar el cerco quemando todas sus máquinas. Pasaron
éstos a desahogar su rabia sobre Talavera, de que se apoderaron, y
volvieron sobre Madrid, Olmos y Guadalajara, en cuya situación se
declaró la peste en el ejército de Alí, lo cual le forzó a regresar
a Córdoba, y de allí a África. Pero otro cuerpo de Almorávides mandado
por Seir Abu Bekr recorría el Algarbe y quitaba a los cristianos muchas
de las ciudades ganadas por la espada de Alfonso VI.
Libre
Alvar Fáñez de aquella innumerable morisma, tomó después la ofensiva,
y haciendo con sus toledanos una atrevida excursión e Cuenca la arrancó,
aunque por poco tiempo, del poder de los Almorávides (1111). Mas no
dejaban a su vez los sarracenos de aprovecharse de las disensiones
que agitaban la Castilla, y dos años más adelante (1113) la comarca
de Toledo se halló de nuevo invadida por otro ejercito africano mandado
por Mazdali, que devastó a sangre y fuego
el país, tomó la fortaleza de Oreja, degolló sus defensores, cautivó
mujeres y niños, y puso otra vez sitio aToledo (1114). Libertóse también esta vez la ciudad,
gracias a la intrepidez de Alvar Fáñez, si bien a costa de haber perdido
en un combate setecientos de sus valientes soldados. Este insigne
capitán, el más famoso de los guerreros castellanos de la época de
Alfonso VI, si se exceptúa el Cid, después de haber combatido tan
brava y heroicamente a los sarracenos, murió a manos de sus mismos
compatriotas, víctima de las discordias civiles que destrozaban el
reino castellano. Contábasele entre los
partidarios del rey de Aragón, y en una expedición que hizo a Segovia, asesináronle en esta ciudad los parciales
de Castilla. Dióse el gobierno de Toledo
al capitán Rodrigo Núñez; y en las vicisitudes y oscilaciones que
en este agitado periodo sufrió la monarquía castellano-leonesa,
Toledo pasaba alternativamente al poder del monarca de Aragón, o de
la reina de Castilla, o del joven rey Alfonso Raimúndez su hijo, según que las circunstancias hacían momentáneamente más poderoso
cada bando por aquella parte,
A
este tiempo se refiere, al decir del obispo Sandoval, un suceso tan
ruidoso como dramático, que se cuenta haber ocurrido entre el rey
de Aragón y los vecinos y defensores de la ciudad de Ávila. Con noticia,
dicen, que tuvo el aragonés de que el infante don Alfonso, a quien
él vivamente andaba persiguiendo, iba a ser llevado por los castellanos
de Simancas a Ávila, envió un mensaje a esta ciudad donde contaba
con algunos parciales, diciendo esperaba le acogerían llanamente y
como obedientes súbditos cuando a ella viniese. Contestó al de Aragón
Blasco Jimeno que gobernaba provisionalmente la ciudad, que los caballeros
de Ávila estaban prontos a recibirle y aun a ayudarle en las guerras
que hiciese contra los moros, pero que si llevaba intenciones contra el niño Alfonso, no sólo
no le recibirían, sino que serían sus enemigos más declarados. Indignó
al aragonés contestación tan resuelta e inesperada, y juró vengarse.
A poco de haber sido entrado el tierno nieto de Alfonso VI en Ávila,
donde fue alzado y reconocido por rey, acampó Alfonso de Aragón con
su ejército al oriente de la ciudad. Desde allí despachó un mensaje
a Blasco Jimeno, diciendo que si era cierto que había muerto el nuevo
rey de Castilla (pues se había divulgado esta voz) le recibiesen a
él, prometiendo otorgar mil privilegios y mercedes al concejo y vecinos
de la ciudad: y si fuese vivo se le mostrasen, empeñando su fe y palabra
real de que una vez satisfecho de que vivía, alzaría el campo y se
retiraría a Aragón. Contestó Blasco Jimeno que el rey de Castilla,
su señor, se hallaba dentro sano y bueno, y todos los caballeros y
vecinos de Ávila dispuestos a defenderle y morir por él. Respecto
al otro extremo, después de consultado y tratado el punto, se convino
en satisfacer al rey de Aragón bajo las condiciones siguientes: que
el aragonés entraría en la ciudad acompañado sólo de seis caballeros,
todos desarmados, para ver por sus propios ojos al nuevo soberano
de Castilla, y los de Ávila por su parte darían en rehenes al de Aragón
sesenta personas de las principales familias, que quedarían retenidas
en su campo mientras se verificaba la visita, después de lo cual se
obligaba, «so pena de perjuro y fementido» a devolverlas sin lesión
ni agravio. Hecho por ambas partes juramento de cumplir lo pactado,
el rey de Aragón se acercó al muro y puerta de la ciudad con seis
caballeros, y de ella salieron los rehenes para el campamento aragonés.
Recibido el de Aragón por Blasco Jimeno y varios otros nobles de Ávila,
«yo creo, buen Blasco, le dijo, que en verdad vuestro rey está vivo
y sano, y así no es menester que yo entre en la ciudad, y me bastará
y me daré por satisfecho con que me lo mostréis aquí a la puerta, o aunque sea en lo alto del muro». Recelando,
no obstante, los de Ávila si tan generosas palabras encerrarían alguna
traición subieron al niño rey al cimborio de la iglesia que está junto
a la puerta, y desde allí se le mostraron. Hízole el de Aragón desde su caballo una muy urbana cortesía,
a que contestó el tierno príncipe con otra, y satisfecho al parecer
el aragonés se volvió á su campo sin permitir
que de la ciudad le acompañara nadie.
Tan
pronto como llegó a sus reales, mandó á sus gentes que allí mismo a su presencia degollaran todos los rehenes,
como así se ejecutó, llegando su ferocidad al extremo de hacer hervir
y cocer en calderas las cabezas de aquellos nobles o inocentes ciudadanos
de lo cual, dice la tradición, le quedó a aquel lugar el nombre de
las Fervendas. A la nueva de tan horrorosa
y aleve ejecución, todos los abulenses ardían en deseos de tomar venganza;
pero encargóse de ella el mismo Blasco Jimeno,
que salió a retar personalmente al rey de Aragón, al cual alcanzó
cerca de Ontiveros, marchando con su hueste camino de Zamora. Hízole detener el de Ávila so pretexto de ser portador de
una embajada de su concejo, y cuando se vio enfrente del rey, con
entera voz y severo continente le echó en cara su felonía, y concluyó
diciendo: «E vos como mal alevoso é perjuro, non merecedor de haber
corona é nombre de rey, non cumpliste lo jurado, antes como alevoso matastes los nobles de los rehenes, que
fiados de la vuestra palabra é juramento eran en el vuestro poderío.
E por lo tal vos repto en nombre del concejo de Avila é digo que vos faré conocer dentro de una
estacada ser alevoso, é traidor, é perjuro.» El rey, encendido en
cólera, mandó á grandes voces a los suyos que castigaran el desacato y osadía
de aquel hombre y que le hicieran pedazos. Echáronse sobre él los de la comitiva del rey, defendióse Blasco valerosamente, mas los ballesteros
le arrojaron tantas lanzas y dardos, que al fin cayó muerto después
de haber herido él a muchos. En el sitio donde esto acaeció se puso
una piedra que llamaron el Hito del repto, y allí se erigió una ermita,
donde dicen está sepultado Blasco Jimeno. En premio de tan insigne
lealtad concedió el rey don Alfonso VII a la ciudad de Ávila grandes
exenciones y privilegios, y le dio por armas un escudo en que se ve
un rey asomado a una almena.
Desventurada
suerte hubiera sido la de Castilla devorada por las discordias, si
los musulmanes hubieran continuado haciendo en ella sus terribles
irrupciones. Mas por fortuna suya limitáronse desde 1114 a rápidas y pasajeras entradas, gracias a que el rey de
Aragón los traía por allá entretenidos y no poco maltratados. Porque
este monarca, desde que desechado por los castellanos, lanzado de
Burgos y declarada solemnemente la nulidad de su matrimonio con doña
Urraca, se retiró a sus Estados, si bien no renunció a sus pretensiones
sobre Castilla, y dejó en varias de sus plazas guarniciones aragonesas
para tenerla siempre en respeto y poder hacer la guerra o por sí o
por sus capitanes, dedicóse desde entonces a guerrear activamente contra los
moros fronterizos de sus dominios, que ojalá a esto se hubiera concretado
siempre para gloria suya y bien de toda España. Desde entonces comenzó
a aparecer Alfonso I de Aragón, príncipe ilustre y guerrero hazañoso
y grande. Mostróse otro hombre el aragonés desde que suspendió por lo
menos, ya que no renunciara a su porfía y terquedad de dominar en
Castilla, y bien le indicaron los sucesos que no era el pelear con
cristianos, sino con moros, la empresa a que estaba llamado.
Ya
antes había hecho probar a los sarracenos el vigor de su corazón,
la fuerza de su brazo, el temple de sus armas, y el brío de las tropas
aragonesas. Habíales ganado arrebatado Ejea, a cuyos pobladores otorgó
grandes franquicias, y denominó de los Caballeros en honor de los
que al conquistarla le ayudaron; Tauste, sobre las riberas del Ebro,
en cuyo triunfo debió mucho a la valentía y esfuerzo del intrépido
don Bacalla : Castellar, en que tuvo presa a la reina de Castilla y en
que puso una guarnición de aquellos terribles Almogávares, que tan formidables se hicieron a los moros.
Eran
los Almogávares una tropa
o especie de milicia franca que se formó de los montañeses de Navarra
y Aragón, gente robusta, feroz, acostumbrada a la fatiga y a las privaciones,
que mandados por sus propios caudillos hacían incesantes correrías
por las tierras de los moros cuando no servían a sus reyes, viviendo
sólo de lo que cogían en los campos o arrebataban a los enemigos.
Iban vestidos de pieles, calzaban abarcas de cuero, y en la cabeza
llevaban una red de hierro a modo de casco: sus armas eran espada,
chuzo y tres o cuatro venablos: llevaban consigo sus hijos y mujeres
para que fuesen testigos de su gloria o de su afrenta.
Alfonso
I de Aragón conquistó por último Tudela, a las márgenes del Ebro,
donde pereció el rey de Zaragoza Almostaín Abu Giafar, aquel célebre emir que hasta
entonces había sabido mantenerse independiente entre los cristianos
y los Almorávides. El árabe Abdallah ben
Aita que se halló presente en la batalla de Tudela con el sabio Asafir, la cuenta de este modo: «El virtuoso y esforzado rey
de Zaragoza Abu Giafar Almostaín Billah salió contra los cristianos que tenían
puesto cerco a Tudela, y con escogida caballería fue a socorrer a
los suyos... y peleando el rey Abu Giafar valerosamente por su persona, le pasaron el pecho de una lanzada y
cayó muerto de su caballo. Con esto los muslimes cedieron el campo
y la ciudad fue entrada por los cristianos .... Llevaron los musulmanes
el cuerpo de su rey a Zaragoza y le enterraron con sus propias vestiduras
y armas y luego fue en ella proclamado su hijo Abdelmelik,
llamado Amad-Dola, que ya había dado muestras de su valor en la batalla
de Huesca y en las algaras de Tauste y de Lérida». La ciudad conquistada
se dio en feudo de honor al conde de Alperche,
a quien principalmente se debió la victoria; señaláronse a sus moradores grandes términos, y se les concedió que fuesen juzgados
por el antiguo Fuero de Sobrarbe.
Pero
el gran pensamiento del monarca aragonés, el proyecto que ocupaba
su ánimo desde que ciñó la corona de sus mayores, y de que le tuvieron
distraído sus campañas de Castilla, era la conquista de Zaragoza.
Para preparar su grande empresa comenzó una activa persecución contra
los reyes y caudillos moros de Zaragoza, de Lérida, de Fraga, y contra
los fronteros de Valencia y otros comarcanos. La fama de sus proezas
volaba por todas partes. Un ilustre príncipe extranjero vino en 1116
a aumentar el esplendor de su ya brillante corte y comitiva, y á acrecer
los términos de sus Estados. Fue éste el distinguido don Beltrán de
Tolosa, hijo del conde don Ramón de Tolosa que casó con doña Elvira,
hija de Alfonso VI de Castilla. Era por consiguiente don Beltrán deudo
del mismo rey de Aragón. Habíase distinguido su padre y ganado gran
prez en las guerras de Tierra Santa, y el mismo don Beltrán, con setenta
galeras genovesas y con ayuda del rey de Jerusalén, había conquistado
Trípoli, y héchose señor de aquella ciudad.
Este valeroso príncipe vino a hacerse vasallo del rey de Aragón, y
a ofrecerle, no sólo el condado de Tolosa, sino los señoríos de Rodes, Narbona, Carcasona, con otros honores pertenecientes
al condado. Don Alfonso dejó todos estos Estados al conde don Beltrán
para que los poseyese a título de feudo y con reconocimiento de vasallaje.
Así iban engrandeciéndose los límites del reino de Aragón, parte por
los triunfos de las armas, parte por resultado de la gran fama y reputación
de su valeroso príncipe.
Zaragoza
se hallaba ya cercada en este mismo año de 1116, con cuya noticia
el emperador de los Almorávides, Alí, envió desde Granada en su socorro
un crecido número de tropas de caballería al mando de Abu Mohamed Abdallah, que obligaron a Alfonso a levantar
el cerco. Pero sucedió que desconfiando el
rey de Zaragoza, Amad-Dola, del caudillo de los Almorávides, se salió
de la ciudad con su familia y tomó el partido de ofrecer a los cristianos
su alianza y amistad contra los moros de África. Gran arrimo fue este
para el rey de Aragón. Disgustados los zaragozanos con esta alianza
llamaron al walí de Valencia, Temim, hermano
de Alí, y toda la comarca se declaró por los Almorávides. Las tropas
africanas de Andalucía vinieron en socorro de la siempre amenazada
Zaragoza: mandábalas el valiente Temim,
y llevaba consigo los mejores jefes almorávides y lamtunas:
inútil fue toda esta afluencia de guerreros mahometanos; Alfonso los
fue derrotando en multitud de batallas, que fuera largo enumerar,
y que justificaron bien el dictado de Batallador con que se le apellida.
Engreído con estos triunfos, despreció ya Alfonso la alianza y amistad
de Amad-Dola, y le exigió que le entregase la ciudad. Vióse Amad-Dola más comprometido de lo que esperaba, y no
sabiendo qué partido tomar, se decidió por fortificar y defender Zaragoza.
Reunióse entonces toda la gente de armas de los cristianos, y en el mes de
mayo de 1118 se puso en movimiento un numeroso ejército de francos
y aragoneses, que fueron tomando Almudvéar,
Sariñena, Gurrea y otros pueblos, y pasadas las riberas del Ebro y
del Gallego avanzaron sobre Zaragoza. A los
ocho días eran ya dueños de las aldeas del contorno y aun de los arrabales
que había fuera de muros. Acudió el rey en el mismo mes de mayo con
sus ricos-hombres y toda su gente de guerra,
y comenzó a apretar el cerco con mayor actividad. Defendíanse los de dentro con desesperado brío; y como hubiese pasado el mes de
junio sin poder rendir la plaza, desconfiados ya los franceses de
poderla tomar, y por otra parte nada lisonjeados por el rey, según
ellos escriben, volviéronse a Francia sin que el rey hiciera la menor demostración
de estorbárselo, quedando sólo los condes y vizcondes. El aragonés
perseveró con su gente en el cerco, estrechándole más cada día, y
combatiendo la ciudad con máquinas y torres de madera. Faltáronles a los sitiados los víveres; perecían ya de hambre y cansábanse de esperar socorro, y como dice uno de sus historiadores, «ya no le
aguardaban sino del cielo.» Alfonso les ofreció seguridad en sus vidas
y haciendas y que podrían morar libremente en la ciudad o donde quisiesen;
con cuyas condiciones entregaron la plaza, y entró en ella triunfante
el Batallador, y se alojó en el palacio real que llamaban la Azuda,
junto a la puerta de Toledo. Muchos nobles muslimes pasaron a Valencia;
Amad-Dola se retiró con toda su familia á la fortaleza de Rotal-Yeud.
Así
se recuperó para el cristianismo la antigua y famosa César Augusta
de los romanos, la ciudad de más consideración que conservaban ahora
los sarracenos en el centro de España y que habían poseído sin interrupción
cuatrocientos años cumplidos. Terrible golpe fue éste para los musulmanes,
tanto como de gloria y prez para el monarca cristiano de Aragón, el
cual en remuneración al señalado esfuerzo y constancia que en esta
empresa había mostrado el conde Gastón de Bearne, le hizo merced de
la parte de la ciudad que habitaban los mozárabes, que eran ciertos
barrios de la parroquia de Santa María la Mayor, para que los tuviese
en feudo de honor, y así se intitulaba señor de la ciudad de Zaragoza,
como era costumbre. Al conde de Alperche le dio otro barrio y parte de la ciudad que está entre la iglesia
mayor y San Nicolás. A los pobladores y vecinos concedió grandes privilegios
e inmunidades, entre ellos la exención de tributos, declarándolos
infanzones y dotándolos de otras franquicias que explanaremos en otro
lugar. La mezquita mayor fue convertida en basílica cristiana, y nombrado
su primer obispo el venerable varón don Pedro Librana, a quien consagró el papa Gelasio II.
Ufano
el rey don Alfonso con tan señalada conquista y conociendo la importancia
de aprovechar el desánimo y terror de los mahometanos, juntó de nuevo
sus tropas, y dirigiéndose hacia el Moncayo tomó varios lugares de
las riberas del Ebro; ganó Tarazona, donde restableció su antigua
silla episcopal; y Borja, Alagón, Mallén, Magallón, Epila y otros pueblos de aquella comarca pasaron en aquella expedición al
dominio de las armas aragonesas. Encaminóse luego hacia Calatayud, ciudad importante por hacer
frontera de los reinos de Aragón y Castilla Rindióse también Calatayud a las triunfantes armas del rey Alfonso (1120),
que dotó á sus nuevos pobladores de fueros y leyes para su gobierno,
y fuéronse entregando Bubierca,
Alhama, Ariza, y otros muchos lugares de la comarca que riega el Jalón. Púsose después sobre Daroca, lugar fortísimo entonces, y como
la llave para el reino de Valencia y tierras de Cuenca y de Molina.
El africano Temim, un tanto recobrado de
sus anteriores derrotas, había enviado contra Alfonso una florida
hueste de infantería y caballería. Encontróse el ejercito moro con el aragonés en un pueblo cerca de Daroca llamado Cutanda; trabóse allí una reñida pelea, en que los cristianos dejaron tendidos en el
campo a veinte mil voluntarios musulmanes, sin experimentar por su
parte pérdida alguna: triunfo que por extraordinario nos parecería
increíble, si no hubiéramos tomado esta noticia de los mismos historiadores
árabes. Murieron, dicen estos mismos, en esta terrible batalla Abu Bekr ben Alari, el alfaquí Ahmed ben Ibrahim, y otros caudillos y personas
de cuenta; el resto del ejército huyó desbaratado a Valencia. El rey
don Alfonso escogió un lugar en las fuentes del río Jiloca, que hizo
poblar y fortificar, por ser sitio a propósito para enfrenar las correrías
y cabalgadas de los moros de Valencia y Murcia, al que puso por nombre
Monreal, y fue de gran servicio para la defensa y conservación de
sus dominios por aquella parte.
El
genio emprendedor de Alfonso no se satisfacía con ir dando tan buena
cuenta del emirato de Zaragoza, ni se contentaba con ensanchar sus
Estados por las fronteras de Valencia y de Castilla. En 1122 viósele atravesar el Pirineo y penetrar en la Gascuña francesa, sin que las memorias antiguas nos expliquen la verdadera
causa de esta expedición extraordinaria: tal vez quisiera resucitar
antiguas pretensiones de los reyes de Aragón en aquellos estados.
Ello es que el conde Centullo de Bigorra,
uno de los que se habían retirado del sitio de Zaragoza, presentósele a rendirle pleito homenaje y a dársele por vasallo,
prometiéndole tener en su nombre aquel país, y cuanto en adelante
pudiese conquistar. Entonces el rey de Aragón quiso pagar o su humillación
o su generosidad, haciéndole merced de la villa de Roda á las riberas del Jalón, de la mitad de Tarazona con su término, de
Santa María de Albarracín con su territorio, cuando la ganase de los
moros, con otras rentas y heredamientos cuanto bastase para el mantenimiento
de doscientos caballeros que habían de servir en la guerra, con dos
mil sueldos además de moneda jaquesa en cada un año. Ya antes hemos
visto empleado por el rey don Alfonso este mismo sistema de recompensas,
que llamaremos honores o feudos, especialmente con los condes francos
que o le rendían vasallaje o le auxiliaban en la guerra.
Infatigable
don Alfonso, y no pudiendo tener ociosa su espada, todos los países
hallaba buenos para guerrear contra los infieles. Así de vuelta de
su expedición en Gascuña entró talando y destruyendo las vegas y campos que
los moros tenían a las riberas del Segre y del Cinca. Ganó a orillas
de este último río el pueblo y castillo de Alcolea, cuyo señorío dio
a uno de sus ricos-hombres por servicios que le había prestado; batió
después en muchos reencuentros a los moros de Lérida y Fraga; entró
por el reino de Valencia, quemando campiñas y demoliendo las fortalezas
y lugares que querían defenderse; avanzó de la otra parte del Júcar;
taló la vega de Denia; prosiguió por el reino de Murcia camino de
Almería, y asentó sus reales sobre Alcaraz al pie de una montaña.
Pero no se detiene aquí el torrente. Los mozárabes de Andalucía, noticiosos
de las proezas del aragonés, han reclamado secretamente su socorro,
y excitádole a que invada el territorio andaluz, ofreciéndole
incorporarse a sus banderas. Espéranle como
al gran libertador de los cristianos, y Alfonso avanza intrépidamente
con una hueste de escogidos guerreros, y el estandarte de Aragón se
ve ondear en la fértil vega de Granada y en las risueñas márgenes
del Genil (1125). Acude la población mozárabe a engrosar las filas
de sus hermanos; tiemblan los musulmanes granadinos, a quienes gobernaba
entonces Temim, el hermano del emperador,
y rezan la azala del miedo. Amenaza la hueste cristiana a la ciudad, pero
las nieves y las lluvias vienen a contrariar los esfuerzos de Alfonso,
que por espacio de diez y siete días tiene que luchar contra los elementos
más que contra los enemigos; al cabo de los cuales se decide a levantar
el campo y se pone en marcha, no en retirada hacia Aragón, sino avanzando
hacia el mar. Franquea audazmente los difíciles pasos de la Alpujarra,
cubiertos de nieve, llega a Motril, descubre la bella y templada campiña
de Vélez Málaga, gana la playa de aquel mar que tanto ansiaba ver,
y tomando una barquilla penetra en aquellas olas que bañan las dos
costas española y africana.
Satisfecho
con haberse dado este placer, retrocede casi por los mismos países,
atraviesa hondos valles y empinados riscos; desde la cumbre de Sierra
Nevada dirige una mirada hacia las lejanas costas del continente africano; desenvuélvese a costa de mil dificultades
de los embarazos que a su marcha oponen, ya las nieves, ya las bandadas
de musulmanes que por todas partes le cercan y le acosan; a la ida
y a la vuelta no han cesado de molestarle los sarracenos; algunos
valientes ha perdido, la fatiga y los combates han diezmado sus filas,
pero él ha logrado triunfar hasta de once régulos mahometanos, y por
último, después de mil riesgos y penalidades logra el audaz aragonés
volver a las tierras de sus dominios, seguido de más de diez mil mozárabes
andaluces a quienes proporciona una nueva patria, y con indecible
contento de los cristianos aragoneses que con razón temblaban por
la suerte de sus hermanos y por la vida de su rey (1126).
Tal
fue la famosa y arriesgada expedición de Alfonso el Batallador, una
de las más atrevidas de que hacen mención las historias, y que si no dio por fruto ninguna ocupación sólida de ciudades y territorios
enemigos, fue de un efecto moral inmenso, desconcertó a los infieles, hízoles ver a dónde llegaba el valor y la
intrepidez de un monarca cristiano, libertó millares de familias mozárabes
y dejó sembrada la desconfianza entre los infieles y los cristianos
que antes les habían estado sumisos. Lo peor fue para los que tuvieron
la desgracia de no poder seguir sus banderas, pues recelosos ya los
musulmanes, y con el fin de prevenir nuevas defecciones, tomaron la
dura medida de trasportar multitud de mozárabes andaluces al suelo
africano, donde los más murieron víctimas de la miseria y de los malos
tratamientos.
La
muerte de la reina doña Urraca de Castilla, acaecida en 1126, y la
proclamación solemne de su hijo don Alfonso Raimúndez en León bajo el nombre de Alfonso VII, convirtió de nuevo la atención
y las miradas del monarca aragonés hacia aquella Castilla en otro
tiempo por él tan codiciada, y a lo que parece no olvidada nunca.
Pero la posición de este reino variaba de todo punto con la elevación
del hijo de doña Urraca. Al desconcierto en que la veleidad y la poco
asentada conducta de la madre la habían colocado, sustituía el universal
contentamiento y beneplácito con que los magnates castellanos y los
nobles leoneses recibían y aclamaban al hijo, iris de paz y anuncio
de sosiego después de tantas y tan deshechas borrascas. Las ciudades
y plazas en que se conservaban guarniciones aragonesas iban sometiéndose
al nuevo soberano, o eran expulsadas por los habitantes mismos de
las poblaciones. Mas no era el Batallador hombre que consintiera verse
impunemente despojado de lo que todavía pretendía pertenecerle. Ambos Alfonsos estaban resueltos a sostener lo
que cada cual llamaba sus derechos; el de Castilla con el ímpetu y
ardor de un joven ávido de gloria y convencido de asistirle la justicia;
el de Aragón con la confianza y el orgullo de un conquistador avezado
a las lides y a las victorias, y prevalido del ascendiente que creía
darle la edad y los títulos de antiguo esposo de la madre del castellano:
ambos juntaron y prepararon sus huestes; el de Aragón fue el primero
que rompió por tierras de Castilla avanzando hasta el valle de Támara
(cuatro leguas de Palencia). Encontráronse allí los dos ejércitos, mas afortunadamente cuando amenazaban a Castilla nuevos males y estragos,
cualquiera que hubiese sido el vencedor, ni el de Aragón se atrevió
a atacar, ni el conde de Lara que guiaba la vanguardia del de Castilla
mostró deseo de pelear con los aragoneses (que no era el de Lara afecto
a su nuevo soberano), y como interviniesen además los prelados de
ambos reinos en favor de la paz, concertóse ésta dejando al aragonés regresar libremente a
sus Estados, y obligándose a entregar en un plazo dado las plazas
que aun conservaba en Castilla (1127).
Ni
el Batallador se mostró escrupuloso en el cumplimiento de las condiciones
de la paz, ni dejó por esto de devastar el país castellano que atravesó,
y la paz de Támara fue más bien una mal observada tregua, puesto que
a los dos años volvió otra vez el aragonés a inquietar la Castilla
poniéndose con su ejército sobre la fortaleza de Morón. Acudió presurosamente
el hijo de doña Urraca a la cabeza de todos sus vasallos, a excepción
de los Laras que rehusaron ya seguirle,
y halláronse otra vez castellanos y aragoneses
cerca de Almazán prontos a combatirse. Pero otra vez mediaron los
prelados, y tampoco fueron infructuosas sus pacificas amonestaciones
y consejos. El de Aragón quiso que se guardara consideración a su
edad, y que la propuesta de concordia partiera del de Castilla como
más joven y como entenado suyo que había sido. Condescendió el castellano
con un deseo que le pareció justo, y entonces el aragonés se mostró
generoso diciendo: «Gracias a Dios que ha inspirado tal pensamiento
a mi hijo: si hubiera obrado así antes, no me habría tenido por enemigo;
ahora ya no quiero conservar nada de lo que le pertenece.» Y ordenando
que le fuesen restituidas las fortalezas que aun retenía en Castilla
(1129), se retiró a Aragón, «y nunca más entró en Castilla, dice el
cronista obispo de Pamplona, si bien por eso no faltaron guerras y
muertes entre castellanos y aragoneses, que por muchos años se hicieron
todo el mal que pudieron como crueles enemigos»
El
Batallador, cuyo genio activo no podía sufrir el reposo, sin dejar
de atender al gobierno de su reino ocupóse también en acabar de sujetar las comarcas de Molina y Cuenca. Con
esto y con haber dado a poblar a los condes y auxiliares franceses
un barrio de Pamplona concediéndoles los mismos fueros que a los moradores
de Jaca, juntó de nuevo sus tropas en Navarra, franqueó otra vez los
Pirineos, y puso sitio a Bayona, no sabemos con qué título. Acaso
le movieron a esta nueva empresa agravios que el conde de Bigorra
y otros sus aliados hubieran recibido del duque de Aquitania. Ello
es que consiguió enseñorearse de Bayona (1131). Mas como la ausencia
del centro de su reino realentara a los mahometanos de Lérida, Tortosa y Valencia,
causando algunos descalabros a los aragoneses, se apresuró Alfonso
a repasar el Pirineo, y otra vez los escudos de Aragón volvieron a
reflejar en las aguas del Ebro, del Cinca y del Segre. Mequinenza,
importante fortaleza mahometana situada en los confines de Cataluña,
se rindió al Batallador en junio de 1133. Los estandartes aragoneses
fueron luego paseados por las riberas de aquellos ríos, y por último
acometió don Alfonso la difícil empresa de apoderarse de Fraga, fuerte
por su natural posición, en estrecho lugar colocada en un recuesto
de tan angosta subida que muy pocos bastaban a defenderla, cuanto
más que todo aquello lo tenían los moros grandemente fortificado. Así fue que por dos veces se vio obligado
don Alfonso a levantar sus reales. Pero esta misma resistencia y dificultad
le empeñaba más y más y comprometía a no cejar en su empresa, y juró
por las santas reliquias no desistir hasta no verla coronada con buen
éxito. Asegúrase que ya los sitiados se
allanaban a rendirse por capitulación, y que el aragonés desechó con
indignación su oferta, agriado con la anterior tenacidad de los moros.
Entonces éstos se prepararon a hacer un esfuerzo desesperado, y llamando
en su ayuda con instancia a Aben Ganya,
walí de Lérida, y acudiendo este caudillo con un refuerzo de diez
mil Almorávides que acababa de recibir de África, se trabó un recio
y fiero combate, en que los cristianos fueron atropellados y rotos,
sufriendo tal mortandad, que millares de aragoneses quedaron tendidos
en las llanuras. Allí pereció también el heroico monarca, Alfonso
el Batallador, con otros valientes nobles aragoneses y francos, entre
ellos los hijos del de Bearne, Centullo de Bigorra, los obispos de Rosas y Jaca y muchos otros señores principales.
Fue esta desgraciada batalla en julio de 1134. «El famoso día de Fraga,
dicen los escritores árabes, no le olvidarán nunca los cristianos».
Así acabó el conquistador de Tudela, de Zaragoza, de Tarazona, de
Calatayud, de Daroca, de Bayona, de Mequinenza, y de mil plazas y
ciudades; el vencedor de cien batallas, la gloria de Aragón, y el
terror de los moros. Don Alfonso I de Aragón fue un rey cual convenía
en aquellos tiempos, batallador, activo, incansable; jamás hizo alianza,
ni transigió con los infieles.
Réstanos
dar noticia del extraño e inconcebible testamento de este príncipe,
que tanto hizo cambiar la situación, no sólo de Aragón, sino de toda
España. Hallándose este monarca en octubre de 1131 con su ejército
sobre Bayona, y viéndose sin hijos que pudieran sucederle en el reino,
otorgó su célebre y ruidoso testamento que ratificó dos años después
en el fuerte de Sariñena. Después de dejar multitud de ciudades, villas,
lugares, castillos, términos y rentas a otras tantas iglesias y monasterios
que señalaba, declaró herederos y sucesores de sus reinos y señoríos
por partes iguales al Santo Sepulcro, y a los caballeros del Templo
y a los Hospitalarios de Jerusalén, de tal manera que le sucediesen
en todos sus derechos sobre sus súbditos y vasallos, prelados y eclesiásticos,
ricos-hombres y caballeros, abades, canónigos, monjes, militares y
burgeses, hombres y mujeres, grandes y pequeños, ricos y pobres, con
la misma ley y condición que su padre, su hermano y él habían poseído
el reino. «Doy también, añadía, a la Milicia del Templo mi caballo
y todas mis armas, y si Dios me diere a mí a Tortosa, sea para el
hospital de Jerusalén. De esta manera todo mi reino, toda mi tierra,
cuanto poseo y heredé de mis antecesores y cuanto yo he adquirido
y en lo sucesivo con el auxilio de Dios adquiriere y cuanto al presente
doy y pudiere dar en adelante, todo sea para el Sepulcro de Cristo
y el hospital de los pobres y el templo del Señor, para que los tengan
y posean por tres justas e iguales partes.... con la facultad de dar
y quitar, etc.»
Veremos
más adelante las novedades y alteraciones a que dio lugar este famoso
y singular testamento.
CAPITULO V.ALFONSO EL EMPERADOR EN CASTILLA. — RAMIRO EL MONJE EN ARAGÓN. — GARCÍA RAMÍREZ EN NAVARRA. — (1126 – 1137)
|
 |
 |