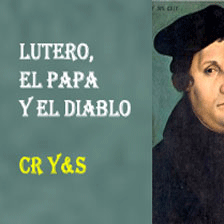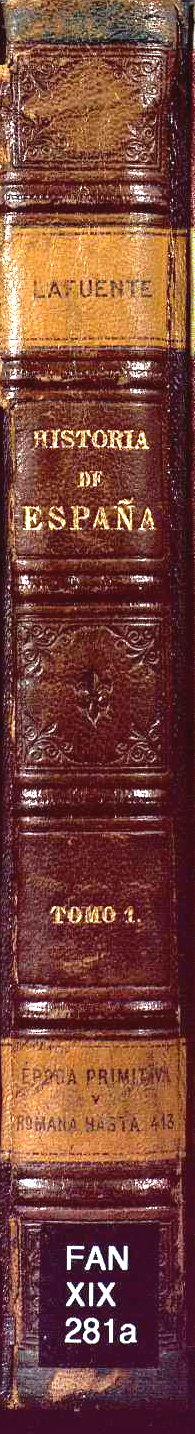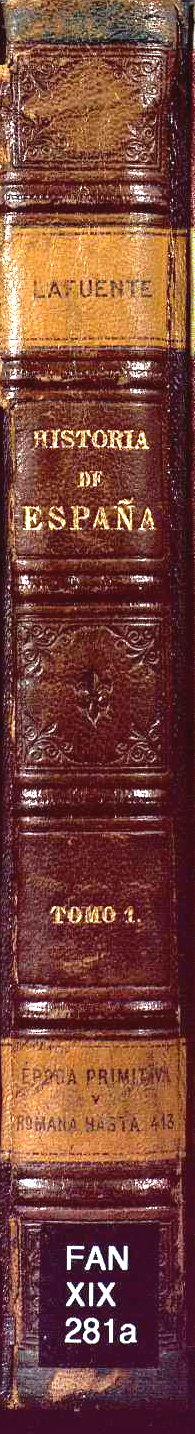 |
HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA
TOMO
PRIMERO - LIBRO PRIMERO - EDAD ANTIGUA
|
ESPAÑA
BAJO EL IMPERIO ROMANO
DE
TEODOSIO MAGNO A WALIA
380 - 414 d.C.
Con orgullo podrá citar siempre la España los tres emperadores
que salieron de su seno, Trajano, Adriano y Teodosio. Españoles eran
también los padres de este último, Teodosio y Termancia,
así como su primera mujer Facila. Hallábase
Teodosio, según hemos visto, tranquilo en su retiro, como otro Cincinnato,
cultivando su patrimonio, y contento con su honesta medianía, cuando
un emperador le busca para partir con él la púrpura imperial como
el único hombre capaz por sus talentos y su firmeza de salvar el imperio
de Oriente, a punto de ser presa de los bárbaros. De ello se lisonjeaban
ya los godos. Por lo que a mí
hace, decía uno de sus jefes, estoy cansado de matar, y lo que me admira es que un pueblo tan débil
y que huye siempre delante de mí, se atreva todavía a disputarme la
posesión de sus provincias y de sus tesoros. Pero llega Teodosio,
y renovando los días de los Fabios y de
los Escipiones, restablece la disciplina
del menguado y desconcertado ejército, acostumbra a sus soldados a oir sin susto los gritos de los salvajes, los ejercita primero
en la guerra de ardides y sorpresas, y cuando ya los considera suficientemente
aguerridos, los presenta delante de los bárbaros, y por fruto de sus
ensayos anteriores, recoge la victoria. Teodosio, guerrero y político,
aprovecha las divisiones y rivalidades que existían entre ostrogodos
y visigodos, entra en negociaciones con Atanarico y le lleva a Constantinopla, donde le deslumbra con la grandeza de
aquella ciudad imperial. Muere al rato Atanarico; Teodosio le manda hacer suntuosas honras, y atrae
a su partido a los godos. Éstos se comprometen a guardar los pasos
del Danubio contra los demás pueblos, y Teodosio incorpora en las
tropas imperiales más de cuarenta mil bárbaros.
Teodosio conserva así la tranquilidad del imperio de Oriente, pero
ya quedan establecidos en el imperio los que habían de ser sus destructores;
ya los godos y los hunos están al servicio de los príncipes que iban
a exterminar (382). En palacio mismo admite a Estilicón, de la sangre
de los godos. Ya el imperio, en la corte y en el ejército, iban siendo
mitad bárbaro, mitad romano. Ahora obedecen a Teodosio; cuando falte
Teodosio, serán ellos los señores y los obedecidos.
No gozaba la misma paz el Occidente. Máximo, soldado, ambicioso,
se había hecho proclamar emperador en la Gran Bretaña (383). Viene
en seguida a la Galia, acomete a Graciano, príncipe indolente y flojo,
dado a la caza, y entregado a una guardia de bárbaros, y le quita
el imperio y la vida. Máximo se hace reconocer por galos y españoles,
y marcha sobre Italia. Pero San Ambrosio, obispo de Milán, viene a
proponerle el pacífico goce de los estados de Graciano, y que no se
le disputaría el título de emperador de Occidente en unión con Valentiniano
II, con tal que hiciese, cesar la guerra. Máximo accede a las proposiciones
de San Ambrosio, y Teodosio ratifica lo pactado. Máximo se asoció
su hijo Víctor, y los tres emperadores reinaron por espacio de cuatro
años en aparente armonía. Pero el ambicioso Máximo declara de repente
la guerra a Valentiniano, marcha sobre Roma y se apodera de ella.
Valentiniano se refugia en Tesalónica, implora el auxilio de Teodosio,
que había tomado por esposa a Galla, su hermana. Teodosio toma las
armas, vence a Máximo en la Panonia, le hace prisionero, y le manda
decapitar en Aquilea (383). Restablece a Valentiniano en su trono,
sin tomar nada para sí sino la gloria de haber derrocado al usurpador,
y la de haber vengado a Graciano, a cuya generosidad debía la púrpura.
Pero los hombros de Valentiniano eran incapaces de sostener el peso
del imperio. Un franco llamado Arbogasto,
hombre de gran bizarría, que habiendo puesto su brazo al servicio
de Teodosio, se había aprovechado de su privanza para trastornar el
imperio de Occidente, tenía a Valentiniano como prisionero en su propio
palacio, y era el que disponía de los empleos y oficios, así civiles
como militares, confiriéndolos todos a los francos. Valentiniano quiso
un día hacer un esfuerzo de dignidad con Arbogasto,
y a poco amaneció el emperador ahogado en su propio lecho. Arbogasto no quiso para sí la púrpura, vistió con ella a un hombre llamado Eugenio,
que era profesor de retórica (392). Teodosio resolvió vengar la muerte
de Valentiniano. Arbogasto y Eugenio se
prepararon también a resistirle con un ejército de francos y alemanes.
Teodosio, con su acostumbrada celeridad, pasa los Alpes Julianos,
cae sobre Italia, encuentra el ejército de Arbogasto y Eugenio, y se traba la pelea: ya no son los romanos los que combaten
en Roma; son bárbaros contra bárbaros; los
soldados de Eugenio son francos y alemanes, los de Teodosio son godos,
mandados por sus príncipes indígenas, Gainas, Saúl y Alarico. Recia es la pelea y porfiada, pero
las armas de Teodosio quedan triunfantes; Eugenio es hecho prisionero,
y presentado a Teodosio, que le hace decapitar en su presencia. Arbogasto,
desesperado, dos días después de la derrota se quita la vida hundiéndose
en el pecho su tosco y pesado machete.
De esta suerte quedó Teodosio dueño único y absoluto de todo el
imperio (394), que tuvo la gloria de conservar íntegro mientras vivió,
sin que ni una sola provincia se desmembrara, teniendo siempre en
respeto los bárbaros que le inundaban, y aun sirviéndose de ellos
mismos para sostener el viejo edificio que iban a derribar: habilidad
y destreza suma, que le mereció el sobrenombre de Grande con que ha
pasado a la historia.
DISCO DE TEODOSIO MAGNO
que se encontró en Almendralejo el año de
1847 y se conserva en la Real Academia de la Historia
(Su diámetro alcanza 71 centímetros)
El reinado de Teodosio no fué sólo notable
por haber sabido mantener vivo y entero un cuerpo que encontró semi-cadáver, teniendo dentro de sí mismo el germen de la
muerte y de la disolución; lo fue más todavía
por la influencia que ejerció en la revolución social, religiosa y
política que se estaba obrando. Porque el viejo y caduco imperio sufría
dos invasiones, una física y material que habían hecho los enjambres
de bárbaros, otra moral y política que hacían las ideas religiosas.
Teodosio con una mano sujetaba los bárbaros y reconstituía la unidad
del imperio; con otra empuñaba la cruz, y persiguiendo el politeísmo
y la herejía trabajaba por establecer la unidad de religión. Teodosio
daba batallas y hacía códigos, destronaba emperadores y derribaba
ídolos, protegía una religión de mansedumbre y cometía actos de sangrienta crueldad, hacíase señor del mundo y se prosternaba á los pies de un sacerdote.
Examinemos la historia de su reinado bajo este
punto de vista, más importancia importante para la historia
de España y del género humano, que las batallas y conquistas materiales.
El cristianismo y el paganismo se disputaban el imperio del mundo
por medio de las ideas, como la barbarie y la vieja se le disputaban
por medio de las armas. Estamos ya en un tiempo en que los obispos
empezaban a tener más influencia y más importancia que los generales.
Las disputas de religión ocupaban más que las acciones de guerra.
Era la lucha del antiguo mundo con el mundo nuevo. El catolicismo
tenía que pelear no sólo con los dioses del viejo Olimpo, sino también
con las nuevas herejías, y el arrianismo principalmente se
hallaba
extendido y pujante en una buena parte del imperio. Algunos emperadores
habían sido ardientes arrianos. Teodosio era católico, y contra
la costumbre de aquel tiempo de esperar a bautizarse al
final de la vida, costumbre que condenan San Jerónimo, San Agustín
y otros, Teodosio se
hizo bautizar por el obispo de Tesalónica durante la guerra contra los
godos. En seguida dió un famoso edicto en favor de la religión católica,
y terminada
la guerra de los godos pasó a Constantinopla, que era como
el
foco y asiento del arrianismo, y ordenó a Demófilo,
patriarca arriano
de Constantinopla, o que reconociese
el símbolo de Nicea, o que cediese
Santa
Sofía y demás iglesias a los sacerdotes católicos (380). San Gregorio
Nazianceno fue instalado en la silla por el mismo emperador
en persona rodeado de sus guardias. La resistencia de los arríanos produjo
la proscripción
del arrianismo en todo el Oriente. Teodosio
convocó un concilio
general en Constantinopla, y en él
se confirmó el dogma de la consustancialidad
(382). No
bastó el poder político para dejar a San Gregorio
tranquilo
en su silla, y cansado de luchas y de disgustos, de envidias y de
intrigas, se retiró a su oscura soledad de Capadocia.
No podemos resistirnos a copiar la tierna despedida que San Gregorio
hizo a la ciudad de Constantinopla al dejar la silla patriarcal, como
un modelo de sentimientos
piadosos, y como una muestra
de la elocuencia cristiana de aquel tiempo.
«Adiós, decía,
aldea de Jebús, de que hemos hecho
otra Jerusalén. Adiós, santas
moradas, que abarcáis los
diversos barrios de esta metrópoli, y sois como el lazo y el
punto
de reunión de ella. Adiós, apóstoles santos, colonia celeste, que
me habéis servido
de modelo en los combates. Adiós, cátedra
pontifical, trono envidiado y lleno de peligros,
consejo
de los pontífices, ornado con las virtudes y con la edad de los sacerdotes. Adiós,
vosotros todos ministros
del Señor, que os acercáis a él en la santa mesa cuando baja
entre
nosotros. Adiós, delicia de los cristianos, coro de nazarenos, piadosas
desposadas,
castas vírgenes, mujeres modestas, asambleas
de huérfanos y de viudas, pobres que levantáis vuestros ojos hacia
Dios y hacia mí. Adiós, casas hospitalarias,
amigas de Cristo, que me habéis socorrido en mi enfermedad. Adiós, barras
de esta tribuna, tantas
veces forzadas por los que se agolpaban
a oir mis discursos.... Adiós, ciudad soberana
y
amiga de Cristo... Adiós, Oriente y Occidente, por los
cuales he peleado y fui oprimido. Pero adiós especialmente vosotros,
ángeles custodios de esta iglesia, que protegisteis mi
presencia
y protegeréis mi destierro. Y tú, santa Trinidad, mi pensamiento y
mi gloria,
convence y conserva a mi pueblo; compréndate, a fin de que yo sepa que crece cada día
en saber y en virtud.»
Multitud de edictos imperiales ordenaban la ejecución de los decretos del concilio, y la confiscación
y el destierro se empezaron a emplear contra los herejes desobedientes.
Mientras esto pasaba por parte de Teodosio, Máximo, aquel usurpador
del imperio de Occidente, católico también, llevaba todavía más
lejos el
celo religioso. Diversas herejías habían cundido en España, entre
ellas la
de los priscilianistas, sostenida por Prisciliano, obispo de Ávila.
Máximo
hizo celebrar un sínodo de obispos que le juzgasen a él y a sus
cómplices,
y Prisciliano, obispo, con dos sacerdotes y dos diáconos, un poeta
y una
viuda, sufrieron la pena capital.
Prisciliano, nacido en Galicia, de familia noble y rica, hombre
intrépido, facundo,
erudito, se había empapado en las doctrinas
de los gnósticos y maniqueos, que le
enseñaron Elpidio,
maestro de retórica, y Agape, señora no
vulgar, y las difundió en la
Iglesia de España. Afectando
humildad en el traje y en las palabras, se captaba cierto
respeto,
y consiguió que tomaran su defensa algunos obispos, entre los que
sobresalieron
Instancio y Salviano.
La herejía tomó tal fuerza que fué ya necesario
congregar el concilio
de Zaragoza, en que se condenó á los obispos mencionados, á Prisciliano y Elpidio.
Los prelados
pervertidos se reunieron y nombraron á Prisciliano obispo de Ávila, pero
encontró resistencia
en el metropolitano y en los demás obispos. El emperador Graciano
mandó despojarlos de sus iglesias, que les restituyó después
por empeños del maestre
de palacio Macedonio. Máximo los
sujetó al concilio de Burdeos: Prisciliano apeló del
juicio
de los obispos al César, y fué llevado á Tréveris; San Martín de Tours medió para
que no fuese condenado a muerte, mas habiéndose ausentado el santo de la ciudad, se
abrió nuevamente el proceso, y Prisciliano fue degollado.
Máximo fué el primer príncipe católico
que derramó la sangre de sus súbditos por opiniones religiosas. San
Ambrosio, obispo de Milán, y San Martín de Tours condenaron estas
crueldades.
San Ambrosio se negó a toda comunicación con Máximo. Examinemos
el carácter y conducta del venerable obispo de Milán. Prescindamos
del dictado de Santo que luego mereció. Consideremos en él las
ideas de
libertad, de independencia, de humanidad y de tolerancia: mirémosle
como
un ciudadano, como un político, conforme a los principios de la
nueva religión.
Hemos visto su entereza con Máximo; el obispo católico no quiere
comunicar con el emperador católico, porque Ambrosio condena en
nombre
de la religión la crueldad y la efusión de sangre. Veamos cómo
se condujo
con Teodosio.
Habían ocurrido desórdenes en Antioquía y en Tesalónica: en la
primera
ciudad habían destruido las estatuas de Teodosio,
de su padre y de
toda su familia (387). En Tesalónica el
pueblo había asesinado al comandante
de la guarnición (390).
Teodosio dió orden de exterminar la ciudad,
y la revocó cuando ya se había ejecutado. La muchedumbre fue lanceada
por las tropas: grande y horrible fue la carnicería. Ambrosio tuvo noticia
de esta matanza en Milán, y retirándose a la campiña escribió
al emperador:
«No me atrevería a ofrecer el sacrificio
si asistieseis a él. Lo que me
prohibiría la sangre derramada
en un solo inocente, ¿lo podré hacer con
la de tantas víctimas?» Hízole sensación a Teodosio esta carta:
quiso
entrar en la iglesia; salióle al encuentro en el vestíbulo un hombre que le
detuvo diciéndole:
«Has imitado á David en su crimen, imítale
en la penitencia» Este hombre era Ambrosio. «Si Teodosio, le decía
a Rufino,
quiere trocar el imperio
en tiranía, yo moriré gustoso» La voz del sacerdote
era la voz del cristianismo que se levantaba a condenar la tiranía,
cualquiera que fuese el que la ejerciera:
era la voz de la humanidad, eran
los principios del Evangelio, expresados por la boca de un hombre
enérgico
que sabía apreciar su dignidad, la dignidad de una religión que
establece
la igualdad entre los hombres y que no conoce grandes ni pequeños
para condenar los crímenes. Jamás en ninguna república pudo llegar
a
más alto punto la entereza y el heroísmo de un ciudadano en la
condenación
de la tiranía: y es que la religión la condenaba con él. ¡Sublimidad
de la política del cristianismo! Teodosio hizo penitencia pública
en la catedral
de Milán, despojado de las insignias del poder supremo, y San Ambrosio
le absolvió, obteniendo antes una ley para que se dejase siempre
un término de treinta días entre la sentencia de muerte y su ejecución,
para que no fuese obra de la cólera y del arrebato. A pesar de
la magnanimidad
de aquel acto, no falta quien opine que el sacerdocio pudo haber
humillado menos la majestad.
Dióse en el
reinado de Teodosio el último combate entre la nueva y la
antigua religión: la lid fue la más interesante
de cuantas han presenciado
los pueblos: los dioses del
Capitolio se defendían contra la fe del Crucificado,
el
politeísmo contra la unidad: el espectáculo era interesante; tratábase
de la caída de una religión y de una
sociedad antiguas, y del establecimiento
de una nueva religión
y de una nueva sociedad: en esta solemne
lucha tomaban
parte todas las clases del Estado, senadores, ministros,
hombres
de guerra, historiadores, filósofos, poetas, sacerdotes de uno y
otro
culto, oradores, todos lidiaban, disputándose palmo a palmo el terreno,
los unos en defensa de antiguas y desacreditadas divinidades,
los
otros en la de un solo y verdadero Dios. La verdad iba a triunfar
sobre la
envejecida fábula. La idolatría había sido condenada ya por los
pueblos,
los ejércitos de los bárbaros hacían ya templos de sus tiendas,
y las legiones
romanas se burlaban de los antiguos dioses; cuando se derribó la
estatua de Júpiter,los soldados arrancábanlos rayos de oro que
circundaban
su cabeza, y los guardaban diciendo que con tales rayos deseaban
ser
heridos. Teodosio proscribió solemnemente un culto que Constantino
había empezado suavemente aabolir, y que Juliano no pudo sostener,
porque estaba herido de muerte. «Prohibimos, dice Teodosio, a nuestros
súbditos, magistrados o ciudadanos, desde la primera hasta la última
clase, inmolar víctima alguna inocente en honor de un ídolo inanimado.
Prohibimos los sacrificios de adivinación por las entrañas de las
víctimas»
Pero ya no era necesario tanto: la luz había venido, y las tinieblas
tenían
que disiparse. No era menester el mandato, bastaba la discusión.
Curiosa fue la cuestión que Teodosio
presentó al senado. «¿Qué Dios
deben adorar los romanos, a Cristo o a Júpiter?» Defendía la causa
de
Júpiter el prefecto Sínmaco, grande orador:
la de Cristo la sostenía San
Ambrosio, orador no menos distinguido. La
mayoría del senado condenó a
Júpiter. El poeta cristiano Prudencio describe así la conversión
de Roma.
«Hubierais visto a los padres conscriptos, lumbreras brillantes
del mundo,
trasportados de alegría, a aquel senado de ancianos Catones, conmovidos
al vestirse el manto de la piedad, más candido que la toga, y al deponer
las insignias pontificales. A excepción de unos pocos que permanecieron
en la roca Tarpeya, precipítanse todos
a los templos puros de los nazarenos,
y la estirpe de Evandro corre a las fuentes
sagradas de los apóstoles» Cayeron, pues, los templos paganos bajo la fuerza intelectual
de
la idea religiosa que había penetrado en los entendimientos de
los hombres.
Este fue el grande acaecimiento del reinado
de Teodosio. El imperio
había de caer también pronto envuelto en la púrpura de sus príncipes.
Entretanto en España luchaba también el viejo con el nuevo culto,
costando trabajo a algunos desprenderse de los antiguos
hábitos y preocupaciones;
que siempre han sido los españoles
tenaces en conservar sus
costumbres. Pero la guerra más
viva era la que se hacían entre sí herejes
y católicos.
Varios obispos se habían hecho priscilianistas; perseguíanlos y
los denunciaban otros obispos,
como Itacio e Idacio,
con exaltado celo. Los
sectarios de Prisciliano cada vez
se mostraban más atrevidos y ardientes.
No sirvió que fueran
condenados en el concilio celebrado en Zaragoza (381);
no
sirvió que Graciano los echara de los templos y de las ciudades: no
sirvió
que Máximo convocara contra ellos otro concilio
en Burdeos; no sirvió que
Prisciliano, con otros de sus
secuaces, sufriera la pena de muerte; el fuego
de la herejía
no se apagó, antes creció más su incendio; los cadáveres de
Prisciliano
y sus compañeros de suplicio fueron adorados como mártires,
lo
que produjo graves alteraciones entre los prelados. Máximo, viendo
las
discordias que ardían entre los obispos cristianos
de España, pensó enviar
a ella tribunos pesquisidores, con facultad de confiscar y aun de
quitar la
vida a los que fuesen tenidos por herejes; especie
de tribunal inquisitorial,
que, merced a los esfuerzos de Martín, obispo de Tours, no llegó
a establecerse
en España. Pero estaba reservado al primer emperador que hizo
derramar sangre por opiniones religiosas, ser el primero también
que concibió
el ominoso pensamiento de un tribunal que andando el tiempo la
había de verter a raudales.
El clero español había comenzado, también á relajarse en sus costumbres.
En el canon VI del concilio
de Zaragoza se excomulgaba a los clérigos
que pretendían
hacerse monjes por vanidad, y por tener más licencia
de
hacer lo que quisiesen. Himerio, obispo
de Tarragona, viendo lo relajadas que andaban ya la disciplina eclesiástica y las costumbres
de los
cristianos, escribió una carta al pontífice Dámaso; consultándole
sobre los
desórdenes que se habían introducido en España.
Muerto Dámaso le respondió
el papa Siricio su sucesor, de cuya carta; que es un célebre documento,
son
notables las prevenciones siguientes: «que nadie pueda casarse
con
la que está desposada ya con otro y ha recibido la bendición del sacerdote:
que los monjes y monjas que sin atender a su voto y estado
faltan
a la castidad sacrilegamente viviendo
como si estuviesen casados, sean
excluidos de la comunión
hasta el fin de la vida, y que entonces se les dé
el viático
de misericordia: que a los ministerios eclesiásticos sólo sean admitidos
los de buena vida y costumbres, y los que sólo se hayan
casado
una vez: que con los clérigos no viva mujer alguna
sino las que permite
el concilio Niceno» Así decía ya San
Jerónimo: «Hay algunos que solicitan
el sacerdocio o el
diaconado para ver más libremente a las mujeres.
Cuidan
más principalmente de su vestido, de peinar la cabeza con
mucho
esmero y de perfumarse. Rizan los cabellos
con el hierro: las sortijas
brillan en sus dedos: andan
de puntillas; de suerte que más os parecerán
jóvenes recién
casados que clérigos» Extiéndese el santo
padre
en otras descripciones de este género en prueba de la corrupción que se
notaba ya en las costumbres de los sacerdotes. Había, sin embargo,
un
gran número que eran ejemplo de pureza y de virtud.
Tenía en aquel tiempo la doctrina ortodoxa para luchar con el politeísmo
y con la herejía campeones ilustres, sabios elocuentes
y vigorosos,
obispos filósofos, prelados insignes en letras
y en virtudes, apóstoles infatigables,
que con la pluma,
con la palabra y con el ejemplo, combatían
enérgicamente
los antiguos y los nuevos errores con que tuvo que lidiar
el
catolicismo, que desafiaban con valentía la persecución, que hablaban
con independiente entereza a príncipes y gobernantes, y
que ilustraban al
mundo y derramaban por todo el orbe la
fe y la civilización. Desde el obispo
Atanasio de Alejandría,
el varón incontrastable, modelo de perseverancia
y de firmeza,
hasta el prelado Agustín de Hipona, el inimitable autor
de las Confesiones y de la Ciudad de Dios, hubo
una serie y sucesión
de varones virtuosos y de clarísimos ingenios que imprimieron a
los espíritus
un movimiento prodigioso por todo el mundo entonces conocido, y
le iluminaron con sus brillantísimos discursos y sus eruditas discusiones,
enseñándole la verdad y encaminándole hacia el bien. Tales fueron
los Crisóstomos;
los Gregorios de Nazianzo y de Niza, los Osios,
los Basilios,
los Ambrosios, los Jerónimos, y otros ilustres y eminentes sabios,
que recibieron
el honroso nombre de Padres de la Iglesia, y que podríamos llamar
también los santos filósofos del cristianismo. A ellos se debió
en gran
parte el triunfo de la doctrina civilizadora, y el descrédito en
que fueron
cayendo las antiguas creencias que habían tenido oscurecida la
humanidad.
Volvamos ahora a Teodosio.
Le hemos visto como guerrero sostener el imperio sin dejar perder
una sola provincia ni una sola pulgada de territorio, como
favorecedor de
la religión cristiana dejarse arrebatar muchas veces de su ardor hasta la
violencia.
Como legislador civil, dictó multitud de leyes, que le ganaron
verdaderos
títulos de gloria. Descúbrese en muchas
de ellas un espíritu de
sabiduría, de justicia y de humanidad,
que merecen cumplida y especial
recomendación. Puede servir
de ejemplo la siguiente: «En cuanto a los
que se hallan
detenidos en las cárceles, ordenamos que no se omita medio
para
apresurar la libertad de los inocentes, y que no se cometa la injusticia
de prolongar la detención de los culpables, que sería agravar
su pena.
A los carceleros y a otros agentes de la justicia
que se propasasen en violencias
o extorsiones contra
los presos, queremos que se les impongan las
penas más severas. Los administradores de las casas de detención, que no
presenten cada mes un estado
exacto de los presos, con expresión de su
edad, naturaleza
de su delito y duración de la pena a que cada uno está
condenado, quedan obligados a pagar a nuestro tesoro una multa
de
veinte libras de oro: y el juez que por negligencia condenase un
proceso,
pagará una multa de diez libras de oro sin remisión.» Admirable
ley, que
desearíamos ver cumplida después de mil quinientos años. Otras
disposiciones
no menos recomendables de este ilustre príncipe pueden verse en
el Código Teoclosiano.
A vueltas de los defectos que hemos hecho notar, amigos y enemigos
solían hacer justicia a sus virtudes. Aun daba lugar su
edad a concebir
más venturosas esperanzas, cuando falleció
en Milán el último emperador
que había sabido dirigir con
robusta mano el imperio (395). Lo peor fue
que le dejó encomendado á sus
dos tiernos e inexpertos hijos, Arcadio y
Honorio, al primero como emperador de Oriente, como emperador de
Occidente
al segundo: separación que será ya definitiva.
El Código Teodosiano
Después de más de mil años de evolución,
el Derecho romano se encontraba en un momento crítico respecto
a su contenido y a su forma de expresión. La primitiva Ley
de las XII Tablas, ya para entonces obsoleta y en parte olvidada;
fue superada como sabemos por las leges, los plebiscita, por el edictum
perpetuum y por los comentarios de un gran número de juristas.
Pero, ninguna de estas fuentes ni siquiera todas ellas en conjunto,
contenían el cuerpo completo del Derecho romano. Poner en orden
todo el caos que existía y sistematizar el Derecho, se convirtió
en una necesidad. Cicerón soñaba con un sistema universal
del Derecho. César, más práctico, planeó
un esquema comprensivo de codificación que en caso de haber
vivido más, pudo posiblemente anticiparse a Justiniano y quién
sabe si no a Napoleón. El rescripto de Adriano (129 d.C.) que
ordenó la consolidación de los edicta, bien
puede considerarse como un paso importante hacia la codificación.
Si bien en ningún período de la evolución del
Derecho romano es permisible poner “murallas chinas” entre el antes
y el después, entre el período arcaico, el preclásico,
clásico y posclásico, considero si que siendo nuestra
disciplina precedida por el método histórico a partir
de sus fuentes; hemos creído necesario en este trabajo, referirnos
a la innovación que hiciera Dioclesiano en el campo del Derecho
público dividiendo el Imperio en la pars Orientis y pars Occidentis, dos Césares y dos Augustos, fortaleciendo
al ejército a las órdenes del mismo emperador. Desde
el punto de vista económico su sistema absolutista se plasmó
en el célebre edictum Diocletani de pretiis serum venaluim tratando de controlar la vida económica del imperio, dictando
la pena de muerte a sus transgresores, promoviendo persecuciones contra
los cristianos, etc., hechos todos estos que muestran la visión
absolutista de una monarquía orientalizada que tenía
el poder imperial, en la cual, la metodología de los juristas
romanos, basada en la casuística, el ius, la elaboración
jurídica racional y en último término la retórica
como afirma Kasser no tenían cabida.
Por lo tanto la conocida frase quod principii placint legem
habet vigorem marca sin lugar a duda que la fuente principal
del derecho, por no decir la única, serán las constituciones,
las leges. Época en que según Guarino aumenta
la connotación de “vulgarismo y diritto privato postclassico”
Como sabemos el poder normativo de los emperadores, las leges,
adquirió una importancia preponderante en el desarrollo del
Derecho, las que recibieron el nombre genérico de constitutio
principis, Gayo 1.5 señala “quod imperator decreto vel
edicto vel epistula constituit”. Pomponio y más tarde Ulpiano,
eso señalan que la constitutio principis est lex. Los juristas se ahogaban en el anonimato de la corte imperial. El
silencio de la jurisprudencia en esta época llamada posclásica
no es casual, parecería que para estos juristas las obras de
sus predecesores eran difíciles de entender y por lo tanto
se dedicaban a epitomar y abreviar las obras de los clásicos.
Dominan en esta época dos colecciones de leges, los
Códigos Gregoriano y Hermogeniano realizados por particulares
en la época de Dioclesiano.
Considero importante señalar que si bien la mayor parte
de los autores le restan el carácter oficial a los mencionados
Códices; actualmente hay diversidad de opiniones al respecto,
cuya bibliografía me permito señalar10. El primero de
estos Códigos, el Gregoriano fue redactado en Oriente, quizá
en el 292. Esta colección fue destinada especialmente para
la práctica forense y contenía solamente rescriptos,
siendo el más antiguo el de Septimo Severo del 196 divididos
en 15 libros y títulos, siguiendo el orden de los libri
digestorum de la jurisprudencia clásica que como sabemos
es el mismo del Edicto del pretor. El segundo de ellos, se publicó
en el 295, siguiendo el mismo método del anterior. Recogió
todos los rescriptos de Dioclesiano entre 293 y 294. Posteriormente
se les fueron añadiendo las Constituciones de los últimos
años de Dioclesiano (295-304) de Constantino y Licinio (314-323)
de Valentiniano y Valente (364-365). Los Códigos Gregoriano
y Hermogeniano fueron reconstruidos a través de un epítome,
contenido en la Lex Romana Wisigoltorum, la Lex Burgundiorum,
Fragmenta Vaticana, Collatio. Ambas colecciones adquirieron mucho
renombre a partir de que Justiniano las reconociera como fuentes de
su propio Código.
ACUEDUCTO DE SEGOVIA
LOS BÁRBAROS
Un solo hombre había estado deteniendo la caída del imperio. Muerto
este hombre, el viejo y minado edificio iba a venirse a tierra,
parte desmoronándose,
parte desplomándose con estrépito.
Parece que la Providencia no quería dar a cada familia imperial
sino
un nombre ilustre, para que los grandes de la tierra no se envanecieran.
Marco
Aurelio, modelo de príncipes, dio al mundo un hijo, tipo de corrupción
y de perversidad. Los hijos de Constantino estuvieron lejos
de heredar
la grandeza de su padre; y al gran Teodosio
le suceden sus dos hijos
Arcadio y Honorio, el primero
pequeño, miserable y estúpido, el segundo
desidioso, ligero
y desatentado: Arcadio dominado por una mujer y por
un eunuco, y Honorio entregado a un tutor de la raza alana, y contento
con casarse sucesivamente con las dos hijas de Estilicón, que supo
aprovecharse
bien de la inercia y de la imbecilidad de su imperial yerno. Tales
eran los dos soberanos del imperio en la ocasión en que más hubiera
necesitado
éste de manos robustas y vigorosas.
Los bárbaros habían estado contenidos por Teodosio como un torrente
detenido en su marcha por un fuerte dique: roto el dique
por la muerte
de Teodosio, el torrente se desborda y precipita.
El godo Alarico de la familia
de los Paltos, que quiere
decir osado y valiente, la más ilustre entre
ellos después
de la de los Amalos; Alarico, que había
sido aliado de Teodosio,
y elevado por él al empleo de
maestre general de la milicia, con pretexto
de verse mal
recompensado por la corte de Arcadio, sale del territorio
que
ocupaba, y con sus masas de godos invade y devasta la Tracia,
la
Dacia, la Macedonia y la Tesalia (396). Pasa el desfiladero de las
Termopilas
y penetra en la Grecia. El país de los sabios
y de las bellas ficciones ve hollados sus campos y sus ciudades
por las plantas de los bárbaros, que
siembran el espanto
y la desolación desde el golfo Adriático hasta el mar
Negro.
Arcadio, asombrado, concede a Alarico la soberanía de Iliria, y sus
hordas le proclaman rey con el título de rey de los visigodos.
De este
modo se encuentra ya establecido un nuevo poder
en el antiguo imperio
romano.
Alarico, ya rey, medita otra expedición. Esta vez la nube va a
descargar
sobre el Occidente. El jefe de los visigodos
endereza sus pasos a Italia (402),
que se llena de terror
al saber que ha traspuesto los Alpes Julianos. El
ruido
de la tempestad despertó a Honorio, que permanecía adormecido en
el
palacio de Milán. Su primer pensamiento fué huir, y hubiéralo hecho a
no
haberle detenido Estilicón, que se encargó de reunir por sí mismo
un
ejército para hacer frente al formidable bárbaro. El
tutor de Honorio encontró
al ejército godo acampado en Pollentia. Era la fiesta de la Pascua,
y
aquellos godos, cristianos ya, rehusaban entrar en combate por respeto
a la festividad. No tuvo Estilicón el mismo miramiento, los atacó
y les
causó una completa derrota (403). Cayeron en su poder la esposa y los hijos
de Alarico,
que al fin le fueron devueltos a condición de que saliera de
Italia,
recibiendo además una pensión del soberano del imperio. Todavía
quiso Alarico sorprender a Verona, pero noticioso de ello Estilicón,
cayó
otra vez sobre él de improviso y le derrotó de nuevo. Entonces
Alarico
con el resto de sus hordas se resolvió á salir de Italia. Ya un alano, Estilicón,
era el único capaz de defender el imperio de Occidente contra otros
bárbaros, que enseñaban á Italia la facilidad
con que se franqueaban sus barreras.
Por más que Honorio pasara a Roma a hacer un vano alarde del triunfo
en que ninguna participación había tenido, ya no se contempló
seguro
ni en Roma ni en Milán, y sin perjuicio de fortificar
los muros de la ciudad
del Capitolio, tuvo por más prudente
ir a cobijarse en Rávena.
Ni el temor había sido infundado,
ni inútiles las precauciones. No
habían pasado dos años
cuando de las riberas meridionales del Báltico se
desgajaron
precipitadamente sobre Italia más de doscientos mil guerreros,
vándalos,
suevos, borgoñones, que reforzados por el camino con otras hordas
de godos, de alanos y de otras razas y tribus, mandados
todos por Radagaiso,
cruzaron
la Pannonia y los Alpes, salvaron el Apenino,
y talando
las campiñas y las ciudades etruscas, pusieron sitio a Florencia (405). Allí
acudió también el
bravo Estilicón con treinta legiones, llevando igualmente
en
ellas muchos bárbaros auxiliares. La batalla que se dió fué terrible y
sangrienta.
Estilicón volvió a quedar victorioso: dícese que murieron hasta
cien
mil de los invasores: Radagaiso fue hecho prisionero y decapitado:
muchos de los
que fueron vendidos como esclavos perecieron pronto, no
acostumbrados a aquel clima (406).
Estilicón, que ya no cuidaba sino de preservar la Italia, deja
a los suevos,
los vándalos y los alanos descolgarse sobre las Galias, donde pelean
con los francos, y devastan por espacio de tres años el país. La nube que
España vio levantarse a lo lejos allá en el Norte en tiempo de
Decio, va
aproximándose a su horizonte, y ya se oye más de cerca el ruido
del trueno.
Aprovechando el general desorden las legiones de la Gran Bretaña,
nombran emperador a un tal Marco, pero le asesinan en seguida
para
reemplazarle con Graciano,
quien a su vez sufre a los pocos meses la misma
suerte,
y es sustituido por un soldado llamado Constantino, que sin
duda
por una miserable imitación del gran príncipe de su nombre llamó
también
a su hijo Constante, y le decoró con el título de César (407). Pasa
Constantino a las Galias, y se
apodera de una gran parte de aquel territorio
que Honorio
no podía ya defender. Franquea Constante los Pirineos
con
objeto de hacer reconocer a su padre en la Península española. Alármase
una parte del país: dos ilustres españoles hermanos, Didimio
y Veriniano,
de Palencia, de una familia ligada con
la de Teodosio, toman las
armas en defensa del gobierno
legítimo; pero batidos por Constante y hechos
prisioneros,
son conducidos a Arlés, donde Constantino tenía un simulacro
de
corte, y pagan allí con la vida su devoción a la familia imperial.
Estos triunfos valieron a Constante el título de Augusto que compartió
con su padre. En esto Geroncio, a quien
a aquél había dejado encomendado
el gobierno de España, se subleva también
contra Constantino, y con
las tropas que tenía a sus órdenes y con el auxilio de los habitantes de los
vecinos países, proclama emperador a un tal Máximo; nuevo desorden
y
nueva guerra: así se jugaba ya con la púrpura.
Mientras tales contrariedades experimentaba el débil Honorio en Bretaña,
en las Galias y en España,
vuelve a aparecer en las fronteras de Italia
el feroz Alarico
al frente de nuevas bandas guerreras, tan imponente como
si
antes no hubiera sufrido revés alguno (408). Esta vez se presenta
el bárbaro
aparentando respetar a Honorio, y prometiendo
marchar a las Galias
contra Constantino, siempre que le
den dinero y le cedan la soberanía de
alguna provincia
occidental. Estilicón, que traía en su mente proyectos
sobre
los Estados de Arcadio, acoge ahora la amistad del rey godo, y
arranca
al senado el consentimiento de entregar a Alarico cuatro mil libras
de oro y de encomendarle la defensa de las fronteras italianas.
Este
proceder de Estilicón le atrae el resentimiento de
las legiones que así se
veían postergadas eirrita a algunos
senadores que todavía conservaban un
resto de energía y
de amor patrio. Explota estas disposiciones un tal Olimpio,
y a una señal suya las tropas romanas deguellan a todos los amigos
de Estilicón: él se refugia en Rávena,
se acoge a los altares, es arrancado
del sagrado asilo, y con su hijo Eucherio es condenado a muerte, que sufre
con la misma serenidad y valor que había mostrado en las batallas.
¿Quién puede detener ya a Alarico? Nadie. Las tropas auxiliares
de Honorio,
que sólo servían en las filas romanas por afecto
a Estilicón, se pasan
a las del rey godo en número de treinta mil. Con esto el bárbaro
no vacila
ya sobre el partido que ha de tomar. Ya no hay
para él compromisos de
amistad ni de alianza; habla a sus
hordas de los ricos despojos que encierra
la antigua capital
del mundo; levanta su campo; marcha de ciudad en
ciudad,
y pronto coloca sus tiendas ante los muros de Roma. «¿A dónde
vas?—le había
preguntado en el camino un ermitaño.—Dios lo sabe, respondió
Alarico: siento dentro de mi una
vos secreta que me dice: «Anda y véa destruir a Roma.» Cerca de setecientos años
hacía que Roma no había
visto acercarse á sus puertas ejércitos
extranjeros. ¡Cuán otra era Roma
cuando vio flotar las banderas de Cartago! ¿Quién resistirá ahora á este
Aníbal del Septentrión? ¿Qué era de los Fabios y los Escipiones?
Un riguroso
asedio va reduciendo a la inmensa muchedumbre que se
albergaba en la ciudad de Rómulo al extremo de apurar hasta los alimentos
más repugnantes.
Extenuadas del hambre se caían ya las gentes, y los
cadáveres
infestaban las calles y las plazas. De la ciudad que había enseñoreado
todo el orbe, salen dos diputados a pedir la paz a un rey
bárbaro.
Todavía trataron de infundirle algún respeto diciéndole: Mira que aun
hay en Roma inmensa muchedumbre de gente.—Mejor, contesta el bárbaro,
cuanto más espesa nace la hierba mejor se corta.
Y les pide todo el oro
y toda la plata y cuantos objetos
preciosos encierra la ciudad, y la libertad
de todos los
esclavos bárbaros.—Entonces, le
preguntaron los diputados,
¿qué nos dejas?—La vida, les contestó Alarico. Tasóles al fin la contribución
que debían de aprontarle, reduciéndola a cinco mil libras de oro,
treinta mil de plata, otras tantas de pimienta, cuatro mil túnicas
de seda
y tres mil piezas de púrpura. No pudiendo los romanos completar
el precio
del rescate, acordaron despojar las imágenes de los templos, y
fundieron
las estatuas de oro de la Virtud y del Valor. Así derriban ellos
mismos sus ídolos:y en cuanto al Valor y la Virtud, ¿para qué queríanlos
que no tenían ya ni virtud ni valor las imágenes que los representaban?
Retiróse por entonces satisfecho Alarico (409), cargado de oro, y engrosadas
sus bandas con cuarenta mil bárbaros rescatados en Roma; y retiróse
como aquel que tiene la generosidad de
perdonar lo que está en su
mano destruir. Pero no tardó
en volver a humillar de nuevo a aquella en
otro tiempo
tan orgullosa ciudad. Irritado de que el impotente Honorio,
siempre
cobijado en Rávena, hubiera hecho jurar a los oficiales del imperio
que no transigirían nunca, antes harían guerra implacable
al godo,
presentóse otra vez Alarico delante de Roma, y con una moderación que
no era de esperar de un bárbaro poderoso y ofendido, contentóse con obligar
al senado a reconocer por
emperador a Atalo, prefecto de la ciudad.
Puso el senado
humildemente la desacreditada púrpura en los hombros
de
quien Alarico le designaba, y el nuevo Augusto correspondió al que
le
hacía emperador dándole el mando de los ejércitos de
Occidente, y el de
sus guardias a Ataúlfo, cuñado de Alarico, con el título de conde
de los
Domésticos.
¿Pero era el destino de Roma ser solamente humillada? ¿Qué era
lo
que le había dicho a Alarico aquella voz secreta aá
que no podía resistir?
Anda y vé a destruir a Roma.Sonó, pues, la
hora de cumplirse el destino
de la ciudad eterna. Entretenido estaba el imbécil Honorio en Rávena,
en
cuidar una gallina que llamaba Roma (¡apenas puede concebirse tanta
degradación!), mientras la ciudad de Rómulo caía en poder de Alarico.
El
24 de agosto del año 410 de Jesucristo, a los 1163 años de su fundación, los estandartes godos plantados en lo alto del Capitolio, anunciaron que
la ciudad de los Césares había pasado á otro dueño, y que una nueva raza
de hombres entraba en posesión del mundo antiguo. La depredadora
del
universo fue a su vez saqueada por aquellas
turbas feroces, y la que se
había jactado de subyugar al mundo entero, se vio entregada por espacio
de diez y seis días al furor de una soldadesca bárbara. Por la
espada pereció
la que por la espada se había engrandecido.
Parecía haberse escrito para ella aquellas palabras del profeta:
«Esto
ha dicho el señor: ved un pueblo que vendrá de la
tierra del Aquilón, y
una gran nación se levantará de las
extremidades de la tierra. Tomará sus
flechas y su escudo:
es cruel y no conoce la compasión; su voz resonará
como
el mar: montará en sus caballos, como guerrero que se apresta a la
pelea, contra tí, hija de Sión. Hemos oído su fama: nuestros brazos han
desfallecido:
la tribulación se ha apoderado de nosotros.» Y bien podía
decirse
de Roma como de Jerusalén: «La señora
de las naciones ha
quedado viuda: la reina de las ciudades
se ha hecho tributaria... sus enemigos
se han levantado
sobre su cabeza... porque el Señor ha hablado contra
ella a causa de la multitud de sus iniquidades.» «¿Quién hubiera
pensado jamás, escribía San Jerónimo, que Roma, tan altamente ensalzada
por sus victorias, había de perecer, y que después de haber sido
la madre
de los pueblos, había de ser su sepulcro?»
Estatuas, vasos, mesas, sepulcros, ídolos, los objetos preciosos
del culto,
las obras maestras más insignes de las artes,
todo caía hecho pedazos a los
rudos golpes del hacha de
los godos. Palacios suntuosos fueron presa del
voraz incendio,
muchos hombres fueron degollados, muchas doncellas y
muchas
matronas hechas esclavas, y los bárbaros destruían por placer los
bellos jardines y las magníficas moradas de los opulentos y voluptuosos
patricios. En aquellos
días de universal devastación se presenta en Roma
un espectáculo
sorprendente. Desde el monte Quirinal hasta el Vaticano,
se
ve marchar una procesión solemne; los soldados que hasta entonces
se han ocupado en el pillaje caminan ordenadamente en dos
filas: entre
ellas van sacerdotes cantando piadosos salmos:
¿qué significa esa ceremonia
semi-religiosa, semi-bélica? Es que conducen las reliquias
de los mártires
de Cristo, es que llevan los vasos sagrados de que se sirven en
los
altares los sacerdotes del Crucificado, que Alarico
ha mandado respetar
y custodiar: Alarico, que ha dado orden
para que se respeten también los
templos cristianos, y
no se derrame la sangre de los que se han refugiado en
ellos.
Así los perseguidores del cristianismo deben su salvación a aquellos
mismos lugares que ellos intentaban derribar, a aquella
misma religión
que tan crudamente perseguían. Es el cristianismo
que viene a anunciar
al mundo que ha concluido la idolatría,
y que el culto de los dioses pagados
ha terminado con el
imperio de los Césares. Es la idea religiosa, que
traían
ya desde sus bosques los destructores providenciales de los disolutos
emperadores y de las falsas divinidades. Es la, sociedad
cristiana que
viene a reemplazar a la sociedad idólatra.
Es el principio civilizador, que la
espada de un bárbaro
ayuda a triunfar, sin que él mismo lo conozca,
de la resistencia
que aun oponía a las doctrinas de los apóstoles y de las
escuelas.
Es la fuerza que viene a completar la obra de la idea. Porque la
Providencia,
dijimos en nuestro discurso preliminar, cuando suena la hora
de la oportunidad, pone la fuerza a la orden del derecho, y dispone
los
hechos para el triunfo de las ideas.
Retiráronse los godos cargados de botín a la Italia Meridional. A los
pocos días murió Alarico, como si hubiera concluido su misión sobre
la
tierra. Los godos proclamaron rey a Ataúlfo, cuñado
del jefe que acababan
de perder. Ataúlfo había concebido
el pensamiento de fundar un imperio
godo sobre las ruinas
del romano; mas comprendiendo luego que
su
pueblo no estaba aún preparado para recibir las instituciones
y las leyes
de un gobierno regular, parecióle que podría merecer mejor la gratitud
del mundo haciendo
al imperio romano recobrarse de su postración, contento
con
que esto se debiera a la influencia goda. Ofreció, pues, su amistad
a Honorio, que no desdeñó admitirla a pesar del odio que había jurado
a los godos. Encargóse entonces
Ataúlfo de combatir a los que en las Galias
tenían usurpado
el poder romano, y se posesionó de Narbona, Tolosa,
Burdeos, y todo el país que se extiende desde Marsella hasta el
Océano.
Entre las damas que los godos habían hecho prisioneras en Roma, hallábase
la bella Placidia, hermana de Honorio.
Habíase prendado de ella
Ataúlfo, y muchas veces la había
pedido a su hermano por esposa. Como
éste rehusase siempre
su consentimiento, determinó el godo por sí mismo
casarse
con la que por derecho de guerra hubiera podido tratar como esclava.
Celebráronse solemnemente los desposorios en Narbona. Ataúlfo se
presentó en la ceremonia vestido a la romana, y Placidia con el
traje y
pompa de emperatriz. Cincuenta lindos mancebos
vestidos de seda ofrecieron
a la ilustre desposada otras tantas bandejas llenas de oro y pedrería. Así un godo venido de la Escitia se desposaba con la hija del
gran
Teodosio, llevándole en dote los despojos del imperio de su padre.
Destinado estaba este consorcio a ejercer un gran influjo en la
suerte del
decadente imperio, y a no tenerlo menor en la
de nuestra España. Amaba
también a Placidia Constancio,
a la sazón ministro y consejero de Honorio,
que aspirando
a la mano de aquella princesa esperaba poder encumbrarse
un
día al trono. Hombre animoso y hábil había tenido Constancio la fortuna
de ir acabando con todos los usurpadores del imperio. Constantino
y Constante en las Galias, Heraclio en Africa,
Máximo y Geroncio en España,
todos
habían ido pereciendo, o en batalla, o suicidados, o sentenciados
a muerte. A Constantino había reemplazado en las Galias Jovino,
que cayendo en manos de Ataúlfo fue decapitado también, y su cabeza
enviada como
un trofeo por el godo vencedor al emperador su cuñado (413).
Así los dos rivales, el esposo
y el amante de Placidia, proporcionaban
triunfos al imbécil
Honorio, opor lo menos le libertaban de sus competidores.
Mas
las victorias de Ataúlfo no hacían sino excitar más los celos de
Constancio,
quien provocó al emperador a que exigiera al rey godo la restitución
de Placidia su hermana. Negóse a ello Ataúlfo y rompió con el
emperador y con el imperio.
Era lo que Constancio deseaba. Habiendo tenido
la precaución
de aliarse con los otros bárbaros que procedían del Rin,
pudo Constancio dedicarse exclusivamente a hostilizar a Ataúlfo y
sus godos. Entonces el sucesor de Alarico determinó venir
a España: traspone
el Pirineo Oriental y toma posesión
de Barcelona (414). ¿Cuál era el
pensamiento de Ataúlfo,
y cuál su objeto en venir a España? Veamos cuál
era la situación de nuestra provincia cuando esto acaecía.
Entre las razas salvajes que en la grande irrupción del año 406
dijimos
haber inundado el imperio romano, contábanse,
según indicamos también,
los vándalos, los alanos y los
suevos, que precipitándose sobre las Gallas
las devastaron
por espacio de tres años. Habían hecho estas tribus su
principal
asiento, si asiento hacían en alguna parte estos guerreros nómadas,
en la Aquitania y la Narbonense. Viéndose casi al pie de
los Pirineos,
o bien que Geroncio los llamara de España, o bien que los empujara sólo
su
propia movilidad, o que los aguijara la codicia ó el deseo de ver lo que se
ocultaba detrás de aquella formidable barrera de elevados montes,
franquearon
los Pirineos (409), desgajándose como torrentes por las comarcas
españolas en ocasión que en la España andaban revueltos en guerras
los
Máximos, los Constantes y los Geroncios,
disputándose entre sí un retazo
de la desgarrada púrpura romana. Coincidía este gran suceso con
la entrada
de Alarico en la capital del antiguo mundo romano. Cada uno de
estos
pueblos trashumantes traía su rey, o más bien su jefe militar. Gunderico
se llamaba el de los vándalos, los más poderosos y fieros, a quienes
acompañaban
los silingos, tribu particular de su misma raza; Atacio era el de
los alanos, y Hermarico o Hermenerico el de los suevos.
Triste y horroroso espectáculo ofrecía entonces España. El genio
de la
devastación se apoderaba de ella. El incendio, la
ruina, el pillaje, la muerte,
era la huella que dejaba
tras sí la destructora planta de los nuevos
invasores.
Campos, frutos, ciudades, almacenes, todo caía, o devorado por
las
llamas, o derruido por el hacha de aquellas hordas feroces. Veíanse las
gentes morir transidas de hambre, sustentábanse algunos con carne humana,
llegando el caso, al decir de
algunos historiadores, de que una mujer
se alimentara sucesivamente con la carne de sus cuatro hijos; barbarie
horrible
que la costó ser apedreada por el indignado pueblo. Siguiéronle a los horrores del hambre los de la peste: porque los campos se
hallaban cubiertos de insepultos cadáveres,
que con su podredumbre infestaban
la atmósfera, y a cuyo
olor acudían manadas de voraces lobos y nubes
de cuervos
y de buitres, que los unos con sus aullidos, con sus roncos y tristes
graznidos los otros, infundían nuevo espanto á los que presenciaban
la calamidad. La cólera
divina parecía querer descargar entera sobre este
desventurado
pueblo. En este estado, hartos los bárbaros de carnicería y
de
rapiñas, acordaron repartirse entre sí la España, en cuya distribución
tocó a los suevos la Galicia, a los alanos la Lusitania
y la Tarraconense, la
Betica a los
vándalos, que le dieron el nombre de Vandalusía.
Algunos
pueblos de Galicia conservaron su independencia en las montañas.
Y
no obstante la ferocidad de estas gentes, cuando ya se
asentaron, casi se
felicitaban los indígenas ele verse
sujetos a la dominación bárbara con preferencia
a la sabia opresión de los magistrados romanos.
En tal situación aconteció la venida de Ataúlfo y de sus godos
a España.
Diferentes y aun opuestos juicios hacen los historiadores
acerca del objeto
que pudo impulsar al monarca visigodo
a penetrar en la Península, y no
es de extrañar que las
historias de aquellos tiempos participen de la general
confusión
en que entonces andaba todo envuelto y turbado. Suponen unos
que
por anteriores conciertos con Honorio le había concedido éste, además
de la posesión de la Narbonense, la parte oriental de España
más próxima
al Pirineo. Sospechan otros que sólo vino huyendo
de las legiones imperiales
de Constancio. Afirma Jordanes,
cuyo testimonio no carece de importancia
en lo relativo
a las cosas de los godos, que Ataúlfo hizo ya cruda
guerra a los vándalos de España. ¿Y no pudo decir Ataúlfo, a la
manera de
Alarico: «Siento dentro de mí una voz que me dice: «Anda y ve a lanzar de
España a los bárbaros que la inundan, y funda en ella un imperio?»
Por
lo menos los sucesos posteriores mostraron que esta era la misión
providencial
que habían recibido los godos. Mas si Ataúlfo había tenido este
pensamiento, faltóle tiempo para la ejecución
faltándole la vida. Quitósela
en Barcelona el godo Sigerico, ansioso
de reemplazarle en el mando, y con
pretexto acaso de la flojedad con que Ataúlfo hacía la guerra a
los romanos.
Todos los ímpetus que el nuevo rey había anunciado antes de serlo
contra los imperiales, los descargó inhumana y bárbaramente
contra la
familia de Ataúlfo, ya degollando a los seis
hijos que de su primera mujer
había éste dejado, ya haciendo
marchar a Placidia por espacio de doce millas delante de su caballo
a pie y mezclada entre una turba de mujeres
esclavas. Tan
intempestiva fiereza debió irritar a los godos, que habiendo
sin
duda aprendido ya de los romanos la manera de quitar y poner reyes,
asesinaron a los siete días al violento y arrebatado Sigerico,
nombrando en
su lugar a Walia.
Reservámonos referir en otro lugar los triunfos de Walia sobre los vándalos,
la devolución de Placidia a Honorio, la concesión que este emperador
hizo a los godos de las tierras de Aquitania, y el establecimiento
de
la corte goda en Tolosa. Limitámonos en este capítulo a apuntar los primeros
pasos en España
de los que habían de trasformar nuestra península
de provincia
romana en monarquía goda. Dejámosla cuajada de ejércitos
bárbaros,
de masas de salvajes que se mueven y chocan entre sí disputándose
la posesión de un suelo envidiado; a otros bárbaros menos
salvajes
y feroces que ellos pugnando por arrojar a los
primeros invasores; el imperio
romano de Occidente desmoronándose,
saqueada por los godos la
capital del que se había llamado
pueblo-rey, un emperador imbécil dando
leyes a subditos que no tenía, y cuyos
sucesores no hacían ya sino disputarse los harapos
inservibles de una púrpura desgarrada; la dominación
romana, moralmente abolida en España, pero luchando todavía por
sostener
un poder ilusorio y fantástico, y fundiéndose y como amasándose
una
España nueva: período de fermentación y mezcla de pueblos y de
elementos
extraños, de que habrá de resultar otro idioma, otros nombres,
otras
costumbres, otra forma de gobierno, otra sociedad. La España se
está descomponiendo
para renovarse.
Por eso, sin dar por definitivamente terminada la dominación romana,
ni por formado todavía el imperio godo que la habrá de sustituir,
pero no
rigiendo ya la organización a que hasta ahora ha quedado sujeta,
parécenos
que debemos dar cuenta del carácter de la situación política que
termina, para que podamos después apreciar mejor el cambio material
y
moral que va a sufrir.
ESTADO SOCIAL DE ESPAÑA
BAJO EL IMPERIO ROMANO
I. Mejor que los hombres de la república comprendió Augusto la
geografía
de España, cuando a la desigual división de Tarraconense
y Bética, o
de España Citerior y Ulterior, sustituyó la
división en tres grandes provincias,
a saber: Tarraconense,
Bética y Lusitania. La Bética, como provincia
senatorial, era gobernada por un procónsul; la Tarraconense y Lusitania;
como provincias imperiales, lo fueron por legados augustales. Cada
una estaba dividida para la administración de justicia en varios
distritos
judiciales, llamados conventos jurídicos, semejantes a las audiencias
modernas.
La Tarraconense comprendía siete, a saber: Tarragona, Cartagena,
César-Augusta, Clunia, Lucus, Asturica,
y Bracara: cuatro la Bética: Hispalis,
Cades, Corduba y Astigis:
y tres la Lusitania: Emérita, Pax-Julia
y Scalabis. Cuando los emperadores cercenaron
al senado la autoridad
directiva de algunas provincias que le había dejado Augusto, los
gobernadores
de las de España solían llamarse presidentes.
Otón incorporó a la Bética la provincia de África nombrada Tingitania.
Constantino, separando la Tingitania de la Bética y los gobiernos de
Galicia y Cartagena de
la Tarraconense, dejó a España dividida en seis
provincias
y diócesis, a las cuales Teodosio o alguno de sus
hijos añadieron
las Baleares. Comprendía esta provincia
las islas de su nombre; lá
Tingitania,
cuya capital era Tingi (Tánger), cogía la
parte de África enque están hoy los reinos de Fez y de Marruecos; los términos marítimos
de la Lusitania eran las dos playas del Océano, desde el
Duero hasta el
cabo de San Vicente,
y desde aquí hasta el Guadiana: las bocas del Duero
formaban
su límite septentrional, y el oriental se extendía por las riberas
del Guadiana hasta el Océano: Galicia confinaba con la Lusitania por el
Duero, y con la Tarraconense
por el término donde tocan las Asturias
con Castilla la
Vieja: formaban el límite septentrional de la Tarraconense
las
costas de Castilla y Vizcaya con la cordillera
de los Pirineos, el oriental
las de Cataluña y Valencia hasta más adelante de Peñíscola,
y entrábase
otra línea por Aragón
hasta las fuentes del Ebro, donde se tocaban
la Tarraconense,
la Cartaginense y Galicia: la Cartaginense confinaba con
la
Bética por el Guadiana, con la Tarraconense por el Ebro y por el Duero
con la Lusitania. Comprendía la Bética las costas marítimas
desde el riachuelo
Almanzor hasta el Guadiana, y la línea
que la divide de la Cartaginense
bajaba de Medellín por
Sierra Morena y por el Poniente de Baeza
y Guadix. Cuando
Constantino dividió el mundo romano en cuatro grandes
prefecturas ó diócesis, estableció en España un vicario,
subordinado
al prefecto de las Galias, teniendo él a su vez bajo su autoridad
inmediata
otros tantos gobernadores cuantas eran las provincias. Habiendo
Constantino
separado la administración militar de la civil, el gobierno militar
de las provincias le desempeñaban los comités ó condes.
A través de estas alteraciones en la organización territorial,
subsistían
siempre las diferentes clases y categorías en
que estaban divididas las ciudades
por razón de sus derechos
políticos. Eran las primeras de todas en
preeminencias
las colonias, pobladas de ciudadanos y soldados romanos
que
gozaban de todos los derechos de la metrópoli, y eran considerados
como vecinos de Roma ausentes. Dábanse las colonias á los veteranos beneméritos
que habían cumplido con buenas notas el tiempo porque estaban
obligados a servir. Dos diputados señalaban el terreno
más a propósito
para fundar una colonia, y el contorno
de la futura ciudad se demarcaba
arando un surco con una
vaca y un buey uncidos y guiados por un sacerdote:
las
medallas antiguas nos representan comúnmente bajo este emblema
el establecimiento de las colonias. Seguían
los municipios, cuyos moradores
se gobernaban por sus propias
leyes, y sin gozar de todos los
derechos de ciudadanos
romanos tenían opción a las dignidades del imperio
y nombraban
sus propios magistrados. Eran las terceras las ciudades
latinas,
pobladas por habitantes del Lacio. Sus moradores se igualaban a
los
ciudadanos de Roma tan pronto como eran investidos de alguna magistratura.
Pertenecían á la cuarta clase
las ciudades libres (immunes),
que
quedaban en posesión de sus leyes y de sus magistrados
locales, y estaban
exentas de las cargas que pesaban sobre
el resto del imperio. Era este un
privilegio que se obtenía
con mucha dificultad, y sólo por necesidad le
otorgaban
los romanos: así sólo le alcanzaron seis ciudades en España.
Aun eran menos las aliadas (confederatae),
que al principio vivieron en
una verdadera independencia. Había además las tributarias, que
eran sobre
las que gravitaba el peso de la dispendiosa máquina de aquel Estado,
y las que alimentaban el lujo de la ciudad madre: y habíalas también stipendiatae,
pequeñas ciudades como agregadas a otras mayores.
De las ciudades que según Plinio había en España en el tiempo de
las
tres grandes divisiones, la Bética contaba ciento setenta y cinco; de ellas
nueve colonias, ocho municipios, veintinueve latinas, seis libres,
tres
aliadas, y ciento veinte tributarias. La Tarraconense contenía
ciento setenta
y nueve: de ellas doce colonias, trece municipios, diez y ocho
con
leyes latinas, una aliada y ciento treinta y cinco tributarias,
sin contar las
Baleares. Contaba la Lusitania cuarenta y cinco; entre ellas cinco
colonias,
un municipio, tres latinas y treinta y seis tributarias. Pero todas
estas distinciones fueron desapareciendo. Otón comenzó por conceder
a
muchos españoles los mismos derechos que gozaban los ciudadanos
de la
metrópoli. Vespasiano extendió el derecho del Lacio a todas las
provincias;
y Antonino Pío concluyó por declarar ciudadanos romanos a todos
los subditos del imperio.
Al paso que todos los pueblos se iban identificando en derechos
con la
ciudad soberana y que se confundían, por decirlo
así, con la metrópoli,
iba ganando en importancia el derecho
municipal. Cada ciudad se iba
acostumbrando a vivir con
una especie de independencia, regida por sus
leyes locales,
viniendo a formar las ciudades como otras tantas pequeñas
repúblicas,
reemplazando así la vida municipal y de localidad a la vida
política
y de nación. Contenta la metrópoli con que le pagaran los impuestos,
iba dejando a las ciudades gobernarse en lo demás por sí mismas,
y
cuanto más decaía el imperio, más se robustecía el poder municipal.
Sólo
en la exacción de tributos eran inexorables los magistrados romanos.
La administración interior de las ciudades de España se diferenciaba
poco de las
de Italia. Gobernábanse por una curia o
consejo, compuesto
de diez miembros con el título de decuriones, elegidos entre los
principales
ciudadanos. El cargo de decurión era gratuito, y la recaudación
de los
impuestos le hacía tan oneroso, que los ciudadanos le rehusaban
cuanto
podían, pero no lograban eximirse de él sino por gracia particular
del
emperador. Había también duumviros y cuatuorviros, encargados de los
caminos públicos (cuatuorviri viarum curandarum): ediles, que cuidaban
de la policía urbana, dirigían las ceremonias y fiestas públicas,
e inspeccionaban
los abastos: curatores, que atendían a la distribución de los
granos depositados en los graneros públicos: decemviri, que administraban
la justicia en primera instancia, y otra multitud de funcionarios
subalternos
que sería largo enumerar.
El sistema de impuestos sufrió varias alteraciones durante la dominación
romana. A las exacciones arbitrarias del período de la
conquista sucedió
en tiempo de Augusto un sistema ordenado,
pero complicado y
destructor. Además de los tributos ordinarios
y comunes a todas las provincias,
tenía España sobre sí
la carga de alimentar a la metrópoli, enviando
a Roma la vigésima de sus granos al precio que el senado los tasaba:
era una de las provincias nutrices. Considerábase esto, no como un
tributo, sino como una subvención forzosa
a título de necesidad. Gravitaba
también sobre ella, en
concepto ya de verdadera contribución, otra vigésima
sobre
las sucesiones. Modificada por Trajano y duplicada por Caracalla,
volvió luego a quedar en la veintena en que la había fijado
Augusto. Pero
no era lo excesivo de los impuestos lo que
los españoles sentían más, sino
el enjambre de empleados
que con el título de censitores, de inspectores, de
arcarii,
de exactores, etc., rodeaban a los encargados de la recaudación.
Que
no suelen ser los tributos en sí, por fuertes y subidos que sean,
lo que
más agobia a los pueblos y los exaspera, sino la
manera cómo se exigen,
recaudan y perciben, las violencias,
extorsiones, injusticias y crueldades
que se emplean en
su cobranza. Diéronse en un principio las
contribuciones
en arriendo por contratas de compañías de
monopolistas, que se llamaban
mancipes o publicani. «Eran los pblicanos una clase de ciudadanos
que hacían profesión
de enriquecerse con la miseria del pueblo, que por lograrlo
más
pronto estudiaban y empleaban todos los medios de la opresión
y
de la superchería, y que tenían los oídos sordos y el corazón impenetrable
a los lamentos y lágrimas de los infelices.»—«Los publícanos eran
los
árbitros de los impuestos, y podían aumentarlos según su capricho,
siendo
forzoso pagar cuanto sabía pretender el avaro publicano, sin ser
permitido
el pedir la razón de ello.» Tales debían ser sus excesos, tales
sus vejaciones,
que el mismo Nerón se vió precisado a
publicar unas ordenanzas
para reprimirlos, mandando entre otras cosas que se estableciese
en cada
provincia un pretor para juzgar sus informales exacciones, lo cual
llama
Montesquieu los bellos días de este emperador.
Poco remediaron estos
prefectos del pretorio. Facultados para aumentar los impuestos
en circunstancias
y necesidades extraordinarias, su avaricia inventaba fácilmente
necesidades imprevistas, y lo que antes acumulaban los publícanos
pasaba
después á la caja privada de los pretores.
¿Y qué se adelantó, preguntamos nosotros, con esa nube de funcionarios
asalariados que descargó posteriormente sobre los pueblos
con achaque
del censo o estadística, y de corregir los
anteriores abusos de los publicanos?
Lactancio lo demuestra con colores bien fuertes y sombríos. «La calamidad
pública, dice, llegó a su más alto punto cuando descargando el
azote
del censo sobre todas las provincias y pueblos, se
esparcieron los censores
por todas partes, y lo trastornaron
todo. No parecían sino invasores enemigos.
Medían los campos
por terrones, contaban las cepas de las viñas,
anotaban
los animales de toda especie, y empadronaban a los hombres.
Para
esta operación amontonaban nobles y plebeyos en lo interior de las
poblaciones: las plazas públicas hormigueaban de familias
reunidas como
rebaños, porque cada cual llevaba allí sus
hijos y sus esclavos. Por todas
partes resonaban el tormento
y el azote. Los hijos eran colgados para deponer
contra
sus padres, los esclavos más fieles puestos en el tormento
para
que acusasen a sus señores, y hasta las mujeres para que denunciasen
a sus maridos. Por estos bárbaros medios se arrancaban al dolor
de
las víctimas declaraciones de bienes que no poseían, y que sin
embargo
se anotaban. No servían de excusa ni la edad ni la falta de salud.
Los enfermos
que no podían ir por su pie, eran llevados; a cada uno se le fijaba
la edad, aumentando años a los niños y rebajando a los viejos.
El caos,
la tristeza y el luto reinaban por todas partes. A cada cabeza
se imponía cierta suma, y ele este modo se compraba la existencia a precio
de
oro Entretanto los animales disminuían, morían los hombres, pero
se
pagaba también contribución por los muertos, a fin de que no se
pudiese
vivir ni morir sin pagar. No quedaban más que los mendigos, etc.»
Esta pintura, al parecer exagerada, la confirma Salviano: siendo lo
notable, que a medida que se
aumentaban las exacciones de los pueblos,
se ocupaban menos de ellos los emperadores. «Se enviaban
más tropas a las
fronteras para resistir a los bárbaros, y quedaban menos en el
interior
para mantener el orden. De este modo se hallaba el despotismo cada
vez más exigente y más débil, obligado a tomar mucho é incapaz de proteger
lo poco que quedaba.»
Una de las contribuciones que se hacían más sensibles a los españoles
era la de la milicia. Consecuentes los romanos a su sistema
de conquista,
sacaban soldados de España para llevarlos
a morir por Roma allá en la
Tracia
o en la Iliria, en la Armenia o en la Capadocia, mientras sus legiones
venían aquí a tener sujeta a España, y a aclimatar en ella su lengua
y sus
costumbres. Del valor que en todas partes acreditaron los españoles,
certifican las inscripciones que en honor suyo se han conservado
en la
Gran Bretaña, en las Galias, en Italia, en Egipto
y en África: y de lo numerosos
y frecuentes que eran los subsidios de hombres que a esta provincia
se exigían fue buena prueba la resistencia
que encontró Adriano
en los diputados de Tarragona para aprontarle
el nuevo contingente que
pedía, dando por causa la falta que se experimentaba ya de juventud.
Y eso que debía ser grande la población de España en aquel tiempo:
pues si ya al terminar la república
decía Cicerón: «No hemos superado ni
en número a los españoles,
ni a los galos en fuerza, ni en las artes a los griegos,» mucho debió
crecer con la paz que siguió al establecimiento del
imperio
a pesar de las contribuciones de sangre. Así no nos parece de
modo
alguno exagerada la cifra de los que hacen subir la población hispano-
romana a más del duplo, y aun á dos tercios más de la que en el día
tiene; lo cual está también de acuerdo, así con los censos romanos
que se
conocen, como con el gran número de ciudades que todos mencionan
y
cuentan.
II. No obstante lo gravoso de los impuestos que pesaban sobre España,
no es posible dudar de la riqueza que encerraba esta región
tan favorecida
por el cielo. Hemos dicho ya que era una
de las provincias nutrices
o alimentadoras
de liorna, como lo eran también Sicilia y África. Era una
de las que más abastecían a la metrópoli de cereales; uno de sus
graneros.
Veníale bien a España, mercantilmente considerado, el desenfrenado lujo
de Roma, la vida muelle de los príncipes, entre fiestas, meretrices,
bailarines,
eunucos y bufones, la locura con que el pueblo
se entregaba a los espectáculos,
el abandono en que tenían la agricultura, aquellas fértiles
campiñas de Italia o incultas o malamente trabajadas por manos
esclavas;
porque reducida Roma a pueblo consumidor,
obligada a tener siempre
provistos los graneros públicos para satisfacer das hambres frecuentes
que
solían agobiar al pueblo, monstruo de cien bocas siempre abiertas
para
recibir el alimento que le enviaran los pueblos de las provincias,
todo proporcionaba
ocasión a España para dar salida a los abundantes frutos de
su suelo; y aunque no hubiera entrado en el interés de los emperadores
proteger la agricultura en las provincias proveedoras, bastaba
el interés
de los indígenas para mirarla como una fuente de riqueza propia.
El trigo
y la cebada eran los cereales de que España surtía principalmente
a Roma:
del último, al decir de Plinio, se cogían dos cosechas anuales
en muchas
comarcas de la Celtiberia, y tan pródigo era el suelo, que no era
raro
el que diese ciento por uno. La espiga y el racimo que se ven en
las monedas
españolas de aquel tiempo; son los emblemas de los dos principales
ramos de agricultura que se cultivaban.
Los romanos, que en los seis primeros siglos no habían usado el
vino,
hiciéronle después objeto de lujo en las mesas y banquetes: muchos patricios
hacían vanidad de ser grandes bebedores; los poetas cantaban sus
virtudes,
y M. Antonio escribió una apología de la embriaguez.
Con esto se
hizo uno de los ramos más productivos de comercio
la introducción de vinos
extranjeros, y los de España alternaban
con los de Grecia y de Sicilia:
el de Tarragona era preferido a los de Italia. Así, a pesar de
los edictos de
algunos emperadores mandando descepar las viñas, la plantación
de la vid
se había hecho común en la Península; todo el litoral del Mediodía
y
Oriente estaba plantado de viñedo, y su fruto iba a parar a las
mesas de
los epulones romanos.
Como se hubiese hecho tan común en Roma el uso de la púrpura, que
lo que al principio sólo se empleó para adorno de los dioses,
de los templos
y de los pontífices, se fue extendiendo a la toga, a la pretexta, a la
clámide, hasta
a las colchas de las
camas y a los vestidos de los soldados,
era este ramo de lujo de gran
recurso á España para dar salida a
sus lanas, de cuya calidad y del
aprecio en que se las
tenía hemos
dado cuenta en el curso de la historia.
Ibiza
sacaba gran producto
del establecimiento de tintorería
de
púrpura que tenía; y en la Bética
se utilizaban
grandemente de la cochinilla, y muchos habitantes
hallaban en la coscoja un medio para pagar sus tributos. En tiempo
del emperador Vespasiano encareció la grana purpúrea
en
términos que se compraba casi al valor de las perlas. Ni eran
menos apreciados los linos de la Tarraconense, y los de Asturias
y Galicia.
Pero el que llevaba
la palma a los de todas las provincias del imperio era
el
de Setabis (Játiva), del cual tomaron su
nombre los pañuelos y servilletas
setabinas,
que por su extremada finura usaban sólo los ricos. El poeta
Cátulo las menciona
en dos lugares; y Sillo Itálico dice también
hablando
de estas telas:
Setabis et telas Arabum sprevisae superba
Eran igualmente objetos de comercio y de lucro para los españoles,
la
cera, la miel, las frutas, los higos secos de Ibiza, el aceite,
que tanto recomendaba
el emperador Galieno, y de cuya preparación
nos informa Columela,
y multitud de otros artículos y producciones debidas a la privilegiada
feracidad del territorio español, y de que hacían constante tráfico
las costas de Mediodía y de Levante, saliendo frecuentemente para
Roma
barcos de Cádiz, de Málaga, de Cartagena, de Tarragona, de Barcelona
y
de otros puntos del litoral.
Mirando los romanos el comercio y la industria como profesiones
innobles, satisfechos por haber acumulado
en Roma el oro y la plata de
todas las provincias del imperio,
dejando a los pueblos conquistados el
comercio activo,
y limitados ellos a sólo el pasivo, no advirtieron que teniendo
que
recibir las producciones y manufacturas de aquellos mismos
pueblos
conquistados, y no creando nada ellos, necesariamente habían de
ir
devolviéndoles a cambio de mercancías aquellos mismos metales de que
con las armas los habían despojado. Era una riqueza facticia
la ele Roma;
riqueza puramente metálica, que arrebatada
en un día de victoria y de
despojo a las provincias productoras
tenía que refluir lentamente a los
mismos pueblos de donde
había salido. Opulentia, había dicho Floro, par
ritura mox egestatem. Plinio
da por seguro que salían cada año de Roma
por lo menos cien millones de sestercios. Sólo la prodigiosa abundancia
de dinero que allí se había concentrado pudo hacer que
no se sintiera de
repente la falta; era una enfermedad
lenta que iba royendo el Estado, y
cuyo estrago no se percibía
sino cuando el mal llegó a hacerse demasiado
grave. El
primer Antonino tuvo ya que vender los adornos imperiales
para
subvenir a las urgentes atenciones del imperio. Marco Aurelio se vio
obligado por dos veces a hacer una liquidación de
los vasos de oro, de las joyas
y alhajas
del palacio imperial. Alejandro Severo se vió precisado a vender
su vajilla de oro, y a alterar en dos tercios la moneda. Cuando
en el imperio
de Maximiano hubo que fundir los metales preciosos de los templos
y los monumentos de las antiguas victorias para convertirlos en
dinero:
cuando en el reinado de Galieno se advirtió
que sólo circulaban monedas
de cobre, porque la plata había desaparecido casi toda; cuando,
en fin, entre
todos los ciudadanos romanos no pudieron reunir el oro en que Alarico
había tasado su rescate y tuvieron que apelar a fundir en el fuego
las
estatuas de las virtudes, entonces pudieron conocer los pródigos
romanos
cuán efímeras son las riquezas que no se fundan en el trabajo,
en la industria
y en la economía: opulentia paritura egestatem.
Las riquezas de
Roma habían vuelto a pasar a las provincias productoras.
Otro de los ramos de la riqueza de España eran las minas. Los romanos,
en los primeros tiempos de la conquista, dejaron a los
naturales el cuidado
de trabajarlas, seguros de que sus
productos habían de ir a parar
a sus manos. Los emperadores se reservaron la explotación de algunas
minas, dando el resto en arriendo a compañías de publicanos,
que las
subarrendaban a los habitantes del país. Estaba
prohibido emplear en los
trabajos de una mina más de cinco
mil operarios, que regularmente eran
esclavos o criminales
de la ínfima plebe: y pueblos había a quienes se les
daban
tierras de qué vivir, a condición de que trabajaran las minas de
plomo
en beneficio del Estado, de lo cual fueron nombrados plumbarii.
Los romanos apenas tuvieron
que hacer en el ramo de minería sino proseguir
y perfeccionar
las obras comenzadas por los fenicios y cartagineses.
Abrían
las galerías con mucha regularidad: hacían los pozos redondos; y
los
barnizaban con un betún que hacía sus paredes tersas como las de un
vaso de tierra cocida. Poníanles comunmente el nombre de algún emperador
o emperatriz, o
alguno de sus favoritos o amigos.
Siendo España la provincia del imperio más rica en metales, era también
donde más moneda se acuñaba. Eran
muchísimas las ciudades que
tenían derecho y casas de fabricación.
De aquí la abundancia de monedas
que se encuentran a cada
paso en las ruinas de las antiguas ciudades
romanas de
la Península, y la facilidad con que los aficionados a la numismática
acrecen cada día sus privados monetarios. Y eso que este
derecho
duró sólo desde Augusto hasta Calígula, que despojó
de él a las provincias,
y le hizo privilegio exclusivo
de Roma. Casi todas las monedas
imperiales de España eran
de cobre; las de plata pertenecían generalmente
a familias ricas cuyo nombre llevaban. Era uno de los cargos de
los ediles
inspeccionar la fabricación de moneda, y en
muchas de ellas se leen sus
nombres y los de los duumviros monetarios. Es de notar que las monedas
de este tiempo
no tenían la perfección artística de las celtíberas, o sea de
los tiempos anteriores a la conquista romana.
Mosaico romano encontrado cerca de Gerona
Representa una carrera de cuadrigas en un circo, viéndose
en su parte superior una sección del oppidum y en la inferior
todo lo importante que constituía la arena
III. Lejos, no obstante, de ser extraños a los españoles los conocimientos
artísticos, bien puede asegurarse que hubo en este tiempo
muchos
y excelentes artistas en España, principalmente
marmolistas, lapidarios,
fundidores, plateros y cinceladores,
los cuales parece formaban gremios o
corporaciones de obreros
dirigidas por un presidente elegido entre los ciudadanos
más
ilustrados, según acredita más de una inscripción y más de
un epitafio dedicados o a simples artistas o
a los presidentes de sus asociaciones
o colegios. No
negaremos que a España, como a la misma Roma,
le fueran importadas y trasmitidas las artes liberales por los
insignes maestros de la culta Grecia, de cuyo país tomaron los romanos
(y fue la
más rica adquisición
de su conquista, y el más honroso trofeo para los
griegos)
las letras como las leyes, y las artes como las letras, y muy principalmente
la arquitectura y la estatuaria. Mas tampoco puede negarse
la
aptitud que debieron hallar en los españoles para el
ejercicio de algunas
artes, pues ya antes de la conquista
los hemos visto sobresalir en la fabricación
de la moneda,
en el temple y estructura de las armas, en el tejido
de las telas y otras manufacturas y oficios, según en otro lugar
dejamos
expresado. Ni cabe en lo posible que tantas obras artísticas como
enriquecieron
entonces el suelo español fueran exclusivamente debidas á artífices
extraños, sin que tuvieran gran participación en ellas los naturales.
Porque no hay sino ver esa prodigiosa riquéza monumental que España
conserva todavía, restos preciosos de la antigua grandeza hispano-
romana, para calcular cuán
maravilloso debía ser el número de obras
artísticas que
en aquel tiempo se levantaron en este suelo. Aparte de los
museos
que, aunque abundantes, deberían ser, fuera de los de Italia, los
más ricos del mundo en antigüedades romanas, toda España
es un museo
disperso de apreciables objetos artísticos,
y cada comarca una historia
inagotable en que cada día
se descubren nuevas páginas escritas en piedra
o en metal: cada
día la reja del arado del labriego y la piqueta del albañil
se enredan en la estatua de un emperador, en la columna miliaria
de una
vía militar, en el privilegio de un municipio, en
la urna cineraria de un
cónsul, o en el mosaico de un suntuoso
palacio imperial. Apenas pasa día
en que no se descubran
o las ruinas de un templo, o los restos de un circo
o de un anfiteatro,
o los fragmentos de un arco de triunfo o la lápida
de un panteón, o el ara en que se ofrecían sacrificios a una divinidad.
No
pocas veces hemos visto con lástima desmenuzar la piedra
de un sarcófago
para rellenar los hoyos de un camino público,
mutilar la imagen de
un ídolo para empotrarla en el lienzo
de un edificio privado, o enterrarla
para que le sirviera
de cimiento: hemos hallado en las tapias de las huertas
inscripciones
importantes arrancadas de un palacio de los Césares, y
esculturas
y bajos relieves de ágata o de granito en lugares que ni aun
fuera
decoroso nombrar. Por fortuna la creación de academias y corporaciones
arquelógicas,
de institutos de bellas artes y de museos provinciales,
va poniendo remedio a los males que la indolencia o la ignorancia
hacían
lamentar, y enriqueciéndose diariamente estos establecimientos,
la
ilustración y la laboriosidad de sus individuos contribuyen a hacer
nuevas
y útiles investigaciones históricas.
Ni es de nuestro propósito, ni bastarían volúmenes enteros si hubiéramos
de dar cuenta de los infinitos vestigios
de monumentos romanos que
aun se conservan
en nuestra Península. Sólo Tarragona, la ciudad española
de los Césares, ostenta todavía tantas y tan venerables ruinas,
que
solas ellas bastarían para mostrar cuánta fué la opulencia, cuánta la magnificencia
de las ciudades hispano-romanas
del imperio. Otro tanto
podemos decir
de Mérida, de uno de cuyos monumentos dijo el erudito Pérez Bayer:
«Vi el famoso arco romano; ni en Roma,
ni en parte alguna he visto cosa
igual ni que se le parezca.»
Las ruinas de Itálica, tan dignamente celebradas por la vigorosa musa de Rioja, son
tan preciosas como no podían menos
de ser los restos de la ciudad
Donde «nació aquel rayo de la guerra,
gran padre de la patria, honor de España,
Pío, Felice, Triunfador Trajano,
ante quien muda se postró la tierra...»
Donde «de Elio Adriano,
de Teodosio divino,
de Silio peregrino
rodaron de marfil y oro las cunas.»
Hemos nombrado una sola ciudad de cada una de las tres grandes provincias,
no porque en otras muchísimas dejen
de existir monumentos
igualmente magníficos, sino porque
sus solos nombres formarían un largo
catálogo,
pasando ya de dos mil las poblaciones en que se sabe haberse
descubierto
más o menos preciosas antigüedades romanas; estando con tal
abundancia
y prodigalidad sembradas en el suelo español, que más de un
labriego
del siglo XIX se sienta a descansar en la puerta de su humilde
vivienda
sobre alguna pilastra del antiguo palacio de un procónsul, y las
pilas
de las regaladas termas romanas sirven a veces de abrevadero al ganado
del aldeano. Templos, anfiteatros, circos, palacios, puentes,
acueductos,
baños, naumaquias, estatuas, aras, mosaicos,
columnas, capiteles, vasos,
lápidas infinitas, mil otros
objetos por todas partes diseminados están
testificando el esplendor a que llegó la España romana, y por los
despojos
que subsisten se puede discurrir la grandeza de lo que fue.
Habían los romanos
llegado a unir a Roma con todas las principales
ciudades del mundo por medio de grandes ramales de caminos, que
partiendo
de la metrópoli, y enlazándose entre sí, venían
a convertir el vasto
imperio en una sola y gran ciudad. Nada
ha igualado en solidez, belleza y magnificencia
a estas
grandes vías romanas, de que se conservan trozos que al cabo de
cerca de
veinte siglos admiran todavía y sorprenden por
el mérito de su construcción.
De las dos principales cadenas
de comunicaciones que venían de Italia
a España, la una arrancaba de la misma Roma por la puerta Aurelia,
seguía
por la Toscana a Génova,
a Arlés por los Alpes Marítimos, a Narbona,
Cartagena, Málaga y Cádiz; la otra partía de Milán, y atravesaba
los Alpes
Cotianos y la Galia Narbonense, continuaba por Gerona, Barcelona, Tarragona,
Lérida, Zaragoza, Calahorra y León, y se prolongaba por Galicia
y Lusitania
hasta Mérida. Cruzaban España además otras
muchas magníficas
calzadas, de las cuales concurrían nueve
a Mérida, siete a Astorga, cuatro
a Lisboa, cuatro a Braga, tres a Sevilla y cinco a Córdoba. Calcúlase en
una longitud de cerca de tres mil leguas lo que los romanos tenían
ramificado
de calzadas. Muchas de ellas estaban cubiertas
con una capa
de argamasa en extremo consistente y dura;
el camino que atravesaba
por Salamanca lo estaba de una
piedra blanquecina, que le dio el nombre
de Via argéntea. Señalábanse con mucha exactitud
las distancias de
una a otra ciudad en elegantes marcos
llamados columnas miliarias, de
que se encuentran
muchas todavía. A veces se inscribían en ellas el nombre
del
emperador que había hecho abrir el camino, o del magistrado que
le
había hecho reparar, y solían también recordar algún suceso contemporáneo.
Los pueblos en que las legiones hacían sus estaciones o
descansos,
se hallan igualmente especificados con sus respectivas
distancias en el Itinerario
de Antonino. Además de las grandes vías mencionadas había
otras de orden inferior para las comunicaciones particulares de
los pueblos
entre sí, las cuales recibían, segán su clase, los nombres de pretorianas,
consulares, vecinales, etc. La mayor parte de los grandes caminos
se
construyeron en los buenos tiempos del imperio.
COLUMNA DE LA CONCORDIA, MÉRIDA
IV. Los españoles, que en medio del estruendo de las armas y a
través
de las turbaciones de los tiempos durante la república
habían mostrado
ya su afición a las letras y su aptitud
intelectual, acudiendo presurosa
su juventud a la escuela
fundada por Sertorio, ¿podían dejar de
progresar en los
conocimientos humanos desde que llegó la edad de Augusto
llamada
la edad de oro de la literatura romana? La paz en que quedó
el
país, la protección de Augusto y el ejemplo de Roma los convidaban al
cultivo de las letras. La
lengua indígena había ido cediendo su lugar a la
latina:
de las costas y de los países llanos; los más abiertos a la invasión,
y que por consecuencia experimentaban más el influjo del
trato y comunicación
con los conquistadores, se iba retirando
el lenguaje nativo a las
montañas, acabando por refugiarse
en esas comarcas que hoy llamamos
Provincias Vascongadas,
únicos puntos donde se ha conservado. Por más
tenaces que
los españoles fueran y por más apegados que estuviesen a su
idioma
primitivo, no era posible que resistiera éste a la influencia de la
larga dominación romana, mucho más siendo el latín la lengua
oficial,
la lengua de la legislación que regía a España,
la de las escuelas y de la
poesía, a que tan temprano se
dedicaron los españoles, y posteriormente
hasta la lengua
de la religión. Reemplazó, pues, el latín al idioma ibero y
a los dialectos locales, sin perjuicio de que se conservara en el
pueblo una
especie de lenguaje intermedio o de latín corrompido y mezclado
con voces
de la lengua nativa, que acaso fuera el precursor del que con la
mezcla
de otras sucesivas había de constituir un día la lengua española.
Fue, pues,
la literatura romana, obra ella misma de imitación (que así
se van trasmitiendo los pueblos su civilización, y así se va enlazando
la
vida universal de la humanidad, contribuyendo todos
a su vez a la gran
obra del progreso social), aclimatándose
en España, en términos que a
aquellos primeros poetas cordobeses,
cuyas palabras y estilo parecía
ofender el armonioso oído de
Cicerón, sucedieron otros poetas, otros oradores y otros filósofos,
españoles
que tuvieron la honra de fundar una escuela hispano-latina
en la misma
Roma, y de
imprimir el sello de su gusto a la literatura romana.
No diremos que España pudiera presentar ni un Cicerón, ni un Tito
Livio, ni un Virgilio, ni un Horacio, pero sí que a poco
de haber pasado
la era de Augusto, y cuando Roma se arrastraba
en el cieno de la sensualidad
y de la corrupción, la única
literatura que prevalecía en el imperio
era la española,
y lo mejor que entonces se escribía era obra de los ingenios
españoles,
aparte de alguna otra lumbrera, como Tácito, que aun solía
aparecer
en el turbado y nebuloso horizonte romano. Convendremos, si se
quiere,
en que la escuela española, al volver a Roma bajo Nerón el impulso
literario que de ella había recibido bajo Augusto, corrompiera
el gusto de
sus maestros como en venganza de la servidumbre
en que España había
sido tenida. Pero aun así, ¿fue indigna la literatura española de figurar al
lado de la romana? Dejemos hablar á un
erudito historiador extranjero,
que con una imparcialidad no coinún en
los escritores de su país cuando
tratan de España, se explica de este modo acerca de las dos literaturas:
«Se podrá disputar sobre su preeminencia; se podrá preferir la
una a la
otra, nada más natural: pero nadie podrá negar que sea un glorioso
catálogo
de oradores, de poetas y filósofos, aquel en que figuran los Sénecas,
Lucano, Marcial, Quintiliano, Silio Itálico,
Floro Columela y Pomponio
Mela, por no hablar sino de los más ilustres. Tales son los maestros
de la
literatura-hispano-latina pagana; tales son también los primeros
de entre
los escritores de Roma después de la edad en que escribían Virgilio
y Horacio;
Toda esta escuela tiene un carácter propio, y que no deja de tener
relaciones con el genio literario español de las edades siguientes.
»
En efecto, aparte de los Balbos, del
bibliotecario Higinio, del poeta
Sextilio Henna, de los oradores Marco Porcio Latrón,
Junio Gallión, Marco
Anneo Séneca, y otros que florecieron ya en el tiempo de Augusto,
¿quién
no ve en Lucio Anneo Séneca el Filósofo, el moralista
de la antigüedad
pagana? ¿Quién no admira la fecundidad
de su ingenio, la profundidad
de sus pensamientos, la sublimidad
de sus máximas, y aquella valentía
de imaginación, aquel
conocimiento del corazón humano, aquella alma
ardiente
y melancólica, aquella dignidad de sentimiento que respiran sus
escritos
del Reposo, de la Providencia, la Vida Feliz, los Consuelos, a Helvia
y a Marcia, y otras muchas de sus obras? En vano ha intentado zaherirle
La-Harpe en su Curso de Literatura, acaso
en despique de lo mucho
que Diderot gustaba de los escritos de Séneca, como observa el
historiador
antes citado. Schlegel le llama el verdadero fundador de un nuevo
gusto
amanerado y sentencioso. Pero esto en nada disminuye su mérito
como pensador. ¡Ojalá hubiera participado menos del estoicismo
de su
tiempo! Nuestro juicio y nuestra admiración al talento del filósofo
español
es tanto más imparcial cuanto más severamente hemos censurado sus
flaquezas
como hombre.
«Con Lucano, prosigue Schlegel, vemos a la poesía de los romanos
volver
a tomar la forma heroico-histórica, como si no hubiese podido olvidar
su antiguo origen sepultado en el olvido.» El autor de la Farsalia era sobrino
de Séneca, y murió como su tío víctima de la tiranía y de la insensatez
de Nerón, que tenía el necio orgullo de pasar por el mejor poeta
como por el mejor músico, y miraba como un rival a Lucano. Córdoba
podrá
gloriarse siempre de haber sido cuna de una familia tan ilustre
como
los Sénecas.
Así puede envanecerse Calahorra de haber producido un Quintiliano,
el juicioso y profundo retórico, el honrado orador, la gloria de
la toga romana,
que decía Marcial, el primer profesor asalariado que hubo en Roma,
y cuyas Instituciones serán consideradas siempre como un tesoro
para los
humanistas.
Viene el historiador poeta Silio Itálico,
cuyo poema histórico es un
manantial de instrucción sobre
todos los lugares que fueron teatro de la
segunda guerra
púnica. Todos los amantes de la literatura visitaban su retiro
por
el gusto de conocer al antiguo cónsul hecho poeta fecundo y filósofo
amable. El poeta Marcial se envanece de que Silio se dignara escuchar
sus epigramas y concederle un lugar
en su biblioteca. Floro, historiador
español también,
aunque vivió casi siempre en Roma, no se olvidó de realzar
en
su compendio histórico las glorias de su patria llamando a España
viribus armisque nobilis.
Marcial, natural de Calatayud, puede decirse el creador de los
epigramas,
si bien desearíamos que no hubiese escrito tantos,
pues es muy difícil
hacer mil seiscientos epigramas buenos.
Nadie, sin embargo, ha podido
llevar más lejos la precisión,
la finura y la agudeza que este género de
composición exige.
Lástima que al lado del genio se vea en los que tituló
Obscena el grado de libertinaje y de inmoralidad a que había llegado
la
civilización del paganismo. Distinguióse Marcial por un amor tierno y
ardiente a su país nativo:
a él se retiró después de treinta y cinco años
de vida tormentosa, y desde él escribía á su amigo Juvenal: «Mientras tú
recorres inquieto y agitado
las tumultuosas calles de Roma, yo descanso
al fin en mi
amada ciudad natal... duermo a mi gusto... al levantarme encuentro
una buena lumbre, los cazadores me esperan, mientras el
mayordomo
distribuye el trabajo a los esclavos. He aquí cómo vivo, y cómo
quiero vivir hasta el término de mis días.» Eran sus amigos Plinio
el Joven,
Quintiliano, Frontino, Juvenal, Silio Itálico y Valerio Flacco.
Mas no fueron solamente poetas, oradores y filósofos los que produjo
la España durante el imperio. Honorato Columela, natural de Cádiz, fué
el sabio agrónomo de la antigüedad, y mereció ser llamado el
padre de la
agricultura. Plinio, su contemporáneo,
le cita muchas veces con elogio en
su Historia Natural; y sus obras De Re rustica,
y De Arboribusrevelan
un hombre profundamente entendido en estos ramos. Pomponio Mela,
de
Mellearia,
pudo acaso no ser un insigne geógrafo, pero hay en su cosmografía
concisión, variedad, estilo rápido y animado: algunos lugares especialmente
favorecidos por la naturaleza están descritos con admirable talento.
Nos hemos ceñido en esta breve reseña a aquellos que adquirieron
una
celebridad en la literatura latina, y le imprimieron
una nueva índole y carácter,
sin que el objeto de nuestra obra nos permita detenernos ni a analizar
con más extensión a estos, ni a hacer un catálogo de los demás
que
en España cultivaron las letras con más o menos reputación, como
Flavio
Dextro, el amigo de San Jerónimo, Sexto Rufo Avieno, y otros, porque no
hacemos una historia literaria. Basten estos apuntes para mostrar
los progresos
que había hecho la civilización en España en el período que comprende
el presente libro.
¿Pero podríamos dejar de mencionar á los ilustres emperadores españoles
Trajano y Adriano, ya
como protectores de las letras, ya como literatos
y doctos
ellos mismos? «¿Qué honores no dispensas (decía Plinio el Joven
a Trajano) a los maestros de elocuencia? ¿Qué beneficios no haces a todo
hombre docto y erudito? Por tí los estudios han recobrado la vida y vuelto
a su patria, después de haberlos desterrado bárbaramente la crueldad
de
otros príncipes viciosos.» «Ya volvió los ojos (decía
hablando de él Juvenal)
a las musas afligidas, a los poetas insignes, a quienes la dura
necesidad
había obligado a servir en los baños públicos,
a encender los hornos
de Roma,
y aun a tomar la trompeta del pregonero... Ya no tenéis que humillaros,
oh jóvenes cantores, a ocupaciones tan indignas de vuestro
espíritu,
pues el príncipe os mira con amor y os estimula,
y no espera sino
que le déis ocasión para ejercitar con vosotros su conocida generosidad.»
Grande,
como César, imitóle también, aunque en mérito
no le igualara, en
escribir las guerras en que había tomado
parte. Adriano, su sucesor, aquel
hombre de tan asombrosa
y universal erudición que apenas había ramo
de literatura
que le fuese extraño, el que introdujo la costumbre de premiar
a los hombres de letras con pensiones vitalicias, ¿podría dejar
de
favorecer singularmente á los españoles
estudiosos, siendo su patria España?
Otro género de literatura comenzó a desarrollarse en nuestra Península
con la introducción del cristianismo, y con el estudio
que era consiguiente
de las letras sagradas, de la filosofía
religiosa que tanto influyó en
el cambio del orden social.
En este nuevo campo que se abrió a los entendimientos
no
faltaron tampoco a España varones distinguidos e ilustres,
que
con discursos y escritos luminosos contribuyeron a la propagación
de
la fe, y de ello son buena prueba los concilios que
a principios y fines del
siglo IV se celebraron en Illiberis y en Zaragoza. Y si en España no hubo en
aquel
tiempo plumas tan fecundas y elocuentes como las de los Gregorios,
de los Ambrosios, de los Ciprianos,
de los Jerónimos y de los Agustines,
nadie
ha desconocido ni la instrucción científica, ni la fogosa elocuencia
del venerable Osio de Córdoba, el presidente de los concilios;
y su carta a
Constancio sobre la separación de los poderes
eclesiástico y civil, sobre
ser una bella producción literaria,
es una obra maestra como testimonio
de magnanimidad episcopal.
Aquilino Juvenco puso en versos hexámetros
la vida de Jesucristo:
San Gregorio de Illiberis compuso un libro
titulado
De la Fe contra los arrianos; Prudencio de Zaragoza, fue el mejor y más
elocuente de todos los poetas sagrados de la antigüedad; y se señalaban
ya como hombres de letras los obispos Itacio é Idacio, autor este últimode la crónica, así como el sacerdote de Tarragona, Orosio, autor
de la otra
historia. El mismo Prisciliano, el propagador de la herejía, era hombre
que escribía con facilidad y con fuego; y las mismas controversias
que
suscitaba la herejía ejercitaban, como hemos indicado en otra parte,
el
pensamiento, y tenían despiertas las inteligencias, y en actividad
continua
los espíritus.
Tal era el estado político, administrativo,
social e intelectual que España
había alcanzado en el período del imperio romano desde Augusto
hasta Honorio.
España, con la conquista romana, perdió su independencia, pero
adquirió
la unidad política que no tenía. Incorporada al
imperio como una sola
provincia, entra a participar de
la civilización del antiguo mundo, de la
vida universal
de la humanidad; pero participa también de la imperfección
del
elemento constitutivo de las antiguas sociedades, la religión y la
filosofía pagana. Cuando otro principio civilizador, unido
por una disposición
providencial con el elemento bárbaro,
representante de la fuerza, disuelve
la antigua sociedad
humana para refundirla, España se prepara a
entrar en un
nuevo período de su vida, que será ya una vida más propia,
más
individual, como pueblo que empieza á emanciparse
después de una
larga tutela. Va a recibir una gran modificación en su existencia. Veamos
cómo se fue realizando esta trasformación
social.
TEMPLO DE MARTE EN MÉRIDA

|