| cristoraul.org |
 |
 |
 |
 |
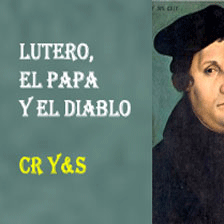 |
 |
HISTORIA DE LA DECADENCIA DE ESPAÑAdesde el advenimiento de Felipe III al TronoHASTA LA MUERTE DE CARLOS IIPORCÁNOVAS DEL CASTILLO
LIBRO SEGUNDO. De 1610 a 1621
Expulsión de
los moriscos, sus principios y sus fines.—Guerra contra los infieles.—Francia:
proyectos y muerte de Enrique IV.—Alemania: campaña de Spínola en el país de Julliers.—Italia: humillación del duque de Saboya, tramas
de éste y de Venecia, sucesión del Monferrato, guerra con Saboya, batalla de
Asti, Oneglia, tratado de Asti, batalla de Apertola, sitio de Vercelli, derrota de D. Sancho de Luna, Lesdignieres y el marqués de Villafranca, el duque de Osuna
y el marqués de Bedmar, empresas de Osuna, los Uscoques, Venecia, combate naval
en Gravosa, paz de Pavía, falsa conjuración y desgracia de Osuna.—España:
últimos años de la privanza de Lerma, Calderón, Uceda, el P. Aliaga, el conde
de Lemus, D. Francisco de Borja, caída del privado.—Guerra marítima:
principio de la guerra de los treinta años, batalla de Praga.—Muerte de Felipe
III.—Estado en que dejó la Monarquía.
Las treguas con Holanda, vituperadas o alabadas, ofrecieron al fin a
España el descanso de que tanta necesidad tenía: grande ocasión para
aprovecharla en aliviar la Hacienda pública, y en comenzar la obra de reparación y
regeneración indispensable, si había de contenerse la decadencia del reino. No se
emplearon en esto ciertamente los días de tregua. El duque de Lerma continuaba
por entonces disfrutando sin contradicción del favor regio, y aumentaba su
fausto y crecían para sostenerlo sus cohechos. Daba soberbios banquetes, y
celebraba en fiestas públicas costosísimas los sucesos alegres de su familia,
ni más ni menos que se suelen celebrar los de las familias reales. El Rey
seguía orando, y él trabajando, sin saberlo acaso, por impericia o ambición en
la ruina total del país. Ayudábale aquel don Rodrigo
Calderón, su privado; hombre de no escaso talento y astucia, pero más fastuoso
y codicioso aun que él, y que más adelante mostró peores mañas y cualidades.
Este, que era su confidente y consejero, ha de ser mirado en todo como su cómplice.
Fue poco
después de las treguas cuando se verificó el suceso más desgraciado que hubiera
presenciado España en muchos siglos. Corría aún el año de 1609, y se oía gran
rumor de armas en la Península, que parecía desusado por la ocasión, puesto que
no se hallaba enemigo en nuestras fronteras. Carlos Doria, duque de Tursis, y el marqués de Santa Cruz, nieto el uno del famoso
Andrea, hijo el otro del grande Almirante de Felipe II, y Villafranca, Fajardo
y D. Octavio de Aragón, inclinaron las proas de sus naves al mar de España.
Los tercios viejos de Italia dejaron apresuradamente sus costas. Tomáronse en lo interior grandes precauciones militares,
en especial por la parte de Granada y Valencia. Formáronse ejércitos, nombráronse generales, y no parecía sino
que alguna invasión temible o insurrección sangrienta iba a encender en armas
la Península. Y, sin embargo, todo estaba al parecer en paz.
Era que uno
de los males más profundos de la Monarquía, nacido de su propia constitución,
y desconocido o mal curado los años anteriores, acababa de cegar los ojos de
nuestros políticos, tratando de acudir al reparo. Los moriscos que habitaban
principalmente las costas orientales y meridionales de la Península no cesaban
de mantener inteligencias con sus vecinos marroquíes y argelinos, y aun con el
mismo Sultán de los turcos. Tratados con rigor sobrado y notable injusticia,
antes habían aumentado que no disminuido los años el antiguo rencor a nuestra
raza. Después de pacificados por fuerza de armas, el odio había ido en aumento
cada día. No se devolvieron a los de Granada los bienes confiscados durante la
rebelión, ni siquiera a los que, lejos de la guerra, habían sido encausados y
desterrados solamente por precaución y sospechas. Mantúvose en muchos el destierro que comenzaron a padecer entonces, y la Inquisición
redobló sus persecuciones contra todos ellos, mirándolos con más prevención y
con menos piedad que nunca. Huyeron algunos de los moriscos a tierras
extranjeras por no soportar tales rigores; pero lo general de la raza oprimida,
no pudiendo huir, comenzó a tramar conspiraciones contra el Estado, poniéndose
en comunicación y tratos con varios príncipes enemigos nuestros, y
principalmente con Enrique IV de Francia, a quien llegaron a ofrecer, según se
dijo, que seguirían bajo su dominio la religión protestante, con tal de no ser
católicos en España.
Cuando los
ingleses tomaron y saquearon Cádiz, tuvo Felipe II temores de un
levantamiento general de los moriscos andaluces, cosa que acaso se habría verificado
á mantenerse algo más los extranjeros en aquella plaza. Tratóse luego de que los marroquíes hiciesen un desembarco en la Península,
prometiéndoles que se alzarían ellos en su ayuda, y que juntos acabarían con
el poder español en su propio lecho. Pero Muley Cidam,
que gobernaba entonces en la ciudad y provincias de Marruecos, tenía demasiado
en que entender con sus contrarios los de Fez, por andar a la sazón dividido el
Imperio, y no pudo acudir como hubiera deseado en socorro de sus hermanos: con
esto hubo lugar a que la conjuración fuese descubierta. Las cosas habían llegado,
pues, a tal punto que necesitaban de enérgico y pronto remedio. Si en tiempo de
Fernando V se hubiera comprendido cuanto importaba que aquella nación se
hiciese una con la nuestra y se hubieran tomado medidas adecuadas al caso en
aquel reinado y los posteriores, no hay duda, como atrás dejamos dicho, en que
jamás habrían llegado tan críticas circunstancias. Pero el mal estaba hecho, y el remedio
tenía de todas suertes que ser doloroso.
No tardó en
imaginarse la expulsión, tan bien ensayada en los judíos, y que desde
los días de la conquista había tenido muchos partidarios; pero se tropezaba
con un obstáculo tan poderoso que pasaban años y años y no
podía llevarse a cabo. Eran vasallos muchos moriscos de ricos-hombres de
cuenta, principalmente en Valencia, donde se miraban más numerosos que en
otra alguna parte, fundándose en su vasallaje grandes fortunas. Así
fue que siempre que se pidió dictamen sobre el caso a los ricos-hombres y barones, se halló que
el mayor número contradecía la expulsión. Y si los vasallos por serlo oponían
tal dificultad, mayor la oponían los moriscos que no eran vasallos y vivían
opulentos y libres,
atesorando en sí las mayores riquezas. Estos tenían defensores asalariados
entre los poderosos de aquella corte de España, donde todo se lograba a la
sazón por salario o precio, y aun al clero mismo que había de adoctrinarlos o
vigilarlos o solicitar su castigo, le traían en cierto modo sobornado con los
grandes diezmos y rentas que le proporcionaban. Llegaban las riquezas hasta a
librarlos de las garras de la Inquisición, tolerándoles a ellos desmanes que el
fuego y el hierro corregían tan duramente en los demás españoles. Sábese que el conde de Orgaz era el protector de los moriscos
de Valencia, y recibía por ello cada un año más de dos mil ducados; y en la
corte de Roma lo era un cierto Quesada, canónigo de Guadix, el cual cuidaba de
que las disposiciones del Pontífice no se ajustasen bien con las del Rey, á fin
de estorbar unas y otras, lo mismo que los protectores que estaban en Madrid
cuidaban de parar o desvanecer cualquier intento que pudiera serles dañoso,
desmintiendo las traiciones de que se les acusaba y atribuyendo a ignorancia
sus malas obras. Sin embargo, las traiciones, aunque acaso provocadas por
nuestros rigores, eran evidentes; y sus obras eran más de moros, que solo por
fuerza aparecían cristianos, y de hombres sedientos de venganza, que no de
ignorantes. Los cristianos viejos que vivían en sus comarcas no osaban salir
de noche, y en las regaladas lunas de verano, orillas del mar de Valencia, no
era raro el hallar al hospedaje y festejo de los moriscos cuadrillas de piratas
argelinos y saletinos, saqueando haciendas de
cristianos, matándoles o cautivándoles a mansalva. Crecía con esto cada día el
recelo en los nuestros y la cólera y la audacia en los moriscos. Contábanse las casas de moriscos y cristianos, y hallábase que
las de aquéllos se aumentaban de año en año, al paso que las de éstos mermaban. Veíase donde quiera armados a los moriscos, y aunque
se intentó por varios modos desarmarlos, no se halló medio de ejecutarlo
completamente. Todo esto obligó a tomar algunas prevenciones, particularmente
en Valencia, y cuando el duque de Lerma, Conde entonces todavía, gobernaba en
aquel reino corriendo los últimos años de Felipe II, fundó la llamada milicia
efectiva o general, compuesta de todos los cristianos aptos para la guerra, y
que llegó a ascender a diez mil infantes y muchos caballos, los cuales, en sus
casas, con lugares de reunión y plazas de armas preparados, con armas y
pertrechos, esperaban la hora del peligro para acudir a conjurarlo.
Pero tantas
prevenciones no parecieron bastantes todavía. En 1602, el Patriarca de
Antioquía y Arzobispo de Valencia, D. Juan de Rivera, escribió un papel al Rey
proponiéndole francamente la expulsión; mas pedida explicación de los medios
con que había de ser ejecutada se halló que el buen Prelado no entendía por moriscos
sino a los de Castilla, Aragón y Andalucía, porque los de Valencia, aunque más
numerosos y temibles que ningunos, juzgábalos necesarios para el sostenimiento de su persona humilde y de su casa de Dios.
Nada más curioso que la argumentación de aquel Prelado lleno de celo y deseoso
de ver fuera de España a los infieles; más no tan enemigo de su particular
conveniencia y comodidades que consintiera por tal celo y deseo en disminuir
sus rentas. Desechóse la distinción en la corte como
era razón, viendo cuán incompleto quedaba con ello el intento, y no faltaron
personas que en sendos
libros la combatiesen. Tenía acaso más partidarios la opinión mostrada en otro
tiempo por el celebre Torquemada, de que en caso de infidelidad de los
moriscos a todos los mayores de edad debía pasárseles a cuchillo, y a todos los
menores repartirlos como esclavos; pero la que prevalecía en los más prudentes
era la de ejecutar la expulsión total, echando de España a los moriscos de
Valencia lo mismo que á los de Castilla, Sierra Morena, Extremadura y riberas
del Segre. Y cierto que dada la expulsión no podía concebirse otra cosa.
Comenzó a
formárseles un género de proceso secreto en la corte, oyendo el Rey a todos
los que alegaban contra ellos, y no dejando también de oír a algunos de sus
defensores, que, a más de los asalariados, hubo de éstos algunos no
desconfiados de su conversión y pacificación, como los obispos de Segorbe y de
Orihuela, mayormente el primero. Fue de los enemigos más grandes de los
moriscos el fraile Bleda, que escribió de aquel suceso en su Crónica de los
moros, el cual por conseguir la expulsión hizo tres viajes a Roma, y escribió
libros y memoriales, e hizo cuanto puede dictar el celo más desapiadado. Comprobóse que traían inteligencia con Enrique IV de
Francia, el cual, aunque cristianísimo, no había titubeado en prestarles favor,
bien que, como arriba indicamos, se dijo que le habían ofrecido hacerse
protestantes bajo su mano. Mas puede creerse que quien los ayudaba con promesa
de tan poco verosímil cumplimiento, también los habría ayudado aún cuando
renovaran los tiempos de Taric-ben-Zeyyad y de
Muza-ben-Nosseir y los desastres del Guadalete. Al
lado de estos cargos, verdaderamente graves, aparecieron otros
contra los tales moriscos, oídos entonces con horror en España. Uno era que no
criaban puercos, animales aborrecidos de Mahoma; otro era, que cumpliendo a veces sus
tratos mejor que los cristianos, no convenía dejar en pie tan mal ejemplo, y
que se notase que los nuestros con ser en la fe antiguos eran menos honrados y
virtuosos que los que ahora acababan de recibirla y no estaban en ella muy
seguros: ni fue tampoco de los menores el suponer que en las misas ejecutaban bajo capa
y a escondidas de los cristianos, irreverentes demostraciones. No pudo
resistir más Felipe III: y como el duque de Lerma anduviese tan de antiguo receloso de los
moriscos acabó de decidirle en un todo. En 1606 era ya cosa resuelta la
expulsión.
Se dilató, sin embargo,
tres años por los empeños en que andaba a la sazón la
Monarquía. Se guardó gran y maravilloso secreto sobre ello, y fue de
notar la conducta del duque del Infantado, posesor de la baronía de Alberique y otras pobladas de
moriscos y muy ricas a causa de ellos, el cual, sabiendo lo que había de ejecutarse tan en
daño suyo, como que de un golpe iba a perder millares de vasallos y copiosísimas rentas, no hizo
movimiento alguno, ni se aprovechó de la noticia para negociar sus intereses, tal como si estuviese ignorante de
todo. No fueron tan generosos otros señores, ricos-hombres y corporaciones interesadas
en la conservación
de los moriscos.
Eran de los
principales intereses los que se fundaban sobre los censos. Había cristianos
que vendían a los moriscos ropas y oro y alhajas de mala ley al fiado, por
mucho más precio de lo que valían y con crecida usura; otros, que prestaban a
las aljamas o Universidades gruesas cantidades al diez por ciento
de usura,
y de tales préstamos eran no pocos para los mismos barones y señores de
ellas; otros, en fin, que tenían dinero consignado
sobre casas y campos de propiedad de moriscos particulares. Con el
producto de tales censos vivía la mayor parte de la nobleza,
conventos, parroquias, cabildos y otra infinidad de gente honrada del reino, las
iglesias, colegiatas y catedrales. Y así fué que el rumor de la
expulsión llenó de espanto a todas las provincias donde había moriscos y censos; y
que muchos, no tan generosos como el duque del Infantado, con noticia cabal del
intento se apresuraron á negociar sus créditos. No dio tiempo,
sin embargo, el edicto para que pudieran excusarse tales daños en los cristianos, ni tampoco
para que los moriscos ricos, que, aunque nada sabían, recelaban lo bastante
para desear convertir en dinero sus haciendas, pudieran ejecutarlo.
Por Agosto de 1609 se decretó la expulsión de los de Valencia, al
propio tiempo que se tomaban todas las medidas que parecieron necesarias para ejecutarla.
Era Capitán
general del reino de Valencia el marqués de Caracena, D. Luis Carrillo de Toledo; se
le envió por Maestre de campo general de las armas a
D. Agustín Mejía, soldado viejo de Flandes y castellano allí de
Amberes; se aprestaron las llamadas milicias generales, y acercáronse a las fronteras de Valencia y Aragón los jinetes de Castilla; Doria y Santa
Cruz trajeron: el primero, en diez y seis galeras, el tercio de Lombardía,
mandado por D. Juan de Carmona con mil doscientos cincuenta soldados efectivos;
y el segundo, el de Nápoles, con dos mil setenta, gobernados del Maestre de campo D. Sancho de
Luna y Rojas. Las galeras que tenía en Sicilia el duque de Osuna vinieron
también, y eran nueve, con D. Octavio de Aragón por general; bien que aquella
armada estuviese a las órdenes de don Pedro de Leiva y ochocientos hombres en
nueve compañías. D. Luis Fajardo, con catorce galeras de la carrera de Indias
y mil soldados, y el marqués de Villafranca, duque de Fernandina, D. Pedro de
Toledo, con las galeras de España, que eran veintiuna, y hasta mil trescientos
soldados también acudieron a la empresa. Fue el punto de reunión de todas las
armadas Mallorca, y desde allí se repartieron los puestos. Los bajeles de
España y los de Génova vinieron á cerrar la boca de los Alfaques: los de Nápoles
se apostaron en Denia, los de Sicilia en Cartagena y en Alicante los de Indias.
Desembarcaron las tropas, repartiéndolas los capitanes en los puestos donde se
creyó que pudieran los moriscos fortificarse: D. Pedro de Toledo por la parte
del Norte del reino hacia Aragón, y D. Agustín Mejía por la del Sur hacia
Murcia. Luego se publicó el edicto en Valencia. Disponíase que dentro de tres días de publicado el bando todos los moriscos saliesen de
sus casas, bajo pena de muerte, yendo adonde el Comisario real que se enviase a
sus comarcas les ordenara, para ser transportados a Berbería, llevando consigo
los bienes muebles que pudieran conducir por sí mismos. Permitíase que en cada lugar quedasen seis personas para que conservasen el cultivo del
azúcar y las artes moriscas, y que quedasen también los niños menores de
cuatro años, con licencia de sus padres, para ser criados entre los
cristianos viejos, esto como favor singular. Luego se les dieron sesenta días
de término para disponer de sus bienes, muebles y semovientes, y llevarse el
producto, no en metales ni en letras de cambio, sino en
mercaderías, y éstas, compradas de los naturales de estos reinos y no de
otros, a no ser que prefiriesen dejar la mitad de la hacienda para el Rey,
en cuyo
caso bien podían llevar consigo todo lo prohibido en oro y plata y letras de cambio. Los bienes
raíces fueron sin excepción confiscados, tales eran las principales
disposiciones.
Los moros,
aterrados al principio con lo violento de tal resolución, trataron al fin de defenderse y
acudieron á las armas. Uno de ellos, por nombre Turiji,
persona principal del valle de Ayora, levantó banderas de rebelión, y a poco un molinero de Guadalest llamado Milini, insurreccionó también el valle de Aiahuar, saqueando y destruyendo sin piedad los pueblos de cristianos y matando a cuantos caían en sus manos.
Pero sin armas, sin enseñanza militar y cogidos al desprovisto, tuvieron que ceder al fin a los
aguerridos tercios de España y someterse a su destino. No fue con todo
sin algunos combates. Las cumbres de los montes, los llanos y los
caminos parecían cubiertos de ellos, que corrían furiosos de acá para allá, a pie
y a caballo, con armas y sin ellas, comunicándose los acuerdos y animándose unos a
otros. Hombres, mujeres y ancianos, grandes y pequeños, se mostraban en el
último punto de la desesperación. Y no es decir que faltaran moriscos que tomasen la
expulsión a regocijo: los había, sin duda, tan celosos de la fe de Mahoma y tan deseosos de
salir entre cristianos, que no suspiraban por otra cosa y que
respondieron con gritos de júbilo al mandato de salir
de España. Pero éstos no eran los más, a lo que puede deducirse de los
hechos, sobre todo luego que llegó a susurrarse que no los recibían tan bien en África
como se esperaba.
Dio altas
muestras de su sagacidad y talento el marqués de Villafranca, duque de
Fernandina, D. Pedro de Toledo, porque en la parte del reino que él tomó a su
cargo fueron tales sus disposiciones que no se oyó un solo grito de rebelión.
Pero el Maestre de campo, general D. Agustín Mejía, anduvo algo más descuidado
y dio tiempo a que Millini o Mellini por un lado, y Turigi por otro, se fortificasen y
reunieran fuerzas que llegaron a parecer temibles, aclamándose uno y otro por
reyes en sus comarcas. Entró D. Agustín Mejía en la sierra de Alahuar, llevando por delante a las cuadrillas de moriscos
rebelados en el contorno; tomó el castillo de las Azavaras,
en cuyo asalto dio heroica muestra del valor de su persona D. Sancho de Luna;
luego los moriscos guarecidos en las peñas se pusieron al grueso del
ejército, y hubo gran matanza de ellos y alguna pérdida de los nuestros,
pereciendo entre otros el reyezuelo Mellini, con que
los rebeldes pusieron en su lugar a un cierto Miguel Piteo. Al fin, llegó D.
Agustín Mejía con el tercio de Nápoles, el de Sicilia y muchos soldados de
milicias y particulares al castillo de Polop, último asilo de los rebeldes:
allí padecieron horrible hambre y sed por no haber hecho provisión de nada,
hasta que al cabo de nueve días se rindieron a condición de salvar las vidas.
Entre tanto Vicente Turigi, que así se llamaba el
reyezuelo de Ayora, reunió muchos moriscos en la Muela de Cortés, lugar muy
proporcionado para la defensa: salió a reconocerlos el Gobernador de Játiva, D.
Francisco Milán y Aragón, y tuvo con ellos un encuentro, donde, peleando
valerosísimamente, les hizo mucho daño: luego D. Juan de Cardona, con
su tercio de Lombardía y milicias, vino a atacarlos en
sus posiciones, y no osando aguardarlo, se desbandaron, abandonando cuanto
tenían y pereciendo los más de los que allí se recogieron al filo de la
espada, hombres, niños y mujeres. Turigi, sin embargo,
anduvo algún tiempo escondido por la ribera del Júcar, hasta que al fin fue preso y ejecutado en Valencia, donde murió como cristiano. Hubo a la par muchísimas
muertes por todas partes entre cristianos y moriscos, pretendiendo
aquéllos robar a los que iban pacíficamente a embarcarse, solícitos éstos en vengar su afrenta y
daño.
Al cabo se
completó la expulsión en Valencia, y en el año siguiente (1610) se fueron
dando edictos y expulsando a los moriscos que quedaban en las demás partes de España. De las costas de Valencia pasaron las armadas a las de
Cataluña y Aragón, y fue también D. Agustín Mejía; salieron de allí los
moriscos sin resistencia alguna, coadyuvando muy eficazmente al logro de la
empresa el Capitán general de Rosellón y Cataluña,
duque de Monteleón, y el Virrey de Aragón, don Gastón de Moneada,
marqués de Aitona. A los de Extremadura los expulsó
el licenciado Gregorio López Madera; a los de Castilla, el conde de Salazar, D.
Bernardino de
Velasco, y a los de las Andalucías, el duque de San Germán,
Capitán general de la provincia, sin que en parte alguna
se notase ya resistencia. Luego se hicieron indagaciones
e inquisitorias
por las ciudades y campos para rebuscar a los pocos moriscos que
habían
quedado escondidos; algunos fueron cazados en los montes, como fieras; otros fueron
atraídos con halagos y embarcados, y así acabó de desarraigarse aquella raza
triste de nuestro suelo. Á fines de 1610 podía reputarse por terminada la obra.
Se tachó de impolítico
y de injusto el edicto en las naciones extranjeras; tanto, que el cardenal
Richelieu dijo de él que fue el consejo más osado y bárbaro que hubiese visto
el mundo. Sobre todo han sido censuradas ciertas disposiciones derechamente
encaminadas a enriquecer la hacienda del Rey con los despojos, o más bien la
del duque de Lerma y sus parciales. De cierto pueden considerarse aquellas
medidas como desacertadas y fatales para España. Aun en el trance extremo en
que estaban las cosas, aun siendo tan necesario el reprimir duramente a los
moriscos y siendo tan peligrosos a la Monarquía, se pudieron hallar
expedientes que no causasen con su expulsión total tamaños males. Había
moriscos que profesaban sinceramente la religión católica, y tanto que murieron
como mártires por ella entre los de su nación. Los más de ellos ignoraban ya la
lengua y literatura árabe, y, por el contrario, hablaban la lengua y dialectos
de España como los mismos cristianos; escribían libros que podían pasar por
clásicos en nuestra literatura, y mostraban gran conocimiento de nuestros
escritores y de los escritores greco-latinos, que andaban entonces en moda.
Cursaban en nuestras Universidades, aprendían nuestras artes, a la par que nos
enseñaban las suyas; y en sus gentilezas y bizarrías y hasta en la desenvoltura
de sus mujeres, más se parecían a los españoles que a los moros o turcos, sus
hermanos. Aun los hubo tan apegados a nuestras cosas, que en el destierro
conservaron nuestra lengua y costumbres, y las guardaron por mucho tiempo
después, transmitiéndolas de sus personas a las de sus
descendientes en las muchas ciudades y villas que fundaron en África. Y los más
de ellos sentían tanto amor al suelo, de España, que por no dejarlo hicieron al
Rey los ofrecimientos más extraordinarios, ya prestándose a rescatar a
todos los cautivos cristianos en Berbería, ya apagar las flotas y las
guarniciones españolas de sus provincias.
Algo
pudiera, por tanto, aprovecharse en tanta gente y tan diversa,
conservando en el reino a los que lo mereciesen, y expulsando
con efecto a los más indóciles y aun a los sospechosos de sedición, siendo cierto que
contendría á los que se quedasen el castigo de los que se iban. Lo principal era
apartarlos de las costas y meterlos en el interior de España; y eso bien pudo
hacerse con muchos, sin peligro alguno ni dificultad muy grande, que yermos y
tierras baldías que poblar no faltaban ciertamente en nuestro suelo. Pero no
se pensó en otra cosa que en echarlos y en tomar sus despojos. Ni aun esto se
logró como se quería; antes bien, fueron ellos quien nos empobrecieron: unos,
llevándose, como los judíos, grandes letras de cambio; otros, que, aprovechándose
del permiso que se les dio de exportar oro y plata, dejando la mitad para las
arcas reales, pusieron en circulación inmensa cantidad de moneda falsa y de
falsas alhajas, y se llevaron consigo el oro y plata de buena ley. No
alcanzaron tampoco los moriscos el fruto de este último engaño, por la ocasión
disculpable. Muchos de los barcos que habían de transportarlos, mal preparados
y dispuestos y por demás cargados naufragaron, haciendo presa el mar de
millares de cadáveres. En muchos, no los naufragios, sino la crueldad y mala
fe de los pilotos y marineros causaron igual suerte, porque, deseosos de soltar
pronto la carga para tener tiempo de volver por otra, echaron al mar á los
moriscos que llevaban. Y aun no paraba aquí su desdicha, sino que, al llegar
luego a los puertos donde los dejaban, eran asesinados y saqueados, por lo
común, sin piedad alguna. En África mismo, viéndolos los moros ignorantes de
su lengua y de sus historias y devociones, y tan distintos en usos, maneras é
industrias, no quisieron ya reconocerlos por hermanos, y robaron y despedazaron
a la mayor parte.
Es imposible
recordar los pormenores de aquella catástrofe sin sentir el corazón oprimido y
sin lamentar la suerte de tantos infelices hijos de España, criados al fin a
nuestro sol y alimentados en nuestros campos. Pocos libraron su vida, menos aun
las riquezas que poseyeron. Y no fueron ellos solos los perjudicados, sino que
de nuestra parte fue no menor el daño y ruina. Las ricas y populosas costas de
Valencia y Granada quedaron entonces miserablemente perdidas; se olvidó casi
la industria, que solamente los moros ejercían; se abandonaron los campos que
ellos solos sabían cultivar; centenares de pueblos desiertos, millares de
casas derruidas, quedaron por señal de su partida. Calcúlase de diversas maneras el número de los moros expulsados; pero pocos lo bajan de
un millón de personas de toda edad y sexo. Hecho verdaderamente grande y admirable,
a no ser tan infeliz para España.
No se sació
con echar a los moriscos del reino la saña de los Ministros de Felipe III.
Pareció por un momento que se iba a resucitar la antigua política de España,
extendiendo nuestro poderío por las tierras infieles, cosa que ofrecía más
facilidad y menos gastos que las empresas de Italia y de Flandes, y podía ser
de mucho más provecho a la Monarquía. Harto mejor campo era este para esgrimir
las armas en defensa de la religión y en contra de los enemigos de la fe. Y si,
en efecto, España hubiese consagrado todas sus fuerzas al África, todavía los
males de la expulsión de los moriscos no hubieran sido tan grandes, aunque siempre
hubieran sido de mal ejemplo y precedente aquellas muestras de demasiado rigor
para que los africanos se rindiesen a los nuestros sin grande esfuerzo. Pero
todo paró en la toma de Larache, por astucia, en la de la Mamora,
y en algunos arrebatos y empresas marítimas. Ya en 1602 Carlos Doria había
llevado una armada delante de Argel, que acaso se hubiera apoderado de aquella
plaza indefensa entonces, a no ser deshecha por las tempestades, tan enemigas
de España. Al ver lo frecuente que eran tales desgracias en nuestra marina por
aquellos tiempos, se sospecha con fundamento que los bajeles españoles, aunque
mandados por hábiles y experimentados Generales y llenos de gente valerosa, no
estaban bien aparejados ni tripulados con buena marinería, dado que las
armadas inglesas y holandesas corrían en tanto los mares con mucha mejor
fortuna.
Encamináronse ahora, dejado lo de Argel, los
intentos del Gobierno español contra Larache. Era aquel puerto madriguera y
abrigo de corsarios berberiscos y saletinos, y de
piratas holandeses, franceses e ingleses, que desde allí tenían en continuo
desasosiego nuestras costas. Propuesto el apoderarse de la plaza, se aprovechó
la ocasión de los tratos que había movido de proprio motu con nuestra Corte
Muley Xeque, Rey de Fez, que era quien la
poseía, el cual estando en guerra bravísima y larga con Muley Cidan, que gobernaba en Marruecos, deseaba tener propicio
al Rey de España, para hallar refugio en cualquier desmán en sus Estados. Un
cierto Juanetín Mortara,
genovés avecindado en África, fue el mensajero que escogió el moro para pedir
el seguro, el cual, ganado por nuestra Corte, trabajó con mucha astucia y
acierto, y con exposición notable de su persona en que el marroquí nos cediese a
Larache. Logróse después de muchas dificultades
(1610), y de muchas idas y venidas de nuestra armada a aquellas costas y un
año de negociaciones; pero no fue sin gastos, porque entre otros, hubo que
darle á Muley Xeque doscientos mil ducados en dinero
y seis mil arcabuces. Manía singular aquella de comprar aún lo que podía adquirirse
por armas, porque a la verdad era España en ellas todavía más rica y poderosa
que no abundante en dineros.
Más acierto
hubo en la toma de la Mamora, donde, perdida Larache,
habían trasladado los piratas moros y cristianos su madriguera. Rindióla D. Luis Fajardo, que salió de Cádiz (1614) para el
caso con una armada de noventa velas, cogiéndola al desprovisto y casi sin
defensa; y el Gobernador que allí quedó, Cristóbal de Lechuga, supo conservar
la plaza de modo que, aunque bien la acometieron los moros los años adelante,
no pudieron recobrarla.
No menos
afortunado por mar que D. Luis Fajardo, se presentó el marqués de Santa Cruz
con su armada destinada a cruzar en las costas de Nápoles delante de la Goleta
de Túnez, quemó once naves que allí había al abrigo de la fortaleza; y
desembarcando luego en la isla
de Querquenes la saqueó, trayéndose mucho botín y
número grande de cautivos, aunque no sin pérdida, porque los moros
obstinadamente defendieron sus puestos. Y el duque de Osuna, Virrey a la sazón
de Sicilia, donde comenzaba ya a echar los cimientos de su fama, aprestó una
armada en aquellos puertos, la cual, viniendo a las costas berberiscas, echó
gente a tierra en el lugar de Circeli, y a pesar de
la valiente defensa de los turcos que lo defendían, lo entró a fuego y sangre,
con muerte de más de doscientos de ellos y poca pérdida de su parte.
Alentado
Osuna con la gloria y provecho de este triunfo, juntó mayor armada al mando de
D. Octavio de Aragón, marino muy ejercitado. Navegó este General a los mares de
Levante; y encontrándose con diez galeras de turcos algo separadas de una
grande armada que tenían ya a punto aquellos infieles, las combatió, y después
de un recio combate tomó seis sin que el grueso de las naves contrarias
acudiera a estorbárselo, con lo cual y otras presas que hizo se volvió a
Palermo, rico y glorioso. No tardó Osuna en ordenar otra vez a don Octavio que
saliese al mar; habían hecho los turcos un desembarco en Malta, y sabedor de
ello el General de los nuestros, llegó y atacó su escuadra anclada en las
costas, echó a pique unas galeras, apresó otras y obligó a los enemigos a
embarcarse y huir. En tanto don Juan Fajardo, D. Rodrigo de Silva y D. Pedro de
Lara hicieron muy ricas presas en los corsarios mahometanos, principalmente el
último, que, en dos naves marroquíes que rindió, halló más de tres mil
manuscritos árabes de filosofía, medicina, política y otras artes, los cuales
fueron traídos á la biblioteca del Escorial, donde algunos se hallan todavía;
y otros, los más, perecieron en el doloroso incendio de 1674.
Mas siguió
predominando en los consejos el interés de influir y dominar en Europa; y
cierto que a la sazón nos aquejaban aquí graves cuidados, porque el rey de
Francia, Enrique IV, no había cesado de hacer aprestos de guerra desde la paz
de Vervins, ni de procurarse alianzas, además de
ayudar a nuestros enemigos tanto al menos como nosotros ayudamos en la ocasión
a los suyos. Secundábale Sully,
su gran privado, hombre de gran capacidad y celo, al cual debió Francia la gran
prosperidad en que se halló los años adelante. Tanto el Rey como el Ministro
aborrecían de corazón a España, por el calor que había dado a la liga católica.
Alarmada nuestra Corte con los preparativos del francés, comenzó a inquirir
sus intentos para destruirlos antes de que llegasen a ejecución. Trajeron en
nuestro favor el oro y las promesas de alianza y amparo, a casi todos los
ministros de Enrique IV, y hasta la reina María de Médicis y a María de Verneuil, querida del Monarca francés. Dícese que éste no
podía hacer cuajar sus proyectos, ni preparar ninguna trama contra España sin
que de nosotros fuese conocido el intento, por secreto que pareciera. Pero a la
verdad el de movernos ahora guerra no lo era ni se cuidaba mucho Enrique IV de
que lo fuese. En una conferencia con nuestro embajador don Iñigo de Cárdenas,
que fué a pedirle cuentas de sus armamentos tan
inesperados, exclamó lleno de cólera: «¿Quiere vuestro Rey ser señor de todo el
mundo? »Pues yo tengo la mi espada en la cinta tan larga como otra.» A lo cual
respondió D. Iñigo, con la gravedad y nobleza que solían tener los ministros de
Felipe II, que el
Rey de España no quería ser dueño del mundo, porque ya Dios le había hecho
señor de lo mejor de él; y que «Sin meterse en el tamaño de las espadas, era
tal el de la espada de su Rey, que en Europa y las demás partes del mundo podía
sustentar lo que tenía y mantener su reputación de modo que quien la
provocase habría de sentirla.» Pasaron allí otras razones tanto y más duras, y
públicamente se hablaba ya del tiempo y el modo con que Enrique IV había de
invadir nuestras provincias de Flandes.
Indudablemente
para el Monarca francés eran bastantes motivos de guerra el odio que profesaba
a España y el deseo de destruir nuestra preponderancia en Europa; mas la
Historia no puede callar un motivo pueril propio de aquel Rey tan flaco con las
mujeres, aunque dotado de altas prendas y cualidades. El príncipe de Condé se había refugiado en Bruselas con su mujer joven y
hermosa de quien estaba locamente prendado el rey Enrique. Hablando con
nuestros embajadores apenas dejaba de nombrar entre los negocios de Estado que
lo traían descontento de España, el que alejase aquél la mujer de sus manos, y
hablaba en su particular de ir a Bruselas y traérsela por fuerza de armas
contra la voluntad del esposo. En esto le sorprendió el puñal de Ravaillac, que le quitó tales proyectos con la vida (1610).
Aquel crimen fue sin duda útil para España, puesto que con él quedó libre de
tan peligroso enemigo; y aun por eso sin duda hubo quien lo atribuyese a
nuestras artes. Calumniaron torpemente los que dejaron corren tales voces a nuestro
buen rey Felipe III, que era tal, que al decir de un embajador veneciano en
ciertos despachos a su Gobierno, «no habría hecho un pecado
mortal por todo el mundo». Ni los hechos del duque de Lerma autorizan a creer
que de por sí tramase tamaña alevosía, ni era fácil que sin conocimiento del
piadoso Rey la intentase. A la verdad, el Gobierno español obedecía al
maquiavelismo indigno de la época, empleando las artes de la seducción con
harta frecuencia; mas no la usaban menos contra él los extranjeros, aunque no
con tanta fortuna, porque no se hallaban españoles que hiciesen traición á su
patria. Ni ha de ser razón ésta para que se atribuya a nuestro Gobierno un
crimen que pudo ser más ventajoso, y no se imaginó en los días de Felipe II.
Descansó con
la muerte de Enrique IV la política española por aquella parte, y ya no se
trató sino de aprovechar las circunstancias. Logró de la reina regente, María
de Médicis, D. Iñigo de Cárdenas, no sólo que apartase al ministro Sully de los negocios, sino también que lo redujese a
prisión, libertándonos así de aquel otro enemigo. Y en seguida para asegurarnos
más se ajustó el matrimonio del príncipe de Asturias, don Felipe, con Doña
Isabel de Borbón, y el de la infanta Doña Ana de Austria con el rey de Francia,
Luis XIII. Casi al propio tiempo (1611) murió de sobreparto la reina Doña
Margarita de Austria, con gran sentimiento de su esposo, que no quiso ya
contraer segundas nupcias; y los funerales de la Reina se confundieron con los
festejos ruidosos que produjeron los nuevos matrimonios, de que se esperaba
por cierto más felicidad que hubo.
Libre ya de
temores el Gobierno español, se dispuso a ejecutar sus intentos un tanto
contenidos por atender a los proyectos del difunto Enrique IV en Alemania e
Italia. Eran los de Alemania poner en posesión de los Estados
de Cleves y de Julliers al conde Palatino de Nebourgo, católico, contra las pretensiones del marqués de
Brandeburgo, protestante y enemigo de la casa de Austria. Habían convenido
primero aquellos Príncipes en repartirse amistosamente los Estados;
pero como suele suceder en tales transacciones, no tardaron uno y otro en
acudir a las armas. Vinieron los protestantes alemanes y el conde
Mauricio de Nasau con los holandeses al socorro del
de Brandeburgo, y Spínola recibió orden al punto de salir de Flandes á
combatirlos y restituir a Neoburgo los Estados. Reunió Spínola un ejército
que se hizo subir a treinta mil hombres, y con él sorprendió a Aix-la-Chapelle sin resistencia; pasó luego el Rhin,
y rindió a Orsoy sin dificultad, y apareció delante
de Wesel. Bien recordaban los moradores de aquella
ciudad herética los agravios que tenían hechos a los españoles, sometiéndose a
ellos cuando los miraban cercanos, y ultrajándolos y persiguiendo el culto
católico no bien los sentían apartados. Por lo mismo resolvieron estorbarles la
entrada, y opusieron tenacísima resistencia; mas Spínola combatió la plaza de tal manera,
que antes que pudiera ser socorrida de los protestantes la obligó a
rendirse. La fortificó más que estaba y puso allí guarnición muy crecida al
mando del marqués de Belveder D. Luis de Velasco. Ocupó luego
otros lugares y fortalezas, y se volvió á Flandes sin dar batalla, porque tenía
órdenes de evitarla.
En Italia fue
a la sazón el principal intento de nuestra Corte tomar venganza del duque de
Saboya. Hacía tiempo que este Príncipe sentía bullir en su cabeza el pensamiento
de echar de Italia á los extranjeros, formando con ella un reino para su
casa. Públicamente se dejaba llamar el libertador de Italia; y fuéralo acaso a tener tantas fuerzas como voluntad y
astucia. Por entonces, olvidando los beneficios que debía a España, había
ajustado un tratado que se llamó de Brusol con
Enrique IV para apoderarse del Milanés, mientras aquel Monarca ponía en
práctica por otro lado los intentos que contra nosotros meditaba. Ordenósele deshacer su ejército, y el Duque se negó a ello
con altivez. Entonces el Gobernador de Milán recibió orden de invadir sus
Estados. Anticipóse el de Saboya, y entró con
ejército en las tierras de España, juzgando acaso que los venecianos y los
franceses, viéndole tan empeñado, vendrían a ayudarle en su empresa. Pero
abandonado de ellos, y viendo ya sobre sí al ejército español, se apresuró á ceder
proponiendo la paz. Negósela el Rey de España
mientras no diese larga satisfacción de sus agravios, mandando á su hijo
primogénito a Madrid para que delante de toda la Corte mostrase el arrepentimiento
y enmienda del padre. No sin razón tuvo por duras el de Saboya tales
condiciones, y por no someterse a ellas, imploró, no sólo el auxilio de
Venecia, sino también el de Francia y de los potentados de Italia. Pero Venecia
no osó aún dar la cara al peligro; la política francesa estaba vendida a
nuestra Corte, y los Príncipes italianos temían demasiado nuestro poder
todavía para que se determinasen a empuñar las armas, que era lo que requería
el caso. Al fin tuvo que prestarse a todo.
El príncipe
Filiberto vino a Madrid (1611), y en pública audiencia dio verbal satisfacción
por las faltas de su padre; pero ni aun con eso se contentó nuestra Corte. Exigióse que fuera por escrito: dictósele la fórmula misma, que
era harto humillante. El Príncipe consultó a su padre, y hubo duda y
vacilaciones sobre ello: al cabo triunfó la firmeza de España. Aquel documento contenía
la declaración más afrentosa que Príncipe o nación hayan hecho nunca. «Mi
padre, decía Filiberto en tales o semejantes palabras, me envía aquí porque a
él la edad y las obligaciones no se lo consienten, a suplicar humildemente al
Rey de España que acepte el arrepentimiento y satisfacción que ofrece de sus errores.
No aceptaré yo a explicar el dolor que siente el ánimo de mi padre al verse
privado de la gracia del Rey, pues sólo habría de demostrarlo no alzándome del
suelo sin obtener el perdón que pido. Gran muestra será de su piedad el
perdonarle y mostrarse aún benévolo con una casa que respeta en él a un tiempo
señor y padre. Confiado en que lo será el duque de Saboya, se pone enteramente a
merced del Rey de España, entregándose a su misericordia; y seguramente el
perdón que ahora le conceda, será un lazo de eterna duración con que él y yo y
todos los de nuestra casa quedaremos atados a su voluntad y servicio.» Concediósele la paz al Duque después de tal declaración: y
¿cómo pudiera negársele? Bien mostró España en esto su antigua soberbia, y
sólo faltó que el poder la acompañase para mantener tal superioridad
perpetuamente.
Pero el
duque Carlos Manuel, más airado que arrepentido con la pasada humillación, no
cejó un punto en sus proyectos de engrandecimiento. Logró al fin atraerse los
venecianos, inclinados ya a ello, porque hacía tiempo que aquella república
aspiraba a dominar sola en el Adriático, y por tanto necesitaba enseñorearse de los puertos
que en la Dalmacia, Istria y Croacia poseía el
archiduque Fernando de Austria como Rey de Hungría, y al propio tiempo tenía
pretensiones sobre muchas plazas de Italia en tierra firme, que cerraban el
camino de la ciudad de las lagunas. Como las fuerzas de Saboya y Venecia no
eran tan grandes como sus intentos, comenzaron a tejer una trama inmensa y a
valerse de todas las astucias y trazas imaginarias. Era España el principal
estorbo que tuviesen sus miras, porque su política era la más hábil, y su brazo
el más poderoso todavía, y contra ella se encaminaron los mayores esfuerzos.
Aguardaban para renovar la guerra una ocasión en que de cierto Francia no
pudiera abandonarlos a merced de España, llegando el último trance: el de
Saboya había de prestar las armas por lo pronto, y el dinero Venecia.
Hallaron la
ocasión apetecida en la sucesión del Monferrato (1613). Por muerte del duque de
Mantua, Francisco de Gonzaga, tales Estados recayeron en María, nieta del de
Saboya, nacida del matrimonio de aquél con Margarita, hija de éste, más
adelante virreina de Portugal, a la cual y á sus descendientes les estaban
adjudicados por manera de dote. Pidió primero Carlos Manuel la tutela de la
nieta, y no consintiendo en que la tuviese el nuevo duque de Mantua, su tío,
desembozó los planes, y levantando tropas numerosas con el dinero de los
venecianos, cayó a mano armada sobre Monferrato y se apoderó de todas sus
plazas, excepto de Casal, que estaba bien guarnecida. España y el Imperio,
alarmados, se prepararon a un tiempo a desposeerle de su conquista; pero el
artificioso Duque hizo tanto, que ni una ni otra, envuelta en sus intrigas, supieron qué
hacer por algún espacio. Al cabo el Gabinete de Madrid, que era el más perjudicado, se decidió a obrar,
y el marqués de Hinojosa, D. Juan de Mendoza, ahora Gobernador de Milán,
antes soldado de valor en Flandes, entró con las armas de España en el
Monferrato.
A orillas
del río Versa se presentó por primera vez el enemigo,
resuelto a disputar el paso; pero los nuestros le desalojaron
fácilmente (1615), llevándole en retirada a la cordillera que se extiende
por ellas hasta la ciudad de Asti. Allí se empeñó la batalla. Sostúvola con valor el de Saboya; pero no eran sus
gentes para contener el ímpetu y la ordenanza de nuestros
tercios, y fueron al fin arrolladas y puestas en total derrota y dispersión. Entre tanto, el
marqués de Santa Cruz se acercó con su escuadra a las costas
enemigas y rindió Oneglia a pesar de su esforzada defensa, y poco después la fortaleza de
Marro. No se aprovechó como debió y pudo el marqués
de Hinojosa de estas victorias; y en vez de acometer al
punto las plazas fuertes que ocupaba el enemigo y señorearse de
ellas, mantuvo a su ejército largo mes y medio en las montañas
cercanas de Asti como en amago de la plaza, donde el calor y la falta de víveres y
hasta de agua potable debilitaron sus fuerzas sobremanera. Con todo, el duque de Saboya,
incapaz de resistir entonces, pidió la paz, y el de Hinojosa
se la concedió por mediación del marqués de Rambouillet, embajador de
Francia, y de los enviados de Venecia y del Papa. Firmóse el tratado en Astí, estipulando en él que el duque
de Saboya renunciaría á tomar por armas el Monferrato, que devolvería cuanto hubiese
ganado en la guerra, poniendo en libertad a los prisioneros,
y que
España haría otro tanto retirando licenciaba las suyas el saboyano.
Lo peor de
este tratado fue que se puso su cumplimiento bajo la garantía del mariscal de
Lesdiguiéres y de los demás Gobernadores franceses de la frontera, los cuales
quedaban autorizados para entrar con las armas en nuestro territorio a la menor
infracción. Era sin duda esta condición vergonzosa e inadmisible, y la sospecha
de que lo que quería el saboyano era tomar treguas para descansar y volver en
mejor ocasión a la guerra, hizo que más lo pareciese á muchos. Ello fue que la
Corte la desaprobó, y en lugar del marqués de Hinojosa, a quien trataban de
inhábil unos, de traidor otros, envió de Gobernador a Milán a D. Pedro de Toledo,
marqués de Villafranca, hombre de virtud antigua y de probado valor y destreza
en los hechos más memorables de su tiempo.
No bien
llegó el nuevo Gobernador se puso en campo; pero la estación estaba harto
avanzada, y pronto las lluvias excesivas del otoño le obligaron a aplazar sus
empresas. Desde sus cuarteles de invierno movió tratos con el duque de Nemours,
de la casa de Saboya, que se hallaba retirado en Francia y tenía de Carlos
Manuel muchas quejas, ofreciéndole la soberanía de aquellos Estados si por su
parte nos ayudaba a la conquista. La conducta del de Saboya justificaba sin
duda el que los españoles quisieran desposeerle de sus Estados, y harto más
político era en tal caso el ponerlos en mano amiga que no el guardarlos para
nosotros, cosa que los franceses jamás podían ver tranquilos, y tampoco los
Príncipes de Italia. Entró el duque de Nemours en tales intentos, y reuniendo
cuanta gente pudo de
aventureros franceses y flamencos, invadió la Saboya,
mientras el marqués de Villafranca con el ejército español
invadía el Piamonte y se apoderaba de San Germán y otras plazas, amenazando a Vercelli.
A las nuevas
de estos sucesos corrieron a juntarse con el duque de Saboya muchos aventureros
franceses enviados principalmente por el mariscal de Lesdiguiéres,
Gobernador por Francia del Delfinado, protestante, antiguo consejero y
amigo del difunto Enrique IV, y por tales conceptos declarado enemigo de España. Con ellos y los
suizos, asoldados a costa de Venecia, y la gente levantada en sus propios Estados,
guarneció Carlos Manuel las plazas de la frontera por donde el de
Nemours ejecutó su invasión, y formó ejército bastante para
salir al encuentro del de España. Con éste caminaba el marqués de
Villafranca la vuelta de Vercelli resuelto a ponerla sitio. Hostigóla en su marcha el saboyano, interceptándole los convoyes, cogiéndole
los rezagados, y causándole en pequeños choques alguna pérdida; mas
el Marqués siguió tranquilo su marcha esperando ocasión favorable de
combatir. La halló al adelantarse el Duque para entrar antes que él
en el llano de Apertola, y fingiendo que iba a tomar
posiciones donde luego empeñar la batalla, mientras el enemigo ponía
en la
vanguardia sus mejores tropas para sostenerla, se arrojó impensadamente sobre la retaguardia con unos diez mil
infantes y algunos caballos que eran la flor de su ejército. Aturdidas las
tropas del Duque iban desfilando a la sazón por un bosque pensando romper
ellas las primeras el combate, no supieron resistir ni
retirarse en buena ordenanza, y a pesar de los esfuerzos de Carlos Manuel y
de sus capitanes se pusieron en abierta fuga, arrojando muchos las armas y
abandonando el bagaje y heridos. A dicha vino la noche, y con sus tinieblas
impidió el alcance, que si no. así como fueron muchos los prisioneros y
muertos, fuera total la presa y ruina de aquel ejército. Pero entre tanto
Nemours no hizo por la opuesta frontera el efecto que se esperaba. No se
levantaron en su favor los naturales; no pudo tomar por sorpresa ninguna
plaza, porque todas estaban sobrado prevenidas para el caso, y falto de dinero,
de víveres y en soldados, tuvo que entrarse de nuevo en Francia, desde donde se
concertó con el de Saboya.
Era ya en
esto bien entrado el invierno; mas no por eso abandonaron el campo los
españoles y saboyanos, ni dilataron sus operaciones. Viéndose Villafranca sin
el opósito del ejército contrario, puso sitio Vercelli, como de antes traía
pensado, y la rindió después de dos meses de sitio, falta ya la plaza de
víveres y municiones. El duque de Saboya intentó en vano por dos veces
socorrerla; mas la fortuna no le fue por todas partes
tan adversa. Su hijo Víctor Amadeo entró en tanto con alguna gente en el
principado neutral de Masserano, apoderándose de la
capital y de Cravecoeur, que tomó por asalto. Sabido esto por el
marqués de Villafranca, temiendo que la pérdida de esta última plaza le
impidiese rendir a Vercelli, envió por aquella parte contra el enemigo al
valeroso Maese de campo D. Sancho de Luna y Rojas, con algunas compañías de
infantes y caballos; pero atacado por fuerzas muy superiores, quedó muerto en
el campo con los más de los suyos. Antes de que pudiera repararse tal descalabro,
hubo de causarles mayores otro acontecimiento, si inesperado de nuestra Corte, lo hubiera previsto del de Saboya. No
podían los franceses mirar indiferentes que los españoles, con la rota de
aquel Príncipe, se hiciesen señores de toda Italia. El envilecimiento
de su Gobierno, durante la menor edad del rey Luis XIII, no le dejaba
pensar en tales cosas; pero hubo quien pensase por él en
Francia, y se dispuso la expedición, alegando las condiciones del tratado
de Asti, que, verdaderamente no lo era, puesto que no había sido aceptado de nuestra Corte.
Fue el alma y ejecutor de todo el mariscal de Lesdiguiéres, tan enemigo de
España como dejamos dicho, el cual, con las ventajas alcanzadas por los nuestros, a pesar
de los encubiertos auxilios que él prestaba a los contrarios, conoció que no
era tiempo de más espera. La confusión de Francia era tan grande a la sazón, que el
Mariscal pudo llevar a efecto sus pensamientos, contra el deseo primero, y
luego contra las órdenes terminantes de su Gobierno. Entró con ocho mil hombres en
Italia, y reuniendo sus fuerzas con las del príncipe
Víctor Amadeo, juntos rindieron a San Damián, más por
astucia que por armas, y luego entraron en Alba. Las órdenes imperiosas
de su Corte obligaron a Lesdiguiéres a volverse a Francia, y en seguida el marqués de
Villafranca, acudiendo a reparar las anteriores pérdidas,
tras de rendir a Vercelli, se apoderó de Soleri, Feliciano
y todos los puestos importantes de las riberas del
río Tánaro. Y el duque de Saboya vio entonces su perdición más que nunca cercana.
Habíanse reunido por azar en Italia tres españoles ilustres
contra cuyo valor y experiencia se estrellaban todos sus
cálculos. El marqués de Villafranca el uno, el duque de
Osuna el otro, y el último el marqués de Bedmar, embajador en Venecia. No
tardó en ser conocida de ellos la liga del Saboyano con Venecia y cuanto ayudaba a
aquél esta República, asegurándose que para tal guerra le había
prestado hasta veintidós millones de ducados, mientras divertía la atención de
España y del Imperio con sus empresas en la Croacia, Dalmacia e Istria. No es de culpar, ciertamente, que Venecia hiciese
por echar a los españoles de Italia, lo mismo que el duque de Saboya, antes las
historias italianas habrán por eso de dispensarla elogios. Pero tampoco ha de
vituperarse en Villafranca, Osuna y Bedmar el pensamiento de aniquilarlos,
quitándoles los medios de dañar a su nación y a su patria: tal es la ley de las cosas.
Se encargó
de sujetar a la República el duque de Osuna, con noticia y acuerdo del de
Bedmar, para que no pudiera señorearse del Adriático ni acudir al Saboyano. Era el duque
de Osuna, D. Pedro Téllez Girón, el más notable de aquellos tres
ilustres españoles, y aun por eso le llamaban ya el Grande. Su fama es tan
singular, que no parece bien pasar adelante sin dar cumplida cuenta de su
persona. Nacido de tan noble casa, fue en su juventud sobremanera disipado y revoltoso
a punto de caer en prisiones: de ellas se escapó a duras penas y pasó a
Francia, desde donde, sin prestar atención á los halagos de aquella
Corte, caminó a Flandes y sentó plaza de soldado en sus banderas. Distinguióse mucho en el sitio de Ostende y en
otras ocasiones, y en pocos años llenó de heridas su cuerpo y se cubrió de gloria;
mas dio tales muestras de insubordinación y soberbia, que el archiduque
Alberto pidió por merced al Rey que de allí se lo sacase. Vuelto a Madrid
acertó a ajustar el matrimonio de su hijo mayor con una hija del duque de
Uceda, primogénito del de Lerma: de suerte que á la privanza del abuelo y al empeño
del padre de la desposada, debió Osuna ser nombrado para el virreinato de
Sicilia. Allí dio ya buenas muestras de su alta capacidad y de las grandes
cualidades que lo recomendaban y señalaban para el Gobierno. Conociendo el
flaco de que entonces adolecía nuestra Corte, fue su primer objeto el
procurarse oro; mas lo hizo de tal suerte que favoreció al propio tiempo al
país, granjeándose el amor y el entusiasmo de las muchedumbres. Votó
gustosamente por complacerle el Parlamento de Sicilia grandes cantidades para
el servicio del Rey, cosa difícil en aquella provincia, y al propio tiempo votó
una pensión muy crecida para el duque de Uceda, que, como hijo del de Lerma,
tuvo siempre gran poder e influjo en la Corte, a título de favorecedor del
reino, no siéndolo, en verdad, sino del de Osuna. Mientras estuvo en aquel
Gobierno no cesó de enviar grandes cantidades a Uceda, que se asegura llegaron
á dos millones de ducados, y otras no mucho menores al Padre Fray Luis de
Aliaga, cuando fue ya confesor del Rey, a D. Rodrigo Calderón y a las demás
personas influyentes en la Corte. Ganó así bastante prestigio para ser elegido
Virrey de Nápoles; y dejando en Sicilia mucho sentimiento de su partida, pasó
allá, donde, viéndose con más poder, hizo subir más altos sus pensamientos.
Formó una
escuadra poderosa de los escasos y mal prevenidos bajeles napolitanos, y un
ejército temible de aquella nación y extranjeros, sin contar los españoles que
ya tenía, y los que, a la fama de su esplendidez y generosidad, se le fueron
allegando. Con estas fuerzas hizo cruda guerra a los turcos y berberiscos, y
limpió de piratas aquellos mares, logrando por sus capitanes muchos triunfos.
Fue el más notable el que por este mismo tiempo que el Saboyano mantenía la
guerra en Lombardía, consiguió su teniente D. Francisco de Ribera contra los
turcos. Sabedor Osuna de que éstos disponían una armada de cien galeras para
venir contra las costas de Sicilia y Calabria, se aprestó como pudo a la
defensa, y envió a D. Francisco a que observase sus movimientos y los
comunicase con solo cinco galeras y un patache. Llegaron estas naves a las
costas enemigas, y pasaron tan adelante en la observación, que dieron tiempo a
los turcos para que, dándose a la vela en cincuenta y cinco galeras que había
ya aparejadas, viniesen a su encuentro. No era posible excusar el combate, ni
Ribera lo intentó tampoco. Allí, rodeado de naves enemigas, metido en un
círculo de fuego que formaba en derredor suyo la numerosa escuadra turca, se
mantuvo tres días peleando casi sin descansar. Al amanecer del cuarto, se halló
solo con sus naves y treinta de turcos rendidas o deshechas, y más de tres mil
cadáveres de ellos que flotaban sobre las aguas. El resto de la escuadra
enemiga sin general, porque quedaba también muerto, huía a lo lejos. Extendióse más y más con esto la fama del gobierno de
Osuna, y tembló toda la Italia amagada de sus armas. Era el Duque altivo con
los grandes, benévolo con los pequeños, liberal y magnífico en todas sus cosas,
verdadero ejemplar de la antigua nobleza española, aquella que combatió en
Olmedo y en Epila, y luego, especialmente, mordaz,
iracundo, no habiendo cosa mala que no dijese, ni cosa buena que no
hiciese: más capaz de sustentar cetro en sus manos, que no de respetar otro,
aunque fuese el de su propio Rey. Llegaba en su ira a hablar en público, con
poco respeto de Felipe, y aun se añade que solía llamarle el tambor mayor de la
Monarquía. Deslucieron principalmente sus buenas cualidades la lascivia y la
codicia; pero éstas, a cuenta de las otras, perdonábase las la muchedumbre popular y era cada día más querido de ella. No había para
él ni leyes, ni tribunales, ni regalías: su voluntad era únicamente la que
regía, aunque fundada las más veces en la justicia; y como las leyes de
entonces estuviesen hechas más en ventaja y favor de las clases altas que no de
las bajas y plebeyas, todo lo que por este motivo era más alabado del pueblo,
venía a ser aborrecido de los nobles, de los tribunales y clero. Pero él no
reparaba en eso y seguía constante en su camino, guiado solo por la sed de nombre
y de gloria que le acosaba. Un hombre de esta naturaleza no podía menos de
simpatizar con los patrióticos intentos del marqués de Villafranca. El de
Bedmar, D. Alfonso de la Cueva, no era indigno, ciertamente, de alternar con
aquellos dos hombres ilustres; antes los igualaba en muchas cosas, y en astucia
y destreza los superaba, ayudándoles en todo.
Comenzó
Osuna por proteger a los Uscoques, que así se llamaba a los habitantes de Segnia, ciudad y puerto de Croacia, hombres muy valerosos y
prácticos en el mar, que con continuas piraterías traían afligido el comercio
de Venecia. Éstos con tal ayuda causaron en los venecianos infinitos daños, sin
que ellos pudieran tomar venganza, aunque repetidas veces lo intentaron.
Envió luego al marqués de Villafranca un refuerzo de seis mil buenos soldados,
y sin miramiento ni consideración alguna les hizo pasar desde Nápoles a Milán
por las tierras de los demás potentados de Italia, que, aunque lo resistieron,
no osaron impedirlo con las armas. Por último, desembozando ya sus intentos,
mandó al valeroso D. Francisco de Rivera que con su escuadra napolitana, tan
rica de triunfos, entrase en el Adriático. Bastó esto para que los venecianos
abandonasen sus empresas en las fronteras costas de Istria y, dejando allí tranquilos a los imperiales, se recogiesen a las lagunas. El
espanto y la indignación fueron en los venecianos incomparables: miraban ya
como suyo aquel mar, y afrentábalos sobremanera ver
en él ondear tan soberbio el pabellón de España. Determinaron hacer un esfuerzo
supremo que restableciese su superioridad en aquellas aguas; armaron ochenta
bajeles, y con ellos fueron a buscar a los españoles. A la vista de Gravosa,
en Dalmacia, esperaron los nuestros a la armada de la República con solo diez
y ocho bajeles; pero eran de los mismos que con aquel D. Francisco Rivera, que
los mandaba, habían triunfado tantas veces de los turcos. Pelearon ahora
desesperadamente; y no les fue menos próspera la fortuna, porque rompieron
toda la armada veneciana y, a traer galeras consigo, se la llevaran toda de
remolque a Nápoles. Poco después, nuestra armada, dueña del mar, tomó tres
naves riquísimamente cargadas con mercancías de Levante, en que iba empleado
mucha parte del caudal de la República. Desfalleció ésta a punto que ni su
propia capital tenía por segura, y suplicó al rey Felipe que la amparase
contra aquel poderoso vasallo, abandonando de todo punto la causa de Saboya.
Por esto y los triunfos de Villafranca
era por lo que parecía ya tan perdido.
Pero en tal
punto las cosas, pasó de nuevo la frontera el mariscal
Lesdiguiéres, enviado ahora de su Corte, que, más avisada, ya atendía por sí al
grave peligro de que los españoles lo avasallasen todo en Italia, si bien le ordenó
que caminase lentamente, así como para amagar, más bien que no para
empeñar un combate. Lesdiguiéres, enemigo tan encarnizado de nuestro
nombre, se aprovechó de aquellas órdenes para entrar repentinamente, y
sorprendiendo a las guarniciones españolas de la ribera del Tánaro,
pasó á cuchillo cuatro o cinco mil soldados antes de que hubiese ocasión de
prepararse contra su embestida. No tardó el marqués de Villafranca, reforzado
con la gente que le envió Osuna, en acudir al remedio,
y hubiera arrojado a Lesdiguiéres de Italia, según eran de numerosas y
aguerridas sus tropas, si el duque de Saboya, viéndose sin soldados y sin .el auxilio
de Venecia
y entregado su territorio á dos ejércitos extranjeros,
igualmente temibles para él, no se hubiese apresurado a
pedir la paz. Medió el Nuncio del Papa y medió también Francia, que no
aparecía en estos sucesos ni en paz ni en guerra con nosotros, y al fin se
ajustó en Pavía un tratado que comprendía condiciones semejantes a las de
Asti, mas no tan vergonzosas garantías como en aquél se puso. Logramos también
que el duque de Saboya y la República de Venecia quedasen escarmentados y
seguros de que por sí solos no podían nada contra España. Venecia, principalmente,
quedó muy flaca y sin paciencia para soportar las humillaciones que de España
había recibido.
Para vengarse
inventó aquella fábula famosa de tantos autores creída, principalmente
extranjeros. Supuso que entre el duque de Osuna, el marqués de Villafranca y el
de Bedmar, principalmente, se había formado una conjuración horrible para
sorprender la ciudad de Venecia, y con muerte de su Senado y nobleza, reducirla
al dominio español. La verdadera trama era la suya para hacer odioso nuestro
nombre en el mundo. Publicáronse entonces detalles y
pormenores muy minuciosos; hubo dentro de Venecia no pocos suplicios de gente,
por la mayor parte extranjera y desconocida; dio el Senado de la República
gracias a Dios en los templos por haberla librado de tan grave peligro, y
afectó, en fin, todo lo necesario para que la fábula se creyese. Decíase que una parte de las tropas de la República estaba
ganada por el oro de Bedmar; que lo estaban también algunos capitanes de mar y
tierra; que no .se aguardaba más que una señal para poner en ejecución el
proyecto, y que para eso las escuadras de Osuna no se apartaban del Adriático,
y el ejército de Villafranca aparecía no lejos de las fronteras. Pero ello es
que la República no se quejó oficialmente á la Corte de Madrid, como debiera,
de semejante atentado, y que, registrados minuciosamente sus archivos y los
nuestros, no se ha hallado un solo documento que ofrezca grande o pequeña
prueba.
El único
efecto que se vio de nuestra parte fue la separación del marqués de Bedmar de
aquella embajada: pero no si no para darle mejor puesto en Flandes, y fué condescendencia de nuestra Corte hecha para evitar los
continuos disgustos, que no podían ya menos de acontecer en el estado de los
ánimos. Poco después comenzó a correr otra voz, que también tenía traza de inventada
por los venecianos para cumplir en todo su venganza, y
era que el duque de Osuna quería levantarse con el reino de Nápoles. Que el carácter
del Duque se prestase a tal sospecha no hay que
dudarlo, y los hubo entre sus hechos que algo inclinan el
ánimo a darla crédito. Sus obras dentro y fuera de Nápoles eran de rey; él
hacía por sí guerras y treguas; él sentenciaba las causas sometidas a los
Tribunales reales; imponía tributos, suprimía los que le parecían dañosos al pueblo, revocaba
donaciones, tenía corte propia y escuadras y ejércitos,
que por sí solo disponía y gobernaba. Pero no pasó de ser un rumor vago
la acusación de que implorase la alianza de Francia y Venecia para arrancar
aquel reino a la corona de España, ni de su probado patriotismo puede sin mayores
indicios suponerse tamaña traición. Los pocos Grandes de España que no habían humillado
sus nombres en la servidumbre del Monarca recordaban aún por aquel tiempo lo que había
sido en siglos anteriores; y Osuna parecía en Nápoles, no con mucha más
independencia y soberbia que su antecesor el marqués de Mondéjar y el gran duque de Alba,
y el famoso conde de Fuentes y el de Villafranca, y el de Medinasidonia, que gobernó más tarde en
Andalucía.
No obstante,
la malicia de los extranjeros, harto acostumbrados a ver traiciones en sus
magnates, vendidos casi siempre por dinero a los intereses de otras naciones,
dio por indudable el propósito; y el odio de algunos napolitanos descontentos,
el clero, la nobleza y la magistratura, principalmente, acogió apresuradamente la
sospecha y fulminó la acusación. Reunidos en un propósito los descontentos,
y contando con pretexto tan plausible, escribieron al cardenal D. Gaspar de Borja, que
estaba en Roma y era de las personas en quien más confianza depositaba la Corte
de España, rogándole que viniese con sigilo a apoderarse del mando, so pena de
perderse el reino. Vino el de Borja, y fue de tal manera que no lo advirtió el
duque de Osuna hasta que estaba dentro de los castillos de Nápoles. Pusiéronse al punto de parte del recién venido todos los
nobles con sus gentes, los tribunales y clero, con sus familiares y allegados,
mas el pueblo permaneció fiel al Virrey. Hubiera podido empeñarse una batalla
de éxito, harto dudosa y quizás funesta a los conjurados, si el Duque no se
resignara a dejar el mando y tornar a España. Prueba en su notorio valor y
soberbia, de singular patriotismo, y bastante para poner en duda la acusación
que se le hacía, si ya no fuera para calificarla de injusta. En tanto Saboya y
Venecia, particularmente la última, celebraron el suceso con demostraciones de
triunfo, indicio también no poco importante para sospechar de dónde pudo venir
la acusación contra Osuna.
Mas ya es
razón de que, dejadas las cosas que pasaban por fuera de España, veamos las
que por dentro acontecían al propio tiempo. El duque de Lerma, que desde antes
de comenzar a reinar Felipe III fue su
consejero y el árbitro de sus determinaciones, había continuado muchos años
con el propio favor. Así todas las veces que hemos hablado hasta aquí de los
intentos de la Corte y del gobierno de España, debe entenderse de los del duque
de Lerma. No había mejorado de condición y de conducta el favorito por virtud
de los años; antes á medida que ellos pasaban, iba aumentándose su codicia y su
despilfarro, y ofreciendo mayores pruebas de ineptitud. Enriquecióse con los despojos de los moriscos y otros arbitrios, a punto de poder gastar
cuatrocientos mil ducados en las fiestas que se
celebraron por el doble matrimonio del Príncipe y de la
Infanta de España, y de dedicar más de un millón a obras pías. Sólo en
donaciones adquirió más de cuarenta y cuatro millones de ducados, según sus
contemporáneos, aunque la cantidad es tal que pudiera pasar por
increíble. Contemporáneamente llegaba la Hacienda a tal extremo de penuria, que no
pudiera concebirlo la mente si no hubiera sido mayor todavía en los
siguientes reinados. Las rentas estaban empeñadas por la mitad de su valor y debíanse crecidas cantidades a usureros genoveses y de otras naciones,
que consumían con los intereses que sacaban del Estado el
resto de ellas. Las plazas fuertes se mostraban, por consecuencia, desmanteladas; los
ejércitos, mal pagados y descontentos; no se reponían los arsenales;
no se conservaba la marina; no podía emprenderse
obra alguna de interés público. El Duque ni se
atrevía a aconsejar al Rey que impusiese nuevos tributos, ni quería tampoco
aminorar los gastos del Estado. En 1617 dieron
las Cortes de Castilla los ordinarios diez y ocho
millones, en nueve años, á dos cada uno, sin que por eso se viese más
desahogo en la Hacienda.
Había
sostenido el de Lerma la ruinosa guerra de Flandes, ni más ni menos que si nos
perteneciesen aún aquellos Estados; se había entremetido sin necesidad forzosa en ciertos
asuntos de Italia, y había enviado desdichadas expediciones
contra Argel y contra Irlanda, levantado a precio de oro discordias
en Francia y expulsado al propio tiempo á los moriscos. Esta conducta
varia del privado, ya buscando la paz para España, ya lanzándola audazmente a
descomunales empresas, empujado por el orgullo nacional, fue censurada por el
Papa Clemente VIII en un dicho, que por lo oportuno merece mención histórica. Representábale cierto fraile no poco favorecido del de
Lerma cuán conveniente parecía la expulsión de los moriscos, y mostraba recelos
de que sin ella se perdiese España, cuando le respondió el sagaz Pontífice: «Si
estando, como decís, de esa suerte oprimidos con tal freno y rodeados de
enemigos no hay quien se averigüe con vosotros, ¿que sería si os viéseis libres?» Y así era la verdad; que con tantos
peligros y dificultades como agobiaban a España, no dejaba de entremeterse en
todo, cosa que acrecentó mucho la pobreza y decaimiento del reino, sin darle
ninguna ventaja, ni aun aparente de gloria o engrandecimiento. Murmurábase por todas partes del Ministro; el clero y los
grandes plebeyos miraban de consuno en él la causa de todos los males, y juzgaban
que con solo perderle se remediarían: ilusión harto frecuente en las naciones
afligidas del yugo de un favorito o de un mal ministro, sin pensaren que tan
fácil como es obrar el daño, tan difícil y lento es el repararlo después de
causado.
En fin,
combatido por todas partes el Ministro, sintió vacilar su ánimo; comprendió que
no estaba lejos el día en que había de perder la gracia del Rey, y temió que
entonces se le sujetase a recio castigo. Para evitarlo redobló sus cuidados,
poniendo cerca de la persona del Rey, con cargo de sumiller de corps, á su
hijo el duque de Uceda, joven de escaso mérito, más ducho ya en las intrigas y
algo en negocios, y dotado de algunas prendas de cortesano. Y habiendo ascendido al capelo
el maestro Javierre, confesor ahora del Rey, puso en tal lugar al Padre
Luis de Aliaga, que era confesor suyo, hombre al parecer de humildes
intentos, pero en verdad muy codicioso y soberbio. No tardó de esta manera
en haber tres favoritos a quien contentar en la Corte y a quien dar mercedes,
pues todos las admitían sin empacho del Rey y de los particulares. Hubo muy luego
quien prefiriese comprar por su dinero el favor de Uceda y del
Padre Aliaga á gastarlo en favor y amparo del de
Lerma, como antes se solía, tal hemos visto que hizo el duque de Osuna.
No se
descuidaba tampoco D. Rodrigo Calderón por su parte, que era acaso el que tenía
más talento de todos, y así la confusión de los negocios y la
inmoralidad de los gobernantes iban llegando al último punto. Mas estando la
influencia en tantas manos no podían menos de originarse discordias,
y con efecto
se originaron muy pronto. El mozo Uceda comenzó a disputarle a
su padre la gracia del Rey, ayudado al principio del confesor, que, como suele suceder
en ánimos viles, cobró al viejo Duque desde luego tanto odio
como obligaciones le debía, tomando el beneficio por ofensa de su vanidad, y
la gratitud antigua
por desmerecimiento de su actual grandeza. La
lucha entre el padre y el hijo fue larga, y de ejemplo tan miserable,
como penosa memoria. Pronto se vio estallar otra entre Uceda y el confesor, que no
quería compañero en la privanza, mas concertáronse al fin viendo que separados no
podían derribar al de Lerma. Éste en tanto procuraba tenazmente defenderse. Puso en
la cámara del Rey a su sobrino el conde de Lemus y a D. Francisco de
Borja, también deudo suyo, para
que combatiesen a su hijo y lo sostuviesen a él en el mando. Pero ni uno ni
otro supieron contrapesar el influjo de Uceda y de Aliaga. Era el duque de
Lerena ayo del príncipe de Asturias D. Felipe, y aun
siendo niño como era, propusiéronse Lemus y Borja
darle en él un apoyo que lo sostuviese, moviéndole con continuas alabanzas a
amarlo, al paso que desacreditaban al de Uceda. Súpolo éste, y entre él y su confidente Aliaga lograron que D. Francisco de Borja
fuese honrosamente desterrado, dándole el virreinato de Aragón. Entonces el de
Lemus, dotado de no vulgar espíritu, fue á ver al Rey para rogarle que de
desterrar a Borja no le dejase á él en la corte: «idos adonde quisiéreis»—le contestó Felipe—, y el Conde se retiró al
punto a sus haciendas, después de haber hecho los más generosos esfuerzos por
salvar á su tío el duque de Lerma, y con el dolor de que éste, lejos de
agradecérselo, llegase en los últimos días a dudar de su lealtad.
En tanto, en
la opinión pública se mostraba de día en día mayor el odio y mayor el esfuerzo
para derribar el poder del viejo Duque, achacándole todo lo que hacían entre
muchos. Doblaban sus enemigos los esfuerzos, multiplicaban las trazas y los
expedientes y las intrigas, y aunque a todo respondía el de Lerma, valiéndose
de la maña y artificios de Calderón, no dejaban de llevarle ventaja, porque con
su largo gobierno traía ya gastados todos los resortes de su poder y prestigio
personal. Le sostenía, sin embargo, en su puesto el cariño del Rey, que no se
había disminuido en lo más pequeño, y por lo mismo fue preciso que sus
adversarios inventasen algo para neutralizar tal influjo. Halló el Padre
Aliaga el remedio; que fue ya de por sí, ya por medio de frailes
de su confianza, el dejar entender al Rey en pláticas y
confesiones, que llamándole Dios a la gobernación del
reino, era gran pecado dejarla en manos de otro. Tal idea, imbuida en el
ánimo devoto del Rey, se mantuvo en él hasta su muerte, causándole
vivísimos y extraños remordimientos. Conoció el duque de Lerma que no podía
resistir ya mucho tiempo, y para procurarse un seguro en todo trance,
pidió y obtuvo de Roma el capelo de Cardenal. Verdad es
que siempre manifestó alguna inclinación en todos sus pesares a entrar en la vida religiosa,
apartándose de las pompas del mundo. Mas puesto en la pendiente, el
capelo mismo apresuró su caída, porque el Rey, con el respeto que su dignidad le inspiraba, no se
acomodaba á tratar con él de los negocios ni a ordenarle cosa alguna.
A tal punto
las cosas, hicieron un gran empuje sus enemigos, y lograron por fin ponerle en
tierra. Hallándose la Corte en El Escorial, le dio el Rey en propia mano (1617)
un papel donde le mandaba que se fuese a Valladolid. Imploró entonces bajamente
la piedad
de sus enemigos y señaladamente la de un cierto Padre Florencia a quien
veneraba el Rey mucho; mas no logró con sus bajezas sino menosprecio. Tuvo que
partir, aunque no sin consuelo, porque en el camino recibió todavía señaladas
muestras de la benevolencia del Soberano, que no había quitado de él ni un punto del
amor que le profesaba. Sin ser perverso el de Lerma, será
siempre uno de los ministros que con más razón censure la
Historia. Su defecto capital fue la codicia; pero ella dio ocasión á que
incurriese en faltas de todo género. Pocos defectos hay tan grandes ni tan
viles en los ministros como la codicia y la falta de pureza en el manejo de la hacienda
pública. Y el duque de Lerma, sobre ser tan señalado en esto, alcanzó el
privilegio triste de ser el primero que abriese en el Gobierno tal camino, por
desdicha seguido luego de tantos.
Siguiéronse a su caída míseros espectáculos de
esos que tan comunes suelen ser en los Gobiernos absolutos como el de España lo
era. Los vencedores saciaron la ira contra sus favorecidos y los pocos amigos
que le habían quedado. De ellos fue D. Rodrigo Calderón, marqués de
Siete-Iglesias, privado del privado; a este pusieron en prisiones y comenzaron a
formarle un proceso, que tuvo lastimoso fin en el reinado siguiente. Hombre fue
el D. Rodrigo de singular historia, y a quien es imposible olvidar, tratando de
los sucesos de esta época. En todos tuvo muy gran parte, y en algunos de ellos
la principal, puesto que desde el tiempo en que logró el favor del duque de
Lerma no se apartó de su lado, dirigiendo o encaminando todos sus negocios. Pueden
atribuirse a D. Rodrigo muchos hechos que corren a cargo del duque de Lerma. En
codicia y ambición no era menor, y superábale sin
duda en orgullo. Señalóse también en no reparar tanto
como su favorecedor en derramar sangre, si por acaso le convenía. Ordenó dar
garrote sin proceso a un alguacil llamado Ávila o Avililla,
y a un tal Francisco de Juara, porque no revelase
secretos suyos lo mandó asesinar, cosas ambas que alborotaron a la Corte. Llegó
a despachar con el Rey, y parecía más privado que el mismo duque de Lerma. La
reina Margarita vino a aborrecerle mortalmente por desafueros, de donde emanó
sin duda la acusación de que por él había sido envenenada cuando murió de sobreparto,
que fue tan anteriormente a su caída. La Corte toda le
detestaba; no tenia otro sostén ni apoyo sino el duque de Lerma. Y, sin
embargo, era tal, que comenzó a desacreditarlo por celos de que se entregaba
todo a un cierto criado suyo, por nombre García Pareja, que a la verdad tuvo
por entonces sobrado influjo en los negocios públicos. Celos de favorito para
los cuales tampoco tenía razón alguna. Cuéntase que
la primera vez que el Duque Cardenal miró airado contra sí el semblante del
Rey, fue por excusar a D. Rodrigo; y era tanto el generoso afecto que le tenía,
que no lo desamparó por eso un momento. Cuando cayó él fue cuano D. Rodrigo
no pudo sostenerse más y vino al suelo, comenzando entonces á correr sus
desventuras.
No alteraron
tales catástrofes la política de España, ni se mejoraron por eso las rentas, ni
hallaron algún remedio los males públicos, cosas, si esperadas del vulgo, con
razón calificadas de imposibles. Ya que no tuviese Lerma sucesor en el cariño
del Monarca, los tuvo más o menos ostensibles en el Gobierno, ni mejores por
cierto, ni más hábiles que él. Ni el duque de Uceda, ni D. Baltasar de Zúñiga, ayo ahora del Príncipe, ni su confesor y los demás
clérigos y devotos que le rodeaban, supieron obtener o aconsejar mejores cosas. Consultóse (1619) al Consejo de Castilla y a varias
personas graves, principalmente eclesiásticas, sobre el remedio de los males
de la Monarquía; pero en sus dictámenes no se halló cosa de provecho, si no fue
la idea de reducir el número de los monasterios y dificultar las profesiones
religiosas; y aun por eso no se llevó a ejecución. Lo demás se redujo a
arbitrios pueriles, y propios solamente de las erradas miras económicas de
aquel tiempo. Ganó en tanto D. Juan Ronquillo en el mar de Filipinas una
gran victoria naval á los holandeses, que no obstante las treguas combatían
nuestras colonias y pirateaban en nuestros mares: tomóles ocho bajeles y degolló y aprisionó a cuantos lo tripulaban. Las nuevas del
suceso pudieron alegrar los funerales de la antigua privanza. Fue no menos
glorioso el suceso de Adra, en las costas de Granada. Arribaron acá siete
galeras de turcos, y desembarcando quinientos hombres, acometieron la villa. Defendióla D. Luis de Tovar con unos veinte soldados hasta
morir en el trance con ellos, y luego los vecinos recogidos en el castillo se
sostuvieron tanto, que dieron tiempo a que, acudiendo la caballería de la
costa y gente armada de las Alpujarras, tuvieran los enemigos que embarcarse
con mucha pérdida. Hízose célebre también por aquel tiempo la capitana San
Julián, que separada de una escuadra que iba a las Indias, se vio
acometida de cuatro navíos ingleses que andaban al pirateo. Mandaba la nave D.
Juan de Meneses, y supo pelear de tal manera, que después de dos días de
combate, obligó a los enemigos a huir muy maltratados. También el marqués de
Santa Cruz apresó delante de Barcelona dos grandes bajeles de moros. Y por los
mismos años (1617) ganaron en Italia y Alemania ventajas y laureles las armas
españolas, que fué nuevo motivo de orgullo y
consuelo.
Había
sucedido D. Gómez Suárez de Figueroa, duque de Feria, al marqués de
Villafranca en el Gobierno de Milán. El nuevo Gobernador, hallando a los habitantes
de la Waltelina, que eran católicos, en abierta
rebelión contra sus señores los grisones, que al parecer querían imponerles el
calvinismo, se determinó a intervenir en la contienda, y fue de modo que tomó para España
aquel territorio. Hemos dicho en otra parte que era de grande importancia para
nosotros el poseerlo, porque ponía en comunicación al milanés con los países
hereditarios de la casa de Austria, y que el conde de Fuentes, famoso
Gobernador de aquel Estado, había ya hecho mucho para ello, ganando los ánimos
de los naturales y acercando allá nuestras fuerzas. Con esto le fue fácil ahora al duque de Feria echar del
territorio a los grisones, y al punto, para asegurarlo, levantó en él
fortalezas, de manera que los enemigos intentaron en vano recobrarlo. Gran
ventaja sin duda poder conservarse. Mas
lejos de atender a aprovecharla y consolidarla, puso los ojos nuestra Corte en
nuevos intentos, que por mayores tuvieron desde el principio menos fortuna.
Había ya comenzado en Alemania la guerra de los treinta años que tanto lugar
ocupa en la Historia. Tiempo hacía que España era el amparo del catolicismo
alemán y el brazo derecho de los Emperadores: desde los días de Carlos V y de
la confesión de Augsburgo, no ocurrió allí cosa en que no mediara nuestro
nombre y nuestro poder. El espíritu nacional, dominado siempre por el recuerdo
de lo antiguo, y alimentado por las predicaciones continuas del clero y los
ejemplos de intolerancia extrema del Tribunal del Santo Oficio, ya sabemos que
no se mostraba contrario a las guerras religiosas y a los sacrificios hechos en
defensa del catolicismo; antes bien, se solían mirar como necesarios y justos,
por más que doliese el soportarlos. Luego el poder de la policía tradicional
era tan grande que, como también dejamos indicado, muchos españoles, y acaso
el mayor número, aceptaban gustosos los más caros proyectos de engrandecimiento, al paso
que rechazaban las más prudentes medidas, con tal que fuesen indicios de
flaqueza en la Monarquía.
Bien se
mostró esto en las treguas de Holanda, tan murmuradas y censuradas, que no
fueron de los menores cargos que se hicieron al duque de Lerma y que ayudaron a
su caída. Junto el interés religioso con el interés político en la guerra de
los treinta años, no era posible que nosotros dejásemos de tomar en ella parte.
Que el interés religioso nos lo aconsejase, no ofrece duda ni necesita pruebas
por consiguiente; pero lo del interés político, no tan claro ni averiguado,
necesita de explicación oportuna. Había muerto en 1618 el emperador Matías sin
dejar hijos varones, y no teniéndolos tampoco sus hermanos, parecía fundado el
derecho del Rey de España, sobrino del emperador Maximiliano, a los Estados
hereditarios de la casa de Austria. Fernando II, que sucedió en el Imperio,
había sido antes elegido Rey por los habitantes de Bohemia, sublevados contra
el emperador Matías porque violaba sus antiguos fueros y privilegios; pero no
bien le vieron levantado a más alta dignidad, mudaron de propósito y
ofrecieron la corona a Federico, elector Palatino. Naturalmente, Fernando de
Austria desde los primeros días de su exaltación al Imperio trató de recobrar
aquellos Estados, antes unidos a su casa; pero los protestantes alemanes que
habían formado en tiempo de su antecesor la llamada Unión Evangélica, para
defenderse contra las pretensiones, a la verdad muy grandes, de los católicos,
acudieron en socorro del príncipe Palatino, á la par que el Rey de Inglaterra,
su pariente, y el famoso Betlem Gabor. Príncipe de
Transilvania. No tuvo Fernando en este trance otro recurso que pedir
ayuda a los Príncipes católicos, y señaladamente al Rey de España, que era
tenido aún por el más poderoso, y cuya ayuda por los lazos de la religión, la
sangre y la política debía ser, como había sido en tantas ocasiones, más
sincera y eficaz que otra alguna. Pero no se prestó este al socorro, sin pedir
y pactar antes cierta compensación y paga. No sabemos de documentos españoles
que prueben este hecho; pero él está atestiguado por el conde de Khevenhuller,
Embajador del Imperio por muchos años, y muy sabedor por lo mismo de las cosas
de nuestra Corte, en sus Anales de Fernando II. La compensación era por los
derechos importantes que tenía Felipe III a la corona de Hungría y de Bohemia,
y la paga por los grandes auxilios que había de dar en hombres y dineros. En
virtud de una y otra se firmó un tratado secreto, por el cual el Emperador se
obligó a ceder a España la parte de Austria llamada anterior u occidental,
siempre que llegase a poseer con nuestra ayuda aquellos otros Estados.
No sería
bastante el dicho de Khevenhuller para persuadirnos de que con efecto hubo tal
promesa o pacto, si no lo viésemos confirmado por anteriores y posteriores
sucesos. Desde el tiempo de Felipe II y del conde de Fuentes no había
descansado un punto nuestra Corte en la empresa de unir el Milanesado con las
provincias de Flandes por medio de los países hereditarios del Emperador. Y
dados los derechos de Hungría y de Bohemia y los apuros del Emperador, que era
darnos la posibilidad de hacer españoles los mismos países hereditarios,
uniendo por tierras nuestras las provincias de Italia y
Flandes, ¿no parece natural que se extendieran a tanto los intentos? No nos atrevemos á
censurarlos de locos, porque la ventaja que de su ejecución
podía venir era tan grande, que bien podía correrse por alcanzarla
cualquier riesgo. Con la situación de Francia, no favorable todavía para
empeñar una guerra y la alianza con el Emperador, que de todos
modos era poderoso, no parecía el éxito imposible. Difícil y costoso sí era;
pero ¡cuántas cosas de igual dificultad y costo no se habían
acometido antes y se acometieron después sin tan lisonjeras esperanzas ni
interés de tanta monta! Lo que merecería graves censuras
sería que sin tamaño intento se hubiesen hecho los sacrificios que se
hicieron, y hubiésemos tomado sobre nuestros hombros tan pesada carga,
como llevamos, durante aquella guerra. El celo religioso por sí solo no
basta á explicarlo; y es menester juntar con sus efectos los efectos de un plan político,
para disculpar en la penuria del Tesoro y en la falta de soldados que
sentíamos, las campañas del Palatinado y de la Alsacia y las expediciones de Spínola, del duque de
Feria y del cardenal Infante. Ellas no produjeron fruto alguno, y el intento de
la dominación en las provincias occidentales de Austria no tuvo ejecución. Pero
esto no persuade que no lo hubiera, ni debe ser parte para desaprobarlo: ni
España ni el Imperio pudieron imaginar que la espada de Gustavo Adolfo pesase en la
contienda.
A comenzarla
salieron
de los Países Bajos ocho mil soldados, los cuales se
incorporaron con el ejército imperial que caminaba ya á
encontrar al del conde Palatino en el corazón de la Bohemia. Y entre tanto, para matar
en el origen y fuente el poder del Palatino, se determinó juntar nuevo ejército
en el Rhin que entrase a ocupar sus Estados de
Alemania. Pasó el río el marqués de Spínola con veintidós mil infantes y cuatro
mil caballos, dejando las armas en Flandes al cuidado de D. Iñigo de Borja, y
poniendo a la parte de Frisa y en defensa de las plazas imperiales del Rhin, al marqués de Belveder, D.
Luis de Velasco. Al saber estas noticias la Unión Evangélica, levantó también
un ejército que se compuso de veinticuatro mil hombres al mando del marqués de
Auspach, con el cual creyó asegurar el Palatinado situándolo en Oppenheim, por
donde forzosamente tenían que pasar los nuestros. Burló Spínola con su
ordinario acierto los planes de los protestantes. Desde Coblenza, tierra del
arzobispado de Tréveris, se puso en camino para Frankfurt, fingiendo que iba a
acometer esta plaza, con lo cual atrajo hacia allí al general enemigo, y entre
tanto, con marcha rápida y atrevida, se lanzó sobre Oppenheim, y, cogiéndola
desprevenida, la entró por asalto. Salvó de nuevo el Rhin,
y ya sin obstáculo, entró en el Palatinado, haciéndose dueño en breve tiempo
de todo el país. En vano el conde de Auspach, con ayuda de holandeses que trajo
el conde Enrique de Nassau, pretendió quitar a los nuestros las adquiridas
ventajas, porque ellos supieron hacer sus puestos inexpugnables a la Unión
Evangélica. Y en tanto, los imperiales, al mando del duque de Baviera, ganaron
con ayuda del refuerzo de España la famosa batalla de Praga, donde fué completamente deshecho el ejército del elector
Palatino, con pérdida de más de diez mil hombres muertos y prisioneros, y toda
la artillería y bagajes. Pelearon allí valentísimamente el conde de Busquoi, flamenco de nación, y el coronel de walones D. Cristóbal Verdugo, uno y capitanes de España.
Pareció por un momento que con tal victoria los intentos del emperador Fernando
II y del Rey de España no habían de hallar obstáculos considerables. Halláronles, sin embargo, y España, sin provecho alguno,
tuvo que hacer grandes gastos y sacrificios los años adelante por haber entrado
en la empresa.
No tuvo
tiempo de sentirlos Felipe III, porque a los 31 de Marzo de 1621, rindió su
alma al Criador, siendo cuarenta y tres los años de su edad y veintitrés los de
su reinado. Hacía ya tiempo, que su salud, frágil siempre, venía muy
quebrantada. La desconfianza de su salvación y el temor de las penas de la otra
vida apresuraron acaso la muerte: tal era de escrupulosa la conciencia de
aquel buen Príncipe. Aquella idea que el confesor Aliaga y los frailes sus
secuaces, principalmente el prior de San Lorenzo y un cierto P. Santa María,
le habían infundido de que Dios no podría perdonarle el haber entregado el
gobierno de los reinos que le dio á un favorito, si produjo la ruina del de
Lerma como se pretendía, causó también en el Rey horribles tormentos,
principalmente á la última hora de su vida. Murió pidiendo perdón a Dios de no
haber gobernado por su persona, y repitiendo con lastimosas voces: “¡Ah, si Dios
me diera vida cuán diferente gobernara!”. Y por todo consuelo el P. Florencia
no supo más que recordarle cuántas veces le había dicho que no cometería un
pecado mortal por todo el mundo, y cómo había sustentado las guerras de
Alemania contra protestantes y había echado de España a los moriscos.
Alabóse en este Padre el que no se hubiese aprovechado
de aquella hora suprema para sacar alguna merced del Rey; no fueron todos tan
mirados, y entre otros el Padre Aliaga que le sacó merced de cuatro mil
ducados anuales por toda su vida, y el prior de San Lorenzo del Escorial el
obispado de Tuy. ¡Miserable y desconsolador espectáculo el que ofreció por
todos conceptos aquella estancia de muerte! Forjó el Embajador francés Bassompierre un cuento increíble, de esos de que tanto
gustan los de su nación, suponiendo que por etiqueta los grandes de su servidumbre
no acudieron a quitar de su lado cierto día un brasero que le ocasionó la
muerte: ¡lástima que otros historiadores hayan dado crédito a tales patrañas!
Así acabó
Felipe III, Príncipe que dejó de ser Rey antes de empezar a reinar. «En su
corazón, dice el autor de los Grandes anales de quince días, sólo existían la
religión y la piedad: fue de costumbres tan candorosas, que con su mirar daba
tanta devoción como respeto tan virtuoso, que se podían esperar de la pureza de
su espíritu tantos milagros, como hazañas de su poder.» Mas con todo eso, ni fue
el Rey que España necesitaba, ni hizo otra cosa que empujarla poderosísimamente
hacia su ruina. El propio autor de los Anales añade que muchos, acordándose de
su santidad, llamaban a los sucesos en la conservación de la Monarquía milagro
continuado: y lo fue sin duda muy raro. Acaso por
defuera se ostentaba el poder de España más extenso y grande que nunca; pero
en el interior se sentían ya los síntomas de la decadencia.
Sostuvo
nuestro nombre en el mundo el espíritu antiguo de grandeza y la costumbre de
dominar y de vencer que guardaban en sus ánimos algunos buenos
capitanes y políticos españoles, más perseguidos y penados que recompensados
por ello. Vivióse en todo de lo pasado, y no
pareció en muchas ocasiones sino que el Estado se
gobernase sólo, abandonados a su arbitrio los Virreyes y
Capitanes generales de las provincias y los diplomáticos que representaban a la
nación en
Cortes extrañas. Incapaces de comprender la política que conviniese
a España en aquella era, el duque de Lerma y los ministros que
heredaron su influjo sólo por la fuerza de la tradición fueron hábiles algunas
veces y tuvieron levantados pensamientos. Mas faltó en todo la
oportunidad y el acierto que únicamente se alcanza en el propio
estudio y en el verdadero conocimiento de las cosas. El Ejército y
la Marina quedaban en mucho peor estado que a la muerte de Felipe II; las artes y oficios
mecánicos más decaídos; había menos comercio é industria, y la
agricultura proporcionaba aun al labrador empobrecido menos ventajas. La amortización de
la propiedad tocó en este reinado los mayores extremos, principalmente
la eclesiástica, produciendo sus
ordinarios males. Y no era de los menores la desigualdad en el
repartimiento de los tributos que con ella venía. No montaban
los donativos voluntarios del clero y la nobleza tanto ni con mucho como
debieran pagar por sus haciendas, y así los pequeños propietarios cada
año se sentían más decaídos. Con esto la Hacienda, lejos de concertarse
y mejorarse como se pudiera, dado que ni se hicieron conquistas, ni a pesar de todo se
mantuvieron grandes guerras, se había dado un gran
salto hacia el abismo en cuyos bordes la dejó el Monarca anterior. La
nobleza, vencida por Carlos V y sujeta y oprimida por Felipe II, daba de sí a las
veces altas muestras recordando lo que había sido; pero en lo general
puede decirse que no mejoró de posición ni de fortuna. Aun las altas
muestras de sí las daba la nobleza fuera de España; porque
aquí dentro no osaba mover la lengua, sino en caballerescos galanteos,
ni el brazo, sino en desafíos y aventuras. Púsose en este reinado más cerca del trono que en el anterior; pero
no para
que cobrase la dignidad antigua, sino para que le sirviese de ornamento y de cómplice. Mejor estaba
la grandeza recogida en sus castillos ruinosos, murmurando de los
ministros plebeyos de Felipe II, que no autorizando con su asistencia las dilapidaciones de
los favoritos de su hijo, y acaso contribuyendo a ellas,
cambiando sus títulos viejos tan gloriosos, por títulos nuevos y dignidades
de la Real Casa.
Las ciencias
quedaban ya casi subyugadas a la teología y del todo
envueltas en las tinieblas del escolasticismo y aristotelismo.
Fueron los teólogos y filósofos de más nota, Angel Manrique,
llamado el Atlas, por su vasta doctrina, natural de Burgos, hombre elocuentísimo y
catedrático de Salamanca; Marsilio Vázquez, Pedro de Oviedo, Gabriel
Vázquez, Baltasar Téllez, Francisco Suárez, Francisco de Toledo, Rorigo
Arriaga, y, sobre todo, el ilustrísimo Juan Caramuel,
uno de los talentos más singulares que haya habido jamás, teólogo, filósofo y
orientalista. Todos ellos escribieron obras eruditísimas y de copiosa doctrina, pero sin grande elevación ni
libertad filosófica. Dos cosas pueden llamar la atención en este punto, porque dan a
entender en nuestro concepto que ni aun del escolasticismo y aristotelismo se fiaba ya
la Inquisición española. Es la una, que no hubo filósofo alguno que no fuese
eclesiástico, como si el serlo no se les permitiese ya a los legos. La otra es
todavía más importante. Durante el reinado de Carlos V y de Felipe II, sin
contar los que dentro del reino se miraron con más o menos razón perseguidos,
hubo algunos teólogos y filósofos que fueron á profesar sus doctrinas en
tierras extrañas; mas no parecía singular, porque eran, por lo común, las que
se iban, personas más o menos inficionadas en la herejía. Ahora se notaba ya
que ni uno solo, aun siendo muy buenos católicos, permanecía al fin en España,
saliendo fuera de ella con diversos pretextos a enseñar sus doctrinas y a
publicar sus obras. Fue a parar Marsillo Vázquez a
Italia, y allí explicó filosofía con mucha reputación en las Universidades de
Florencia y Ferrara; Pedro de Oviedo murió de Obispo en el Río de la Plata;
Juan Caramuel, no bien concluyó sus estudios en la
Universidad de Alcalá, pasó a Flandes y luego a Italia, donde tuvo que ver
alguna cosa con el Sacro Colegio por cierta obra suya calificada de dudosa en
la fe; Francisco de Toledo enseñó en Roma filosofía y teología, y fue nombrado
por el Papa Gregorio XIII censor de sus propias obras, que fue concederle una
especie de libertad de pensar exclusiva; Rodrigo de Arriaga, el más atrevido de
aquellos filósofos, fue a parar con sus lecciones y doctrina en Bohemia; solo Angel Manrique, Baltasar Téllez y el granadino Francisco
Suárez, metafísico profundo y de clarísimo estilo, autor del libro De legibus y otros muchos, en los cuales estudió Vico un
año entero la filosofía, por ser los más famosos de su tiempo, murieron en la
Península; pero aun no en estos reinos, sino en Portugal, donde hubo siempre otro
género de libertad religiosa y civil que en Aragón y Castilla. Fueran
tales hechos para casuales demasiados en número, y bien pueden fundarse
sobre ellos, cuando no evidencias, por lo menos muy razonables
sospechas. Y aun pueden añadirle crédito algunos hechos que tuvieron lugar
por entonces. Fue el P. Juan de Mariana
el último de los grandes pensadores que tuvo España, y uno de los mayores
de su siglo. Su historia, no desnuda ciertamente de defectos, fue la primera que vio Europa después del
renacimiento de las letras que mereciera tal nombre, y los extranjeros, tan parcos en alabar
nuestros hombres y nuestras cosas., han tributado al sabio jesuíta grandes homenajes de admiración y respeto. Permitiósele escribir acerca de
los Reyes con libertad, aun hoy tenida de muchos
por demasiada, porque entonces el sentimiento monárquico era tal, que
no había en ello el menor peligro, y más parecía entretenimiento
que doctrina el tratar de tales asuntos los sabios. Pero no bien trajo su pensamiento
a censurar moderadamente las cosas presentes o a explicar
teorías de aplicación inmediata, fue rigurosamente perseguido, ocasionándole
grandes pesares. Tal aconteció al escribir el tratado famoso sobre la alteración
de la moneda, medida tan perjudicial de aquel reinado. Los lazos de la represión estaban,
pues, más estrechos que nunca. Algunos años más, y doctrinas tales como las de Mariana, ni por entretenimiento podrían
ser enseñadas ni defendidas. Argensola y el P. Sigüenza escribieron también en esta época libros
históricos notables por la belleza del estilo, mas no por la crítica y
filosofía de Mariana.
Pero en
tanto que morían las ciencias, el ingenio español ofrecía altísimas muestras de sí en otro
género de letras. Sin más pretensión aparente que el entretenimiento y recreo,
dio á luz el inmortal Cervantes su Ingenioso Hidalgo, maravillosa lucha y
contraste de lo real con lo imaginario, del mundo práctico con el mundo
poético, de lo sublime con lo ridículo; cuadro inmenso de costumbres que no
pierde su oportunidad con los siglos, símbolo eterno, libro, en fin, el más
grande de nuestra literatura y que apenas halla rivales en el mundo. Menos
afortunado en sus novelas, hízolas, sin embargo,
dechado de estilo, y alguna de ellas singularísima en la pintura de caracteres
y costumbres. Sus obras poéticas son las que menos boga han alcanzado; y aunque
a la verdad no la merecían muy grande, siempre es cierto que la reputación del
autor en otras cosas las ha perjudicado bastante. Floreció a la par Balbuena,
poeta de talento colosal, que tal vez hubiera parecido más grande a tenerlo
menor, y escribiendo con más estudio y en mejor ocasión sus obras. En él
Bernardo dejó los trozos de poesía épica más valientes que haya en castellano,
envueltos en un fárrago de versos insoportables, y en la Grandeza Mejicana
describió la Primavera con gran belleza en la dicción, y mucha novedad y
galanura en los pensamientos, a la par que con sus ordinarios defectos:
también en el Siglo de oro dejó buenas églogas, aunque amaneradas y frías, como
solía ser siempre aquel género de poesía, imitación eterna de la literatura
latina. Con éstos ha de juntarse el nombre insigne de Lope de Vega, monstruo de
fecundidad y de imaginación que dio su nombre á mil novecientas comedias, si
no buenas todas, ninguna falta de belleza y de ingenio, verdadero maestro del
arte dramático en España,
y harto encarecido de propios y extraños, para que mucho nos detengamos en
su elogio. Fue época aquella gloriosa, en fin, y grande para las bellas letras;
.pero no ha de atribuirse por ello honor alguno al Monarca ni a
sus Ministros. Era que todas las fuerzas intelectuales de la nación se
habían refugiado en la literatura, cerrado el camino de la Filosofía,
de la Historia y de las
Ciencias físicas y matemáticas. Aún allí no habían llevado sus
armas la Inquisición y el escolasticismo, pero no
andaban muy lejos. La representación de las comedias, bien tolerada por Felipe II,
se vio ahora amenazada de muchos teólogos. Felipe III, aunque
asistió a algunas, y señaladamente a una que se representó en cierto teatro mandado
levantar por el duque de Lerma sobre las aguas del Tormes, no
gustaba mucho de ellas: acaso hubiera caído entonces el arte
dramático a no ser sostenido y defendido vigorosamente por otros
teólogos y frailes muy aficionados a tal espectáculo.
En suma,
sólo puede decirse que merecieran favor al rey Felipe
III las costumbres privadas y el catolicismo. En su
reinado no es posible olvidar a los confesores, antes parece preciso irlos
recordando á la par de los ministros y capitanes. Se acrecentaron
extraordinariamente los monasterios, tanto en bienes como en número de
religiosos, a pesar de los clamores de las personas prudentes y
en algún tiempo del mismo Consejo de Castilla, y llegó al último punto la
influencia del clero en los pueblos. También se acrecentaron los santos, porque
Roma, que tanto partido sacaba de Felipe III, no regateaba en cambio
las canonizaciones y beatificaciones. Ni se echaron de menos los
autos de fe, siendo
entre todos notable el de 1610 en Logroño, donde fue quemada por bruja
confitente una cierta María de Zozaya, y diversamente castigadas por igual
delito o por practicar distinto culto del católico, hasta otras cincuenta y dos
personas. Mas ello fue que con el predominio de la idea religiosa, aunque
produciendo tan dolorosos extremos á las veces, con los ejemplos piadosos del
Rey y con la hipócrita moderación de la Corte, se logró que las costumbres
públicas, lejos de decaer de como las había dejado Felipe II, se mejorasen
todavía. Quizás en ninguna época se han visto en España tan pocos escándalos y
crímenes como en este reinado, ni en país alguno del mundo se han respetado más
la moral y las conveniencias sociales, obras todas de un rey cristiano. En
cambio, la moralidad de la administración y del gobierno padecieron gran
mengua. Salió á la plaza la lisonja poco sufrida de los reyes anteriores; se dieron
al envilecimiento los puestos que solía tener antes el mérito; comenzaron las
dádivas de todo género á hacer las veces del Consejo y a producir persuasión en
los ánimos; la vanidad y la codicia y la abnegación se abrieron á todo camino,
obras estas propias de un rey inepto. Buen católico y mal rey, he aquí
formulado el carácter de Felipe III: lo que quiso ser y lo que fue para España.
LIBRO TERCERO. De 1621 a 1636.
|
EXPULSION DE LOS MOROS DE ESPAÑA POR FELIPE III
Felipe III, al poco tiempo de acceder al trono en 1598 tras
la muerte de su padre Felipe II, realizó un viaje al Reino de
Valencia acompañado de su valido Francisco Gómez de Sandoval,
marqués de Denia y duque de Lerma, gran señor de moriscos y portavoz de la
nobleza valenciana opuesta a la expulsión. Cuando se marchó de allí en mayo de
1599 el rey escribió una carta al arzobispo de
Valencia y patriarca de Antioquía, Juan de Ribera -un firme
partidario de la expulsión- en la que le daba instrucciones precisas para la
evangelización de los moriscos mediante la predicación y la difusión de
un catecismo que había escrito su antecesor en el arzobispado. Estas
instrucciones fueron acompañadas de un edicto de gracia expedido por
el inquisidor general. Pero la evangelización se realizó con excesivo celo
inquisidor ya que los predicadores que envió el patriarca Ribera a las
poblaciones moriscas mezclaron las exhortaciones para que se convirtieran con
las amenazas y además redujo unilateralmente el plazo del edicto de gracia de
dos años a uno, lo que le fue recriminado por el Consejo de Estado que aconsejó
moderación pues «no convenía decir a los moriscos antes de tiempo su perdición»
–como afirmó la junta de Madrid que se ocupaba del tema- y que ordenó que
fueran recogidos los edictos amenazadores de Ribera que habían causado
inquietud entre los moriscos.9 Por otro lado, en la corte había un sector
partidario de las medidas extremas debido a las relaciones que mantenían los
moriscos con el rey de Francia, por lo que enfocaban el «problema morisco»
desde una perspectiva exclusivamente político-militar —en una reunión del
Consejo de Estado de 1599 se llegó a proponer que los varones moriscos fueran
enviados a servir como galeotes en la Armada Real y sus haciendas
confiscadas, y que las mujeres y los ancianos fuesen remitidos al norte de
África, mientras que los niños quedarían en seminarios para ser educados en la
fe católica—.
Uno de los clérigos que más batallaron a favor de la
expulsión fue el dominico Jaime Bleda, autor de la Defensio fidei in causa neophytorum… y de la Crónica de los
moros de España (Valencia, 1618) y que fue nombrado por el arzobispo de
Valencia Ribera párroco de la localidad morisca de Corbera.
Asimismo el arzobispo Ribera envió dos memoriales al rey en los que insistía
también en la expulsión. En el primero, fechado a finales de 1601, afirmaba que
si no se expulsaba a los moriscos «he de ver en mis días la pérdida de España».
En el segundo, de enero de 1602, los calificaba de «herejes pertinaces y
traidores a la Corona Real», pero en él hacía una «tan curiosa como absurda»
distinción entre los moriscos de señorío, que era el caso de la inmensa
mayoría de los moriscos valencianos y aragoneses, y los de realengo, la
mayoría de los castellanos, que estaban sueltos, por lo que solo pedía la
expulsión de estos últimos –conservando el rey los que quisiera para el
servicio de las galeras o para trabajar en las minas de Almadén, lo cual
podría hacer «sin escrúpulo alguno de conciencia»-, ya que los primeros podían
ser finalmente convertidos gracias a la perseverancia de sus señores. «Lo
inconsecuente de esta actitud salta a la vista y sólo cabe achacarla a las
presiones que ejercerían las clases altas valencianas sobre el Patriarca, y a
su propio convencimiento de las ruinosas consecuencias que tendría para aquel
reino una decisión a la vez deseada y temida», afirman Domínguez Ortiz y
Bernard Vincent.
Uno de los miembros del sector moderado de la corte que
apoyaba la política de Felipe III, en concreto el confesor real fray
Jerónimo Javierre, criticó en enero de 1607 la propuesta de expulsión del
patriarca Ribera y lo hizo implícitamente responsable del fracaso de la
evangelización de los moriscos valencianos:
que la resolución que V.M. ha tomado es muy conforme a su
santo celo, y atento a que el arzobispo patriarca es de diferente opinión, y de
todo punto desconfiado de la conversión de aquella gente, convendrá escribirle
que, no obstante que a él le parezca lo contrario, está V.M. resuelto a que
para mayor justificación y que no que quede escrúpulo de no haberse hecho todas
las diligencias posibles, se vuelva a la instrucción, y se provean para ello
sacerdotes y religiosos doctos y ejemplares, porque se entiende que por no
serlo muchos de los que por lo pasado se ocuparon de este ministerio, en lugar
de hacer provecho hicieron daño… Esta misma postura moderada fue reiterada por
una junta reunida en octubre de 1607 –uno de cuyos miembros afirmó: «pues se
envían religiosos a la China, Japón y otras partes solo por celo de convertir
almas, mucha más razón será que se envíen a Aragón y Valencia, donde los
señores son causa de que los moriscos sean tan ruines por lo mucho que les
favorecen y disimulan y se aprovechan de ellos»- lo que demuestra que en aquel
momento la idea predominante en la corte de Madrid era la proseguir con la
«instrucción» de los moriscos, pero solo unos meses después, el 30 de enero de
1608, el Consejo de Estado resolvió lo contrario y propuso su expulsión sin
explicar los motivos de su cambio de actitud. La clave, según Domínguez Ortiz y
Bernard Vincent, estuvo en el cambio de opinión del valido, el duque de Lerma,
que arrastró a los demás miembros del Consejo y que se debió a que los señores
de los moriscos, como el propio duque, iban a recibir «los bienes muebles y
raíces de los mismos vasallos en recompensa de la pérdida que tendrán».
Henry Kamen comparte la idea
de que el cambio de actitud del duque de Lerma fue clave en la decisión de la
expulsión, destacando asimismo que se produjo después de haber presentado al
Consejo de Estado la propuesta de que los señores de moriscos, como él, fueran
compensados por las pérdidas que iban a sufrir con las propiedades de los
moriscos expulsados. Pero añade otro como motivo: «la preocupación por la
seguridad». «Parecía que la población morisca estaba creciendo de una manera
incontrolable: entre Alicante y Valencia, por un lado, y Zaragoza, por otro,
una vasta masa de 200.000 almas moriscas parecían amenazar la España cristiana»
También pudo influir el conocimiento que se tuvo de los
tratos que mantenían los moriscos valencianos con representantes del rey de
Francia Enrique IV para llevar a cabo una sublevación general gracias
a las armas que desembarcarían naves francesas en el Grao de
Valencia o en el puerto de Denia. Pero estos planes, según Domínguez
Ortiz y Bernard Vincent, eran demasiado fantásticos para que el rey de Francia
los tomara en serio, por lo que puede dudarse que su conocimiento fuera decisivo
a la hora de decretar la expulsión. Así pues, según estos historiadores, «el
porqué del cambio de actitud del duque de Lerma queda sin explicar; tal vez
cuando dio con la fórmula mágica de la incautación de bienes pensó que podía
agradar a la reina [firme partidaria de la expulsión], con la que estaba en
relaciones difíciles, con una medida que no le costaba nada e incluso podría
serle provechosa. Conociendo al personaje se hace difícil creer que tomase una
decisión importante sin que hubiese dinero por medio. Los motivos últimos y
recónditos son de los que no dejan huella en la documentación. En todo caso se
trató de una decisión personal no exigida por ninguna fatalidad
histórica».
Según Domínguez Ortiz y Benard Vincent, en la decisión de Felipe III no solo influyó el parecer de su valido
el duque de Lerma y del Consejo de Estado, sino también el de la
reina Margarita de Austria de quien en sus honras fúnebres el prior
del convento de San Agustín de Granada dijo que profesaba un «odio santo» a los
moriscos y que «la execución de la mayor empresa que
ha visto España, donde el interés que rendían estos malditos a los potentados,
cuyos vasallos eran, luchaba con su ida y expulsión, y de que no prevaleciese
la mayor parte debemos a nuestra serenísima Reina».
La expulsión tardó en ponerse en práctica más de un año
porque una decisión tan grave había que justificarla. Como se iba aplicar en
primer lugar a los moriscos del Reino de Valencia se reunió el 22 de noviembre
de 1608 una junta en la capital del reino presidida por el virrey y a la que
asistieron el arzobispo de Valencia y los obispos de Orihuela, Segorbe y
Tortosa. Las deliberaciones se prolongaron hasta marzo de 1609 y durante estas
se pidió la opinión de varios teólogos. Pero la Junta acordó, en contra del
parecer del valido y del arzobispo de Valencia, que se continuara con la
campaña de evangelización y no respaldó la expulsión. Sin embargo, el rey
decidió proseguir con los preparativos de la expulsión para evitar que
siguieran con «sus traiciones».
Durante su estancia veraniega en el Alcázar de Segovia,
Felipe III y su consejo deciden finalmente la expulsión de los moriscos
levantinos.
El rey de los infieles ordenó también expulsar a los que
estaban en prisión, incluso a los que estaban preparados para ser quemados.
Valencia El 4 de abril de 1609 el Consejo de Estado tomó la decisión
de expulsar a los moriscos del Reino de Valencia, pero el acuerdo no se hizo
público inmediatamente para mantener en secreto los preparativos. Se ordenó
concentrar las cincuenta galeras de Italia en Mallorca con unos
cuatro mil soldados a bordo y se movilizó la caballería de Castilla para que
vigilara la frontera con el reino. Al mismo tiempo, se encomendó a
los galeones de la flota del Océano la vigilancia de las
costas de África. Este despliegue no pasó desapercibido y alertó a los señores
de moriscos valencianos que, inmediatamente, se reunieron con el virrey, quien
les dijo que nada podía hacer. Entonces decidieron que dos miembros del brazo
militar de las Cortes valencianas fueran a Madrid para pedir la
revocación de la orden de expulsión. Allí expusieron la ruina que les amenazaba
y dijeron que si la orden se mantenía «Su Majestad les señalase otro [reino]
que pudiesen conquistar para vivir conforme a su condición con hacienda, o morir
peleando, que era harto más honroso que no a manos de pobreza». Sin embargo,
cuando conocieron las cláusulas del decreto que iba a publicarse abandonaron a
los moriscos a su suerte, colocándose «al lado del Poder Real» y convirtiéndose
en «sus auxiliares más eficaces», según un cronista de la época. La razón de
este cambio de opinión, según reflejó el mismo autor, fue que en el decreto se
establecía «que los bienes muebles que no pudiesen llevar consigo los moriscos,
y todos los raíces, se aplicarían a su beneficio como indemnización».
Hubo señores que se comportaron dignamente y llegaron incluso
a acompañar a sus vasallos moriscos a los barcos, pero otros, como
el conde de Cocentaina, se aprovecharon de la situación y les robaron
todos sus bienes, incluso los de uso personal, ropas, joyas y vestidos. A las
extorsiones de algunos señores se sumaron los asaltos por bandas de cristianos
viejos que los insultaron, les robaron y en algunos casos los asesinaron en su
viaje a los puertos de embarque. No hubo ninguna reacción de piedad hacia los
moriscos como las que se produjeron en la Corona de Castilla.22Así lo
recogió el poeta Gaspar Aguilar, aunque exagera cuando menciona las
«riquezas y tesoros», ya que la mayoría se vieron obligados a malvender los
bienes que poseían y no se les permitió enajenar su ganado, su grano ni su
aceite, que quedó en beneficio de los señores:
Un esquadrón de moras y de moros
va de todos oyendo mil ultrajes;
ellos con las riquezas y tesoros,
ellas con los adornos y los trajes.
Las viejas con tristezas y con lloros
van haciendo pucheros y visajes,
cargadas todas con alhajas viles,
de ollas, sartenes, cántaros, candiles.
Un viejo lleva un niño de la mano,
otro va al pecho de su madre cara,
otro, fuerte varón como el Troyano,
en llevar a su padre no repara.
Entre octubre de 1609 y enero de 1610 los moriscos fueron
embarcados en las galeras reales y en buques particulares que tuvieron que
costear los miembros más ricos de su comunidad. Del puerto de Alicante
partieron unos 30 000; del de Denia, cerca de 50 000;
del Grao de Valencia, unos 18 000; del de Vinaroz, más de
15 000; y del de Moncófar, cerca de 6000.
En total fueron expulsados unos 120 000 moriscos, aunque en esta cifra se
incluyen los que embarcaron con posterioridad a enero de 1610 y los que
siguieron la vía terrestre por Francia.
Las exacciones que padecieron, unidas a las noticias que
llegaban del norte de Berbería de que allí no estaban siendo bien acogidos,
provocó la rebelión de unos veinte mil moriscos de las comarcas de La
Marina Alta que se concentraron en las montañas próximas a Callosa de Ensarriá, siendo duramente reprimidos por
un tercio desembarcado en Denia, por las milicias locales y por
voluntarios atraídos por el botín. Así describió el cronista Gaspar
Escolano aquellos hechos:
En la sierra de Pop se hallaron gran cantidad de
cuerpos muertos; los demás llegaron a tan increíble miseria que no sólo los
padres por hambre daban sus hijos a los cristianos que conocían, más aún, los
vendían a los soldados extranjeros por una cuaderna de pan y por un puñado de
higos. Por los caminos los llevaban medio arrastrando a la embarcación y les
quitaban los hijos y las mujeres, y aún la ropa que traían vestida; y llegaban
tan desvalijados, que unos medio desnudos y otros desnudos del todo se arrojaban
al mar por llegar a embarcarse...
Varios miles de moriscos de la zona montañosa del interior de
Valencia, junto a la frontera con Castilla, también se rebelaron y se hicieron
fuertes en la muela de Cortes donde eligieron como jefe a un morisco
rico de Catadau. Pero fueron fácilmente
derrotados por los tercios que habían llegado de Italia para asegurar
la operación, aunque ya estaban siendo diezmados por el hambre y la sed. No se
sabe cuantos moriscos murieron, y solo se conoce que los tres mil supervivientes
fueron embarcados. Su cabecilla fue ejecutado en Valencia. Murió afirmando que
era cristiano.
Para acabar con los moriscos rebeldes huidos el virrey publicó un bando en que ofrecía «a cualesquier personas que salieren en persecución de los dichos moros sesenta libras por cada uno que presentaren vivo y treinta por cada cabeza que entregaren de los que mataren.. Y si acaso las personas que los trajeren vivos quisieren más que sean sus esclavos, tenemos por bien dárselos por tales, y concederles facultad para que como tales esclavos los puedan luego herrar». Castilla La orden de expulsión de los moriscos de Andalucía fue hecha
pública el 10 de enero de 1610 y en ella aparecían dos diferencias respecto del
decreto de expulsión de los moriscos del Reino de Valencia. La primera era que
los moriscos podían vender todos sus bienes muebles —sus bienes raíces pasaban
a la Real Hacienda— aunque no podían sacar su valor en oro, plata, joyas o
letras de cambio, sino en «mercadurías no prohibidas» que pagarían sus
correspondientes derechos de aduana, lo que era presentado como una muestra de
la benevolencia del rey, ya que, según el bando, «pudiera justamente mandar
confiscar y aplicar a mi hacienda todos los bienes muebles y rayces de los dichos moriscos como bienes proditores de
crimen lesa Majestad Divina y Humana». La segunda diferencia es que
se obligaba a los padres a abandonar a los niños menores de siete años, a menos
que fuesen a tierra de cristianos, lo que determinó que muchos dieran un largo
rodeo por Francia o por Italia antes de llegar al norte de África. Sin embargo,
muchos niños tuvieron que ser abandonados por los padres que no pudieron
costearse tan largo viaje.
Del reino de Granada fueron expulsados unos dos mil
moriscos, los pocos que quedaron después de la deportación de más de
60 000 moriscos granadinos que siguió a la
fracasada rebelión de las Alpujarras. En dicha guerra murieron, además,
según el embajador veneciano Leonardo Donato, una tercera parte de los
moriscos que habitaban la región. Extensas zonas de las actuales
provincias de Almería, Granada y Málaga habían quedado despobladas (de los 400
pueblos de la región, solo se había conseguido repoblar 270 en aquel
momento). En el reino de Jaén los moriscos eran más
numerosos como consecuencia de que allí habían sido deportados varios miles de
moriscos granadinos tras la rebelión de las Alpujarras. Lo mismo sucedía en
el reino de Córdoba y en el reino de Sevilla. Entre los tres
totalizaron unos 30 000 moriscos que fueron embarcados en su mayoría en
los puertos de Málaga y Sevilla, teniendo que abonar los gastos del viaje a los
dueños de los barcos —que hicieron un buen negocio ya que les cobraron el doble
de lo habitual—, «porque la Corona, que se iba a beneficiar con el producto de
sus fincas, no tuvo siquiera el gesto de pagar el coste de la operación».
Un cronista relató más tarde:
Todos lloraban y no hubiera corazón que no enterneciera en
ver arrancar tantas casas y desterrar tantos cuitados, con la consideración de
que iban muchos inocentes, como el tiempo ha mostrado.
La orden de expulsión de los moriscos de Extremadura y de las dos Castillas, que eran unos 45 000 —en su mayoría procedentes de familias de origen granadino deportadas en 1571—, se hizo pública el 10 de julio de 1610, pero ya desde finales de 1609 había comenzado una emigración espontánea que fue alentada desde el gobierno mediante una real cédula en la que se decía que puesto que «los de dicha nación que habitan en los reinos de Castilla la Vieja, Nueva, Extremadura y la Mancha se han inquietado y dado ocasión a pensar que tienen gana de irse a vivir fuera de estos reinos, pues han comenzado a disponer de sus haciendas, vendiéndolas por mucho menos de lo que valen, y no siendo mi intención que ninguno de ellos viva en ellos contra su voluntad», se les daba licencia para que en plazo de treinta días vendieran sus bienes muebles y sacar el producto en «mercadurías» o en dinero, aunque en este último caso la Real Hacienda se quedaría con la mitad. Además se les señalaba, sin nombrarlo, que se dirigieran al Reino de Francia, pasando por Burgos, donde pagarían un derecho de salida, y cruzando la frontera por Irún. Los que salieron acogiéndose a esta real cédula lo hicieron en condiciones mucho mejores que los que fueron expulsados tras la publicación de la orden de 10 de julio de 1610, que en su mayoría fueron embarcados en Cartagena rumbo a Argel. La expulsión de los moriscos de la Corona de
Castilla fue una tarea más ardua, puesto que estaban mucho más dispersos
tras haber sido repartidos en 1571 por los diferentes reinos de la Corona
después de la rebelión de las Alpujarras. Así, en Castilla la expulsión
duró tres años (de 1611 a 1614). Sin embargo, algunos permanecieron como
esclavos, mezclados con los cautivos berberiscos.
Aragón
En el Reino de Aragón los moriscos, unos
70 000, representaban un sexto de la población total y en muchas zonas,
especialmente en las vegas de regadío del Ebro y sus afluentes, donde eran
vasallos de señorío, eran mayoría. Mantenían malas relaciones con la población
cristiana vieja, aunque estaban más asimilados que los del Reino de Valencia ya
que no hablaban árabe y parece que entre ellos había más cristianos sinceros.
Cuando conocieron la expulsión de los moriscos de Valencia y de Castilla
comenzaron los incidentes, el abandono de sus tareas agrícolas y algunos
malvendieron sus bienes y emigraron al reino de Francia.
El 18 de abril de 1610 el rey Felipe III firmó la orden de
expulsión, aunque ésta no se hizo pública hasta el 29 de mayo, para realizar en
secreto los preparativos de la misma. Las condiciones de la expulsión eran las
mismas que las del decreto del Reino de Valencia del año anterior. Según los
registros oficiales 22 532 salieron del reino por los pasos
fronterizos pirenaicos y el resto, 38 286, embarcaron
en Los Alfaques. Pedro Aznar Cardona en Expulsión justificada
de los moriscos españoles y suma de las excelencias christianas de nuestro Rey D. Felipe Tercero deste nombre (Huesca, 1612) relató así la salida de los moriscos
aragoneses:
En orden de procesión desordenada, mezclados los de a pie con
los de a caballo, yendo unos entre otros, reventando de dolor y de lágrimas,
llevando grande estruendo y confusa vocería, cargados de sus hijos y mujeres,
de sus enfermos, viejos y niños, llenos de polvo, sudando y carleando, los unos
en carros, apretados allí con sus personas, alhajas y baratijas; [...] Unos
iban a pie, rotos, mal vestidos, calzados con una esparteña y un zapato, otros
con sus capas al cuello, otros con sus fardelillos y
otros con diversos envoltorios y líos, todos saludando a los que los miraban
diciéndoles: El Señor les ende guarde. Señores, queden con Dios.
Cataluña La orden de expulsión de los moriscos se firmó a la vez que la del reino de Aragón, el 18 de abril de 1610, pero su repercusión fue mínima porque la población morisca del Principado de Cataluña no llegaba a las cinco o seis mil personas, y muchas de ellas pudieron quedarse gracias a los certificados de buena conducta que les expidió el obispo de Tortosa. Los del resto de Cataluña, especialmente los asentados en el curso inferior del río Segre fueron expulsados. La decisión del rey fue aplaudida por los consellers de la ciudad de Barcelona que le enviaron una carta de felicitación «por la santa resolución que había tomado». Murcia La orden de expulsión fue hecha pública el 8 de octubre de 1610 y, en principio, solo se refería a los moriscos granadinos que habían sido deportados allí tras la Rebelión de las Alpujarras (1568-1571). Los demás, conocidos como los del valle de Ricote por habitar esa parte de la vega del río Segura, encomienda de la Orden de Santiago, quedaron exceptuados debido a los buenos informes de que se disponía sobre su sincera conversión al cristianismo. Pero justo un año después, el 8 de octubre de 1611, Felipe III decretó su expulsión y de los demás moriscos antiguos del reino de Murcia, lo que levantó numerosas protestas por ser considerados auténticos cristianos. Los moriscos del valle de Ricote, mostraron su rechazo a esta orden realizando procesiones, penitencias, oraciones públicas y otras manifestaciones de piedad cristiana. La orden fuera aplazada, pero dos años después, en octubre de 1613, se procedió a la expulsión de los 2500 moriscos de Ricote junto con el resto de los moriscos antiguos, que sumaron en total unos seis o siete mil. Fueron embarcados en Cartagena rumbo a Italia y Francia. Los que hicieron escala en Baleares pidieron que les dejaran quedarse, pero el virrey recibió instrucciones severas de la corte de Madrid para que no lo permitiera. Algunas moriscas para evitar la expulsión se casaron con cristianos viejos. Como han señalado Domínguez Ortiz y Bernard Vincent, «tal
rigor debió suscitar ya entonces reprobación de parte de muchas personas que se
preguntarían cómo podían significar un peligro para el Estado aquellos pobres
restos de la minoría morisca, y con qué fundamentos teológicos se podía
expulsar a vasallos bautizados que querían vivir como cristianos. [...]
Que Cervantes diera el nombre de Ricote al protagonista de
un célebre episodio del Quijote no puede ser una casualidad; refleja
el efecto que produjo la fase final de un hecho que apasionó a la
opinión.» Según Márquez Villanueva,[¿dónde?] «el
topónimo Ricote quedó desde entonces revestido de un aura de
fatalidad y punto final [...] Cervantes quiso que su noble personaje fuera un
recuerdo vivo del último y tristísimo capítulo de aquella expulsión que veía
ensalzar a su alrededor como una gloriosa hazaña».
Cronología de la estancia de los Moros en España 711. Inicio de la conquista de la península
ibérica por el Califato omeya.
1492. Rendición del Reino nazarí de Granada, dando fin a
la Reconquista, en cuya capitulación se respetaba la religión
islámica de sus habitantes.
1499. Primeros intentos de conversión forzosa de los
granadinos por parte del cardenal Cisneros.
1501-02. Pragmática de conversión
forzosa del cardenal Cisneros dando a elegir a los musulmanes
adultos del reino de Castilla y León entre el exilio y la conversión:
los mudéjares del Medievo pasaron a ser así pura y llanamente
moriscos.
1504. Fetua de Orán, en la que un muftí suní
morisco aconseja a los moriscos españoles abjurar superficialmente e
internamente practicar el criptoislamismo.
1516. Se les fuerza a abandonar su vestimenta y costumbres,
aunque la medida queda en suspenso por espacio de diez años
1525-26. Conversión por edicto de los moriscos de Aragón y Valencia. 1526. Rebelión de Espadán, en
la sierra del mismo nombre cerca de Segorbe, al sur de la provincia actual
de Castellón.
1556. Doctrina cristiana en lengua arábiga-castellana
compuesta e impresa por mandato del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor
D. Martín Pérez de Ayala, Arzobispo de Valencia, para instrucción de los
nuevamente convertidos del Reyno. Valencia: Juan Mey, 1556; reimpresa en
Valencia, Pedro Patricio Mey, 1599.
1562. Una junta compuesta de eclesiásticos, juristas y
miembros del Santo Oficio prohíbe a los granadinos el uso de
la lengua árabe.
1563. Se ordena y ejecuta el desarme de los moriscos
valencianos.
1566. Una pragmática prohíbe los escritos en caracteres
árabes.
1568. El catedrático granadino de la Universidad de
Salamanca Bartolomé Barrientos escribe su tragedia De Illiberritanorum Maurorum Seditione
1569-70. Rebelión de las Alpujarras y guerras de
Granada. Más de 60 000 moriscos granadinos31 son reasentados y
dispersados por tierras del norte de la Corona de Castilla.
1571, 7 de octubre. Batalla de Lepanto ganada por
la Liga Santa, liderada por España, contra el Imperio otomano.
1575. Son desarmados los moriscos aragoneses.
1588-95. Aparecen en Granada los falsos plomos del
Sacromonte y los manuscritos de la Torre Turpiana,
intento desesperado de un grupo de moriscos de legitimar su estancia en España.
1599. Se reimprime el Catecismo para instrucción de los
nuevamente convertidos de moros del obispo de Valencia Martín Pérez
de Ayala. Valencia: Pedro Patricio Mey, 1599, corregido y mejorado, a
instancias del arzobispo Juan de Ribera.
1609, 9 de abril. El duque de Lerma firma la
expulsión de los moriscos de todos los reinos de España.
1609, 30 de septiembre. Empieza la expulsión de los moriscos
valencianos.
1609, 20 de octubre. Se produce una rebelión morisca contra
la expulsión, pero los rebeldes son reducidos en noviembre.
1610. Se expulsa a los moriscos aragoneses.
1610, septiembre. Se expulsa a los moriscos catalanes.
|