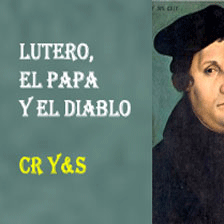CAPITULO
XL
EL CLIMA RELIGIOSO DEL SIGLO XV
La
elección del papa Martín V en 1417 señala el comienzo del fin de la época
conciliar. Los contemporáneos lo advirtieron casi en seguida. Exactamente un
siglo después fijaba Martín Lutero sus tesis (si es que realmente lo hizo) en
la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg.
Los sucesos y las circunstancias que llevaron a la revolución religiosa del
siglo XVI se narran en el volumen siguiente. Pero es obligado examinar aquí la
calidad de la vida religiosa en la primera mitad del siglo XV.
El
siglo XIV vio convertirse en lo que hoy llamamos nacionalidades a muchos países
de la Europa moderna y disolverse la latinitas, o antigua concepción de la
unidad cultural. De igual modo, en el plano religioso, la Europa central y
occidental de comienzos del siglo XV presentó una diversidad mucho mayor que en
los cuatro siglos precedentes. No es posible ofrecer una descripción general de
la práctica y de los sentimientos religiosos que sea válida para todas las
regiones de la cristiandad. Por una parte está Bohemia, primera unidad religiosa
y racial que se separó, recurriendo a la violencia, de la Iglesia occidental,
anunciando así de forma estrepitosa muchos sucesos del porvenir. Ciertamente,
los problemas políticos y patrióticos fueron muy importantes en Bohemia. Pero
se dio también una radicalización doctrinal que procedía en gran parte de Wicklef. La enseñanza de éste recogía y radicalizaba las
críticas que habían venido haciendo desde el siglo XII las sectas herejes de
Lombardía y de Saboya. Con la sublevación de Bohemia se alcanzó un punto
irreversible, aunque esto no fuera plena e inmediatamente comprendido por los
patriotas ni por sus adversarios. En el otro extremo de Europa hay que hablar
de la Península Ibérica, flor tardía nacida de la primavera de la cultura
medieval. Iba a entrar en su edad de oro y a constituir durante la crisis del
siglo XVI una tierra de santos, de pensadores y de caudillos, una fortaleza y
un instrumento magnífico de la Contrarreforma. Entre estos dos extremos se
hallaban las principales regiones de Europa. Italia era con mucho la más rica
en genios, la mejor dotada de poder creador, intelectual y artístico. Con su
humanismo cercano al paganismo, su atmósfera cargada de vicios y de crímenes
políticos —que, sin embargo, se aproximaban a los grandes ejemplos de santidad
y de ascetismo— era en cierto sentido la menos cristiana de todas las regiones
europeas. Tenía la mayor proporción de obispos no residentes; pero era también
el país más aferrado al catolicismo, a la vez en el plano popular del
proletariado napolitano y calabrés y en el plano superior de la curia romana.
Los
Países Bajos fueron, como hemos visto, el lugar en que nació la devotio moderna. Con su multitud de ciudades y
su burguesía en plena expansión fueron el país donde se manifestaron todos los
fenómenos religiosos o profanos de la época. Los múltiples beguinagios de hombres y de mujeres llegaron a diversos niveles de piedad, desde la
estricta ortodoxia hasta la verdadera herejía. Historiadores y sociólogos se
han interesado recientemente por los ritos cívicos o corporativos y por las
procesiones, que en algunos casos respondían a intereses más políticos que
religiosos y reflejaban una piedad extravagante, como ocurría con los
penitentes y flagelantes. Debido a esta atmósfera morbosa y febril —que no era
exclusiva de los Países Bajos— se ha caracterizado la época con la expresión
«decadencia de la Edad Media». Es un error. Se ha insistido en la carencia
general de una fe cristiana sencilla y seria; algunas investigaciones han
demostrado la inexactitud de tal aseveración. Poco tiempo antes vivió en
Inglaterra la piadosa Margarita Kempe de King’s Lynn (1373-1440 aproximadamente), mujer que había
viajado mucho, pero no muy equilibrada. Presenta las mismas características que
los devotos de los Países Bajos. Sin embargo, su autobiografía revela una
piedad tradicional, la docilidad a la enseñanza, la atención a una dirección
espiritual prudente. Entre los contemporáneos de más edad que Margarita figura
la sencilla y exquisita Juliana de Norwich (1342-1416 aproximadamente). En las
peregrinaciones, en la devoción popular del santo nombre, a la preciosa sangre
y a los detalles de la pasión, así como en los sermones del gran nominalista
Gabriel Biel (1410-1495) podemos ver el divorcio que
separaba la teología especulativa de la vida de piedad —la una sutil y árida,
la otra pietista y sentimental— y que preparaba el camino para la Reforma
luterana.
Alemania
sufría más que los otros países los abusos antiguos y nuevos del feudalismo y
de la autocracia pontificia. La piedad era aún profunda en muchas regiones y
ciudades. Francia había sido destruida y arruinada por la Guerra de los Cien
Años. La Iglesia de Francia había sufrido más que ninguna otra los males de la
encomienda, del sistema de provisiones y del control real. Sin embargo, el
país experimentó una resurrección nacional, incluso en el terreno religioso.
Aislada de Francia por el cisma y por la guerra, dividida entre los señores que
rodeaban al rey, Inglaterra atravesó un siglo particularmente duro para la vida
de la Iglesia. Tras la muerte de Enrique V no hubo más autoridad espiritual ni
intelectual. Escocia era un país pequeño y su vida religiosa estaba viciada por
todos los abusos y calamidades de la época. Sin embargo, estaba destinada a
desempeñar un papel de cierto relieve en los años siguientes.
¿Qué
había heredado esta época del siglo XIV? Todo el mundo reconoce la terrible
decadencia del poder y del prestigio del papado. La actitud de los papas de
todos los partidos había permitido a una doctrina conciliar nacida de la
discusión universitaria manifestarse en el campo político. Es asombroso que el
papado pudiera sobrevivir a semejante anarquía y que saliera de ella no sólo
con un poder intacto, sino también con la capacidad de oponerse
victoriosamente a todas las futuras tentativas del partido conciliar. Entró
así en un período en el que se vio profundamente implicado en los asuntos
políticos de Italia. Se distinguió por su política tortuosa, su prodigalidad
con las artes y su vida opulenta. Cesó de asumir toda autoridad espiritual
efectiva sobre la Iglesia y descendió terriblemente en la estima de los fieles.
Hay que comprender que éste fue el cuadro de la vida religiosa del siglo: un
papado temporal que se interesaba ante todo por la política italiana y que
llevaba una vida de corte, suntuosa, brillante y con frecuencia escandalosa.
En
el terreno de las ideas, el siglo XIV permaneció bajo el influjo de lo que
durante mucho tiempo se ha llamado la vía moderna, la nueva concepción del
mundo, es decir, la corriente del pensamiento inspirada por Occam y el nominalismo. Triunfante en París y en Oxford entre 1300 y 1350, esta
corriente se propagó en la segunda mitad del siglo XIV por la mayoría de las
Universidades. Llegó a constituir la forma preponderante del discurso
teológico. Únicamente las regiones fronterizas al este y al oeste conocieron
poco el nominalismo: Bohemia, agitada por la doctrina de Wicklef,
y España, que seguía fiel a la línea de santo Tomás y de Duns Escoto. Durante siglo y medio, París —que había sido testigo de los primeros
ensayos de Occam— osciló entre el nominalismo y el
realismo. Pero los períodos en que triunfó el realismo de Duns Escoto fueron breves. Los nominalistas quedaron dueños del terreno a fines del
siglo XV. Oxford, sobre todo, fue nominalista, pese a la presencia de algunos
frailes realistas. En Europa central fueron nominalistas Viena y Erfurt. En
todas las demás Universidades alemanas y austríacas, el nominalismo fue preponderante
o, al menos, estuvo fuertemente representado. Puede decirse que sólo hubo una
excepción: la Universidad de Colonia, recién fundada. Debido al influjo de Wicklef, Praga fue realista; pero su realismo no podía
exportarse. En España, poco después de 1500, Salamanca tenía tres cátedras: la
primera ocupada por un tomista, la segunda por un partidario de Duns Escoto y la tercera por un nominalista.
El
nominalismo no era ya —si es que lo había sido alguna vez— un instrumento del
agnosticismo; pero seguía considerando la teología como un mero ejercicio
dialéctico escasamente relacionado con la tradición. Muchos grandes doctores de
la época, como Gabriel Biel, tuvieron una
personalidad con dos facetas: por una parte, la del teólogo exigente que
pensaba con las categorías del occamismo tardío; por
otra, la del predicador piadoso que expresaba la piedad común de la época, a
veces de forma sumamente avanzada. Los tomistas y los discípulos de Duns Escoto adoptaron con frecuencia el punto de vista
nominalista. Ello los condujo a limitarse a discusiones técnicas y áridas sin
contacto con la vida cristiana. El nominalismo universalmente presente
desalentaba todos los esfuerzos por alcanzar una aprehensión intelectual,
cierta y verdadera de Dios. Eliminaba del alma humana todas las disposiciones o
capacidades dadas por Dios (la gracia santificante de los teólogos), considerándolas
como hipótesis no necesarias. Además, esas distinciones llevaban casi siempre a
eliminar la gracia en cuanto ayuda o disposición sobrenatural. Bradwardine no se equivocaba al percibir en el occamismo el olor del pelagianismo. El único rival sistemático
del nominalismo fue el averroísmo, que se impuso en algunas Universidades del
norte de Italia, sobre todo en Padua. Era una versión materialista y
determinista de la filosofía árabe; tuvo particular vigencia en las facultades
de medicina.
Nuevos
afanes intelectuales iban abriéndose paso poco a poco en los ambientes laicos
más bien que en las Universidades. Era el humanismo, en el sentido más amplio
del término, la admiración por la perfección del estilo, el culto de la
literatura y de la cultura clásica, el interés por el individuo: todos estos
aspectos representan otras tantas formas de distanciarse de la teología árida
de la época. El humanismo elaboró una filosofía peculiar de Italia, durante un
breve espacio de tiempo. Pero se trataba de un pensamiento muy distinto del
nominalismo. Este, que pretendía ser el verdadero aristotelismo, había
destruido en realidad la filosofía aristotélica tradicional, lo cual procedía
por vía de abstracción y partía de la percepción sensible para llegar a los
análisis y deducciones más sutiles. Un siglo antes, en el plano metafísico, el
aristotelismo había triunfado de las reliquias del neoplatonismo, que había
atravesado los siglos desde san Agustín pasando por los filósofos árabes y
judíos. Pero ahora el conocimiento del griego se extendía por Italia. Por
primera vez se pudieron leer los textos auténticos de Platón y de Plotino. Se trató de presentar el cristianismo en el
lenguaje neoplatónico tradicional (visto a través del Pseudo-Dionisio
y Eckhart) o bien en el lenguaje del platonismo
auténtico, que se acababa de redescubrir. Nicolás de Cusa, arzobispo de Brixen, es una figura típica, inconcebible en otra época.
Reformador eficaz, buen administrador, sabio y humanista, arzobispo y cardenal,
poseedor de varios beneficios y temible polemista, fue también un neoplatónico
hábil que tenía poca simpatía por los juicios autoritarios y por la insistencia
de la tradición en la gracia sacramental. Tendía a traducir el dogma cristiano
en términos neoplatónicos.
La
segunda corriente, la del platonismo puro —resultado de introducir en Italia
los grandes diálogos de Platón, desconocidos en la Edad Media— estuvo
representada por dos grandes especialistas: el toscano Marsilio Ficino (14331491) y Juan Pico de la Mirándola (1433-1494). Ficino, sin abandonar su condición de clérigo y
cristiano, estructuró un sistema, partiendo de Platón y de Plotino,
que venía a ser una versión simplificada del cristianismo en términos más
filosóficos que religiosos. Pico de la Mirándola era un joven aristócrata
discípulo de Ficino y menos prudente que su maestro.
Además de Platón utilizó la doctrina de los místicos y de los maestros árabes y
judíos. Fue abiertamente heterodoxo, mitad pagano, mitad partidario de Wicklef. Rechazó la transustanciación y la condenación
eterna. Se evadió para sustraerse a la condenación pontificia y pasó los
últimos años de su vida haciendo penitencia, pero sin retractarse nunca. En
Florencia, un grupo reducido continuó esta escuela neoplatónica sin ejercer
gran influencia.
La
Italia de Ficino y de Pico de la Mirándola fue
también la tierra de los Borgia y de Savonarola, la Italia del quattrocento,
que conoció tantos hombres grandes y tantos personajes siniestros. Basta
recordar la multitud de santos italianos que vivieron por entonces para
guardarnos de arrojar sobre este país una acusación global de irreligión. Hubo,
por ejemplo, dos grandes arzobispos patricios: el dominico san Antonino de
Florencia (f. 1459)y san Lorenzo Justiniano de Venecia
(f. 1455). Hubo dos santas místicas: la noble Catalina de Bolonia (f 1463),
miniaturista insigne, y Catalina de Genova (f. 1510),
hija del virrey de Nápoles, personalidad extraordinaria y, en cierto modo,
moderna y profética. Hubo tres grandes observantes franciscanos: Benardino de Siena (f. 1449), Jacobo de la Marca (f, 1476)
y Juan de Capistrano (f. 1456). Este último salvó a
Hungría de la invasión turca al frente de un ejército que rompió el sitio de
Belgrado. Hubo una mujer casada, Francisca (f. 1440), venerada como santa con
el nombre de Francisca Romana. Hubo un Francisco de Paula (f. 1506), asceta
implacable, llamado a Francia por orden expresa de Luis XI. Hubo también dos
santas francesas que se salen de lo ordinario: Juana de Arco, canonizada en
1920, y Juana, la hija de Luis XI, que no fue canonizada hasta 1950. La Italia
del siglo xv vio el nacimiento de tres nuevas órdenes religiosas muy austeras: los
observantes franciscanos, los mínimos (orden de san Francisco de Paula) y los
carmelitas, que iban a tener un destino tan destacado cien años después.
Italia dio las mayores pruebas de austeridad y de amor al lujo, de santidad y
de mundanidad. En medio de esta exuberancia deslumbrante de artistas, poetas y
humanistas, Savonarola fue el único que anunció un
movimiento reformador. Su reforma fue de tipo medieval; también Ficino y Pico de la Mirándola, cuando invocaban la
sabiduría antigua y oriental, seguía la tradición de la heterodoxia medieval
representada por Juan Escoto Eriúgena y Sigerio de Brabante.
En
el norte de Europa occidental se desarrolló durante la segunda mitad del siglo
un movimiento religioso totalmente distinto. Tiene sus orígenes en los hermanos
de la vida común, fundados en Deventer —en la región
central de la actual Holanda— a fines del siglo XIV, y en la congregación de
los canónigos agustinos de Windesheim, nacida a su
vez de los hermanos de la vida común. Estas dos instituciones se inspiraban en Ruysbroquio, el místico flamenco, y en los cartujos
flamencos, pero eran más «activas» que «contemplativas». En su expansión
establecieron por doquier escuelas y hospitales. Se caracterizaban sobre todo
por lo que podríamos llamar un occamismo ascético que
reducía la vida cristiana a lo esencial. Quedaban suprimidas las penitencias,
las preces litúrgicas y ceremonias, las complicaciones de los rituales y del canto habituales en las órdenes religiosas
tradicionales. Se rechazaba la teología técnica, así como las prelaciones y
privilegios. El objetivo principal era la vida comunitaria sencilla, consagrada
al trabajo y a la oración. La espiritulidad que
acompañaba a este estilo de vida fue llamada devotio moderna y se propagó por todo el noroeste de Europa. Con la devotio moderna nos hallamos ante una creación
nueva, que quizá sea menos una señal precursora de la Reforma que un síntoma de
las necesidades de esta época nueva. La comunidad de la vida común se sitúa a
mitad de camino entre la cofradía medieval y la casa puritana o cuáquera de los
siglos XVI y XVII. Este movimiento era completamente ortodoxo en el terreno
teológico y moral. Sin embargo, representó, por así decir, el ala izquierda de
un hemiciclo cuya derecha estaba ocupada por el monacato cluniacense y la
metafísica inspirada en Duns Escoto. Era un catolicismo
reducido a su expresión más simple. Es de notar que el legado literario más
importante de la devotio moderna, la Imitación de Cristo, fue
considerado siempre, incluso en los siglos XVII y XVIII, como un gran clásico
espiritual lo mismo por católicos que por protestantes. Es una obra
verdaderamente ecuménica. Los hermanos de la vida común se caracterizaban por
una piedad sencilla, afectiva, orientada al Dios hecho hombre y centrada en la
pasión y en la cruz. Fueron grandes educadores; tomaron del humanismo italiano
sus métodos de enseñanza y sus manuales de gramática, pero le infundieron su
sentimiento estético y su sensibilidad. Erasmo fue el más notable de los
numerosos eruditos formados por los hermanos de la vida común. Su filosofía
cristiana es un claro vástago de la devotio moderna, aunque Erasmo manifieste en ella su amor apasionado a la literatura y se distancie
de la teología y de la concepción tradicional de la gracia santificante.
Cercano
a la devotio moderna estuvo el espíritu de la
reforma cartujana. En esta orden aparecieron muchos autores espirituales: Ludolfo de Sajonia, autor de un libro de meditación muy
popular aparecido a fines del siglo XIV, la Vida de Cristo; Dionisio el Cartujano,
autor místico muy prolijo. Estos dos hombres son los más célebres entre los
místicos no intelectuales, meditativos y pietistas. Están muy cerca del
espíritu de Windesheimcon su amor al silencio, su
sencillez y su ausencia total de ostentación. Sin embargo, conservaron intactos
el rigor y la penitencia.
En
contraste con la devotio moderna hubo movimientos
revolucionarios, o al menos prerrevolucionarios, del sentimiento religioso.
Cuando los historiadores investigan las causas de la Reforma suelen fijarse en
las que revelan alergia o irritación y descuidan las motivaciones internas y
espirituales. Quizá en este punto tocamos uno de los grandes temas de la
historia de la Europa moderna que nunca ha sido plenamente comprendido.
Mientras los católicos romanos difícilmente comprenden que se pueda desear algo
más que la purificación de la Iglesia, los cristianos no católicos no dejan de
mostrar su gratitud por el espíritu liberador de la Reforma. Es preciso
reconocer que una de las grandes necesidades religiosas experimentadas
entonces, sobre todo por los laicos cultos de las ciudades, era la acción
personal, la realización de sí mismo en el campo religioso. Esta necesidad fue
satisfecha por las actividades individuales y colectivas propuestas por los
reformadores, por el espíritu de los Ejercicios de san Ignacio y por la nueva
educación dada en los colegios de los jesuítas. Se
deseaba además descubrir e imitar la supuesta pureza de la Iglesia primitiva.
Este fue uno de los primeros y más profundos anhelos de los promotores de la prerreforma. Tal deseo, que latía en algunos de los
primeros movimientos de descontento en Occidente, como el de los valdenses,
había estallado con Wicklef y sus partidarios. Pero antes
del siglo XV, los reformadores se fundaban siempre en algunos textos y en una
idea imaginaria de la edad de oro de la Iglesia. Ahora, el descubrimiento de
una parte de la literatura cristiana primitiva, el estudio de la versión griega
del Nuevo Testamento y el método crítico de Valla, adoptado y perfeccionado por
Erasmo, hacían posible buscar en el Nuevo Testamento una imagen clara de la
vida humana de Cristo y del modo de vida de los primeros cristianos, tal como
aparecía directamente en las epístolas de san Pablo y no ya a través de la pantalla
de la liturgia y de la teología especulativa. Estos estudios dieron nueva
vitalidad (como puede verse en escritores tales como Ludolfo de Sajonia) a la devoción que inspiraban los hechos de la vida de Cristo. Fue
el principio de lo que podemos llamar movimiento paulino, que concentraba la
atención más en el aspecto moral y espiritual de la enseñanza de san Pablo que
en su aspecto estrictamente teológico. Era una nueva perspectiva del retorno a
la Biblia. Si los evangelios, especialmente los sinópticos, nos muestran a
Cristo como hombre en su vida terrena, las epístolas paulinas manifiestan cómo
actuó entre las primeras generaciones de cristianos el intérprete más antiguo y
más destacado del evangelio.
En
Francia, Lefévre d’Étaples (t 1430) fue el profeta de esta perspectiva nueva. En Inglaterra, Colet (1467-1519) pronunció en Oxford conferencias y
sermones sobre san Pablo. Erasmo, que tendría treinta y cinco años en 1500,
reunió todas esas tendencias propias del norte. Más que ningún otro, había
asimilado la cultura y la técnica lingüística y crítica recibidas en las
escuelas de los hermanos de la vida común y estudiadas en los escritos de Lorenzo Valla. Sentía la aversión común hacia la metafísica
y la teología especulativa, sentimiento que procedía tanto de su humanismo como
de la devotio moderna. Partiendo de estas fuentes,
hizo un retrato convincente y razonable del hombre cristiano, dotado de las
virtudes humanas comunes; presentó una versión atractiva de la historia
evangélica, en la que los protagonistas son personas vivas y reales.
En
contraste con los esplendores y la exuberancia que caracterizaban a Italia, la
Inglaterra del siglo XV estuvo particularmente desprovista de grandes hombres y
de grandes ideas. Por diversas razones, las promesas del siglo XIV no se
cumplieron. Nadie hizo fructificar la herencia de los grandes poetas y
místicos ingleses ni las concepciones radicales de Wicklef.
Sin embargo, podemos discernir corrientes de pensamiento que franquearon la
línea divisoria de la Reforma. Una fue el movimiento apologético de Tomás Netter (f. 1430). Netter era un
carmelita inglés que había recibido la misión de defender la fe ortodoxa
contra los lollardos. Su primer tratado fue tan
eficaz que el papa Martín V pidió al autor que escribiese una segunda parte y
luego que añadiese una tercera. Netter abandonó el
plano dialéctico de la disputa (quaestio) tomando un método más directo que procedía por
respuestas y pruebas. Su libro fue reimpreso varias veces en los siglos XVI y
XVII porque formó parte del arsenal de la Contrarreforma. En Italia, por la
misma época, el cardenal Torquemada escribió un tratado sobre la potestad
pontificia (De potestate papae). Era una apología de la concepción
tradicional del papado, expresada en términos moderados; anticipaba
brillantemente la doctrina de la potestad indirecta, que más tarde divulgó
Belarmino, es decir, la doctrina según la cual el papa no tiene poder directo
de control ni de intervención en los asuntos temporales, sino un poder
indirecto de juzgar acerca de la moralidad de tal o cual acto político realizado
por un príncipe secular.
Tal
era el clima religioso del siglo XV: una Iglesia enferma en todo su cuerpo
—cabeza y miembros— que estaba pidiendo una reforma, pero sin presentir una
catástrofe como la que pronto iba a ocurrir. En esta Iglesia se había
petrificado la enseñanza teológica tradicional, sobre todo por influjo de la
lógica de Occam y de las formas de pensamiento que de
ella derivaban. Esa lógica había interrumpido el paso tradicional de la razón a
la fe de la «teología natural» a la revelación. La filosofía tradicional sufría
un eclipse y ningún sistema positivo la reemplazaba. La puerta estaba abierta a
los creadores de filosofías nuevas basadas en el platonismo o en el
neoplatonismo, así como a los que en el extremo opuesto abandonaban toda forma
de teología técnica por el humanismo o por un cristianismo supuestamente
sencillo y primitivo. Aunque los contemporáneos no se dieran cuenta de esto, se
presentaba a un revolucionario la ocasión de romper brutalmente con la Iglesia
jerárquica y de apelar a la luz interior del individuo y a la Escritura, ya
familiar entre los laicos. El rasgo característico de esta época nueva, la
convicción íntima que tenía tan gran atractivo para los hombres religiosos de
la Europa del norte, era una fe directa orientada al Cristo vivo de los
evangelios, una fe personal dirigida al Redentor. Para esos creyentes, el
desarrollo histórico del cristianismo, el sacerdocio mediador, las gracias de
la vida sacramental, la palabra de la autoridad y la Iglesia visible no tenían
sentido alguno. La fe no era una serie de artículos que se debían transmitir,
sino la toma de conciencia, la aceptación de la redención y del Cristo vivo.
EPILOGO
El
curso de la actividad humana que constituye la urdimbre de la historia nunca
cesa de avanzar. La fase siguiente de la vida eclesial la describe en esta
Historia de la Iglesia una pluma distinta. Pero el largo período que hemos
recorrido representa un vasto paisaje con unidad propia. Tiene su propio ritmo,
su crecimiento, su madurez y esboza la evolución de la sociedad y de la
religión en Europa. No es inútil cerrar nuestro volumen con una ojeada
retrospectiva.
Desde
Gregorio Magno realizó la cristiandad grandes progresos y sufrió graves
pérdidas. Un gran historiador de las misiones cristianas ha hecho esta extraña
comparación: desde un punto de vista ecuménico, la Iglesia de 1500 no es más
importante en extensión y número que la del 600. Las pérdidas fueron tan
grandes como las ganancias. Las florecientes Iglesias de las riberas oriental y
meridional del Mediterráneo, desde Salónica hasta España, y los países del
Próximo Oriente cayeron en manos del Islam, de los mongoles y los turcos. Así,
al final de nuestro período, y tras la caída de Constantinopla, al este y al
sur de Italia no hay ningún Estado cristiano políticamente libre. Estas
pérdidas se vieron compensadas por la reconquista de España, que nunca se había
perdido del todo para la Iglesia, y por la evangelización de una larga banda de
territorio que, partiendo de Galia y de las Islas Británicas, atravesaba
Escandinavia y sus avanzadillas de las regiones árticas y pasaba por Europa
central hasta Rusia y Bulgaria. Pero ciertas regiones septentrionales y
orientales cayeron más de una vez bajo la invasión pagana. En el siglo xiv,
algunas de ellas sufrían aún duras presiones.
La
cristiandad en su conjunto sufrió además un daño irreparable con la separación
entre Oriente y Occidente. Con las invasiones musulmanas se vieron diezmadas y,
en ocasiones, desaparecieron por completo las Iglesias orientales que tanta
gloria habían dado a la vida y al pensamiento cristianos con sus numerosos
santos y doctores, tanto en los primeros tiempos como en época más reciente.
Quedaron aniquiladas las fuerzas vivas de Siria, Alejandría y África. Sólo
quedó una gran Iglesia floreciente: la de Constantinopla. El Occidente medieval
no pudo en la práctica servirse de los escritos y tradiciones del Oriente, por
lo que este tesoro se perdió para él. Esta circunstancia implicó una
disminución de vitalidad, imposible de medir, pero ciertamente importante. Las
pérdidas sufridas por la Iglesia de Oriente fueron también muy graves. La
desaparición de esas Iglesias, que eran fuerzas vivas, fue sin duda la causa principal
de la ruptura entre la Iglesia ortodoxa superviviente y la Iglesia romana. La
Iglesia de Constantinopla está aislada. Iglesia de la capital e Iglesia del
emperador ocupa una situación a la vez de prestigio y de dependencia. La
rivalidad con Roma es casi inevitable; en esta circunstancia, ambas sufren
graves daños. A las dos les faltó siempre esa fuerza particular que les habría
dado la unión. El historiador tiene que recordar —y recordarlo a sus lectores—
que el cristianismo católico romano habría podido tener un rostro distinto de
los rasgos latinos y francoalemanes que configuraron
el semblante de la Iglesia en la Edad Media.
El
fenómeno más importante de la Iglesia occidental fue la progresiva emergencia
del papado como poder monárquico supremo. El papado no había ocupado al
principio más que un puesto honorífico y una presidencia ecuménica en cuanto
depositario de la fe. Había sido la gran autoridad patriarcal del Occidente.
Los papas del comienzo de la Edad Media perdieron pronto todo influjo sobre la
Iglesia de Oriente. En Occidente, por falta de energía y de valor moral, su
autoridad se vio debilitada por las pretensiones y las ambiciones de los reyes
y emperadores y por el dominio paralizante del control laico. Desde León IX a
Inocencio III, varios pontífices enérgicos restauran el prestigio de la Santa
Sede, su autoridad única y suprema en materia de enseñanza, de juicio y de
gobierno. Gregorio VII sitúa al papado por encima del poder imperial. Inocencio
III extiende su atención a la esfera política y se interesa por la suerte de
los laicos. Durante casi un siglo, el papado pretende ejercer su autoridad
sobre el clero y sobre los príncipes de los países católicos. La Iglesia —que
había sido una masa de creyentes reunidos bajo la autoridad de sus pastores— se
convierte en un cuerpo jurídico gobernado por una burocracia central, dominado
por una jerarquía y dirigido por un monarca que se considera vicario de Cristo.
Al
extenderse el poder pontificio se efectúa un desarrollo sin precedentes de
todas las instituciones y de todas las actividades. La teología se sistematiza
inspirándose en la filosofía aristotélica y en algunos conceptos platónicos,
pero conservando su independencia. El derecho canónico se erige en disciplina y
pasa a ser una profesión. Se perfecciona la administración de la curia, de la
diócesis y de la parroquia. Surgen nuevas órdenes religiosas. Se fundan órdenes
centralizadas e internacionales. Los siglos XII y XIII constituyen una especie
de apogeo: la época conoció una pléyade de ilustres teólogos y de grandes
santos, muchos de los cuales siguen estando presentes en la conciencia católica
y representan modelos de imitación de la vida de Cristo válidos para todos los
tiempos: Anselmo, Bernardo, Francisco, Tomás, Catalina. El genio artístico y
arquitectónico y una técnica de construcción superior a todo lo que se había
conocido desde el ocaso del Imperio Romano expresan el fervor religioso y la fe
de forma más adecuada que nunca.
Esta
época se termina hacia el 1300. La filosofía aristotélica encuentra una rival.
Se comienza a abandonar la metafísica. La filosofía y la teología se separan.
El sentimiento nacional y el «punto de vista laico» se desarrollan rápidamente
en una sociedad que aumenta en complejidad y avanza en la explotación de las
riquezas y el manejo de mecanismos financieros de un mundo mercantil en los
umbrales del capitalismo. Entre tanto, el papado va de catástrofe en
catástrofe: rehúsa reformarse y, por ello, es incapaz de reformar a la Iglesia.
En
el curso de los primeros años de su existencia, la Iglesia cristiana no se
había comprometido en el mundo. Había seguido siendo un cuerpo autónomo que
vivía su vida propia en medio de una sociedad que le era extraña y cuya
autoridad respetaba sin compartir la responsabilidad. Luego, durante unos siete
siglos, la Iglesia de Occidente, sobre todo el clero, había dominado y
penetrado poco a poco todas las actividades y todas las clases. Reivindicaba la
dirección y el control de esa sociedad, cristiana al menos nominalmente, en
todos los campos. Y he aquí que en el siglo XIV comenzaron a afirmarse de nuevo
las motivaciones puramente temporales y las fuerzas materiales. Se dibujan las
grandes líneas de la historia moderna: rivalidades entre la Iglesia y el
Estado, entre clérigos y laicos, entre la razón autónoma y la verdad revelada,
entre autoridad y libertad personal. La mayor parte de los hombres cultos vive
ahora bajo una doble obediencia. Fue una desgracia para la Iglesia de la Edad
Media que el espíritu nuevo comenzase a soplar en una época en que estaban
desgastadas las antiguas estructuras, en un momento en que las debilidades y
abusos de la Santa Sede, la decadencia de los ideales y de las instituciones
antiguas hacían casi imposible una verdadera restauración.
Estas
debilidades y estos abusos de la Iglesia de la baja Edad Media se han descrito
muchas veces: pretensiones extravagantes de la curia, impuestos pontificios y
provisiones, plagas de la encomienda, la acumulación de beneficios y el
absentismo, incapacidad de los obispos para imponer un límite a las múltiples
exenciones e inmunidades de las organizaciones privilegiadas. Más profundamente
se comprueba el empobrecimiento del mensaje evangélico en aquellos que se
nutren de la teología escolástica en sus últimos tiempos. El fervor y la piedad
popular se materializan y se hacen mecánicos. Cuando se consideran
retrospectivamente los siglos transcurridos entre Gregorio I y Bonifacio VII o
Martín V se advierten tres principios de debilidad que constituyen otros tantos
peligros permanentes para la Iglesia cristiana, más amenazadores a medida que
avanza la Edad Media. El primero es la riqueza. La Iglesia recibió dotaciones
en cantidad excesiva. En los siglos XI y XII, ello se debió a motivos de
piedad; luego fue fruto de una administración cuidadosa y de una deliberada
política de acrecentamiento. Se perdió el espíritu cristiano de renuncia y de
sencillez; sacerdotes y religiosos participaron en una aristocracia del dinero
y de la propiedad, inseparable de Mammón. El segundo
peligro estriba en la implicación en los asuntos temporales. Poco a poco se fue
modificando la cooperación de los sacerdotes en los asuntos profanos, que
inicialmente había sido impuesta a la Iglesia por las necesidades de la época y
luego fue exigida por el poder temporal, el cual carecía de laicos cultos y
cualificados. Al principio consistió en un control que permitía aplicar los
principios cristianos. Luego se convirtió en una dependencia económica y
política que transformó a los obispos en servidores de los monarcas. El
espectáculo del papa comportándose como un príncipe secular, manteniendo
relaciones políticas con las otras potencias y llegando hasta a luchar contra
reyes cristianos no ayudó a los obispos y a los abades a apartarse de los
asuntos temporales. La economía, que durante mucho tiempo fue sobre todo
agrícola, y los vínculos de vasallaje, que unían a los propietarios de tierras
con un soberano, transformaron a obispos y abades en señores y les impusieron
las obligaciones correspondientes a sus privilegios. El obispo rico fue con
frecuencia un absentista inveterado: dejaba su diócesis para servir al rey o
trataba de hacer carrera en la corte pontificia. Esta fue una de las
principales razones de la decadencia de la Iglesia en la baja Edad Media.
Finalmente
hubo a la vez penuria de sacerdotes competentes y plétora de eclesiásticos. Los
contemporáneos se dieron cuenta de esto; pero desde Inocencio III hasta el
Concilio de Trento no se buscó ningún remedio serio. Las Universidades —quizá
la más importante innovación institucional de la Edad Media— multiplicaron el
número de clérigos, impidiendo más que propiciando la formación del clero en
cuanto tal. La escuela catedralicia dirigida por el obispo había desaparecido
antes de que triunfase la Universidad. Pocas personas podían adquirir una
formación teológica, que era larga y costosa. La dirección de los clérigos
jóvenes pasó del obispo al canciller de la Universidad. Las facultades de
letras no tenían la vocación de la enseñanza teológica. Los candidatos a las
órdenes no estaban formados en materia de disciplina, de vida espiritual y de
práctica pastoral, ni siquiera en teología.
Sin
embargo, la Iglesia medieval dejó una herencia colosal y magnífica. La unidad
de los fieles bajo la autoridad del pontífice romano iba a ser parcialmente
quebrantada, pero subsistió e incluso se afianzó. Los escolásticos llegaron a
exponer toda la doctrina y la práctica cristianas, y ese sistema constituye
desde entonces la base de la teología dogmática. Las órdenes de monjes y de
frailes continúan su obra de oración litúrgica y de acción pastoral. Después de
tantos siglos, la arquitectura y las artes siguen dando testimonio de aquella
edad de fe y de aquella época de la Europa cristiana. Por encima de todo,
durante todo este período la vida del espíritu continuó en su mayor parte
escondida como siempre, pero saliendo aquí y allá a la superficie de la
historia, bien en individuos, bien en comunidades. No hubo ningún siglo que no
produjese santos entre los sacerdotes y entre los laicos; ningún siglo que no
produjese servidores anónimos de Dios. Su oración y su sacrificio aportan lo
que falta a los sufrimientos de Cristo; son en todo momento los pilares
invisibles del edificio
FIN DE LA EDAD MEDIA .