| Cristo Raul.org |
 |
 |
 |
 |
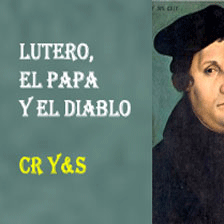 |
 |
 |
|
CAPITULO
XXX
LA HEREJIA
Los primeros movimientos
heréticos y los cataros
La historia de la Iglesia en el Imperio Romano está en gran parte constituida por la de la vida y muerte de las herejías, nombre que se aplicaba entonces a todas las desviaciones de la enseñanza moral y doctrinal del catolicismo. A veces estas desviaciones tomaron el aspecto de rebeldías morales o disciplinares. Pero las más célebres e influyentes fueron las concernientes a los misterios más profundos de la fe. Originaron controversias que enfrentaron a personas de gran potencia intelectual y de gran probidad. Del siglo V al XI, en Occidente no hubo prácticamente ninguna herejía que representase un peligro público o mereciese un debate. El impacto de las controversias orientales como el monotelismo y el iconoclasmo sólo repercutió en el plano de la diplomacia pontificia e imperial. Los problemas más internos, como los debates sobre la eucaristía de Pascasio Radberto, sólo se trataron entre expertos. Pero en el siglo XII aparecieron movimientos populares y ampliamente extendidos. Implicaron la formación de verdaderas anti-iglesias y la creación de enclaves en la cristiandad católica. Condujeron a la Iglesia y al Estado a crear un mecanismo represivo cuyos efectos constituyen unos de los rasgos más tristes y deplorables de esta época. En general hubo tres tipos diferentes de doctrinas no ortodoxas, que se mezclaron o se distinguieron de diversas maneras. Existió la simple rebelión contra la religión de los ricos, contra la religión establecida, jerárquica y sacramental. En este caso, el objetivo era hallar un contacto con Dios más espiritual, más sencillo, más individual. Hubo la invasión de la antigua heterodoxia dualista procedente de los Balcanes. En fin, existió la heterodoxia más sistemática y de un contenido más amplio, que manifestaron algunas personas instruidas y bien dotadas. Un famoso historiador ha hecho notar que todos los movimientos religiosos de la Edad Media produjeron y dejaron tras sí una orden religiosa o una secta herética. Ha probado también que muchas de las sectas tuvieron origen en factores económicos o sociales. El culto de la pobreza y de la vida comunitaria fue también un modo de espiritualizar las condiciones reales de la vida y de reaccionar contra los capitalistas ricos y sensuales. La tendencia anticlerical y antisacramental partió de una crítica práctica del sistema en que los sacerdotes eran miserables proletarios; los obispos, aristócratas, y las organizaciones monásticas y capitulares, monopolios ávidos d ganancias. Los primeros movimientos heréticos que dejaron algunas huellas aparecieron a principios del siglo XI en diversas regiones de Francia como en Champagne, Orleanesado y Aquitania, así como en Italia septentrional. Su origen fue oscuro. Todos coincidieron en rechazar la encarnación y, por tanto, la doctrina tradicional de la eucaristía; también en negar la necesidad del bautismo y el poder episcopal de conferir las órdenes. Estas doctrinas negativas, el llamamiento a la pobreza y la comunicación directa con Dios se unieron a veces con opiniones más particulares como el rechazo del matrimonio, la abstinencia de carnes en la comida, la accesión a tal o cual ministerio por la imposición de manos por alguna personalidad eminente. Este tipo de herejía, cuyo punto de partida se suele situar en Italia, evoca una especie de influencia bogomila o maniquea, según se decía entonces. Enteramente distinta
—y nunca heterodoxa en el sentido técnico de la palabra— fue la pataria, movimiento popular milanés y lombardo contra el clero rico y simoníaco. Las
sectas abiertamente heréticas y antimorales fueron propagadas por jefes
populares, algunos de los cuales pretendían poseer poderes divinos. Más pronto
o más tarde fueron reprimidas por los obispos y algunas por el mismo pueblo.
Unicamente subsistieron en estado endémico en el Languedoc, que fue durante mucho tiempo
vivero y refugio de la herejía. En otras partes desaparecieron al cabo de medio
siglo. Es posible que sus miembros dejaran de sentir simpatía por los que se
denominaban a sí mismos reformadores cuando se emprendió reforma gregoriana;
también es posible que esas sectas hayan caído en el anonimato por el hecho de
que carecemos de fuentes escritas referentes a las actividades de minorías
diseminadas.
Parece
que una segunda oleada partió de Italia y del sur de Francia en la primera
mitad del siglo XII. Fue en gran parte un movimiento de reforma que reclamaba el
retorno del clero a la pobreza apostólica. Entre los jefes verdaderamente
herejes hay que citar a Pedro de Bruys (f. hacia el 1130), que predicó la pobreza y
una religión puritana y sin sacramentos; Arnaldo de Brescia (f. 1155)
y Hugo Speroni (f. después de 1174). Pedro de Bruys tuvo como adversarios a Pedro el Venerable
y a san Bernardo, que se enfrentaron con él personalmente y por escrito. Murió
quemado por una multitud enloquecida. Arnaldo de Brescia fue un
apóstol infatigable de la pobreza de los sacerdotes y de los monjes. Se mostró
hostil a la Iglesia establecida. San Bernardo, quizá sin razón, lo consideró
aliado de Abelardo. Arnaldo de Brescia fue también un agitador político y tomó parte en la creación
de una comuna en Roma para suscitar el espíritu antiguo. Finalmente fue
ejecutado como revolucionario a instancias de Adriano IV y de Federico
Barbarroja. Hugo Speroni, jurista heterodoxo recientemente descubierto, es un
ejemplar de esos maestros solitarios enfrentados continuamente a la autoridad.
Una
tercera oleada más duradera surgió en la segunda mitad del siglo xii. Fue un vastago de la herejía de los
bogomilas búlgaros, procedentes a su vez del dualismo maniqueo. Arraigó en
Constantinopla y adquirió los rudimentos de un sistema dogmático y ascético. Se
extendió por Bulgaria y Bosnia a lo largo de las rutas comerciales. Poco a poco
penetró en las regiones populosas de Europa oriental y septentrional, siguiendo
siempre los ejes comerciales. A partir de 1140 sus adeptos se multiplicaron en
distintas partes: en Renania, con un centro en Colonia; el Perigord, Reims, Lombardia, Italia
central y septentrional; pero abundaron sobre todo en el mediodía de Francia,
en las proximidades de Albi, Toulouse y Carcasona. El movimiento se caracterizaba por
una rigurosa organización eclesiástica y un dinamismo misionero que le proporcionaba
vigor y gran poder de resistencia. En la segunda mitad del siglo xii se extendió aún más en Italia, al
norte de Roma, gracias a la actividad evangelizadora de Pedro de Lombardia. Vivió en
la clandestinidad: grupos diseminados y ocultos, cada uno de los cuales tenía
un jefe ordenado y carecía de relación orgánica con los demás. Mientras esta
Iglesia se estaba consolidando aún en Italia, sus apóstoles atravesaron los
Alpes o penetraron por mar en el valle del Ródano. En un determinado momento,
el nombre de cátaros (puros), que sólo designaba a un grupo pequeño (los
perfectos), se aplicó a todos los miembros. En Italia los adeptos se reclutaban
entre los comerciantes y artesanos. En el Languedoc hubo convertidos entre las
grandes familias feudales, como Raimundo VI, conde de Toulouse. Hubo
monjes e incluso obispos que se adhirieron al movimiento. En la sociedad
relativamente brillante y sensual que vio nacer a los trovadores y a la primera
escuela medieval de música profana, esta enseñanza y esta práctica tan nuevas
como refinadas se propagaron con mucha rapidez.
Las
doctrinas de la secta, aunque diferían teórica y prácticamente de un grupo a
otro, eran en general restos del maniqueísmo adaptados primero por los
bogomilas y mezclados luego con el cristianismo. Los cátaros fueron convirtiéndose
poco a poco en rivales de los católicos porque imitaron la organización y el
ritual cristiano. Se basaban en una teoría dualista del bien y del mal, del
espíritu y de la materia. El principio del bien, creador del mundo del espíritu,
se oponía al principio del mal, que era o un hijo coeterno pero rebelde o —como
sostenían algunos— un ángel caído, un demiurgo. En todo caso, la creación del
mundo material era obra de un principio malo. Las almas humanas eran
fragmentos de espíritu o, según algunos, ángeles caídos encadenados a la
materia. Cristo era el mayor de los ángeles (o el mejor de los hombres) que
Dios había tomado por hijo. Su cuerpo y su muerte eran meras apariencias; en
todo caso, su muerte carecía de importancia, ya que redimió al hombre mediante
su enseñanza y no mediante su pasión. La Iglesia católica era el vástago
corrompido de una comunidad primitivamente pura. Sus doctrinas eran falsas, sus
sacramentos carecían de realidad. El Antiguo Testamento era malo; el Nuevo,
divino. La Iglesia cátara se dividía en dos categorías: una pequeña y otra
grande. A la categoría pequeña de los «perfectos» o «puros», que dieron su
nombre a toda la secta, pertenecían todos los responsables de la jerarquía, que
eran también predicadores. Esos estaban ordenados por un sacramento de iniciación,
precedido por un severo período de prueba que borraba el pecado, daba al
Espíritu Santo y confería los poderes ministeriales. Este sacramento, llamado consolamentum, implicaba
una vida muy austera, la castidad perpetua y una rigurosa abstinencia. También
se prohibía a los puros la guerra y el juramento. Los demás, los «adherentes»,
gozaban de más libertad y podían usar los bienes de este mundo. Cuando era posible
recibían el consolamentum, en forma
abreviada, a la hora de la muerte. El repudio de la creación material conducía
en teoría al desprecio de la vida. El suicidio voluntario por inanición (endura) no era raro. En la teoría y a veces también en la práctica, al principio, los
perfectos estaban obligados a una vida austera y virtuosa. Los demás podían
seguir una moral menos estricta. El matrimonio era considerado malo y la mujer
como una parte de la creación peor que el hombre. Con el tiempo se fue debilitando
el rigor de estas distinciones. Parece que ejerció un influjo moral positivo la
doctrina de que todos están obligados a prepararse para la perfección. En la
práctica se aceptó el matrimonio. Existían considerables diferencias en la
doctrina, sobre todo en Italia. Algunos afirmaban que cuando un «obispo» pecaba
gravemente, perdía su validez el consolamentum que había recibido, así como los consolamenta que él
había conferido. Ciertos polemistas católicos sostuvieron que los cátaros, que
condenaban todas las relaciones sexuales, no distinguían entre lo normal y lo
perverso, entre la unión legítima y el amor libre, y que, por tanto, los
simples «adherentes» no tenían moralidad. Estas afirmaciones pueden haber
tenido algún fundamento, pero en general no son exactas.
Los
cátaros tuvieron una liturgia pública, en la que podían descubrirse huellas de
la liturgia eucarística. Se multiplicaron extraordinariamente en el Languedoc, en
Provenza y en Italia del norte. Establecieron escuelas y organizaron talleres
para los creyentes, que se reclutaban en todas las clases de una sociedad
notablemente próspera y culta. El poderoso atractivo de su enseñanza, tan
extraña para la mentalidad moderna, es un hecho histórico innegable. La Iglesia
católica había perdido su prestigio en muchas regiones y en determinados
ambientes sociales. El clero ortodoxo del Languedoc vivía en la opulencia y la
relajación. Los cátaros dieron a muchos el sentido de la vida comunitaria y del
apoyo mutuo, que no existía en la sociedad católica de la época. Su carácter
esotérico y su frío ritual no parecen haber debilitado su poder de atracción.
Determinados
grupos, cuya procedencia no coincidía con la de los cátaros, mantuvieron con
éstos ciertas relaciones y adoptaron algunas doctrinas y prácticas
secundarias. Se trata de grupos ortodoxos —al menos en sus comienzos— que
aparecieron en varias ciudades y que, por sus prácticas y su piedad, se parecen
a las sectas «no conformistas» y «congregacionalistas» de siglos ulteriores.
Hay que mencionar los «humillados» de las ciudades lombardas, que llevaban
una vida comunitaria, laboriosa y pobre. Se consagraban a la predicación y a
la lectura de la Biblia en lengua vulgar. Rebajaban la función del sacerdote y
del sacramento y exaltaban la unión interior y personal con Dios. Más a la
izquierda, por decirlo así, se hallaban los valdenses del Delfinado y del
Piamonte. Debieron su nombre a Valdés, rico mercader de Lyon. Se dedicaban a
la piedad y a las buenas obras, a la lectura de la Biblia, la predicación y la
mendicidad. Valdés fue completamente ortodoxo en sus primeros tiempos. Cuando
abandonó su casa para seguir la vocación apostólica dejó a sus dos hijas en la
aristocrática abadía de Fontevrault. Sin embargo, algunos grupos valdenses
fueron abiertamente heterodoxos. Son los que consideraron la Biblia como
autoridad suprema y negaron la presencia real en la eucaristía. Algunos tomaron
de los cátaros la organización y ciertas prácticas y recomendaciones, pero no
su teología. La mayor parte permanecieron ortodoxos, como los «humillados» y
los «pobres católicos»; otros fueron «herejes» cristianos: son los valdenses o
«protoprotestantes», que continuaron influyendo en la historia religiosa durante
toda la Edad Media y, pese a las persecuciones, siguen existiendo aún.
Personalidades eminentes como Pedro el Venerable, san Bernardo, Vacario y Adán
de Lille, y más
tarde multitud de frailes anónimos, atacaron la herejía en sus escritos y
sermones. Poco a poco, la coerción temporal y eclesiástica sustituyó a la
persuasión. Faltando un procedimiento fijo se aplicaron castigos de diversa
severidad. El derecho imperial bizantino había condenado a muerte a los
maniqueos; más tarde, la hechicería se castigó con el fuego. Sin embargo, los
obispos y los controversistas se opusieron durante mucho tiempo a la pena de
muerte y a los castigos corporales severos. Finalmente, en 1163, a petición de
los príncipes y de los obispos, el Concilio de Tours fijó un procedimiento de averiguaciones
eclesiásticas. Los albigenses convictos de herejía eran remitidos a las
autoridades temporales para que los encarcelaran y privaran de sus bienes. Esta
legislación suscitó rebeliones armadas, contra las que convocó una cruzada el
III Concilio de Letrán. Cinco años después, Lucio III, de acuerdo con Federico
I, promulgó una decretal que lanzaba la excomunión global contra todas las
herejías existentes y confiaba directamente al obispo el deber de inquirir, con
inspección y denuncia, en todas las localidades consideradas refugios de
herejes. Los acusados que podían demostrar su inocencia eran entregados al
poder seglar. No se especificaba ningún castigo. Los príncipes que se mostraron
muy celosos en combatir la herejía se contentaron al principio con el
encarcelamiento tradicional y la confiscación de los bienes. La pena de fuego
aplicada a la herejía apareció por primera vez en Europa occidental, según varios
historiadores, en un decreto de Pedro de Aragón en 1197. Sin embargo, muchos de
los primeros jefes del siglo XI fueron quemados. El foco más importante de
herejía fue el de los albigenses, en el sur de Francia, entre el Loira y el
Ródano. Su centro era el condado de Toulouse. En esta región, los barones
belicosos e inmorales, opulentos, instruidos y muy «orientales» habían utilizado
a los cátaros en sus guerras contra el conde de Toulouse. La herejía había contaminado a la
jerarquía aristocrática y a ciertos clérigos poco instruidos. La auténtica
austeridad y las buenas obras de los «perfectos», así como la actitud ambigua
de Raimundo VI, favorecieron las conversiones.
Inocencio
III oyó hablar de herejes por todas partes. Tenía un conocimiento personal del catarismo
de Lombardia y Toscana. Identificó
la herejía y la traición y se impuso como tarea extirparla y entregar al poder
temporal a todas las personas condenadas, aunque al principio no imaginaba que
pudieran imponerles la pena capital y aunque él prefería procedimientos
puramente espirituales. El papa envió a la comarca de Toulouse monjes
cistercienses, entre ellos el abad de Citeaux y otros legados. Esta misión dio
escasos resultados. En efecto, el estilo de vida de los enviados, opulento y lujoso, contrastaba con la austeridad de los
perfectos. Como luego veremos, se encontró un remedio a largo plazo en los
frailes dominicos. Mientras tanto, todos los esfuerzos fueron inútiles.
Raimundo VI fue excomulgado como sospechoso de herejía. El legado Pedro de
Castelnau fue asesinado por un agente del conde (enero 1208). Escandalizado, Inocencio
III declaró entonces a Raimundo cómplice de los cátaros e incitó al rey de
Francia, Felipe Augusto, a desencadenar una Cruzada. El rey vaciló; pero muchos
barones acometieron esta empresa, a la que habían concedido las recompensas
habituales otorgadas a los cruzados. Raimundo VI se entregó a una penitencia
espectacular. Ofreció ir personalmente a la Cruzada. Pero los barones del norte
no querían que se malograse su plan. Poco después ocurrió la terrible matanza
de Beziers (21
julio 1209). Los cruzados se adueñaron del botín en presencia de los legados
pontificios. Mal informado y desbordado por los acontecimientos, el papa
aceptó formalmente la instalación de Simón de Montfort en el condado de Toulouse, pese a
que Raimundo había hecho repetidas veces acto de sumisión. Así acabó el primer
acto de la tragedia albigense. Por lo demás, Inocencio se mostró dispuesto a
aprobar a los valdenses y a los humillados que
aceptasen la disciplina y la fe común de la Iglesia. En el Concilio de Letrán
se reguló la cuestión de los albigenses mediante un acuerdo. Se autorizó a
Simón de Montfort para
conservar sus conquistas, es decir, Toulouse y Montauban. Raimundo VII se quedó con la
Provenza.
La
Inquisición
La
herejía siguió propagándose, manteniendo su núcleo principal en la región
albigense. En Italia subsistía una Iglesia cátara en algunas comunidades
diseminadas. Penetró incluso en la Renania. Para combatir este peligro, los
papas del siglo xiii organizaron
la Inquisición.
Nació
ésta directamente del decreto de Lucio III, reiterado por el Concilio de Letrán
y por Gregorio IX, que confió a los obispos el deber y el derecho de investigar
y castigar la herejía y de entregar a los culpables al brazo secular para que
éste se encargase de aplicar el castigo pertinente (animadversio debita). Durante el pontificado de
Honorio III recomenzó la lucha entre los partidarios de la dinastía autóctona de Toulouse y los de
Simón de Montfort. Se
emprendió otra Cruzada (1221) parecida a la anterior. El rey Luis VIII se incorporó
a ella en 1226. Los soberanos habían obedecido los decretos del IV Concilio de
Letrán. El emperador Federico, en 1220, y el rey Luis VIII, en 1226,
reconocieron el derecho del obispo a buscar y juzgar a los herejes y el
del poder secular para aplicar el castigo. En 1224 el emperador decidió imponer
a los herejes la pena de la hoguera, práctica ya usual en Aragón y en el Languedoc. El papa
Honorio la aceptó también para la Italia durante los últimos años de su
pontificado. Gregorio IX confirmó la anexión del condado de Toulouse a la
corona de Francia y transformó la legislación imperial en ley canónica (1231).
Entre tanto, Luis había aceptado la animadversio debita en 1229.
Gregorio IX fue el máximo responsable de que se integrara en el derecho canónico
el proceso inquisitorial con las calificaciones penales que implicaba.
Inmediatamente entró en funcionamiento la organización. En Roma y en Sicilia,
el papa autorizó el paso de esta legislación del derecho canónico al civil. Las
ciudades del norte de Italia se adhirieron al movimiento. Al mismo tiempo, el
papa otorgó poderes especiales al soberano alemán Conrado de Marburgo, el cual
emprendió durante un año una campaña contra los herejes luciferianos de los
alrededores de Tréveris. En Italia, el papa y el emperador acordaron aplicar
los métodos de la Inquisición a los cataros y otros herejes. Durante los
últimos años de Gregorio IX, la Inquisición funcionó plenamente en Francia,
Alemania, Países Bajos y norte de España. En el Languedoc y en todo el sur de Francia, los
legados del papa y los inquisidores locales hicieron lo posible para extirpar
la herejía, que contaba aún con numerosos partidarios,
activos y a veces edificantes. En el norte de Francia el dominico
Roberto el «Bougre», tránsfuga del catarismo, adquirió, por el terror que
inspiraba, una fama igual a la de Conrado de Marburgo, asesinado en 1213. La
Inquisición, apoyada por el papa, los obispos y los dominicos; temida y
odiada en general, fue extirpando progresivamente la herejía cátara del sur y
del norte de Francia. En Italia se dejó sentir la influencia más pacífica de
san Francisco y sus frailes. A partir de entonces comenzó a existir la
Inquisición como institución reglamentada y su rigor se mitigó un poco.
Al
principio, la Inquisición completó la acción de los tribunales eclesiásticos
normales, luego la reemplazó. Su finalidad consistía al principio en ocuparse
de herejías como la de los cátaros, que tenían mucha fuerza en algunas regiones
y contaban con numerosos partidarios ricos y poderosos, incluso entre las filas
del alto clero. Las pesquisas comenzaban con una exhortación a la confesión,
acompañada de una promesa de clemencia; se recordaba a los fieles la obligación
de denunciar a los culpables. El procedimiento normal dirigido por el arcediano
contra un individuo determinado fue sustituido por el mandato de acusar a todos
los sospechosos de herejía en una región determinada. Los que presentaban tales
acusaciones debían quedar en el anonimato, y se hacía
La
Inquisición de la Edad Media era el producto de las circunstancias históricas
y del ambiente intelectual de la época. Por un lado, la sociedad era totalmente
cristiana en sus instituciones, creencias, postulados y costumbres. Esta
sociedad tomaba conciencia por primera vez de que en su seno existía un grupo
de desviacionistas, nuevo, numeroso, dinámico y en gran parte clandestino.
Estos disidentes propagaban doctrinas y prácticas que imitaban los ritos más
sagrados; repudiaban explícitamente la fe cristiana; en cierto sentido constituían
un reto para la doctrina moral del cristianismo. Por otro lado, la Iglesia —el
cuerpo eclesiástico cuyo jefe es el papa— había pretendido con algún éxito
(resultado del gran movimiento llamado reforma gregoriana) ejercer una
autoridad suprema y un poder efectivo sobre la vida política de la cristiandad.
En particular se admitía que la responsabilidad de asegurar la protección y el
orden en toda la Iglesia incumbía al papado (y éste estaba dispuesto a asumir
dicha responsabilidad). Las autoridades temporales eran en la Iglesia súbditos del papa. Así, disponiendo de las armas
espirituales del vicario de Cristo, el papa reivindicaba y detentaba realmente
—al menos en ciertos sectores y niveles— la autoridad de un poder totalitario.
Por sí solas, estas circunstancias no tenían que conducir necesariamente a
recurrir al castigo de la hoguera o a los nuevos métodos de la Inquisición para
extirpar la herejía. Pero a tales circunstancias se añadía la convicción,
compartida por toda la sociedad, de que era preciso dar semejante paso. Los
ataques lanzados contra los herejes del siglo XI y comienzos del XII habían sido
populares y tumultuosos. Los obispos y los reyes se limitaron a dar su
aquiescencia. En el norte de Francia y en otros lugares se temía a los
herejes, en parte por superstición, en parte por xenofobia. A fines del siglo xii y durante todo el XIII, el emperador,
el rey de Francia y los otros príncipes llevaron a cabo una terrible represión
judicial sin que se les incitara a ello; estaban dispuestos a apoyar al papa y
más tarde a la Inquisición. Esta represión se perfeccionó indudablemente
gracias a un nuevo y mejor conocimiento del Derecho Romano, que contenía leyes
contra el maniqueísmo, autorizaba la pena de muerte y consideraba la herejía
como un crimen de Estado o una traición. Hay que sumar a esto la evolución de
la opinión pública en casi toda la Europa culta en favor del poder absoluto y
cierto embotamiento de la sensibilidad humana y de la justicia natural. Durante
el siglo xii y los precedentes
habían abundado las violencias y se había ignorado la justicia en muchos
aspectos; pero la crueldad legal y deliberada del siglo XIII era un fenómeno
nuevo. El empleo de la tortura, al que se había opuesto la generación
precedente, no tropezó con escrúpulos. Se había perdido el sentido del humanitarismo
ensalzado por la literatura antigua, tanto cristiana como pagana. Aún no se
había pronunciado la afirmación filosófica de los derechos naturales. El lector
de ayer y el de hoy se rebela y se indigna cuando estudia el procedimiento
seguido por la Inquisición. No es preciso recordarle a qué excesos conducen el
miedo al enemigo de dentro, las ideologías belicosas y el poder totalitario. La
preocupación por la salvación de la sociedad, la responsabilidad de conservar
intacto el depósito de la fe en la Iglesia de Cristo y la convicción de que los
no bautizados y los herejes carecían de derechos estaban ampliamente difundidas.
Toda comparación con la atmósfera intelectual de hoy o de cualquier período
posterior al siglo XV es inadecuada. El hereje de la Edad Media no era como
esas personas que obedecen lo mejor posible a su conciencia o a su razón en
medio de múltiples creencias e increencias. Fue con frecuencia un hombre que se
opuso conscientemente, a veces de forma revolucionaria, a las creencias de su
entorno y en ocasiones blasfemó contra ellas sin adoptar por eso una
interpretación paralela del mensaje cristiano. Las gentes de la época se formaron
la idea de «hereje» partiendo de los cátaros más que de los valdenses. Esto no
significa justificar los métodos y los actos de la Inquisición ni juzgarlos conformes
a la enseñanza de Cristo en todos sus extremos. En particular, la mayoría de
los inquisidores no distinguieron entre el que abandonaba la fe cristiana
conscientemente y el que desde su infancia había vivido entre «herejes», como
ocurría a muchos en el sur de Francia. No distinguieron tampoco entre el que
escogía la rebelión y el que poseía una mentalidad o una afectividad enfermizas.
Los hombres que actuaron en nombre de la autoridad pública descuidaron a veces
asombrosamente la justicia y la caridad cristianas, aunque en su vida privada
se mostrasen justos y afables.
Joaquin de Fiore
Parece
que éste es el momento de mencionar a un hereje de un tipo muy distinto.
Joaquín de Fiore (o
Flore) se hizo monje cisterciense a la edad de cuarenta años y llegó a ser abad
de Corazzo, en Calabria. Salió de este monasterio en 1190 para fundar una nueva
orden monástica en San Giovanni in Fiore, donde murió en 1202. Durante los últimos
años de su vida escribió muchos comentarios apocalípticos de las Escrituras y
una polémica contra la teología trinitaria de Pedro Lombardo, a la que
consideraba herética, puesto que, según él, implicaba un Dios cuádruple formado
por tres personas y su divinidad. Protestando su ortodoxia, negaba la unidad
real de las tres personas y fue condenado justamente por el IV Concilio de
Letrán, que defendió a Pedro Lombardo. Este fue mencionado
expresamente en el decreto definitorio. Pero Joaquín murió en olor de santidad
después de haber sometido todos sus escritos a la decisión de la Iglesia.
Sus tres
obras principales —la Armonía (Concordia) del Nuevo y del Antiguo Testamento, el Comentario sobre el Apocalipsis y el Salterio decacorde— presentan un gran esquema de la historia del mundo en tres partes: la edad de
Dios Padre y de la Ley, desde la creación hasta la redención; la edad del
evangelio y del Hijo, que estaba llegando a su término, y la edad del evangelio
eterno y del Espíritu Santo. Este último período, para el que había que
prepararse desde 1200 y que iba a comenzar en 1260, se caracterizaría por una
comprensión nueva y espiritual del mensaje evangélico. Una orden nueva de
hombres espirituales, bajo la dirección de un jefe evangélico, iba a reemplazar
a los obispos. En los escritos de Joaquín, al lado de detalles propios de un
visionario, se encuentra una gran profundidad religiosa. Estos escritos fueron
revisados y corregidos continuamente por su autor. Con su concepción de la
evolución progresiva de una época a otra y de las clarificaciones cada vez más
precisas del mensaje divino, Joaquín reconoció la importancia de un proceso
histórico «lineal», no estático ni cíclico. Sus profecías, subestimadas durante
muchos años, se hicieron célebres cuando los frailes, sobre todo los franciscanos,
vieron en san Francisco y en su orden ese jefe y esos hombres espirituales que
iban a gobernar el mundo nuevo a partir de 1260. Este programa fue expuesto
por Gerardo da Borgo san Donnino en su Introducción al evangelio eterno (1254). Esta obra fue condenada, no sin controversia, por una comisión
pontificia. Desde entonces, las profecías de Joaquín no cesaron de hallar eco
en los franciscanos espirituales y en los fraticelli. Juan de Parma, Pedro
Olivi, Ubertino de Casale y toda una serie de hombres menos conocidos fueron acusados
de joaquinismo. La parte de profecías apocalípticas que hay en su programa
desacreditó mucho la causa de los reformadores en su conflicto con los conventuales
y con el papa. Como muestra una línea de Dante, Joaquín obsesionó
la imaginación de los hombres mucho tiempo después de haber desaparecido del
recuerdo de sus contemporáneos la figura histórica de este abad de Calabria.
CAPITULO
XXXI
LOS JUDIOS Y LA USURA
|
 |
 |