| Cristo Raul.org |
 |
 |
 |
 |
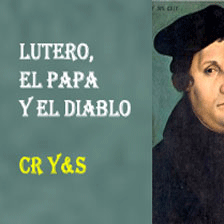 |
 |
 |
|
TERCERA PARTE
(1199-1303)
CAPITULO XXIIIEL SIGLO XIII
Inocencio
III
Al morir
Celestino III en 1198, los cardenales eligieron con rapidez y unanimidad al
más joven de ellos, Lotario de Segni, un diácono de treinta y siete años que tomó
el nombre de Inocencio III. De este modo, uno de los papas más jóvenes sucedía
a un nonagenario, que había nacido antes de la entrada de Bernardo en Citeaux y
que probablemente había sido discípulo de Abelardo mucho antes de que éste
fuera condenado. Antes de que su tío Lucio III lo elevase al cardenalato,
Lotario había estudiado teología en París y derecho canónico en Bolonia con
Uguccio. Durante el pontificado de Celestino III no tomó parte en las
actividades gubernamentales de la curia. Sin embargo, sus colegas no sólo
reconocieron que poseía cualidades excepcionales, sino también que comprendía
la crisis que atravesaba la Iglesia y que tenía conciencia de ser capaz de
resolverla. Desde su elección, Inocencio III puso en práctica su programa como
si llevase años en el poder. En cierto sentido tuvo suerte: no tenía frente a
él a un emperador de la talla de Federico I o de Enrique VI. Podía considerar a
toda la cristiandad como su reino, sin tener que compartir ni rivalizar con
ningún otro monarca. Aunque los asuntos alemanes fueran enojosos y temibles,
sólo representaban un sector de su actividad.
Durante
su pontificado, relativamente corto, Inocencio III se
propuso lograr tres objetivos: organizar una Cruzada; asegurarse el control
directo de toda la Iglesia, incluidas las poblaciones laicas y sus jactanciosos
soberanos, y reformar la cristiandad, laicado y clero. Antes de llegar a los
altos cargos nunca había practicado la vida pastoral, ni siquiera había asumido
las tareas del sacerdocio. Había estudiado teología; pero su mayor interés y
competencia se habían revelado en Bolonia, donde Uguccio había modelado su
espíritu. Inocencio no era un pensador profundo ni un pastor celoso, sino un
jurista que sabía formular principios y establecer conclusiones, ordenando los medios
y los métodos a fines claramente concebidos. Cuando se estudia su pontificado,
sorprende la infinita variedad de sus actividades, su tenacidad nunca
quebrantada por el fracaso ni menoscabada por la intransigencia, la rapidez y
claridad de sus apreciaciones. No era oportunista y nunca improvisaba. Pero,
como buen político, tenía el sentido de lo posible y de lo real. Su notable
flexibilidad le permitió más de una vez no dejarse sorprender por las
consecuencias de la mala suerte o de un cálculo fallido. Durante su reinado, el
gobierno pontificio conoció algo similar a una breve primavera. Sus
predecesores más grandes habían tenido que combatir para adquirir un verdadero
control. Sus sucesores se sirvieron de las armas del poder, careciendo cada vez
más de discreción espiritual y de clarividencia política. Sólo Inocencio III
pudo hacerse obedecer porque actuaba según lo reclamaba el interés de sus
súbditos. En la actualidad podemos preguntarnos si la idea del papado que
había heredado y desarrollado no era fatal, en cuanto que buscaba un objetivo
inaccesible y poco deseable: la subordinación de la política temporal al poder
espiritual. Sin embargo, esta idea era aceptable y deseable en la época de
Inocencio III, como en nuestra época lo ha sido la de asegurar un gobierno
armonioso y pacífico del mundo gracias a una confederación de Estados o a una
unión supranational de
ellos.
A juicio
de la posteridad, Inocencio III cometió cierto número de errores importantes.
No supo ver que Venecia podía utilizar la Cruzada para sus fines propios. Con sus
prejuicios seculares de europeo y dignatario de la curia, se permitió perdonar
en parte la destrucción criminal de Constantinopla y de subestimar la
capacidad de recuperación del Imperio de Oriente. Se equivocó, según parece,
respecto al carácter y los fines de Raimundo de Tolosa y de Simón de Montfort y
despertó los demonios que no podía exorcizar. Quizá también en esto fue
demasiado hombre del siglo XIII para anteponer la justicia natural y la caridad
cristiana al celo por extirpar la herejía. En lo concerniente a Inglaterra, no
reconoció —al menos así lo juzgan los ingleses— las fuerzas que actuaban en el
reino insular. Se puso de parte del rey, que era ciertamente un vasallo
obediente, pero también un soberano indigno de confianza y tiránico. En la
complicada trama de los asuntos alemanes antepuso el interés político a la
lealtad y no dejó en herencia a sus sucesores más que problemas. Sin embargo,
en todos esos asuntos conservó la iniciativa donde otros se hubieran visto
aplastados.
Al lado
de sus errores —si se tienen por tales—, Inocencio III supo demostrar que
gobernaba toda la cristiandad con prudencia y habilidad. Prueba de ello son sus
cartas y los juicios que emitió. En los decretos del Concilio de Letrán
recapituló todas las exigencias de la vida cristiana. Aplicó a todos los
religiosos las saludables constituciones elaboradas por los cistercienses. Por
encima de todo dio pruebas de una discreción clarividente y verdaderamente
apostólica, al reconocer y alentar los nuevos objetivos y los nuevos ideales de
santo Domingo y san Francisco.
Con
razón se ha dicho de Inocencio III que era «más dinámico que fascinante y que
suscitaba la admiración más que el amor». Pero los escasos datos
sobre él conservados en las Vidas de san Francisco, en Geraldo de Gales
y en Tomás de Marlborough nos
muestran a un hombre capaz de dialogar con individuos muy diferentes entre sí y de
adaptar sus palabras y apreciaciones a sus interlocutores. Aunque sus palabras,
tal como se nos han transmitido, no nos conmueven como algunos de los dichos de
Gregorio VII, no se puede reducir su actuación de gobierno de la Iglesia a una
manifestación de poder político o a la expresión de las ambiciones de un hombre
egoísta, o bien a los resultados de una simple clarividencia. Inocencio III
aparece más bien como un hombre preocupado por utilizar y aumentar todos los
poderes inherentes a su cargo para servir a un objetivo que lo trasciende: la
Iglesia de Cristo en Europa y la felicidad eterna de sus hijos. Se ha dicho
que fue el más grande de los papas. Tales calificativos son quizá necios; sin
embargo, Inocencio III debe ser considerado como uno de los pontífices más
capaces y, de haber vivido veinte años más, probablemente habría podido realizar
una magnífica obra. Para ser «el papa más grande» habría tenido que ser también
santo como León I, Gregorio I o incluso Gregorio VII. A pesar de su piedad
sincera, Inocencio III no se caracterizaba por una santidad evangélica. Sin
embargo, los juicios que lo han presentado como un hombre de Estado con tiara,
como un Richelieu llegado
a papa o como un hierócrata sin piedad, no encajan con los testimonios que
tenemos respecto a él. El hombre que en plena actividad política supo reconocer
y bendecir a san Francisco —un desconocido que se presentaba con exigencias
radicales y aparentemente no contaba con ningún recurso—, ese hombre no fue
sólo perspicaz, sino que dio también pruebas de clarividencia espiritual.
Desapareció cuando el mundo lo necesitaba todavía, en el momento en que iba a
salvar al papado como había salvado a la Iglesia del desastre inminente. Murió
en Perusa. Su corte lo abandonó. Sus servidores se apoderaron de sus
vestiduras, de sus muebles y hasta de su cuerpo. Sin embargo, no murió solo,
pues es casi seguro que junto a él se encontraba entonces san Francisco.
Cuatro
antorchas de la edad de oro .
Los
siglos XI y XII fueron un período de germinación y de dinamismo. Alumbraron
ideas e instituciones que iban a constituir la estructura de la nueva
civilización medieval y de la nueva cultura europea. Hombres llenos de decisión,
y que sólo perseguían un fin, como Hildebrando, san Bernardo y Tomás Becket inauguraron
caminos nuevos, con energía y soportando los dolores del alumbramiento. Se
admite generalmente que el siglo xiii fue uno de los raros períodos de la historia de Europa en que una cultura pudo
madurar y dar abundantes frutos con esa armonía y esa perfección de forma que
señalan las cimas del genio humano, uno de esos momentos en que están unidos
todos los elementos que, por decirlo así, modelan su mentalidad y su
personalidad. La época y el reinado de Isabel en Inglaterra constituyen sendos
ejemplos de esos momentos, que han tenido particular importancia en la
historia de Europa. En cierta medida, el siglo xiii fue un momento más importante y más completo que todos los mencionados. En
efecto, produjo una cultura que se extendió por toda Europa occidental a los
dos lados de un eje que iba de Sicilia a Escocia. Esta cultura tuvo más de un
centro de difusión y alcanzó cumbres en todos los campos de la actividad
humana, exceptuado el conocimiento estrictamente científico. De suyo, la
historia de la Iglesia no tiene un vínculo directo con la evolución de las
civilizaciones ni con el crecimiento o la disminución del genio humano. Pero el
siglo XIII es único entre todos los períodos de madurez porque fue producto
exquisito de una sociedad hondamente religiosa, cuyas actividades más elevadas
—con pocas excepciones— eran religiosas o estaban estrechamente vinculadas a
la religión. Fue una época fecunda en grandes hombres, en hombres de talento; y
la historia de la Iglesia de esta época tiene que citar sus nombres, al menos
los de algunos. Así, pues, no nos salimos de los límites de nuestro estudio por
fijar la atención en cuatro personajes que aparecen siempre entre las figuras
representativas de la época: san Francisco de Asís, san Luis, santo Tomás de
Aquino y Dante Alighieri. Tres
de ellos fueron santos, canonizados por la aclamación general antes de serlo
oficialmente. El cuarto, aunque no sea santo, ha sido considerado muchas veces
como un místico. En sentido amplio, fue ciertamente, dentro del pequeño grupo
de los grandes poetas del mundo, el único primera y principalmente poeta religioso.
Estos cuatro hombres representan la quintaesencia de la Edad Media. Tres de
ellos, al menos en ciertos aspectos importantes de su obra, fueron genios
eternos y, por tanto, modernos, los primeros genios de esta clase, cada uno en
su sector particular.
Todo el
mundo está de acuerdo en que san Francisco es uno de los santos más conocidos y
queridos. En la época actual es probablemente el santo más atrayente, aunque no
siempre lo sea por su santidad. Parece el más evangélico de todos los santos, y
por tal lo tuvieron sus contemporáneos. Su éxito consistió en fundar los
frailes; era una nueva categoría de religiosos y una «imagen» que entraba por
los sentidos. Por eso se puede ver en san Francisco el primero que —aunque sin
pretenderlo— satisfizo la oleada general y vehemente de reivindicaciones que
invadía el mundo religioso de su época y el que encauzó hacia la Iglesia el
gran movimiento de piedad que estaba al borde de la heterodoxia y la rebelión.
Sin embargo, su inmensa popularidad no se explica por esa gran obra que le
llevó a fundar una orden religiosa, una de las más numerosas desde su
fundación. Su popularidad se debe a su delicadeza exquisita y a su amable
gentileza, así como a su amor a la belleza de la creación y, podemos añadir, a
su actitud —nueva, al parecer— hacia Jesucristo y su pasión y hacia la vida
religiosa. De él y de san Bernardo procede la piedad de los tiempos modernos y
la de la Baja Edad Media. Por su vida y su ideal de pobreza sigue siendo un hombre
de su época, un hijo de Umbría, seguro, seráfico, varón de dolores, místico, il
poverello.
San Luis
es el menos moderno de los cuatro. Los historiadores actuales ven en él uno de
los pilares de la monarquía francesa, el que la dotó de su fuerte
administración jurídica y financiera. Fue admirado y respetado por sus contemporáneos,
que podían reconocerlo como uno de ellos: actuaba como ellos deseaban, pero
con una firmeza y un sentido de la justicia incomparables. San Luis ha
quedado como el modelo del rey y del caballero cristiano que supo atemperar con
la caridad el ejercicio de la justicia, que mantuvo firmemente sus derechos
tradicionales frente a un papado autoritario y a un vasallo usurpador, que fue
severo con los malhechores y traidores, pero leal y afable en todas las relaciones
que anudaba. Sin embargo, sus rasgos medievales son más difíciles de
comprender. Su valor caballeresco, su ardor y su celo por la Cruzada nos
parecen hoy una traición a los deberes que le imponían el servicio de su país y
su oficio de rey. Esos rasgos encajan muy bien en la concepción romántica de la
Edad Media, pero no se ajustan a la idea que nos hacemos —y que se hacían los
griegos— del papel del príncipe y del hombre de Estado. En el caso de san
Francisco, la idea romántica que tenemos de él nos aleja del hombre verdadero
y de sus sufrimientos intelectuales y físicos. En lo que a san Luis se refiere,
nos choca el obstáculo que representa su amor caballeresco a la Cruzada y nos cuesta trabajo descubrir al hombre bajo la visera del casco militar. Uno y
otro, cada uno a su manera, nos muestran —como todos los santos— un aspecto del
Cristo eterno. Ambos son cristianos piadosos, ortodoxos, obedientes y, sin
embargo, muy alejados de nuestra experiencia.
En santo
Tomás de Aquino encontramos un hombre que poseyó un lenguaje claro que habla
directamente a nuestra inteligencia. Puede parecer paradójico, pero santo
Tomás es en cierta manera el más normal y comprensible de nuestros cuatro
personajes. Si prescindimos del talento y de la santidad y consideramos
solamente la vida y los ideales del religioso, hoy día pueden encontrarse
muchos Tomás de Aquino en Friburgo y en Saulchoir. La obra decisiva de santo
Tomás fue repensar el conjunto del pensamiento griego a la luz de la ley y del
evangelio y utilizar la técnica filosófica más sencilla y más clara para dar un
armazón sólido a la teología cristiana. Su obra decisiva fue también dar a la
actividad humana, al pensamiento, al arte y a la política una autonomía y un
valor que habían perdido a los ojos de los teólogos influidos en el curso de la
historia por el neoplatonismo y por la conciencia del pecado. En santo Tomás es
el aparato externo lo que resulta insólito: la exposición que va avanzando por
cuestiones y artículos, mayor, menor y conclusión, objeción y respuesta en
todas las materias, grandes y pequeñas, sublimes e insignificantes. No hallamos
en esa obra el interés por los hombres y las cosas, por la literatura y la
vida, que manifestaron otros grandes pensadores y teólogos como Agustín
y Platón. Pero, para los que aceptan sus principios, el pensamiento tomista es
eterno.
Con
Dante, nuestro cuarto personaje, nos encontramos en la frontera de dos mundos.
Es hombre de su época por sus intereses, sus pasiones y sus aventuras. Es tan
«medieval» como san Francisco o san Luis. Sin embargo, en un contexto de
problemas políticos tan diferentes de los nuestros —el mundo de Bonifacio VIII
y de Angel Clareno—-, el poeta pulsa una cuerda nueva que expresa un amor
intenso, personal, apasionado, pero sublime. Describe con lenguaje exacto la
hermosura de la naturaleza que san Francisco sintió, pero no pudo expresar;
descubrimos una gama de emociones que no se habían encontrado en ningún poeta
desde Lucrecio, Virgilio y Catulo. En sus páginas aparece toda la Italia
medieval. Pero el genio de Dante consistió en hacer poesía con la teología, en
elevarse por encima de las cosas humanas a las verdades de la fe, a las
virtudes teologales, las bienaventuranzas y el amor místico, a la Madre de Dios
y al cielo mismo. Dante retrató a san Bernardo, san Francisco, santo Domingo,
san Buenaventura y santo Tomás; y la imagen que los europeos tienen de estos
personajes responden a la descripción del poeta. Dante transformó en poesía el
dogma cristiano y la teología. Así lanzó a la corriente de la poesía occidental
concepciones e ideales ignorados frecuentemente por los poetas del norte de
los Alpes, pero que son familiares a los amantes de la literatura y han
contribuido mucho a propagar el tomismo fuera de los límites de la Iglesia
católica. Puede considerarse al Dante como el santo patrono de los laicos o, al
menos, de su apostolado. Aunque no tuvo nada de conformista y atacó con
frecuencia a los papas —pudo escribir la Monarchía como si no hubiera
existido la Unam sanctam—, fundamentalmente fue fiel al papado porque en todos los terrenos conservó el
«espíritu de la Iglesia». Aunque no fue un tomista puro, como a veces se ha
creído, estuvo tan lejos del nominalismo o del pelagianismo como santo Tomás. Y
aunque en cierta medida fue un intelectual anticlerical, para muchos papas,
cardenales y obispos ha sido el único poeta. Es, desde luego, el poeta supremo
de la cultura católica medieval. Medieval por sus amores y sus odios, por lo
que esperaba de Italia, por sus sueños de un orden universal armonioso.
Católico hasta la medula por su teología, por su visión mística del paraíso.
Poeta de todos los tiempos por su modo de expresar las emociones humanas y el
amor ideal más profundo, la hermosura de la naturaleza y del arte, la fe religiosa
y el destino eterno del cristiano.
CAPITULO XXIVLA SUPREMACIA PONTIFICIA Y LA DIFUSION DE LA FE |
 |
 |