| Cristo Raul.org |
 |
 |
 |
 |
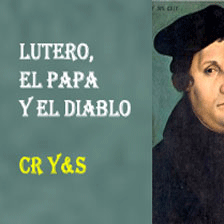 |
 |
 |
|
CAPITULO XXILA LITERATURA EN LOS SIGLOS XI Y XII
Sólo los
eclesiásticos, especialmente los monjes y los canónigos regulares, tenían una
formación y la posibilidad de hacer estudios. Lo esencial de la literatura de
la época está constituido por los escritos de los hombres de Iglesia, que
tratan sobre todo de temas religiosos. Habían recibido la instrucción en latín
y participaban de una cultura suprarracional que se autocalificaba orgullosamcnte de latinitas —nosotros hablaríamos más bien de Europa occidental o
de cristiandad occidental—; se expresaban en un latín más o menos parecido al
de Agustín o (en el siglo XII) al de Salustio o Suetonio. Las obras maestras
de la literatura anglosajona y los poemas de la primera Edda quedaron
eclipsados; la Canción de Rolando, «canto del alba de pájaros recién
despertados», cae fuera de los límites de nuestro estudio. La literatura en
forma de poesía, historia, biografía y epístolas existía en Europa desde mucho
antes que la dialéctica, puesto que había una tradición literaria
ininterrumpida desde la caída del Imperio; pero su renacimiento empezó a
manifestarse tarde y tuvo su apogeo un siglo después.
Durante
los últimos decenios del siglo XI siguieron advirtiéndose las consecuencias
del renacimiento alemán, realizado en el reinado de Otón el Grande, y los
monasterios del sur de Alemania fueron el centro de una intensa actividad
literaria. Puede verse un ejemplo en la obra de Otloh de san Enmerano y de Fulda (1010-1070),
cuya sensibilidad es bastante similar a la de las Confesiones de san
Agustín; sus memorias ocupan un primer plano entre las autobiografías
medievales, tan poco numerosas. Aunque en sus escritos hay innumerables rasgos
psicológicos y reminiscencias literarias que lo sitúan entre los humanistas,
Otloh era abiertamente un antidialéctico y un adversario —poco convincente, es
verdad— de la educación basada en la poesía pagana.
Más
interés ofrece el monje de Reichenau, Germán «Contractus», «el Imposibilitado» (1013-1054).
Paralítico desde su infancia, incapaz de moverse y casi de hablar, Germán se
dio a conocer en el curso de su breve vida como el mejor astrónomo y matemático
de su tiempo. Sus trabajos sobre aritmética, sobre la medida del tiempo y el
astrolabio fueron textos clásicos durante siglos e interesaron al emperador
Enrique III y al papa León IX; su crónica universal constituye una fuente
original de referencia para los años 1040-1054, preciosa y de gran valor. Era
también poeta estimable, aunque hoy no puedan atribuírsele las antífonas Alma
Redemptoris Mater y Salve Regina.
En la
primera mitad del siglo XI ningún país puede rivalizar con Alemania del sur;
pero conviene señalar que Adán de Bremen, Raúl Glaber de Dijon y Pedro
Damián fueron en un momento de su vida contemporáneos de los dos monjes
alemanes. Adán, que continuó su crónica de los arzobispos de Hamburgo hasta
1075, fue historiador de escasa exactitud y mediocre sentido crítico. Raúl
Glaber «el Calvo» (985-1050) es un representante típico de los religiosos de la
Edad Media, lo mismo que Raterio de Verona antes y Fra Salimbene después.
Original, agitada, crédula y voluble, su Historia de Francia y de Borgoña es una fuente válida; pero todavía tiene más valor por el cuadro vivo que
presenta de la superstición e insubordinación monásticas. Por causa de este y
de algunos parecidos, los historiadores han tenido con excesiva frecuencia la
impresión de que el monje de la Edad Media vivía en un mundo diabólico de
prodigios. Pedro Damián (1007-1072) es una figura de mayor importancia histórica.
Maestro de escuela en su juventud, buen conocedor de la literatura clásica, de
gran habilidad métrica y gran elocuencia retórica, es un testigo impresionante
de la educación literaria impartida en las escuelas laicas del norte de Italia
en una época en que, al norte de los Alpes, el clero y los monjes detentaban
en la práctica el monopolio del saber. En su juventud ingresó en los austeros
camaldulenses de Fonte Avellana y se distinguió rápidamente como asceta y
reformador ardiente y extremoso: había deseado someter a todos los miembros del
clero a la disciplina monástica y despojar los monasterios ricos en beneficio
de los eremitorios de los Abruzos. En su Liber Gomorrhianus estigmatizó
a los simoníacos y a los nicolaítas con una pluma impregnada de ácido y azufre,
tan corrosiva como la de Juvenal o la de Swift. En sus libros abundan las invectivas amargas contra la
instrucción pagana y laica, contra la poesía y la dialéctica. Como Jerónimo
mucho antes y Bernardo algo después, Pedro Damián dedica su habilidad a
destruir el arte. Solitario por vocación y viajero por necesidad, consagrado al
silencio y, sin embargo, implicado en todas las controversias de la época,
enemigo de la cultura pero escritor nato, asceta y profeta apocalíptico, a
pesar de todo, con auténtica vena de sutil poesía métrica —como lo muestran el Ad perennis foníem vitae, tan
conocido, y otros himnos—, Pedro Damián es ciertamente uno de los hombres más
representativos e influyentes de su época.
Las
crecientes capacidades literarias de la Iglesia se manifestaron pronto en las
controversias que habían contribuido a suscitar. La de la eucaristía, suscitada
por Berengario, había quedado resuelta por el tratado de Lanfranco y por la
autoridad eclesiástica; pero durante cincuenta años dio ocasión a una serie de
tratados, escritos principalmente por monjes. Más extensa y de influjo más
duradero fue la producción literaria en torno a la lucha de las investiduras.
Aparte de las colecciones de derecho canónico y de las cartas personales a los
monjes, eruditos modernos han descubierto y publicado 130 tratados y panfletos. Cincuenta de esos tratados proceden de Alemania; otros cincuenta, de
Italia; veinte, de Francia, y algunos, de Inglaterra y de España. El talento
literario y la energía de los contestatarios eran considerables. La mayoría de
los panfletos atestiguan gran habilidad polémica y persuasiva y escasa
invectiva e ironía. En general, los panfletos relativos a la investidura van
contra los Libelli de Lite y evidencian que existían en Europa en ese
momento muchos hombres de letras en todos los grandes centros administrativos y
en los monasterios, capaces de participar, gracias a una técnica complicada, en
controversias que ponían en juego principios intelectuales y jurídicos muy
amplios.
Al final
del siglo brotaban por todas partes. Muchos de los que participaron en la
querella de las investiduras destacaron en otros terrenos. Así, Bruno de Asti,
obispo de Segni (1045-1123), se ejercitó en todos los géneros y fue quizá el
comentarista de las Escrituras más notable de su época. Reinoldo de San Blas
(1054-1100), que contribuyó a redactar quince panfletos al menos, de los más
moderados y discretos de la colección de Lite, fue también cronista de
mérito.
Como
casi todos los escritores de la época, éstos eran hombres de Iglesia, a veces
abades u obispos: pero sus características personales les asemejan a los
hombres de letras de todos los tiempos. Uno de los más notables fue Baudri
(1046-1130), abad de San Pedro de Bourgueil en 1089 y arzobispo de Dol en 1107.
Viajero infatigable a través de Francia e Inglaterra, desbordante de energía,
ambicioso y vano, con innumerables amigos, Baudri, cuando llegó a abad, se
convirtió en el poeta más solicitado de Francia para redactar epitafios, inscripciones,
piezas conmemorativas y versos de circunstancias, escritos casi siempre en
hexámetros o en versos elegiacos. Autor también de algunos poemas largos, buen
conocedor de los clásicos latinos, compuso dos series de cartas imaginarias
intercambiadas entre París y Helena y entre Ovidio y Flora. Tenía cierta
afinidad con Marbode de Tours (1035-1123), obispo de Rennes desde 1096, que debe su
reputación a sus epigramas, epitafios, sátiras y poesías piadosas. Aunque diferente
de Baudri por su vida y su carácter, Marbode tuvo grandes cualidades morales y
literarias. Sus poemas se utilizaron pronto como manual de literatura.
El
tercer nombre es el de un verdadero genio: Hildeberto de Lavardin (1056-1133),
obispo de Mans (1096) y
arzobispo de Tours (1125).
Fue un prelado enérgico y activo y es quizá el único poeta auténtico entre
todos los que en su época escribieron en verso. Escribió poemas bíblicos y
vidas de santos; pero su fama se debe sobre todo a dos panegíricos de la Roma
pagana y cristiana: Partibí Roma y Dum simulachra mihi. Penetrado de la grandeza de la Roma antigua y dominando la técnica de Ovidio, Juvenal y
Marcial, considera las ruinas de Roma como lo debieron de hacer los últimos
romanos. Pero es igualmente sensible a la hermosura y dignidad de la Roma de
los mártires y de los papas. Amigo de Anselmo, de Bernardo, de Anselmo de Laón,
de Berengario, de Guillermo de Champeaux y de Yvo de Chartres, Hildeberto forma con Yvo y
Anselmo un trío de obispos cultos y edificantes, de los cuales podría
enorgullecerse la Iglesia en cualquier época.
En la
primera mitad del siglo XII llegó a su apogeo la literatura latina medieval.
Los temas y los gustos de los escritores reflejan los modelos de los escolásticos.
Por encima de la oscura multitud de analistas y cronistas monásticos destacan
hombres que merecen el título de historiadores. Orderico Vital, monje de Saint
Evroul, y Guillermo, monje de Malmesbury (al parecer, ambos de origen mitad normando,
mitad inglés), pintan con viveza la vida de las cortes y abadías del reino
anglonormando. Guillermo es más audaz y penetrante; su estilo y su vocabulario
recuerdan los de Salustio y Lucano. Tiene por modelo a Beda el Venerable.
Guiberto, abad de Nogent, nos hace revivir las emociones de las Cruzadas en Gesta Dei per
Francos, en tanto que algo después, Otón «el Cisterciense», abad de
Morimond y obispo de Freising, pinta un cuadro crítico y reflexivo de la Europa
del tiempo de su sobrino el emperador Federico Barbarroja.
Afín al
relato histórico y, a veces, obra de un historiador, la biografía constituye
un capítulo brillante del renacimiento del siglo XII. En este terreno existía
una tradición antigua de doble origen: la una procede de Plutarco y Suetonio
y está representada por Eginardo en su vida de Carlomagno; la otra, la hagiografía,
tiene una larga ascendencia en la que se hallan Gregorio Magno y Sulpicio
Severo, y está representada por la vida de san Antonio de Atanasio. Los siglos
XI y XII constituyen la edad de oro de este género. Basta comparar la suerte
postuma de Anselmo, Bernardo, Tomás Becket y muchos otros con la de Grosseteste, Alberto
Magno y santo Tomás de Aquino para ver la diferencia que media entre el siglo
XII y el xiii. La biografía se
benefició del florecimiento de toda la literatura; pero su esplendor se debe
principalmente al interés de la época por la personalidad de los jefes y de los
santos en su doble vertiente humana y espiritual. Muchas de las vidas escritas
en esta perspectiva alcanzan un elevado nivel. Son ejemplos notables el Anselmo de Eadmaro, el Bernardo de Guillermo de Saint Thierry, el Ailred de Walter Daniel y
el Tomás de Canterbury de
Guillermo Fitz
Stephen. Pero
casi todos los grandes caudillos y todos los grandes santos encontraron un
biógrafo cuyo estilo va desde el simple relato episódico, como la versión que
da Guillermo de Malmesbury de la vida de Wulfstan de Worcester, al
croquis de Suger de Saint-Denis, pasando por el minucioso relato íntimo de Samson de Bury Saint Edmunds. La
biografía sobrevivió a casi todos los géneros literarios del siglo xn. Pero la Magna vita de san Hugo de Lincoln y la Vita prima de san
Francisco, escrita por Tomás de Celano —casi contemporáneas y, sin embargo, muy
diferentes— señalan el final de un género que había durado largo tiempo. A
pesar de su número, estas vidas se publicaron sobre todo en regiones
determinadas como el norte de Italia, Francia al norte del Loira, los Países
Bajos e Inglaterra; el sur de Francia, España y Alemania produjeron escaso
número.
La
autobiografía se cultivó menos que la biografía. La de Guiberto de Nogent es
de corte «agustiniano», aunque el autor tiene cierta afinidad con su predecesor
Otloh y su sucesor Ailred. La Historia calamitatum de Abelardo es una
obra maestra más enérgica y conmovedora, aunque menos sencilla.
El
género literario más característico de la época es sin duda la carta personal.
Hasta hace poco, los historiadores se contentaban con utilizar sus informes;
pero en los últimos años se han ocupado de estudiar los métodos de compilación
y la forma en que se recopilaron estas colecciones de cartas. Más que en
ninguna otra época, la carta privada (que en nuestros días pertenece al destinatario)
era conservada entonces en borrador o copia por el que la expedía. Es evidente
que no sólo los «hombres de letras» como Baudri, sino también personas santas
como Anselmo, Bernardo y Pedro el Venerable recogían y conservaban sus cartas
para hacerlas circular (para publicarlas, diríamos) durante su vida. En estas
colecciones no se incluían sólo las cartas oficiales o las que contenían
instrucciones espirituales, sino también las más íntimas, más sentidas y hasta
las más violentas.
La mayor
parte de las cartas de san Bernardo y de otros muchos, publicadas en vida de
su destinatario, habrían proporcionado hoy motivos suficientes para entablar un
proceso por difamación. Estas colecciones de cartas son la fuente principal
para el estudio de la cultura medieval y para el conocimiento de los grandes
hombres de la Edad Media. Las cartas de Hildeberto, escritas en un latín
clásico perfecto, reflejan admirablemente el talento, la integridad y la
sensibilidad exquisita de su autor. Las de san Juan de Salisbury denotan un profundo conocimiento del hombre. La correspondencia entre Abelardo y
Eloísa, independientemente de la opinión que se tenga sobre su composición y su
contenido, sigue siendo uno de los monumentos más impresionantes del amor
apasionado y del dilema trágico. Anselmo de Canterbury ocupa un lugar predominante, no
como humanista, sino como amigo y maestro sensible y afable; su producción
epistolar y religiosa es de tanto valor como la de índole teológica. Posee un
estilo melodioso, cuyo ritmo es con frecuencia agustiniano, aunque sus armonías
son más monótonas que las de san Agustín. Tanto por el estilo como por la
ideología, Anselmo se adelanta a su época. Cuando leemos sus cartas de
dirección espiritual dirigidas a monjes o a damas nobles, sus cartas de amistad
a monjas y obispos, olvidamos que estamos en la época del Domesday-Book y de la
primera Cruzada y pensamos más bien en san Francisco de Sales. Descuella entre
todos el gran maestro del estilo, san Bernardo, el abad de Claraval. En sus
cartas despliega toda la gama de sentimientos, desde la cólera fulminante
hasta la amistad delicada y la emoción hondamente espiritual. Su
correspondencia suscita problemas de crítica que nunca se resolverán. Igual que
otros escritores de menor importancia, el abad de Claraval dejó amplia libertad
a sus secretarios; éstos escribieron algunas de sus cartas y las «firmaron en
su ausencia». En otras es evidente que el texto publicado hoy es sólo una
versión corregida por el verdadero autor. Sin embargo, el sello original
subsiste lo suficiente para que san Bernardo pueda ser clasificado entre los mejores
escritores de cartas. Puede afirmarse que nadie ha escrito con una precisión
tan audaz y paradójica como la suya, que nadie ha alentado a los hombres en
las dificultades con acentos tan seductores.
Los
contemporáneos admiraron los sermones de estos escritos más que su
correspondencia. En realidad fue una época de grandes predicadores. Pero cuando
se comparan Yvo e Hildeberto con Bossuet y Bourdaloue se olvida que los sermones y homilías publicados en Migne fueron escritos para ser leídos. Si
algunos fueron predicados fue en presencia de auditorios pequeños, en capítulos
monásticos o catedralicios y en sínodos. Los predicadores que, como Orfeo,
atrajeron a las multitudes a través de los bosques no han dejado huellas escritas:
no podemos evocar los acentos de Roberto de Arbrissel. También aquí ocupa san
Bernardo el primer lugar. Sus sermones enardecen todavía; pero se trata de los
que dirigía a sus monjes, no de los que invitaban a la Cruzada.
Hay que
terminar este estudio del renacimiento del siglo xn mencionando a Juan de Salisbury, que
ocupa el centro de toda esta época y murió siendo obispo de Chartres. Fue el
humanista más notable de todos; no fue director espiritual, filósofo, teólogo
ni predicador, aunque fue experto en todas estas materias. A sus ojos, la
cultura literaria representaba un medio de preparar y vivir la vida cristiana
en su plenitud. Creemos que durante su vida prefirió ser espectador más que
actor. Discípulo de Abelardo y de Gilberto, amigo del papa inglés Adriano IV,
secretario del arzobispo Teobaldo y de Tomás de Canterbury, interlocutor y crítico de san
Bernardo, Juan de Salisbury conoció y observó a muchos de los personajes
principales de su época, que fue tan rica en grandes hombres. Manifestó gran discreción
en su modo de exponer los principios del derecho y de la justicia. No fue ni un
revolucionario ni un entusiasta extremista. Los juicios que emitió sobre sus
contemporáneos son tan moderados y delicados como los de un Saint-Simon o un
Sainte-Beuve. Conocía profundamente la literatura latina y apreciaba la
sutileza de sus expresiones mejor que ningún otro escritor medieval. San
Bernardo de Claraval fue un santo y un asceta que estaba versado en el arte de
la retórica y en el manejo de los hombres. Juan de Salisbury fue un
erudito y un estilista, a la par que eclesiástico convencido y humanista
cristiano. Estos dos hombres revelan a la perfección toda la riqueza y toda la
diversidad de su época.
CAPITULO XXIIEL ARTE Y LA MUSICA (600-1150)
|
 |
 |