| Cristo Raul.org |
 |
 |
 |
 |
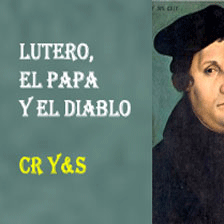 |
 |
 |
|
CAPITULO XIXLA VIDA ESPIRITUAL
Fundamentalmente,
la vida espiritual de los cristianos es la misma en todas las generaciones.
Todos creen en el Divino Redentor, cuya vida y preceptos conocen por las
Escrituras y la autoridad de la Iglesia. Todos viven una vida cristiana en
virtud de los dones sobrenaturales de la fe y de la gracia santificante,
alimentados por los sacramentos, en particular por el de la eucaristía. Sin embargo,
en el curso de los siglos, las formas de devoción y el ritmo de la vida
sacramental han evolucionado según las épocas y los lugares. Cambiaron sobre
todo en el momento en que el centro de la cristiandad occidental pasó del mundo
y de la cultura mediterránea a la nueva familia de las naciones europeas. Esos
cambios y crecimientos pueden estudiarse a diversos niveles. Escogeremos tres
de ellos para aclarar nuestro propósito. Existe primeramente el nivel de la
vida laica: ¿Qué aspecto tomó la vida cristiana entre la población rural y la
urbana de tal o cual país? A un nivel superior se encuentran los que, de una u
otra forma, consagraron especialmente su vida al servicio de Dios: el clero,
considerado desde el punto de vista de su piedad, las diferentes formas de vida
regular y religiosa. Finalmente existe la literatura ascética y devota que
refleja el clima de piedad —e influye en él— de una época determinada. Por lo
que respecta a las divisiones en que hemos encuadrado los nueve siglos de
nuestro estudio, hay que citar primeramente el largo período de los cuatro
siglos llamados «monásticos», durante los cuales los monjes fueron los únicos
representantes de la vida consagrada y siguieron en la mayoría de los casos la
Regla de san Benito. Los eremitas y anacoretas representaron una especie
extrema, pero no rival, de esta categoría. En el curso de los siglos xii y xiii esta tradición monástica única se fragmentó, dando origen a varias otras
similares como los cistercienses, los Victorinos, los cartujos y los
eremitas, y más tarde los franciscanos y los dominicos. Finalmente, a partir de
1300 aproximadamente, las condiciones fueron casi las mismas que las del mundo
moderno. Los libros y los maestros, cuyas doctrinas y métodos estaban al
alcance de todas las personas cultas, hombres y mujeres, sustituyeron a las
reglas y a las instituciones. Los fieles modelaron su vida de piedad y su
espiritualidad escogiendo un estilo o efectuando una selección entre los
numerosos ejemplos propuestos.
Es
difícil discernir con claridad la vida cristiana diaria en las familias aldeanas
o campesinas diseminadas por la Europa de la Alta Edad Media. Sin embargo,
tenemos la suerte de encontrar muchos datos relativos a la vida cotidiana
inglesa de esta época en los escritos de Beda el Venerable, que datan del 755.
Lo que más llama la atención al leer estas obras y otras fuentes es la rapidez
de la primera conversión de Europa desde el momento en que los misioneros se
establecían en una región. Los documentos y los restos arquitectónicos demuestran
que el país se cubrió rápidamente de iglesias de madera y de piedra que poseían
vasos sagrados y vestiduras litúrgicas preciosamente bordadas. Las iglesias se
construían al principio para albergar el altar y las fuentes bautismales, pero
eran también lugar de oración al que todos acudían en los momentos difíciles.
La vida y la literatura estuvieron estrechamente vinculadas a la construcción
de las iglesias, como prueban los fragmentos del poema El sueño de la cruz, que se encuentran sobre el fuste de la cruz en Ruthwell (Dumfries, Escocia) y en otros
lugares. En las regiones de población dispersa se acostumbraba erigir cruces
en los puntos de reunión en que podían predicar, bautizar y confirmar los
sacerdotes y obispos en viaje de evangelización. Aunque quedaban bastantes
supersticiones y costumbres paganas, los elementos más sencillos de la fe cristiana,
sobre todo la crucifixión del Redentor y el juicio final con sus detalles
dramáticos, penetraron profundamente en la conciencia popular. La larga carta
dirigida por Beda a su discípulo Egberto, arzobispo de York (noviembre 734), es
un locus classicus de los
deberes de un obispo y de la fisonomía religiosa de esta época. Beda encontraba
entre sus contemporáneos amplia materia para la crítica; pero podía añadir:
«¡Qué saludable es para todas las categorías de cristianos la recepción diaria
del cuerpo y la sangre de nuestro Señor! Es infinito el número de los que,
llevando una vida irreprochable, niños y niñas, jóvenes y ancianos de ambos
sexos, podrían sin sombra de duda participar en los misterios celestiales cada
domingo y también en las fiestas de los santos apóstoles y mártires, como vos
mismo lo habéis visto hacer en la Santa Iglesia apostólica y romana». En la
misma carta insiste Beda en las virtudes propias de la confirmación y cita
como normales las prácticas de la limosna y de la ofrenda de misas por los
difuntos. Esta fue la piedad básica que los misioneros ingleses llevaron a Frisia y a
Alemania, tal como aparece en los escritos de Willibrordo y de Bonifacio.
Beda,
como es obvio, concede mucha mayor importancia a los ejemplos de santidad de
los monjes y eremitas. Es impresionante el número de monjes, monjas y eremitas
que hubo en la primera o en la segunda generación de convertidos. La mayoría
de ellos mostraron una madurez y una sencillez que hubieran sido igualmente
excepcionales en una etapa ulterior de la vida de la Iglesia. Pero lo más
notable fue sin duda alguna su número. En Inglaterra, en Irlanda y en todo el
Occidente, a partir del siglo VI, la vida monástica fue considerada como la
única forma posible de vida cristiana fervorosa. Para todos, exceptuando los
que habían vivido desde la infancia entre los muros de un monasterio, se
trataba de una «conversión». El siglo VI y los comienzos del vn vieron propagarse
el monacato a través de Italia, el sur de la Galia, Irlanda y las islas
occidentales, Inglaterra, Gales y Bretaña. En la época de Gregorio Magno los
irlandeses pagaron su deuda al continente. En esos siglos de transformaciones y
de actividad misionera, la vida monástica representó siempre una huida ante las
fuerzas del mal dominantes en el mundo. Su finalidad, tal como aparece en la
Regla de san Benito, impregnada a su vez de la mentalidad que ella misma
prolongaba, consistía en aprender la obediencia volviendo así a Dios y alistándose
en el servicio de Cristo. No se trataba de asimilar el ideal espiritual monástico
al de los clérigos o al de los cristianos fervorosos; la vida monástica era Ja
vida cristiana por antonomasia. Esta sedujo a ingleses y alemanes como había
seducido a irlandeses y franceses.
Poco a
poco, sin embargo, irá evolucionando la índole de la vocación. Los monasterios
de «retiro», como Lerins, o las austeras abadías surgidas de la tradición de
san Columbano daban paso a casas más importantes provistas de una regla, que
participaban de la vida social de su región. En las grandes casas que
florecieron en la época merovingia, los monjes formaron una clase especial,
fueron los intercesores profesionales en favor de los demás hombres, los celebrantes
del largo ritual de la oración. El servicio litúrgico absorbió poco a poco y
reemplazó a la santificación personal como razón de ser del monje. Sin embargo,
la lectura de las Escrituras y de la literatura edificante formó parte de la
vida monástica e influyó mucho en la mentalidad. Además de las Escrituras,
especialmente los salmos y los cantos bíblicos, los monjes leían a los Padres,
en particular las homilías sobre la Biblia de los cuatro doctores de la Iglesia
latina. Dos de ellos sobre todo iban a impregnar profundamente la conciencia
monástica: san Agustín, que aquí como en otros puntos tuvo gran importancia e
influyó en la distinción entre vida activa y contemplativa, y san Gregorio
Magno. En el pasado, Gregorio ha sido presentado con frecuencia como el verdadero
doctor benedictino que enseñó la doctrina implícita de la Regla. Pero tal
concepción ya no es sostenible. Gregorio se diferencia de la tradición benedictina.
Su éxito consistió en presentar la enseñanza de los Padres griegos, en particular
la de Clemente de Alejandría y Gregorio de Nisa, completada por la de san
Agustín, en una forma sencilla fácilmente asequible a aquellos monjes. Sin
embargo, Gregorio, considerado como benedictino por la posteridad, fue de hecho
el maestro por excelencia de los benedictinos, siendo así el principal agente
de difusión de esa ambigua concepción de la vida contemplativa que iba a
originar confusión en los tratados de espiritualidad durante siglos.
La
santidad silenciosa y escondida necesariamente escapa al observador. En sus
manifestaciones externas, la ascesis monástica consistió cada vez más en la disciplina de una
vida de oración litúrgica. Se multiplicaron las plegarias de intercesión, y las
devociones privadas y públicas dedicaron cada vez más tiempo a las oraciones
dirigidas a los santos, sobre todo a la Santísima Virgen, a los apóstoles y a
los ángeles. A medida que la Iglesia primitiva y la Iglesia misionera se
alejaban en el tiempo, las reliquias de los apóstoles y de los mártires, o a
falta de ellas, las de los santos patronos fueron cada vez más estimadas. En la
Galia, en Alemania y en Inglaterra el patrono era considerado como el propietario
real y el señor de la Iglesia, siempre presente, salvador en tiempo de paz o de
calamidad. Era una prueba de la tendencia que iba a generalizarse en medio de
la inseguridad política y eclesiástica de la Europa medieval, según la cual los
santos protectores son más reales o, al menos, más accesibles que Dios o
Jesucristo, juez de vivos y muertos. El ideal monástico, el de Cluny sobre
todo, no fue tanto el de la obediencia a la Regla —en la cual se progresaba con
amor, humildad y obediencia gracias a las obligaciones de la vida comunitaria—
como el del servidor consagrado que, gracias a la oración y la alabanza continuas,
contribuía a dar al coro celestial un equivalente terrestre. En estos siglos
cobraron auge algunas devociones. La de la Santísima Virgen, que había tomado
vuelos en el siglo vil gracias al clero y a los monjes de la Iglesia de
Oriente, alcanzó su pleno desarrollo en las fiestas de la Asunción y de la
Purificación y en el rezo diario del «oficio parvo». El sábado fue consagrado a
esta devoción mariana. La de la santa cruz experimentó también gran auge
gracias a la institución de fiestas y a la multiplicación de reliquias, en
tanto que la costumbre de rogar por los difuntos, que existía en la Iglesia
desde su origen, cristalizó en el oficio cotidiano de difuntos. Las
instrucciones espirituales escritas en esta época fueron esencialmente repetición
y resultado de la experiencia que las generaciones anteriores habían tenido de
la lectio divina. Quizá
la gran diferencia resida en la importancia concedida a la meditación y a la
devoción con respecto a la enseñanza práctica sobre la virtud de la Regla. La
doctrina tradicional alcanzó su punto culminante con los escritos de san
Anselmo, precedidos por los de Juan de Fécamp y seguidos por los de Hugo de
San Víctor. Los tres, especialmente san Anselmo, representan la fusión del
humanismo práctico benedictino con la concepción agustiniana de la
contemplación que, como una luz divina, permite al espíritu penetrar las
verdades de la fe y las Escrituras. Esta espiritualidad carece de rigidez
esquemática y de nitidez dogmática. Anselmo nunca propone etapas de la vida
espiritual ni un análisis de los poderes naturales y sobrenaturales del hombre.
La santidad proviene de una vida consagrada a la oración litúrgica, a la
meditación y a la caridad fraterna. Es imposible precisar en esos diálogos el
momento en que la razón cede el puesto a la intuición sobrenatural.
En el
siglo XI se inició un cambio, en un momento en que Italia marcaba la pauta a
Europa. Los dos grandes apóstoles de la vida eremítica, san Romualdo y san
Pedro Damián, se dirigían a los individuos y les pedían abandonar las cosas de
este mundo para ganar el reino de los cielos. Su doctrina, puesta en práctica
en Camaldoli, exige una vida silenciosa, solitaria y austera. Pedro Damián es
sin ninguna duda el primer enemigo declarado del saber en la Europa occidental.
Las órdenes nuevas como la de Valleumbrosa y los cartujos atestiguan este
ideal de austeridad y separación del mundo. La Iglesia entra entonces en
la era del monacato. Cunde la idea de que el mundo es invenciblemente malo y la
vida monástica aparece como la tabla de salvación, el arca de refugio, el
segundo bautismo. Todos pueden encontrar lugar en ella: los miembros del clero
deben hacerse «regulares», los laicos pueden ser hermanos conversos, los
caballeros pueden seguir la regla monástica y todo el mundo puede usar como
oración las versiones abreviadas del oficio. Al mismo tiempo empezó a propagarse una gran devoción a la misa y se generalizó la costumbre de ordenar
a los monjes, lo que implicó la multiplicación de las misas privadas y la
celebración de varias misas al día. En los monasterios, a la misa cotidiana,
desconocida en tiempos de san Benito, se añadió una misa capitular y después
una de la Virgen. Uno de los rasgos que aparecen con más frecuencia en la vida
de los santos es la recitación en voz alta de numerosas plegarias y salmodias y
la frecuentación de santuarios y capillas para rezar. A fines del siglo, el
nuevo movimiento traspasó los Alpes y se advirtieron por primera vez tendencias
antagónicas en la enseñanza espiritual.
Los
cistercienses defendían el retorno a las fuentes: a las del desierto y la
Regla. Era un ideal austero que implicaba también una gran libertad de espíritu.
El horarium se prolongó, concediendo más tiempo a la lectura, tiempo que
también podía emplearse en la oración; el noviciado, que hasta entonces había
sido un breve período de asimilación y de aclimatación a la vida litúrgica, se
transformó en un año de aprendizaje e instrucción. La armonía entre el horarium ampliado y la sencillez y la austeridad trajeron consigo una renovación de la
oración monástica. Con Bernardo de Claraval y Guillermo de Saint Thierry se abrió
un capítulo nuevo y glorioso. Ambos respetan la tradición, aunque representan
dos corrientes distintas. Los dos tienen un tono directo y un calor humano que
confieren a sus escritos una actualidad permanente. A través de toda su obra,
Bernardo reafirma los consejos prácticos y los preceptos que desarrollan las
virtudes monásticas y cristianas. Durante siglos, la Regla ha estado iluminada
por sus enseñanzas sobre la obediencia y la humildad. Concede gran importancia
a las devociones —a la pasión y la cruz de Cristo, a la Virgen en su virginidad
y maternidad, a los ángeles, especialmente al de la guarda, a los santos, a
san José, san Pedro y san Benito—; ello responde a las aspiraciones de su
tiempo, que iban a servir de norma para los siglos siguientes. Pero se trata
sobre todo de una invitación directa a algo más excelso, a la comunión de amor
con el Hijo, con el Verbo de Dios, a la experiencia mística en su plenitud. El
término «contemplación» resuena a lo largo de los siglos monásticos y llega
hasta el final de la Edad Media en la pluma de los escritores espirituales. Es
palabra algo ambigua cuya significación precisa se nos escapa a menudo. Pero
Bernardo derriba todas las barreras esquemáticas: únicamente le interesan los
hechos y la experiencia y sólo enseña a sus monjes lo que él ha vivido
personalmente. Es en esto el primer gran maestro medieval que abre el camino a
la serie de místicos que extraen de su propia vida los ejemplos de sus
doctrinas. Algunas de sus páginas anuncian a Ruysbroquio o a Teresa de Avila.
Por su irradiación y franqueza, Bernardo es también en este campo contemporáneo
nuestro.
Su amigo
y biógrafo Guillermo de Saint Thierry es también original, aunque insiste en otros aspectos.
Escribe para los monjes de la Gran Cartuja y manifiesta afinidad con la
tradición del Pseudo-Dionisio; percibe y define lo sobrenatural, la
contemplación interior en términos que recuerdan las expresiones más profundas
de los Padres del desierto. Es el primer escritor del mundo occidental que, en
su «carta de oro», establece claramente la distinción entre el conocimiento y
el amor místicos y sobrenaturales y la «contemplación» de los escolásticos.
Pero el más famoso de la época fue otro monje cisterciense del norte de
Inglaterra, Ailred de Rievaulx, hombre de talento, aunque no puede competir en
originalidad de pensamiento con Guillermo. Ailred, padre y guía de una de las
mayores comunidades de Europa y de una serie de filiales bastante
independientes, consejero de los nobles de Inglaterra, nos es conocido por su Vida, escrita por Walter Daniel,
y por sus tratados sobre la amistad espiritual. De haber llegado hasta
nosotros la inmensa colección de sus cartas, tal vez se le habría equiparado a
los más sobresalientes en este campo.
En una
primera lectura, los grandes autores Victorinos parecen extrañamente fríos y
escolásticos. Más de un lector puede preguntarse si dan de la contemplación
una descripción vivida o simplemente vista desde fuera, si escriben como
teólogos o como profetas. Hugo y Ricardo de San Víctor sabían por experiencia
que el alma tocada por la gracia puede llegar a la verdad divina; Ricardo, al
hacer pasar la actividad del alma del conocimiento al amor, consigue que
acepten la enseñanza de Dionisio Areopagita aquellos que están nutridos de la
experiencia secular de la cristiandad. Tomás de Verceil (Thomas Gallus, hacia 1246), otro
Victorino, recoge la enseñanza de Hugo de San Víctor como una doctrina práctica
de la vida espiritual y contribuye así al nacimiento de la gran escuela renana
del siglo xiv. Las experiencias místicas de las mujeres sólo habían desempeñado
hasta entonces un papel insignificante en la literatura espiritual de la época.
Pero cuando en el siglo xii los
abades y fundadores empezaron a ocuparse de la dirección espiritual de las
monjas, apareció la larga serie de mujeres místicas y escritoras (muchas de
ellas santas) que desembocó en los místicos contemporáneos. La serie comenzó en
Alemania en conventos sometidos a la Regla de san Benito. Hildegarda de Bingen (1179)
es una precursora de esta serie. En centenares de cartas dirigidas a
corresponsales más o menos importantes, extrae de su propia experiencia
espiritual las respuestas a cuestiones espirituales o teológicas. Por
extraordinarias que fuesen las circunstancias de su vida, los consejos de
Hildegarda son discretos y fieles a la tradición. Isabel de Schónau, que tuvo
éxtasis y recibió los estigmas, se expresa más como profetisa que como guía
espiritual. Tanto por su vida como por sus mensajes dirigidos a todo el mundo
ocupa un lugar equidistante de santa Hildegarda y de Mectilde.
Mectilde
(1207-1282/1297), que fue primero beguina en Magdeburgo y luego monja en
Helfta, escribió para su confesor dominico un tratado autobiográfico sobre el
matrimonio espiritual. Fue la primera de las místicas de Helfta: santa Mectilde
de Hackeborn (1241-1299), su hermana santa Gertrudis de I lackeborn y sobre todo
santa Gertrudis la Magna (1255-1301/1302). Gertrudis representa el máximo
esplendor del misticismo benedictino medieval. Escribe dentro de la tradición
del misticismo «nupcial». Pero encuentra en la liturgia la expresión y el
alimento de su vida espiritual, centrada esencialmente en la humanidad de
Cristo. Por este motivo ha sido considerada como una de las primeras difusoras
de la devoción al Sagrado Corazón. El grupo de Helfta es único entre los de la
Regla benedictina. Cierto que hubo muchas santas monjas en el siglo XII, por
ejemplo, entre las gilbertinas en Inglaterra; pero desconocemos sus nombres.
El grupo de Helfta es el más célebre y el último que ocupa un puesto destacado
en la gran corriente de la espiritualidad europea.
CAPITULO XXLA RELIGIOSIDAD DE LOS LAICOS
|
 |
 |