| cristoraul.org |
SALA DE LECTURA |
| Historia General de España |
 |
 |
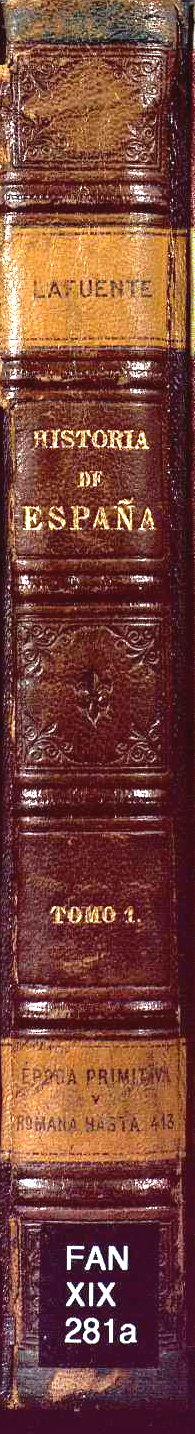 |
CAPÍTULO XXXIIICOSTUMBRES DE ESTA ÉPOCA. CULTURA INTELECTUAL.De 1390 a 1474
I.—No
basta conocer la situación política de una época, y de una sociedad o de un
pueblo. Es menester estudiarle en todas sus condiciones sociales.
Castilla,
esta nación cuya miserable decadencia en el siglo XV acabamos de lamentar,
este pueblo que hemos visto caminar visible y precipitadamente hacia su ruina,
ocultaba todavía bajo un mentido brillo y bajo un exterior aparente el cáncer
que le roía y la miseria que le devoraba. Era un árbol viejo y podrido por dentro, que ya no daba fruto, pero que aún conservaba la corteza y se
engalanaba con la última hoja. En medio de la universal pobreza, ostentábase el
mayor lujo en todas las clases; lujo en el vestir, lujo en las mesas, lujo en
el menaje, lujo en los espectáculos. La abundancia de otro tiempo, la cultura
que fue viniendo después, y en que se distinguió esta época, como luego
diremos, había producido gusto y afición a los goces y comodidades de la vida,
la pasión al boato, al brillo y a las galas. Aficiones son estas a que es
difícil renunciar, una vez adquiridas, ya por su natural atractivo, ya porque la
vanidad las fomenta y las sostiene, y Castilla semejaba a un hidalgo que
después de descender de la opulencia a la escasez por el desarreglo de su
hacienda y los desórdenes de su casa, antes consentirá en ver consumada su
ruina que en renunciar a los hábitos contraídos en tiempo de prosperidad.
Los
nobles consumían en un banquete lo que hubiera podido hacer la fortuna de
muchas familias. Con motivo de las bodas del infante don Fernando con la
condesa de Alburquerque, don Juan de Velasco para festejar a algunos caballeros
de Aragón y Valencia: «habeis de saber que trajo (dice una relación de aquel
tiempo) mil marcos de plata blanca y mil dorada, toda en bajilla; y para el
banquete, cuatro mil pares de gallinas, dos mil carneros, y cuatrocientos
bueyes, en doscientas carretas cargadas de vitualla, que se quemaron a leña
en su cocina: y todo esto por honrar la fiesta de la coronación, y para dar a
entender a los caballeros de aquella corona la magnanimidad de los señores de
Castilla.»
Cuando
don Álvaro de Luna recibió al rey en su villa de Escalona, le hizo un hospedaje
como pudiera haberle hecho un soberano de Oriente. Después de haber obsequiado
a la comitiva real con una costosa montería, «cuando entraron dentro en la
casa, nos dice su crónica, halláronla muy guarnecida de paños franceses, y de
otros paños de seda e de oro..., y todas las cámaras y salas estaban dando de
sí muy suaves olores. Las mesas estaban ordenadas, y puesto todo lo que
convenía al servicio de ellas: y entre las otras mesas unas gradas hasta
una mesa alta: el cielo a las espaldas de ella estaba cubierto de muy ricos paños de
brocado de oro hechos de muy nueva manera... Los aparadores donde estaban las
bajillas estaban en la otra parte de la sala, en los cuales había muchas gradas
cubiertas de diversas piezas de oro y de plata:había muchas copas de
oro con muchas piedras preciosas, y grandes platos,y confiteiros, y barriles,
y cántaros de oro y de plata cubiertos de sutiles esmaltes y labores. Aquel día
fue servido el rey allí con una copa de oro, que tenía en la sobrecopa muchas
piedras de gran valía, y de esmerada perficion... Y después que el rey y la
reina, y los otros caballeros y dueñas y doncellas fueron a las mesas, trajeron
el aguamanos con
Ya
hemos visto cómo en el reinado de Enrique IV al remate de una opípara cena y
en medio de un espléndido festín, un prelado ofrecía a las damas de la corte
bandejas llenas de sortijas y anillos de oro y piedras preciosas de todas
clases, y de variadas formas y gustos, para que cada cual eligiera la que fuese
más de su agrado.
Nos hemos limitado a citar solamente un caso de
cada uno de los tres reinados de aquel siglo, entre tantos como nos ofrece el
estudio de aquella época. Y no eran solos los nobles y prelados y hombres
poderosos los que ostentaban aquel lujo pernicioso e insostenible: alcanzaba el
contagio a todas las jerarquías, fortunas y condiciones, hasta a la clase
menestral. Las cortes de Palenzuela de 1452 le decían al rey, que no solamente
las damas de linaje gastaban un lujo desordenado en vestir, «más aún las
mujeres de los menestrales e oficiales querían traer y traían sobre sí ropas y
guarniciones, que pertenecían y eran cosas para dueñas generosas y de gran
estado y hacienda, y por causa
de los dichos trajes y aparatos venían a muy gran pobreza, y aún otros y
Este
lujo, que las leyes suntuarias eran ineficaces para contener, llegó a tal
refinamiento, que hizo a los hombres afeminados hasta un punto que nos
parecería inverosímil, si de ello no nos dieran testimonio escritores de
aquella edad, testigos abonados e irrecusables. Los hombres igualaban, si no
excedían a las mujeres en el afán del bien parecer, en el esmero y estudio para
el vestir, en apelar al auxilio del arte para encubrir los defectos de la
naturaleza, en el empleo de los perfumes, de los afeites, de los cosméticos
para teñirse el cabello, y hasta en el uso de los dientes postizos, y en todos
los menesteres del tocador. El famoso don Enrique de Villena, en una obra
titulada El triunfo de las Donas describe en estilo
jocoso, serio, y pinta con cierta gracia las afeminadas costumbres de los
cortesanos de su tiempo: «¿Quál solicitud, dice, quál estudio ni trabajo de
muger alguna en criar su beldad se puede a la cura, al deseo, al afán de los
omes por bien parecer, igualar...? Son infinitos (e aqueste es el engaño de que
más ofendida naturaleza se siente) que seyendo llenos de años, al tiempo que
más debrian de grasvedat que de liviandat ya demostrar en los actos, los
blancos cabellos por encobrir de negro se facen teñir, e almásticos dientes,
más blancos que fuertes, con engañosa mano enxerir... e en todo se quiere al
divino olor parescer que de sí envian las aguas venidas por destilación en una
quinta esencia, el arreo e afeites de las donas, el cual non de las aromátícas
especies de la Arabia, nin de la mayor Indía, más de aquel logar onde fue la
primera mujer formada paresce que venga... E aún podría más adelanteel fablar
estender... etc.»
Pero
este mismo Villena, que así mostraba burlarse de los que tanto afán ponían en
el arreo y compostura de las personas, se ocupó gravemente en escribir y nos
dejó escrita su Arte Cisoria, o Tratado del arte del cuchillo, en que no sólo
da reglas muy minuciosas para trinchar con delicadeza todo género de animales,
de aves, de peces, de frutas y demás viandas, no sólo presenta dibujados
instrumentos de diversas formas según que convenían y se usaban para trinchar
cada pieza convenientemente, sino que da tal importancia a esta habilidad, que
proponía se estableciese una escuela de ella, en que se educaran caballeros y
mozos de buen linaje, y que gozasen los que la ejercían de ciertas
prerrogativas y derechos. El Arte Cisoria del marqués de Villena, que algunas
veces hemos tenido la curiosidad de leer, revela no solamente lo
dados que eran los hombres de aquel tiempo a los placeres dela mesa, y el
refinamiento del gusto en lo relativo a gastronomía, sino que se consideraba
asunto digno de ocupar las plumas de los eruditos, cuando un hombre de la
calidad y circunstancias del marqués de Villena escribió sobre ello un tratado
tan a conciencia, y con la misma formalidad que si se hubiese propuesto
escribir una obra de legislación o de filosofía.
II.—Un
pueblo que en tan afeminadas costumbres había ido cayendo, y en tal manera dado
al lujo y a la licencia, necesariamente había de ser aficionado a los festines
y a los espectáculos y juegos, que a la vez que distraían y recreaban,
proporcionaban ocasión para ostentar esplendidez, para lucir las galas y
atavíos, y para hacer alarde de gentileza y gallardía, y también de esfuerzo y
de valor personal. Los favoritos comenzaban a recomendarse y a ganar la
privanza de los reyes por su habilidad en la música, en el canto y en la danza,
por su apostura y destreza en el manejo del caballo y de la lanza en los
torneos, porque eran las dotes más estimadas para príncipes que presumían de
cantar con gracia, de tañer con soltura, y de justar con gallardía.
El
espectáculo que estaba entonces más en boga eran las justas y los torneos,
especie de simulacros de combates, en que los caballeros hacían gala de buenos
cabalgadores, de airosos en su continente, de fuertes en el arremeter y
certeros en el herir, en que lucían sus vistosos trajes y paramentos,
ostentaban con orgullo las bandas, las cintas o las trenzas de los cabellos de
sus damas, y dedicaban los trofeos de sus glorias y de sus triunfos al objeto
de sus amores y a la señora de sus pensamientos: propio recreo y ejercicio de
un pueblo educado en las lides, pero que se iba aficionando más a pelear por
diversión y como de burlas cuanto menos iba peleando de veras. Porque nótase
que cuando era menos viva la guerra y se daba más reposo a los enemigos, eran
más frecuentes estos simulados combates, y más aparatosos los torneos.
Mezclábanse muchas veces cristianos y musulmanes en estos espectáculos, y unos
y otros rompían jugando las lanzas que hubieran debido quebrar todavía en
verdadera lucha: la imitación había reemplazado muy prematuramente a la
realidad. Sin embargo, como aún se conservaban los rudos hábitos de la guerra,
justábase muchas veces con lanzas de punta acerada, y no era infrecuente ver
morir en la liza y malograrse muy bravos y esforzados paladines, como sucedió
en el magnífico torneo que se hizo para festejar las bodas de don Enrique con
doña Blanca de Navarra, lo que daba ocasión a prohibir de tiempo en tiempo el
justar con lanzas de punta. El mismo don Álvaro de Luna, en el torneo que se
hizo en Madrid en celebridad de haberse entregado al rey don Juan el gobierno
del reino, salió tan gravemente herido que se iba en sangre y hubo que llevarle
en andas a su casa, tanto que al decir de su cronista, «todos pensaron que
muriera de aquella ferida, ca le sacaron bien veinte e quatro huesos de la
cabeza, e veníanle grandes accidentes e muy a menudo.» Cuando falten las
costumbres varoniles, veremos venir los estafermos, imitación y recuerdo de las
justas y torneos, como ahora los torneos eran una imitación de las batallas y
combates.
Una
de las costumbres características de la época era el reto, bajo distintas
formas y caracteres. Ya se tomaba como venganza y satisfacción de particulares
ofensas, y era el combate personal. Ya se adoptaba como medio de investigación
y de probanza: en este sentido pidieron los vizcaínos al rey don Enrique III.
que les otorgase el riepto, al modo que estaba admitido en Castilla. Ya se le
daba el nombre de empresa, y era un medio caballeresco de ganar fama y prez
corriendo aventuras por el mundo, como el valiente Juan de Merlo, y otros
caballeros andantes españoles que asistían a todas las grandes fiestas y torneos
de las cortes de Europa, presentándose en la liza o retando por carteles a que
concurriera el que quisiese a medir con ellos su lanza y su brazo, protestando
hacer confesar a todos que su dama era la más hermosa mujer que se conocía en
el universo. Ya le dictaba el fanatismo religioso, al modo del que hizo, y tan
caro pagó el gran maestre de Alcántara Martín Yáñez Barbudo al rey moro de
Granada, cuando le anunció que iba a combatirle y le desafió a batalla de
ciento contra doscientos, y de mil contra dos mil, hasta obligarle a confesar
que la fe de Mahoma era una pura ficción y falsedad, y sólo la de Jesucristo
era la verdadera. Ya tomaba el nombre de Paso de armas, cuando queriendo un
caballero hacer alarde de su brío y de su destreza se proponía defender un paso
en obsequio y honor de su dama, y retaba solemnemente a los que quisieran
justar con él, y era un vistoso espectáculo, como el que a las puertas de
Madrid hizo a presencia de los reyes don Beltrán de la Cueva. Ya por último era
la expiación pública de un agravio o el cumplimiento de una penitencia impuesta
por una dama a su caballero que le tenía en esclavitud hasta que la redimiese a
fuerza de empresas hazañosas, o le negaba sus favores hasta que los ganase y
mereciese rompiendo lanzas con todo el que se preciara de esforzado caballero;
de este género fue el célebre Paso Honroso de Suero de Quiñones, verdadero tipo
del espíritu caballeresco de la época, y el Paso de armas más señalado y más
característico de aquel tiempo. Suero de Quiñones, caballero leonés de noble
alcurnia, había hecho juramento de reconocerse esclavo de su dama y de llevar
al cuello un día de cada semana, los jueves, en honra suya y en signo de
esclavitud, una cadena de hierro, hasta hacerse merecedor de su rescate y
libertad y del amor de su señora, defendiendo y manteniendo un Paso contra
todos los caballeros del mundo. En su virtud señaló el paso del Puente de
Orbigo, entre León y Astorga, en ocasión que aquel camino se hallaba plagado de
gentes que iban en romería y peregrinación a Santiago de Galicia, por ser año
de jubileo. Eligió nueve campeones que le ayudasen a mantener la empresa; se
obligó a ganar su rescate rompiendo trescientas lanzas por el asta con fierros
de Milán contra todos los caballeros españoles y extranjeros que quisiesen
combatir, a los cuales todos retó por carteles, publicando también el solemne
ceremonial que había de observarse, y que constaba de veinte y dos capítulos.
Era uno de estos, que toda señora de honor que por allí pasase, si no llevaba
caballero o gentil-hombre que hiciese armas por ella, perdería el guante de la
mano derecha: otro era, que ningún caballero que fuese al Paso defendido y
guardado por él, podría partirse de allí sin hacer armas, o dejar una de las
que llevare, o la espuela derecha, bajo la fe de no volver a llevar aquella
arma o espuela hasta que se viese en algún fecho de armas tan peligroso o más
que aquel. Por este estilo eran los demás capítulos. Llegado el plazo y hecho
el palenque, levantadas tiendas y estrados, nombrados y colocados los jueces,
Suero y sus nueve mantenedores entraron en la liza con grande acompañamiento de
reyes de armas, farautes, trompetas, ministriles, escribanos, armeros,
herreros, cirujanos, médicos, carpinteros, lanceros, sastres, bordadores y
otros oficiales. Observóse todo lo prescrito en el ceremonial, y se dio
principio a los combates, que Suero de Quiñones y sus nueve paladines
sostuvieron valerosamente por espacio de treinta días (quince antes y quince
después de la fiesta del apóstol Santiago, 1 43í). Presentáronse sucesivamente
hasta sesenta y ocho aventureros, castellanos, valencianos, catalanes, muchos
aragoneses, y algunos portugueses, franceses, italianos y bretones. Se
corrieron setecientas veinte y siete carreras, y se rompieron ciento diez y
seis lanzas, no llegando a las trescientas por falta de tiempo y de justadores
aventureros.
III.—Participando
el clero del carácter inquieto y bullicioso y del espíritu caballeresco de esta
época, no sólo se mezclaban los prelados en todas las contiendas y disturbios
políticos, y solían ser los primeros a fomentar las revueltas o a promover las
confederaciones, sino que era muy común verlos acaudillar huestes, armados de
lanza y escudo como otros capitanes, vestir la rodela y armadura, entrar en la
pelea como campeones, y abrirse muchas veces paso por entre los enemigos con su
espada. El célebre arzobispo de Toledo don Pedro Tenorio fue el más revoltoso
agitador de Castilla durante la regencia y menor edad de Enrique III. El obispo
de Palencia, don Sancho de Rojas, acompañaba al infante don Fernando armado de
guerrero y capitaneando una parte del ejército a la conquista de Antequera. El
de Osma, don Juan de Cerezuela, mandaba una escolta en el combate de Sierra
Elvira, y asaltaba con ella las tiendas de los sarracenos abandonadas junto al
Atarfe. El de Jaén, don Gonzalo de Zúñiga, peleando con los moros en la vega de
Guadix, perdió su caballo, y continuó defendiendo su cuerpo con la espada, si
bien debió su salvación al oportuno auxilio de Juan de Padilla. Esto hubiera
podido atribuirse a celo y ardor religioso, y no a afición a la vida de
campaña, si los viéramos embrazar el escudo y esgrimir la lanza solamente
contra los enemigos de la fe, y no guerreando de la misma manera contra otros
cristianos. El ilustrado obispo de Cuenca, don Lope Barrientos, peleaba
encarnizadamente al frente de los caballeros de Castilla defendiendo su ciudad
contra los aragoneses que la atacaban mandados por el hijo bastardo del rey de
Navarra. En la batalla de Olmedo entre los dos que se titulaban reyes de
Castilla, Enrique IV. y su hermano Alfonso, el arzobispo de Toledo don Alfonso
Carrillo llevaba la cota de malla debajo del manto de púrpura, combatió con
tanto brío como el mejor campeón, y aunque herido de lanza en un brazo, fue el
postrero que se retiró del campo de batalla. Es innecesario citar más ejemplos.
La vida anterior de siete siglos había creado y encarnado este espíritu, de que
no pudo libertarse el clero: los sacerdotes cristianos habían comenzado
guerreando contra infieles, y acabaron por no poder dejar de ser guerreros,
aunque fuese contra otros cristianos.
Acordábanse
no obstante muchas veces de su noble carácter, y ejercían un influjo saludable,
humanitario y apostólico en favor de la concordia y de la paz entre los
hombres, ya con prudentes consejos a los monarcas, ya con fervorosas
exhortaciones, y no sin provecho se les vio algunas veces presentarse con el
valor y la serenidad de la virtud en medio de las filas de enemigas huestes
prontas a la pelea, recorrerlas con el signo de la redención en la mano,
predicando paz, y evitar los desastres de un combate inminente y sangriento.
Es
admirable que a vueltas del poder que llegó a adquirir una nobleza usurpadora,
opulenta, ambiciosa y activa, no perdiera su influencia el clero. Comprendemos
que la conservaran los arzobispos de Toledo, que eran por sus rentas unos
potentados; que otros prelados ricos la ejercieran también, y que los Tenorios,
los Rojas, los Carrillos, los Fonsecas y los Barrientes fueran el alma o del
gobierno, o de las confederaciones, o de las revueltas de estos tres reinados
que analizamos. Pero veíase al propio tiempo a los reyes y a los magnates
recurrir y apelar en los casos críticos al consejo o al fallo de otros
eclesiásticos, que no tenían ni la elevada posición, ni las pingües rentas, ni
los numerosos lugares y vasallos de que disponían aquellos prelados. Cuando los
nobles de Castilla pidieron por primera vez a don Juan II. el destierro del
condestable don Álvaro de Luna, el rey consultó con un simple fraile
franciscano lo que debería hacer, y por consejo de Fr. Francisco de Soria se
nombraron los cuatro jueces que pronunciaron sentencia contra el favorito.
Cuando Enrique y los magnates confederados acordaron nombrar una diputación de
ambas partes para que arreglara las condiciones de la concordia en Medina, el
prior de San Jerónimo Fr. Alfonso de Oropesa fue aceptado por los de uno y otro
partido, y su voto había de producir fallo decisivo en la sentencia arbitral.
Menester
es sin embargo convenir en que costumbres tan extrañas y ajenas a la misión del
clero, tal afición a la vida estruendosa de las armas, tal participación en las
agitaciones y bullicios del pueblo, en las negociaciones e intrigas de la
corte, en los peligros y en los movimientos de los campos de batalla, y tal
intervención en los negocios políticos y profanos, eran incompatibles con los
hábitos de mansedumbre y con los cuidados espirituales que pesan sobre los
prelados, no podían conciliarse con los deberes pacíficos de los directores de
las almas, y necesariamente habían de relajar la disciplina monástica de los
claustros; así el sólo intento de su reforma había de costar grandes
dificultades y no escasos sinsabores a los celosos monarcas y a los sabios
ministros a quienes tocaba regenerar el reino que encontraban en tan miserable
estado.
IV.—Tan
funesta y calamitosa como fue esta época para Castilla bajo el aspecto moral y político,
fue propicia y favorable a la cultura y al desarrollo y movimiento intelectual.
«Fue esta época, dice Prescott, para la literatura castellana lo que la de
Francisco I para la francesa.» Pero Aragón había ido también delante de
Castilla en las bellas letras y en los estudios cultos, como se le había
anticipado en la organización política, todo el tiempo que se adelantó el
reinado de don Juan I de Aragón al de don Juan II de Castilla, dos príncipes
casi tan semejantes como en los nombres en las buenas y malas cualidades, tan
parecidos en su debilidad, en su aversión a los negocios graves de gobierno, en
su inhabilidad para manejar el timón del Estado, como en su afición a la
música, al canto, a la danza, y a la poesía, a los suaves goces y a los
placeres intelectuales, al cultivo y al fomento de la bella literatura.
«Hubo un tiempo, dijo un célebre hombre de estado español, en que España saliendo de los siglos oscuros se dio con ansia a las letras; convencida al principio de que todos los conocimientos humanos estaban depositados en las obras de los antiguos trató de conocerlas; conocidas, trató de publicarlas e ilustrarlas; y publicadas, se dejó arrastrar con preferencia de aquellas en que más brillaba el ingenio y que lisonjeaban más el gusto y la imaginación. No se procuró buscaren estas la verdad, sino la elegancia; y mientras descuidaba los conocimientos útiles, se fue con ansia tras de las chispas del ingenio que brillaban en ellas.» A dar esta dirección al desarrollo literario contribuyó
mucho el gusto y el ejemplo del rey don Juan II, que no careciendo de ingenio,
amante de los entretenimientos cultos y enemigo de las ocupaciones severas y
graves, con alguna más aptitud para componer versos que para hacer pragmáticas,
pareció que había querido llamar a las musas para que le distrajeran con sus
suaves armonías y sus sonoros y melodiosos cantos, y no le dejaran pensar en
las calamidades que afligían al reino. Imitáronle los palaciegos
y cortesanos; y como ni su educación estaba preparada, ni era fácil que pasaran
de repente a los estudios profundos, ni su género de vida, ni lo revuelto y
turbado de los tiempos lo permitía, prefirieron naturalmente las obras de
imaginación, que admiten galas y dan recreo, a las didácticas y científicas,
que tienen menos atractivo y exigen más atención, más trabajo y más
detenimiento. Y no fue poco maravilloso conseguir que la nobleza castellana,
educada en el ejercicio de las armas, cuya sola profesión miraba como honrosa,
y no acostumbrada como la de Aragón a lides académicas y a poéticos certámenes,
se aficionara a los estudios cultos que hasta entonces había desdeñado, y que
llegara don Juan II a formar una corte poética, tanto más lucida, cuanto que
se componía de lo más notable de la grandeza de Castilla. Es sin disputa de
grande influencia para todo en las naciones el ejemplo del soberano, y no puede
negarse la que ejerció el de un rey como don Juan, «asaz docto en lengua
latina, mucho dado a leer libros de filósofos e de poetas, que oía de buen
grado los decires rimados e las palabras alegres e bien apuntadas, e aún él
mismo las sabia decir, e mucho honrador de los hombres de ciencia,» según le
pintan sus cronistas. Pero a este buen elemento se agregó otro, que no creemos
fuese menos influyente y menos poderoso; tal fue el contacto en que se puso
Castilla con Aragón, donde con tanto éxito se había cultivado la poesía
provenzal, desde que fue llamado un príncipe castellano a ocupar el trono aragonés.
Dio la feliz coincidencia de haber acompañado al príncipe don Fernando, cuando
fue a posesionarse de aquella corona, el ilustre don Enrique de Aragón, a quien
se suele llamar el marqués de Villena, uno de los más eminentes literatos de
aquel tiempo1036. Favorecía al de Villena, y favoreció al comercio literario de ambos países, la
circunstancia de ser descendiente de las dos familias reales de Castilla y de
Aragón. De modo que así como la elección de un príncipe castellano para rey de
Aragón podía considerarse como la base o como indicio de la futura unión
política de ambos reinos, don Enrique de Villena, aragonés y castellano a un
tiempo, pariente de don Fernando I. de Aragón y de don Juan II. de Castilla,
puede mirarse en lo literario como el elemento más oportuno para fomentar y el
eslabón más apropósito para unir las literaturas de los dos países. Así cuando
acompañó a don Fernando a Barcelona, impulsó el restablecimiento del
consistorio de la gaya ciencia; para la coronación de aquel monarca en Zaragoza
compuso un drama alegórico, que es lástima se haya perdido, y cuando volvió a
Castilla trabajó con empeño y con asiduidad por inspirar a sus contemporáneos
el amor a la poesía y a las bellas letras, y compuso un tratado del Arte de
Trovar o Gaya Ciencia, que fue como el primer ensayo de un arte poético en
lengua castellana.
No
fueron estos solos, sino otros muchos y muy apreciables los trabajos literarios
de don Enrique de Villena. Tradujo también la Retórica de Cicerón, la Divina
Comedia del Dante, y la Eneida de Virgilio, lo que es muy de notar en atención
a los escasos conocimientos que entonces había del latín, y al olvido en que
esta lengua había ido cayendo. Escribió en prosa los Trabajos de Hércules, que es una declaración de las virtudes y proezas de este
antiguo y famoso héroe. Atribuyesele el Triunpho de las Donas, que hemos citado
en el principio del capítulo; y ya hemos hecho también mención de su Arte
Cisoria, libro más curioso y útil para estudiar las costumbres de la época, que
importante como obra literaria. Tampoco se limitó este personaje al estudio de
la poesía y de la amena literatura, sino que cultivó también la filosofía, las
matemáticas y la astrología, ciencias que no podían entonces cultivarse sin
riesgo, y que le valieron la fama de mágico y de nigromántico, que en el pueblo
se conserva todavía. Esta tradición debió arraigarse con
motivo de lo que se hizo con sus libros después de su muerte. De orden del rey
fueron llevados en dos carros a la casa de su confesor el obispo don Lope de
Barrientos, porque se decía que eran «mágicos é de artes no cumplideras de
leer.» «E Fray Lope (dice en su estilo satírico el Bachiller Cibdareal, médico
del rey) fizo quemar más de cien libros que no los vio él más que el rey de
Marruecos, ni más los entiende que el dean de Ciudá-Rodrigo; ca muchos son los
que en este tiempo se fan dotos, faciendo a otros insipientes e magos, e peor
es que se facen beatos faciendo a otros nigrománticos.» Créese, sin embargo,
que la quema de los libros se hizo de orden expresa del rey, y acaso su lectura
le inspiró la idea de encargar al obispo don Lope que escribiera su Tractado de
las especies de adevinanzas, para saber juzgar y determinar por sí en los casos
de arte mágica que le fuesen denunciados. Juan de Mena dedicó tres de sus
Trescientas Coplas A la memoria de su amigo el de Villena, y el marqués de
Santillana compuso a su muerte un poema a imitación del Dante, ensalzándole
sobre los más ilustres escritores de la antigüedad griega y romana.
Acabamos
de nombrar dos de los más claros ingenios y de los más célebres escritores de
esta época. Don Íñigo. López de Mendoza, marqués de Santillana, a quien con
razón se llamó «gloria y delicias
de la corte de Castilla,» el segundo que obtuvo título de marqués, que ninguno
había usado antes que él sino el de Villena; el marqués de Santillana, noble y
cumplido caballero y esforzado caudillo, que habiendo sido uno de los
principales actores en las escenas tumultuosas de su tiempo, y desempeñado
importantes cargos civiles y militares, fue de los pocos que en aquella
confusión y anarquía conservaron limpio y puro su honor, hasta el punto que sus
mismos enemigos no se atrevieron a zaherirle, tuvo tiempo para dedicarse a las
letras, y acreditó en sí mismo la máxima que solía usar de que «la ciencia no
embota el hierro de la lanza, ni hace floja la espada en la mano del
caballero»; y ganó tal reputación como hombre de letras, que de los reinos
extranjeros venían las gentes a España sólo por verle y hablarle. Su posición
en la corte de don Juan II le permitió ser el protector de los ingenios,
alentándolos con su ejemplo y recompensándolos con liberalidad: amigo de Villena
y de todos los hombres eminentes por su estirpe o por su talento, su casa era
como una academia, en que los nobles caballeros se entretenían y ejercitaban en
debates literarios. Conocedor de la escuela provenzal, y familiarizado con la
literatura italiana, sus obras participan del gusto y de las formas de una y
otra, sin dejar de predominar la indígena o castellana. Tributaba elogios a
Ausias March y a Mossen Jordi, y reproducía su estilo y sus bellezas; encomiaba
al Dante, al Petrarca y a Bocaccio, y los imitaba con éxito admirable, e
introdujo en la poesía castellana la forma del soneto italiano, que aclimatado
después por Boscán ha sido desde entonces sin interrupción una de las formas de
la poética española. Aunque sus obras participan de la afectación escolástica y
de las hinchadas metáforas del gusto de aquel tiempo, resaltan en ellas los
sentimientos más nobles, su estilo es más correcto que el del siglo precedente,
y hay composiciones escritas con una naturalidad, una sencillez y una gracia inimitables.
¿Quién
no lee todavía con placer sus lindas canciones pastorales tituladas
Serranillas, y a quién no encanta la dulzura y fluidez de alguna de sus
estrofas? Hoy mismo sería difícil decir nada más natural y más tierno que
aquello de:
Moza tan fermosa non ví en la frontera como una vaquera de la Finojosa. ...) En un verde prado de rosas e flores guardando ganado, con otros pastores, ta vi tan fermosa, que apenas creyera que fuese vaquera de la Finojosa.
Las
obras de este ilustre poeta pueden dividirse, y así las divide el entendido
académico que hoy prepara una esmerada publicación de ellas, 1° en doctrinales e históricas; 2° de recreación; 3º de
devoción; y 4° en obras o composiciones amorosas. En la primera clasificación
deben comprenderse los Proverbios, la Comedieta de Ponza, el Doctrinal de
Privados, y Bias contra Fortuna: a la segunda pertenecen las Preguntas y
Respuestas de Juan de Mena y el Marqués, y la Coronación de Mossen Jordi: a la
tercera la Canonización de San Vicente Ferrer; y a la cuarta el Sueño, el
Infierno de los enamorados, la Querella de Amor, y las Serranillas. Tiene
además otras obras en prosa y los Refranes.
No
nos incumbe analizar cada una de las obras de este insigne literato: esto
exigiría un objeto y una tarea especial. Hay entre ellas composiciones
sumamente armoniosas y fluidas, las hay ingeniosas y profundamente filosóficas.
En la Comedieta de Ponza, fundada sobre el suceso desastroso en que los dos
reyes de Aragón y de Navarra, don Alfonso y don Juan, juntamente con su hermano
el infante don Enrique de Castilla, fueron derrotados y hechos prisioneros por
los genoveses en el combate naval dado cerca de la isla de Ponza, se introduce
una excelente paráfrasis del Beatus ille de Horacio, cuyas estrofas no podemos
resistir a copiar por su singular mérito.
¡Benditos aquellos que con el azada sustentan su vida e viven contentos, e de quando en quando conoscen morada, e suffren pascientes las lluvias e vientos! Ca estos non temen los sus movimientos, nin saben las cosas del tiempo pasado, nin de las presentes se facen cuydado, nin las venideras do an nascimientos.
¡Benditos aquellos que siguen las fieras con las gruesas redes e canes ardidos, e saben las trochas e las delanteras, e fieren del archo en tiempos devidosl Ca estos por saña non son conmovidos, nin vana cobdicia los tiene subjetos, nin quieren thesoros, nin sienten defetos, nin turban temores sus libres sentidos.
¡Benditos aquellos que quando las flores se muestran al mundo desciben las aves, e fuyen las pompas e vanos honores, e ledos escuchan sus cantos suaves!
¡Benditos aquellos que en pequeñas naves siguen los pescados con pobres traynas, ca estos non temen las lides marinas, nin cierra sobre ellos Fortuna sus llaves!
Fue, pues, el marqués de Santillana, don Íñigo López de Mendoza, el hombre más ilustre de su época; capitán esforzado, honrado y pundonoroso caballero, literato distinguido, poeta dulce, crítico razonable; fundó en Castilla la escuela italiana y cortesana, contribuyó con el de Villena a crear el gusto de la provenzal, y fue uno de aquellos hombres de quienes se dice no sin razón que se adelantan a su siglo. Otro de los que brillaron más en la culta corte de don Juan II fue el poeta cordobés Juan de Mena, que sin pertenecer a la nobleza por su nacimiento, supo por su mérito literario hacerse lugar entre los nobles más poderosos, ganar la amistad y aún el patrocinio del marqués de Santillana y de otros magnates, y llegar a obtener el favor y la confianza del rey en el triple concepto de poeta, cronista y secretario de cartas latinas. Juan de Mena fue el verdadero tipo del poeta cortesano. Sin mezclarse en los negocios públicos y en las contiendas políticas, de ingenio agudo, humor festivo, finos modales y carácter acomodaticio, acertó a conservarse en buena correspondencia y relación con el rey, con el condestable, con los infantes de Aragón y con los principales jefes de los partidos. El rey mostraba gustar mucho de los versos de Juan de Mena, puesto que al decir de su médico y confidente Cibdareal, «solía tenerlos sobre su mesa a la par del libro de oraciones.» El poeta por su parte procuraba lisonjear al soberano, no sólo haciendo composiciones en loor de sus hechos y los de su favorito, sino enviando sus obras a la aprobación real y sometiéndolas a su corrección, cosa que debía halagar mucho a un monarca que presumía de poeta y de erudito. Por otra parte don Juan II manifestaba el mayor interés en que hablara bien de él la historia, y por medio de su médico de cámara solía indicará Juan de Mena, en su calidad de cronista, la manera como había de tratar tal punto o suceso de su reinado. De este modo se mantenían mutuamente en su gracia el rey y el poeta. Aunque algunas de sus composiciones tienen cierta graciosa flexibilidad, y las hay que no carecen de belleza y de energía, sus obras en lo general son afectadamente conceptuosas, y están saturadas de culteranismo y de una fraseología pedantesca, que las hace oscuras, y su lectura pesada y sin atractivo. Sus principales obras fueron: la Coronación, especie de poema hecho en honor y alabanza de su amigo y protector el marqués de Santillana, en que figura un viaje al Parnaso para presenciar la coronación del marqués por las Musas y las Virtudes, como poeta y como héroe: Los siete pecados capitales, fábula alegórica en que se representa una guerra entre la Razon y la Voluntad: El Laberinto, su grande obra y con la cual excitó la admiración de la corte: propúsose en ella imitar al Dante, y al modo que el autor de la Divina Comedia se abandona a la dirección de Beatriz, el poeta español se supone trasladado a un gran desierto, donde se le aparece la Providencia bajo la forma de una hermosa doncella, que le ofrece explicarle los grandes misterios de la vida, y le enseña las tres grandes ruedas místicas del destino, que representan lo pasado, lo presente y lo futuro, y bajo su dirección va contemplando la aparición de los hombres más eminentes de la fábula y de la historia. Hízolo en trescientas coplas, y por esto se denomina también Las Trescientas. Escribió además Juan de Mena una paráfrasis en prosa de algunos cantos dela Iliada pero en estilo hinchado y llena de ridículos latinismos. Estos
tres ingenios eran los que marchaban al frente del movimiento literario, y le
impulsaban, señaladamente en la poesía. Los demás, como Villasandino, que ya se
había dado a conocer por sus composiciones en el reinado de don Enrique III. y
se hizo una especie de poeta mercenario en el de don Juan II, y como Francisco
Imperial que siguió la misma escuela de Villasandino, no pueden entrar en
parangón con los anteriormente nombrados. Lo mismo podemos decir de otros,
hasta el número de cincuenta, cuyas composiciones forman parte del Cancionero
recopilado por el judío converso Juan Alfonso de Baena, hecho «para recreo y
diversión de su Alteza el Rey, cuando se hallase muy gravemente oprimido por
los cuidados del gobierno», lo cual retrata bien el gusto del rey don Juan II
y la fisonomía de su corte.
Por
más que las musas, tan acariciadas en el reinado y en la corte de don Juan II,
huyeran después, como dice un docto crítico, de su mancillado recinto en los
tiempos calamitosos de Enrique IV, el impulso estaba dado, y aún se
conservaban algunos destellos en la ilustre familia del noble linaje de los
Manriques. Los hermanos Rodrigo y Gómez Manrique hicieron algunos poemas y varias
poesías sueltas. Pero el que aventajó a todos en ternura de sentimiento y en
natural y sencilla fluidez fue el esforzado, el bondadoso y gentil caballero
Jorge Manrique, hijo de Rodrigo. No citaríamos aquí, sino más adelante, la más
bella y la más tierna de sus composiciones, que fue la elegía a la muerte de su
padre, puesto que esta acaeció dos años después de la de Enrique IV, si no
fuera por la bellísima descripción que hace de la corte de don Juan II en
aquellas lindas e inolvidables coplas:
¿Qué
se hizo el rey don Juan?
Los
infantes de Aragón
¿Qué
se hicieron?
¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención Como trajeron?
¿Las justas y los torneos, Paramentos, bordaduras Y cimeras, Fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras De las eras?
¿Qué se hicieron las damas, Sus tocados, sus vestidos, Sus olores?
¿Qué se hicieron las llamas De los fuegos encendidos De amadores?
¿Qué se hizo aquel trovar, Las músicas acordadas Que tañían?
¿Qué se hizo aquel danzar, Aquellas ropas chapadas Que trayan?
Dispútase si en esta época se cultivó ya la poesía bajo la forma de drama. Nosotros no creemos que los entremeses y momos que en más de una ocasión mencionan las crónicas fuesen las representaciones del género festivo que se han conocido después con este nombre, sino algunas farsas groseras, o una denominación genérica semejante a la de juegos. Si de drama se hubiera de calificar ya una composición alegórica y dialogada que pudiera recitarse por varios interlocutores, tendría razón un crítico dramático de nuestros días en considerar como drama la Comedia de Ponza del marqués de Santillana a mediados del siglo XV. Y en este concepto se atrevió ya otro crítico españo a mirar como ensayo de representación dramática La Danza general de la Muerte, escrita a mediados del siglo XIV. Lo que tal vez se aproximó más al espíritu y formas del drama, por lo menos al de las églogas que después se representaron como dramas, fueron las célebres Coplas de Mingo Revulgo, sátira dialogada del género pastoril, en que se pintan con lenguaje vigoroso y rudo los vicios y el mal gobierno del reinado de Enrique IV. Los interlocutores son dos pastores, llamados el uno Mingo Revulgo, representante del vulgo o del pueblo, el otro Gil de Arribato, que representa un profeta que le adivina y responde, los cuales bajo la alegoría de un rebaño apacentado y regido por un pastor imbécil, se desahogan en mordaces sátiras contra el carácter débil y degradado del rey, y contra los desórdenes de la corte, lamentando el miserable estado del reino. Mas todos estos no creemos puedan considerarse sino como débiles ensayos o preludios de otras obras más dignas del nombre de dramas. Aunque
la poesía era el genero de literatura que se cultivaba con más ardor, no por
eso dejaron de hacerse algunos adelantos y de publicarse algunas obras notables
en prosa. Del estilo epistolar nos dejó una honrosa muestra el tantas veces
citado bachiller Cibdareal, médico de don Juan II, en las ciento cinco cartas
que forman su Centón, dirigidas a los principales personajes del reino, muchas
de ellas sobre asuntos interesantes, y sobremanera útiles para el conocimiento
de las costumbres y de los caracteres de los hombres de aquel reinado. Su
estilo es el que corresponde al genero epistolar, natural, sencillo y ligero, a
las veces malicioso y satírico, que le da cierta amenidad agradable.
La
historia se cultivó también con buen éxito bajo la forma que entonces se
conocía de crónica. El impulso dado por el Rey Sabio no había sido infructuoso,
y aunque perezosamente seguido, fue teniendo dignos si bien menos felices
imitadores. El caballero Fernán Pérez de Guzmán, señor de Batres, sobrino del
canciller Pedro López de Ayala, emparentado como él con la principal nobleza de
Castilla, y como él literato y poeta y capitán valeroso y esforzado, también
fue cronista como él, y pareció como nacido para enlazar la literatura
histórica del siglo XV con la del XIV. Aunque fuesen varios ingenios los que
trabajaron en la Crónica de don Juan II. tales como Álvar García de Santa
María, Juan de Mena, Diego de Valera, y tal vez algún otro, no hay duda de que
su ordenación fue definitivamente encomendada al ilustre Fernán Pérez de
Guzmán, que con recomendable criterio «cogió de cada uno lo que le pareció más
probable, y abrevió algunas cosas, tomando la sustancia de ellas», como dice el
docto Galíndez de Carvajal. Es lo cierto que la Crónica de don Juan II,
enriquecida con importantes documentos y con abundantes noticias de las
costumbres de aquel tiempo, es ya un trabajo notable de pensamiento, de arte y
de estilo, que revelaba o dejaba entrever que la crónica estaba sufriendo una
modificación ventajosa y se acercaba ya a la manera y formas de la historia
regular.
Menos
felices los dos cronistas de Enrique IV, Enríquez del Castillo y Alonso de
Palencia, partidario el uno y adversario el otro de aquel desdichado monarca,
más sencillo y natural el primero sin dejar decaer a veces en una verbosidad
redundante, afectado, enmarañado y confuso el segundo, siguiendo el mal gusto
de la escuela extranjera en que se había formado y de los maestros que se
propuso por modelo, sus crónicas no igualan en mérito a la anterior.
Ya
no eran solos los reyes, ya no eran solamente los sucesos generales de un
reinado los que merecían los honores de la crónica. Las plumas de los
escritores se ocupaban también en historiar bajo aquella misma forma y con no
menos extensión las vidas y los hechos de los personajes más notables y
señalados. De este género son las crónicas de don Pero Niño, conde de Buelna,
que desempeñó el cargo de almirante durante los reinados de Enrique III y Juan
II, y de don Álvaro de Luna, gran condestable de Castilla, escrita la primera
por Gutierre Díaz de Games, alférez y compañero de su héroe en sus peligrosas
aventuras y batallas, la segunda por el judío converso Álvar García de Santa
María. La Crónica de don Álvaro es tal vez la
obra histórica de más mérito literario de aquella época, y en la que hay más
soltura de dicción, más facundia, armonía y gala de lenguaje: tiene trozos muy
elegantes, y descripciones magníficas; más como documento, se aproxima al
género de panegírico, puesto que desde el principio hasta el fin no se
interrumpen las alabanzas
del personaje que el autor se propuso ensalzar.
Tampoco
faltaba quien procurara trasmitir a la posteridad la relación y conocimiento de
sucesos parciales de alguna celebridad e importancia; episodios históricos que
hoy comprenderíamos bajo la denominación de Memorias para servir a la historia
de la época. Tales son por ejemplo El paso Honroso de Suero de Quiñones,
compilado por el padre Pineda: el Seguro de Tordesillas, que es la relación de
una serie de negociaciones, conferencias y capitulaciones celebradas entre don
Juan II. y una parte de la nobleza, cuando su hijo el príncipe don Enrique se
unió a los sublevados contra su padre mismo para derribar al condestable. Se escribían igualmente relaciones de Viajes, como la que
dejó hecha Ruy González de Clavijo de la embajada que Enrique III envió al
Gran Tamerlán, y de que formó parte el autor, y en que se dan noticias muy
curiosas, así de las aventuras y trabajos personales de los embajadores, como
de los países y regiones que recorrieron.
En aquel movimiento literario no se olvidó cultivar otro género especial de literatura, que consiste en los retratos morales y políticos de los hombres más ilustres o notables, que ya entonces se denominaron como hoy semblanzas. Pérez de Guzmán retrató de esta manera hasta treinta y cuatro de los principales personajes que vivieron en su tiempo, en una obra que intituló Generaciones y semblanzas, y que corrigió y adicionó después el doctor Galíndez de Carvajal. Según el gusto de aquel tiempo, no se limita a dar razón del linaje, de los hechos, del carácter moral de cada personaje, sino que hace el retrato material describiendo su rostro, sus facciones, su color, su estatura y demás particulares señas de cada uno. Es muchas veces preciso, y abunda en rasgos vigorosos. Lamenta las injusticias y la corrupción de su tiempo, y no adula al poder: «Ca en este tiempo, dice en una ocasión, aquel es más noble que es más rico: pues ¿para qué cataremos el libro de los linages, ca en la riqueza hallaremos la nobleza dellos? Otrosí los servicios no es necesario de se escrebir para memoria; ca los reyes no dan galardón a quien mejor sirve, ni a quien más virtuosamente obra, sino a quien más les sigue la voluntad y les complace.» De
modo que en aquel desarrollo intelectual se ve desenvolverse y tomar un vuelo
desusado la amena literatura bajo sus diferentes formas y especies. Las musas
invaden los palacios de los próceres y de los soberanos, visten nuevos atavíos,
y acariciadas por un rey, festejadas por hombres del gusto y del genio de don
Enrique de Villena, de Juan de Mena y del marqués de Santillana, se hacen el
recreo y la ocupación de los hombres de más valer, y la delicia y el encanto de
la corte. El diálogo y la égloga se animan con Santillana y Rodrigo de Cotta.
La epístola cobra vida y atractivo bajo la pluma fácil y ligera de Cibdareal.
La crónica, ennoblecida por Ayala, toma cierto ropaje histórico con Díaz de
Games, Álvar García y Pérez de Guzmán. Este último retrata de relieve con mano
maestra los más distinguidos personajes; y Ruiz González de Clavijo sabe hacer
de las relaciones de viajes una lectura amena y entretenida.
Aparte de la amena literatura, tampoco faltó en esta época quien dedicado a los estudios graves y a las ciencias eclesiásticas, admirara al mundo con su vasta y sólida erudición, y con sus sanas doctrinas, bien distantes por cierto del fanatismo religioso del confesor y obispo don Fray Lope de Barrientos. Hablamos del célebre obispo de Ávila don Alfonso de Madrigal, conocido por el Abulense, y más todavía con el nombre vulgar de el Tostado, cuya pluma se cita proverbialmente en España como tipo de prodigiosa fecundidad: «varón insigne, dice un docto español, que en la universidad de Salamanca llegó a hacerse dueño como por sorpresa de todas las ciencias que allí se enseñaban, ayudado de una memoria tan prodigiosa, que nunca olvidaba lo que una vez leía.» En el ruidoso concilio general de Basilea el Abulense excitó la admiración de todos, y combatió constantemente como sabio maestro por el triunfo de la razón contra las máximas ultramontanas y en defensa de las doctrinas de los cánones antiguos. Las obras de este fecundo ingenio forman multitud de volúmenes; las principales son sus grandes Comentarios sobre casi todos los libros históricos de la Biblia, y sobre Eusebio, y sus tratados de los dioses del gentilismo. Hubo
además en la época de que tratamos en punto a cultura literaria una
circunstancia muy digna de notarse y que no debemos pasar en silencio. ¡Cosa
singular! La raza judaica, esa raza desgraciada y proscrita, contra la cual se
estaba ensañando y ensangrentando el pueblo cristiano español, casi
simultáneamente en Andalucía, en Castilla, en Valencia, en Aragón y en
Cataluña, viene en este tiempo a comunicar impulso y a dar lustre y esplendor a
la literatura cristiana. Doctores rabínicos los más afamados e ilustres por su
saber y su talento abjuran de su religión y de su fe, los unos por conjurar la
cruda persecución que se había desencadenado contra la raza hebrea, los otros
movidos por las enérgicas exhortaciones de San Vicente Ferrer, los otros tal
vez por poder lucir en la corte una erudición y un talento que de otro modo
habrían tenido que guardar ocultos bajo el peso de la proscrición, y
convirtiéndose al cristianismo mostraron tal ardor por la fe nuevamente abrazada,
que alcanzaron una posición brillante, ocuparon los más altos puestos del
Estado, enriquecieron con sus obras y escritos las letras cristianas, y se
hicieron los más furiosos declamadores contra la doctrina del Talmud y los
instigadores más ardientes del exterminio de los de su antigua grey.
Señalóse
entre ellos y se distinguió una familia, en que todos fueron sabios o
literatos, y que en la historia literaria se conoce por la familia de Santa
María o de Cartagena. Fue el primero de ella un docto y noble levita de Burgos
llamado R. Selemoh Halevi, que en el bautismo tomó el nombre de Pablo de Santa
María, y también se denominó de Cartagena, porque después de haberse graduado
de maestro en teología en París, y obtenido el arcedianato de Treviño, fue electo
obispo de Cartagena. Luego fue elevado a la silla episcopal de Burgos, por lo
que se le llamó también el Burgense. Este docto converso, que vivió en los
siglos XIV. y XV., teólogo y poeta a un tiempo, escribió varias obras en prosa
y verso, de las cuales fueron las principales: el Escrutinio de las Escrituras
(Scrutinium Scripturarum), en la cual se propuso rebatir los sofismas de que se
valían los judíos para impugnar los dogmas cristianos, y en la que llegó a
canonizar el fanatismo religioso contra los de su propia raza: y una Historia
universal (así la llamaba), en 322 octavas de arte mayor, en que aspiró a
comprender «todas cosas que ovo e acaescieron en el mundo desde que Adan fue
formado fasta el rey don Juan el segundo», y a cuyo final puso una Relacion
cronológica de los señores que ovo en España desde que Noé salió del arca fasta
don Juan II. Si esto podría merecer el nombre de Historia universal, pueden
fácilmente discurrirlo nuestros lectores.
Sus tres hijos fueron también insignes letrados, y obtuvieron dos de ellos altas dignidades eclesiásticas. Don Gonzalo de Santa María, el mayor, fue arcediano de Briviesca, dignidad en la santa iglesia de Burgos, obispo de Astorga, de Plasencia y de Sigüenza, del consejo del rey, auditor apostólico y embajador en los concilios de Constanza y de Basilea, donde adquirió grande estima y autoridad. Escribió una Historia o vida de don Juan II, y una obra latina titulada Aragoniae regni historia, en que quiso imitar a Tito Livio. Judío converso también el hijo segundo de don Pablo, el célebre don Alfonso de Cartagena, sucedió a su padre en la mitra de Burgos, después de haber obtenido los deanatos de Segovia y de Santiago. Ganó aún más fama y celebridad que su hermano en el concilio de Basilea; defendió con calor la preferencia de la silla real de Castilla contra las pretensiones de los embajadores de Inglaterra, y mereció que el pontífice Pío II. le honrara con los dictados lisonjeros de «alegría de las Españas y honor de los prelados.» En medio de las graves atenciones de su ministerio, y de las comisiones, embajadas y negocios políticos que desempeñó o en que intervino, todavía tuvo tiempo para cultivar las ciencias y dedicarse a estudios y trabajos literarios, de que dan buena prueba el Doctrinal de caballeros, el Libro de mujeres ilustres, el Memorial de virtudes, y varias otras obras teológicas y filosóficas, en que mostró su vasta y profunda erudición, siendo uno de los que contribuyeron más al desarrollo dela clásica y docta literatura en Castilla. Ademas de la ilustre familia de los Cartagena y Santa María, otros judíos conversos enriquecieron también el parnaso castellano de aquella edad, y cultivaron otros estudios más graves y serios: tales como Juan Alfonso de Baena, escribiente o secretario de don Juan II, poeta él mismo y compilador del antiguo Cancionero, que «fiso con muy grandes afanes e trabajos e con mucha diligencia e afection e grand deseo de agradar e complacer e alegrar e servir a la su gran Realesa e muy alta Señoría»; Juan, llamado el Viejo, que escribió libros de doctrina y de moral cristiana, para mostrar a los de su antigua secta la necesidad de abjurar sus errores; y Fr. Alonso de Espina, autor del Fortalitium fidei, obra en que no perdonó medio para confundir y exterminar al pueblo hebreo de que él había salido; fue el que auxilió como confesor en sus últimos momentos a don Álvaro de Luna, y llegó a ser rector dela Universidad de Salamanca. Nótase
que estos conversos rabinos eran los más duros y furiosos adversarios de la
raza judaica de que ellos procedían, los que atacaban con más ardor sus
doctrinas y sus argucias, y los que con más saña ensangrentaban sus plumas y
concitaban más contra el pueblo hebreo las pasiones y el fanatismo de los
cristianos; bien porque lo hiciesen con el verdadero fervor de neófitos, bien
porque a fuerza de mostrar un exagerado celo religioso se propusiesen
congraciarse con sus nuevos correligionarios, a lo cual debieron sin duda las
altas dignidades que obtuvieron en la iglesia cristiana.
Mas
toda esta cultura, todo este desarrollo intelectual, todo este movimiento
literario de que acabamos de hacer un bosquejo1057, lejos de retratar la
verdadera situación de Castilla, era como el barniz con que se procura
disimular y encubrir la caries de un cuerpo carcomido. El estado intelectual y
el estado social se hallaban en completo divorcio, y el brillo y oropel dela
corte no bastaban a ocultarla miseria pública. Castilla podía personificarse en
un trovador desventurado, que en vez de pensar en poner remedio a su
infortunio, buscaba o distracción o consuelo, ya que no pudiera ser olvido de
su desdicha, cantando al son de su laúd, y enviando al aire expresados con
dulce voz tiernos y armónicos conceptos.
Al
fin en el débil reinado de don Juan II, ya que el Estado decayera se cultivaba
el entendimiento; en medio de los males públicos, el espíritu gozaba sus
placeres; ganaba el pensamiento, ya que el reino perdía. Mas en el desastroso
de su hijo Enrique IV hasta las musas desampararon los palacios y la corte avergonzadas
y despavoridas, y como huyendo de presenciar tanta degradación y tanta miseria:
sucedió la licencia a la cultura: casi enmudecieron los trovadores, y apenas se
conservó alguna flor de las que habían ido brotando en el campo de la
literatura: consumábase la ruina del Estado en medio del silencio de los
ingenios y del estrépito incesante de los tumultos. Tal era la situación
material, política, religiosa, moral y literaria de Castilla, cuando quedó vacante el
trono que estaba destinada a ocupar la hija del más débil y la hermana del más
impotente de los monarcas castellanos.
|
 |
 |