| cristoraul.org |
SALA DE LECTURA |
| Historia General de España |
 |
 |
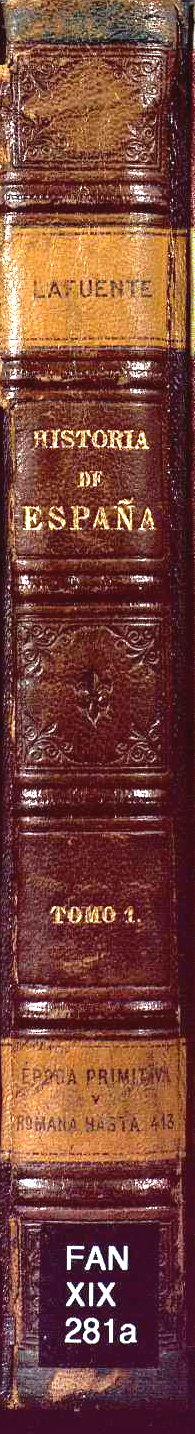 |
ESTADO SOCIAL DE CASTILLA AL ADVENIMIENTO DE LOS REYES CATÓLICOS. SIGLO XV. De 1390 a 1475.
I.—Si
fuéramos supersticiosos, diríamos que así como hay nombres que parece ser de
feliz augurio para los pueblos, los había también siniestros y fatídicos. Y si
en algún caso pudiera tener aplicación esta idea, sería al contemplar el
engrandecimiento casi sucesivo de la monarquía castellana bajo el cetro de los
Alfonsos, la decadencia sucesiva también bajo el imperio de los Pedros, de los
Juanes y de los Enriques.
¡Qué
galería regia tan brillante esta de los Alfonsos de Castilla! Alfonso I el
Católico; Alfonso II el Casto; Alfonso III el Grande; Alfonso V el de
Calatañazor; Alfonso VI el de Toledo; Alfonso VII el Emperador; Alfonso VIII
el de las Navas; Alfonso X el Sabio; Alfonso XI el de Algeciras y el del
Salado! Casi todos simbolizan, o una virtud sublime, o un triunfo glorioso, o
una conquista duradera y permanente. Casi todos fueron, o capitanes invictos, o
ilustres legisladores, o conquistadores célebres, y algunos lo fueron todo. No
es que a los nombres de otros monarcas castellanos de la edad media dejen de ir
asociadas glorias: ganáranlas, y no escasas, los Ramiros, los Sanchos y los
Fernandos; es que sobre haber sido mayor el número de aquellos, admira la feliz
casualidad de haber sido casi todos grandes, o en armas, o en letras, o en
virtudes.
En
el capítulo 22 del libro III, hicimos el examen crítico de los tres reinados
que siguieron inmediatamente al del postrer Alfonso; el de don Pedro, último
vástago legítimo de la antigua estirpe de los reyes de Castilla, y los de los
dos primeros de la línea bastarda de Trastámara, don Enrique II y don Juan I.
Con
Enrique III vuelven los fatales reinados de menor edad, con que tan castigada
había sido Castilla; se reproducen las enojosas cuestiones de regencia y
tutoría, y se renuevan bajo otra forma las turbulencias que agitaron las
minoridades de los Alfonsos VII, VIII y XI, de Enrique I y de Fernando IV.
Príncipes orgullosos y avaros, magnates poderosos y soberbios, turbulentos y
tenaces prelados, se disputaban la preferencia en el mando bajo el título de
regentes y tutores, y el pueblo sufría las consecuencias de sus odiosas
rivalidades. Mientras unos pocos ambiciosos altercaban entre sí pretendiendo
cada cual la preeminencia en el poder, la nación era víctima de sus miserables
disidencias. Las cuestiones personales entre los corregentes difundían la
anarquía y el desorden en el Estado; y no era maravilla que el reino ardiera en
bandos y parcialidades, que se generalizaran los escándalos y se multiplicaran
los crímenes, cuando en el seno mismo del consejo-regencia se mantenía vivo el
fuego de la discordia, y los mismos tutores estuvieron más de una vez a punto
de venir a las manos. El tercer estado, ese elemento popular que en el reinado
de don Juan I había
Las
rentas de la corona en manos de los tutores servían para ganar cada cual los
más prosélitos que podía y acrecentar su partido, a cuyo fin prodigaban
donaciones y derramaban mercedes a manos llenas. El pueblo no podía soportar
los sacrificios que le imponían, y aún así subían los gastos a muchos cuentos
de maravedís más de lo que se recaudaba. Mermadas y consumidas las rentas
reales, desangrados y pobres los pueblos, poderosos y desavenidos los magnates,
en desorden la administración y en bandos el reino, de seguro la anarquía
material y moral hubieran traído la ruina que ya amenazaba al Estado, a no
haber apelado al único y más eficaz remedio que podía ponerse, al de anticipar
todo lo posible la mayoría del rey, y tomar éste en su mano las riendas de la
gobernación (1393)
No
fue esta la primera vez que se vio calmar la agitación borrascosa de una
minoría tan pronto como el monarca empuñaba el cetro con propia mano. No puede
negarse a la institución monárquica esta influencia saludable.
Enrique
III tenía cualidades de rey. En su viaje a Vizcaya y en su conducta con los
vizcaínos en la delicada cuestión de sus fueros, mostró una prudencia y una
energía que no era de esperar de catorce años no cumplidos. En las cortes de
Madrid volvieron a recobrar su natural influjo la corona y el estado llano, y
viose a estos dos poderes obrar con admirable acuerdo. Hiciéronse importantes
reformas, se corrigieron los abusos de más bulto, y se revocaron las mercedes
más escandalosas del tiempo de la regencia. Mas no era posible curar en un día
males añejos y enfermedades inveteradas. El poder, el orgullo, las soberbias
pretensiones de los condes y magnates no databan sólo del tiempo de la tutoría
del tercer Enrique; venían ya de las célebres mercedes de su abuelo don Enrique
el Segundo. ¿Cómo pues, habían de resignarse los infantes, los duques y los
condes ex-regentes a devolver humildemente a la corona las pingües rentas que
se habían apropiado, y de que se los privaba en las cortes de Madrid? La
resistencia que le opusieron era muy natural; de esperar eran las guerras que
le movieron; y no fue poco mérito el del joven Enrique haber ido venciendo y
subyugando a gente tan díscola, tan poderosa, y tan acostumbrada a dominar.
Para
apreciar debidamente el vigor y la entereza del tercer Enrique de Castilla, es
menester considerar su situación. Hay anécdotas que aunque se supongan
inventadas encierran un fondo de verdad. Conviniendo en que haya sido una
ficción hiperbólica lo de haber tenido que empeñar su gabán para cenar una
noche, por no haber hallado en su palacio ni vianda ni dinero con que
comprarla, mientras los grandes del reino disipaban inmensas sumas en
espléndidos y opíparos banquetes, vislúmbrase por entre los vivos colores de la
fábula una sombría realidad, la pobreza a que se veía reducida la corona,
usurpadas las rentas reales por los grandes, los prelados y los señores, que
las gastaban con una esplendidez insultante. Y concediendo que el imponente
aparato con que cuentan se apareció ante los magnates reunidos, acompañado del
verdugo y de los instrumentos de muerte, hasta hacerles restituir los frutos de
su rapacidad, tenga más de dramático que de histórico, tampoco carece de
verosimilitud, atendida la firmeza de carácter y la vigorosa energía que
Enrique III supo desplegar en Madrid, en Valladolid, en Gijón y en Sevilla.
Si
en esta larga lucha entre el trono y la nobleza no llegó Enrique III a ser un
San Fernando, siguió por lo menos sus huellas, y enmendó cuanto era entonces
posible los errores de Alfonso el Sabio y las calculadas prodigalidades de
Enrique el de las Mercedes. Enérgico y severo como el hijo de doña Berenguela,
sin ser cruel ni sanguinario como don Pedro, hubiera tal vez anticipado cerca
de un siglo la solución de esta contienda en favor de la corona, si hubiera
logrado más salud, y alcanzado más años de vida. Amante de la justicia como el
tercer Fernando, reconoció la necesidad de que se administrara con más rigor, e
instituyó los corregidores, autoridad que pareció dura en un principio, pero
que fue un correctivo saludable a la lenidad y aún impunidad de que gozaban los
criminales, y a la frecuencia y escándalo con que se cometían y se
multiplicaban los crímenes.
La
paz exterior de que por fortuna gozó este monarca en casi todo su reinado,
debíase en parte a los esfuerzos de su abuelo y de su padre, Enrique II y Juan
I, en parte también al carácter y circunstancias de los soberanos y de los
reinos vecinos. Francia y Castilla eran aliadas y amigas antiguas: Inglaterra
se había convertido de enemiga en hermana desde el enlace de la familia de
Lancaster con la de Trastámara: Carlos el Noble de Navarra y Juan I de Aragón
no eran príncipes belicosos ni agresores; en Granada ardía viva la guerra civil
y doméstica, destronábanse mutuamente los padres, los hijos y los hermanos, y
los Mohammed y los Yussuf estaban más para necesitar y agradecer la amistad y
ayuda del rey de Castilla, que para moverle guerra; sólo el de Portugal, en
quien no se extinguía el enojo y resentimiento por sus frustradas pretensiones
sobre Castilla, se atrevió a romper la tregua por Badajoz, para ser humillado
en Viseo, en Alcántara y en Miranda. Si el emir granadino Mohammed VI osó
invadir hostilmente las poblaciones cristianas de Andalucía, fue cuando Enrique
de Castilla no era ya el príncipe enérgico en quien ardía el vigor juvenil,
sino don Enrique el Doliente, a quien la enfermedad y los padecimientos tenían
quebrantado, cuando si bien «el espíritu estaba pronto, la carne y el cuerpo
eran débiles». Aun así habría vengado la insolencia del moro, si no le hubiera
faltado tan pronto la vida.
Atribuyóse
a Enrique III el designio y proyecto de expulsar definitivamente los
sarracenos de España. No dudamos que este pensamiento, iniciado antes por el
rey Santo y realizado después por la reina Católica, entraría en el ánimo de un
príncipe que en pocos años dio la paz interior del reino, reformó la
administración, mantuvo la paz exterior, destruyó Tetuán, fomentó y auxilió
la conquista de Canarias, agregó a la corona de Castilla un vasto territorio
trasmarino, envió solemnes embajadas a Turquía, y recibió suntuosos agasajos
del Gran Tamerlán. Mas la Providencia no le tenía reservada aquella gloria; no
se había cumplido el destino del pueblo infiel; Castilla tenía que sufrir más,
y se malogró Enrique III a la temprana edad de 27 años (1406).
Las
cortes de Castilla, que habían llegado al más alto punto de su poder en el
reinado de don Juan I, y mantenido su influjo en el del tercer Enrique, dejaron
poco antes de su muerte un precedente que había de ser fatal a su influencia
futura, autorizando anticipadamente al monarca a imponer y percibir en caso de
necesidad el resto del subsidio que pedía, sin que para eso tuviese que
convocarlas de nuevo. Esta espontánea renuncia de los procuradores de las
ciudades al más natural y más precioso de sus derechos, señaló el principio de la
decadencia del elemento popular, tal vez sin que entonces lo sospecharan los
representantes reunidos en Toledo que así obraron.
II.—El
reinado de don Juan II es el reverso del de su padre Enrique III. En la minoría
de Enrique sufrió Castilla los males, las turbaciones, los desórdenes que
acompañan comúnmente a las minorías: en su mayoría se repuso el reino de sus
pasados quebrantos, se restableció y robusteció el cuerpo social. Este es el orden
natural de las cosas. Otro tanto había acontecido en las minorías de los
Alfonsos VII, VIII y XI. En el de don Juan II se invierte totalmente este
orden. Mientras el rey es un niño a quien arrullan en la cuna, la nación se
engrandece y prospera, gana gloria, nombre y poder: en 35 años que maneja
después el cetro con propia mano la monarquía castellana no hace sino decaer.
¿En qué ha consistido este fenómeno?
Es
que en la edad infantil de don Juan II rige y gobierna el Estado un príncipe
generoso y noble, diestro en la política, entendido y recto en la
administración, brioso y esforzado en la guerra, que sabe dominar sus pasiones
propias, acallar y sujetar las pasiones de otros. En la edad madura de don Juan
II rige y gobierna el reino un favorito ambicioso, que ni domina sus pasiones,
ni acierta a sujetar las ajenas, que provoca la envidia, excita la ira y el
encono, e insulta con su monstruosa grandeza. El primero es el príncipe don
Fernando, tío del rey; el segundo es don Álvaro de Luna, su privado.
¡Cuán
noble, cuán digna y cuán interesante figura histórica es la del príncipe don
Fernando de Castilla! Pudiendo suplantar a su sobrino en el trono, convidándole
los grandes del reino con una corona de que sus cualidades le hacen merecedor,
teniendo el pueblo y tal vez él mismo el convencimiento y la conciencia de lo
que en ello ganaría la monarquía castellana, desecha con sincera abnegación
todo lo que tienda a lastimar, cuanto más a usurpar los legítimos derechos del
rey su sobrino; es el primero a proclamarle, se declara su protector y escudo,
comparte con la reina madre la regencia a que es llamado por la voluntad del
último monarca, desvanece con su generosidad injustas desconfianzas y recelos,
ahoga con su prudencia rivalidades perniciosas, aparta con su energía
influencias bastardas, ordena y regulariza con tino la administración, emprende
con vigor la guerra santa contra los infieles, resucita los buenos tiempos de
los Alfonsos y de los Fernandos, hace temblar primero en las aguas de Gibraltar
a los reyes de Túnez y de Tremecén, empuña después con firme mano la espada del
Santo Conquistador de Sevilla, hace triunfar las banderas castellanas en Baeza
y en Setenil, demuestra que no es Algeciras la última conquista digna de las
lanzas de Castilla, orla su frente con los laureles de Antequera, y entrega al
tierno rey don Juan su sobrino un cetro respetado, una administración ordenada,
una nación engrandecida (1412).
Para
encontrar el tipo de un príncipe de las cualidades y comportamiento de don
Fernando de Antequera en circunstancias análogas a las suyas, nuestra
imaginación se ve precisada a retroceder más de cinco siglos, y a buscarle en
la esclarecida estirpe de los Ommiadas de Córdoba, en la conducta del noble y
generoso príncipe Almudafar con su sobrino el tierno califa que fue después
Abderrahman III el Grande. Y sin embargo, el príncipe musulmán pudo ya prever
en el precoz talento del hijo de su hermano que podría ser algún día
Abderrahman el Magnífico; mientras el príncipe cristiano tuvo el mérito de
constituirse en amparador del niño rey don Juan antes de poder descubrir señal
ni síntoma alguno de capacidad o de grandeza futura. Ambos noblemente
desinteresados, ambos consejeros prudentes, vencedores gloriosos ambos,
protegieron, escudaron, engrandecieron a dos tiernos soberanos, de cuyos tronos
hubieran podido apoderarse, el uno con querer reclamar un derecho de que se le
privaba, el otro con no resistir a una tentación con que era brindado y que le
hubiera sido fácil satisfacer.
En
la larga galería histórica de príncipes ambiciosos y usurpadores, descansa
nuestro ánimo y se recrea cada vez que tropezamos con caracteres como el de
Almudafar de Córdoba y el de Fernando de Antequera.
Otra
hubiera sido la suerte de Castilla si el nacimiento hubiera destinado a
Fernando a sentarse en el trono, y no solamente a ejercer la tutela de otro
rey. Aun su regencia pasó como un brillante y fugaz meteoro para esta
desdichada monarquía. Ni siquiera le plugo a la Providencia prolongarla el
tiempo de su natural duración.
Aragón
arrebató a Castilla y se llevó para sí el más cumplido príncipe que había
producido la estirpe de Trastámara. Para Aragón fue una fortuna, y para
Castilla una fatalidad que la ley de sucesión llamara a ceñir la corona de
aquel gran reino al más digno de llevarla. Impropiamente decimos que fue una
fatalidad: debió parecerlo entonces, y aún lo fue por algún tiempo; más como
primer lazo de unión entre dos pueblos destinados por la naturaleza a formar
uno sólo, no fue sino símbolo y principio de la unidad futura y de la común
grandeza. Esto no se conocería, ni se prevería acaso en aquellos momentos; pero
la historia enseña con estos ejemplos a las naciones a no desesperar por las
que parecen adversidades, y a no desconfiar de la Providencia.
Nunca
se vio testimonio más palpable de las profundas raíces que había echado en el
suelo español la ley de la sucesión hereditaria y directa en los tronos que el
que en esta ocasión dieron simultáneamente los dos pueblos. Aragón viene a
buscar a Castilla, país que miraba entonces como extranjero, al que la ley de
sucesión directa llamaba a su trono: Castilla sufre resignada que pase a ser
monarca de Aragón, país que miraba como extraño, al que hubiera deseado para
rey propio, y se conforma con un niño inhábil todavía para gobernar, a trueque
de no quebrantar la ley de sucesión en línea recta. No hubiera obrado así en
los primeros siglos de la restauración, en los tiempos de los Ordoños y de los
Ramiros. La experiencia le había enseñado a considerar preferibles los
inconvenientes eventuales de un sistema fijo a los males mayores y a las
ventajas momentáneas de un sistema variable. Lecciones del pasado que enseñan
para el porvenir.
Con
la ausencia de Fernando faltó la prudencia y buen consejo de la corte de
Castilla. Damas favoritas de la reina madre, influencias bastardas, ayos y
tutores codiciosos, consejeros y regentes desavenidos, reemplazaron al
saludable influjo del príncipe Fernando, que aún siendo rey de Aragón no había
dejado mientras vivió de gobernar con sus consejos a su querida Castilla. Así
pasó el resto de la menor edad de don Juan II.
La
regencia no había hecho sino retardar algunos años la época de las calamidades.
¿Cuál fue la causa de las que sufrió Castilla en este reinado? ¿Fue la flojedad
o ineptitud del rey don Juan? ¿Lo fue la privanza de don Álvaro de Luna? Una y
otra; más no fueron solas. Ciertamente que necesitaba más Castilla de un
monarca político que de un rey literato, y de un capitán brioso que de un
príncipe dado a la química y a las artes de recreo. Por otra parte la elevación
y privanza de un mancebo que podía llamarse advenedizo, de familia ilustre pero
de no limpio nacimiento, de quien el rey se había enamorado como una doncella
por su gentileza y galantería, por su donaire en el decir, por su gracia en el
canto y en la danza, por su pulcritud en el vestir y su destreza y desenvoltura
en el cabalgar, no podía menos de herir el orgullo y excitar la envidia y los
celos de la opulenta aristocracia castellana, envanecida con sus antiguos
blasones, soberbia con los timbres de gloria de sus abuelos, y no era posible
que viese sin enojo al paje aragonés trasformado en conde de Santisteban y
elevado a la dignidad de gran contestable de Castilla. Y si por algún tiempo
los mismos nobles, creyendo medrar a la sombra del privado, le adularon hasta
la degradación, hasta solicitar y disputarse la honra de enviar sus hijos a
educarse en su casa según la costumbre de la época, ni todos se envilecieron,
ni aquellos mismos pudieron seguir resignándose a someterse a la omnipotencia
del valido, mucho más cuando lejos de encubrirla con sincera o afectada
modestia la ostentaba con insultante alarde y altivez.
Sin
embargo, no participamos de la opinión de un erudito escritor de nuestro siglo
cuando dice, que «la ciega afición de don Juan a su favorito es la clave para
juzgar de todas las turbulencias que agitaron al país durante los últimos
treinta años de este reinado.» Sin negar la grande
ocasión que dio a aquellos fatales disturbios la privanza de don Álvaro, hemos
indicado que hubo otras causas, tal vez no menores ni menos influyentes que
aquella.
Los
hijos de don Fernando, regente de Castilla y rey de Aragón, como los hijos del
santo rey de Castilla don Fernando, no heredaron ni la honradez, ni la
generosidad de sus padres. El primogénito del conquistador de Sevilla, Alfonso X,
fue un rey sabio. El primogénito del conquistador de Antequera, Alfonso V de
Aragón y de Nápoles, fue un rey sabio también. Pero los hermanos de estos dos
monarcas fueron ambiciosos, turbulentos, audaces e incorregibles. ¿Habrían
dejado los infantes de Aragón de turbar la paz de Castilla, habrían renunciado
a sus naturales instintos, dado caso que don Juan II no hubiera tenido por
privado a don Álvaro de Luna? Independientemente de este valimiento tenían ya
aquellos revoltosos hermanos dividido el reino en banderías. Cuando don Enrique
cometió el atentado audaz de aprisionar al rey en Tordesillas penetrando como
un ladrón nocturno hasta el lecho mismo en que reposaba descuidado y tranquilo,
cuando le tuvo asediado en el castillo de Montalván, reducido a comer la carne
de su propio caballo, o a devorar con el hambre de un mendigo la perdiz que un
pobre y caritativo pastor le arrojaba por encima de las almenas, ¿atacaba acaso
la privanza del valido? Al contrario. A todos había preso el atrevido infante,
menos a don Álvaro de Luna, a quien, por lo menos hipócritamente, declaró digno
y merecedor de la confianza del rey. Cuando el otro infante don Juan se
presentó como libertador del rey su primo, sus armas se dirigían contra su
propio hermano, no contra el favorito del monarca, con quien obró de acuerdo
para rescatar del cautiverio al desgraciado soberano. Si más adelante, unidos
todos los infantes de Aragón y confederados con los grandes de Castilla,
mantuvieron perpetuamente viva la llama de la guerra civil, trayendo siempre
conmovidos los pueblos, asendereado al rey y perturbada la monarquía, pudo
algunas veces ofrecerles justa causa el poder monstruoso de don Álvaro, muchas
les sirvió de pretexto especioso. Hubieran querido ser ellos los privados, ya
que no podían ser los reyes. Digamos que fue una fatalidad para un rey tan
débil y apocado como don Juan II, para un reino tan quebrantado como Castilla,
la circunstancia de existir en este suelo tres infantes que eran a un tiempo
aragoneses y castellanos, hijos y hermanos de un rey de Aragón, rey también de
Navarra el uno, señores de grandes estados en Castilla, todos bulliciosos y
audaces, de índole belicosa y aviesa todos. ¿Cómo hubiera podido resignarse a
ser súbdito pacífico del rey de Castilla el infante don Juan, cuando para ser
rey de Navarra atropelló los derechos de una esposa y conculcó los de un hijo
legítimo? Aun sin la existencia de don Álvaro de Luna, ¿hubiera sido súbdito
sumiso y leal de su primo, el que fue esposo desagradecido y desconsiderado y
padre desnaturalizado y cruel?
Sin
la privanza de don Álvaro de Luna, ¿habría la nobleza castellana dejado
tranquilo al monarca y sosegada la monarquía en este reinado? Creémoslo
imposible con un rey de las cualidades de don Juan II. La grandeza de Castilla,
hábilmente subyugada por San Fernando, indiscretamente favorecida por Alfonso
el Sabio, su hijo, cruel e imprudentemente tratada por don Pedro,
calculadamente acariciada y halagada por Enrique II, enérgicamente contenida
por Enrique III y por el regente
Fernando, había de aprovechar el primer período y la primera ocasión que le
deparara la flaqueza de un soberano para recobrar con creces la influencia y el
poder de que se había querido privarla. La lucha entre el trono y la
aristocracia, que en Aragón se había decidido ya hacía un siglo en favor de la
corona, por un arranque de energía de don Pedro el del Puñal, continuaba en
Castilla sufriendo oscilaciones y vicisitudes, hasta que se diera la gran
batalla entre estos dos poderes. La nobleza castellana, al revés de la
aragonesa, había abandonado un vasto campo en que hubiera podido ganar o
acrecentar un influjo grande y legítimo, las cortes. Habiendo descuidado o
desdeñado luchar en este palenque, y dejadole casi a merced del estado llano,
para ostentarse fuerte tenía que hacerse turbulenta; prefería las
confederaciones armadas a la oposición legal y pacífica de los estamentos; las
ciudades pedían por escrito, y los nobles exigían guerreando; replegábanse ante
los monarcas vigorosos, y se sobreponían a los débiles. Éralo en demasía don
Juan II, y de todos modos los grandes se le hubieran rebelado. La privanza de
don Álvaro de Luna no hizo sino ayudar y dar cierto color de justicia a la
insubordinación, y los infantes de Aragón fueron un grande elemento para
promoverla y para alimentarla.
Ni
aficionado, ni apto para los negocios graves don Juan II, necesitaba una
persona en quien descargar el peso y los cuidados del gobierno, mientras él
leía y componía versos, departía con los poetas, se deleitaba en la música y la
danza, se engalanaba para los espectáculos, y rompía en los torneos las lanzas
que hubiera sido mejor rompiese combatiendo contra los infieles. Supuesta
aquella triste necesidad para un monarca y para un pueblo, era natural que
hiciera su primer ministro a quien era ya su privado, y que entregara el
señorío del reino a quien desde niño había entregado el señorío de su corazón.
Don
Álvaro de Luna era por otra parte el hombre más a propósito que había entonces
en Castilla, y aún hubo algunos siglos después, para cautivar el ánimo de un
rey, para dominarle y saber conservar su confianza; y acaso ninguno en aquella
época reunía tantas cualidades para haber sido un gran ministro, si no hubiera
tenido todos los vicios de un privado. Porque no era solamente don Álvaro el
caballero galante, el gallardo justador, el cumplido cortesano, el gentil y
apuesto mancebo que se recomendaba por las gracias de su cuerpo y de su
espíritu, y se insinuaba por la amabilidad de su trato y por la dulzura de su
conversación: era además el hombre más político, disimulado y astuto de su
tiempo; dotado de penetración para descubrir las intenciones de otro, y de fría
serenidad para ocultar las suyas; entendido e infatigable en los negocios,
audaz en sus proyectos y perseverante en la ejecución de sus propósitos, era al
propio tiempo un capitán brioso y un paladín esforzado, y nadie le aventajaba
en serenidad para los peligros y en valor para los combates; así lo demostró en
Trujillo, en Medina del Campo, en Sierra Elvira, en Atienza, en Olmedo y en
Burgos. Fiel a su rey, comenzó por libertarle del cautiverio en Talavera para
no abandonarle nunca, y fue al cadalso sin haber conspirado contra él.
Acusábanle los infantes de Aragón y los grandes de Castilla de ser la causa de
las discordias y disturbios del reino, y lograban que el rey le desterrara de
la corte; más con la ausencia de don Álvaro crecieron tanto los desórdenes, los
bandos, los crímenes, los escándalos, la confusión y la anarquía, que infantes,
nobles y pueblo pedían a una voz al monarca que llamara otra vez al desterrado
en Ayllón. Don Álvaro en su destierro parecía un rey en su corte, y la corte de
don Juan sin la presencia de don Álvaro había parecido un desierto; llamado por
el rey y por los grandes, se hizo de rogar como una dama ofendida que goza en
ver a su amante afanarse por desenojarla, y cuando volvió a la corte se
restableció como por encanto el orden y la calma de que le habían supuesto
perturbador. Parecía, pues, el de Luna el hombre necesario; y era un planeta
que no sólo eclipsaba los astros que circundaban el trono, sino que deslumbraba
al trono mismo.
¿Qué
extraño es que un hombre de las dotes de don Álvaro de Luna llegara a dominar
un rey del espíritu de don Juan II? Y no nos maravilla que le hiciera señor de
Ayllón, conde de Santisteban, gran condestable de Castilla, gran maestre de
Santiago, dueño de cuantas villas y estados quisiera, que le erigiera en
árbitro y distribuidor de todos los cargos, empleos y dignidades eclesiásticas,
civiles y militares del reino, que le confiara la gobernación y le diera todo
menos el título y la firma de rey, cuando le había entregado su voluntad hasta
el punto de no cumplir con los deberes conyugales sino cuando el condestable no
se oponía a ello. Esta especie de fascinación la atribuían
a hechizos que le daba; más el verdadero hechizo era el natural ascendiente de
un hombre activo, sagaz y diligente sobre otro apático, descuidado y flojo, el
de una alma fuerte sobre un espíritu débil.
Pero
este mismo hombre que pudo haber sido un gran ministro, fue un gobernador
funesto y un consejero fatal, porque a la par de sus grandes prendas personales
y políticas, tenía, hemos dicho, todos los defectos y todos los vicios de un
privado. En vez de dirigir por buen camino y utilizar en bien del Estado la
docilidad de un monarca que no carecía de entendimiento, halagaba sus pasiones
y flaquezas, estudiaba y satisfacía sus inclinaciones más frívolas, y le
embriagaba con vistosos espectáculos y festines, con ruidosas monterías y
espléndidos banquetes, con brillantes torneos y cañas, a que era muy dado el
rey don Juan, y le dejaba rodearse de poetas, a quienes no temía. Cuanto más le
entretenía, más le dominaba; divertíase el rey, y el favorito lo mandaba todo.
Cególe el humo del favor, y se hizo arrogante y soberbio: quiso deslumbrar con
la magnificencia, y su boato era insultante y provocativo: hidrópico de
riquezas como de mando, no le bastaba tener veinte mil vasallos que revistar, y
una renta de cien mil doblas anuales que consumir: pero le sobraba al
pueblo para empobrecerse y aborrecerle, y con menos tenía bastante la nobleza
para serle envidiosa y agresiva. Los infantes y los magnates que se conjuraban
contra él no obraban tampoco a impulsos de un patriotismo puro, pero los
excesos del valido justificaban en parte los levantamientos de los nobles,
tomaban de ellos pretexto, y hacían fundadas sus acusaciones. Tampoco nos
asombra tanto la ambición y la codicia del favorito, atendido el aliciente del
poder y las riquezas, como la imbecilidad del monarca, y la fatua veleidad e
inconstancia con que tan pronto accedía a desterrar de la corte a su querido
condestable, como le llamaba del destierro por no acertar a vivir sin él, y le
acariciaba para volverle a desterrar, y volvía a llamarle para prodigarle
nuevas mercedes.
El
desastroso fin de don Álvaro de Luna es uno de los ejemplos más señalados que
suministra la historia, y no sabemos que haya otro más notable, del remate y
paradero que suelen tener los favoritos de los reyes, y de lo que suelen ser
los reyes para con sus privados. Es el valido que más rápidamente hayamos visto
derrumbarse de la cumbre de la fortuna al abismo del infortunio, de la grandeza
a la ignominia, del poder al patíbulo. Cuéntase que habiendo enviado una visita
a su antecesor el condestable Ruy López Dávalos, conde de Rivadeo, adelantado
mayor de Murcia, que después de haber servido como esforzado caballero a los
reyes don Juan I, don Enrique III y don Juan II, se hallaba en Valencia
desterrado y pobre, privado de todos sus oficios, rentas y bienes, le dijo este al mensajero: «andad, y decid al señor don Álvaro, que cuales
fuimos, y cual somos será.» La realidad excedió en esta ocasión al pronóstico.
Don Álvaro se había elevado más que él, y descendió más que él.
De
notar es también, y es en verdad observación bien triste, que de nadie recibió
don Álvaro de Luna más daño que de aquellos a quienes más había favorecido. El
infante don Enrique de Aragón le debió su libertad cuando se hallaba preso en
el castillo de Mora, y don Enrique de Aragón fue después su más tenaz y
constante perseguidor. Al favor de don Álvaro debía Fernán Alonso de Robles
todo lo que era, y Fernán Alonso de Robles sentenció y firmó su primer
destierro de la corte. Don Juan Pacheco, marqués de Villena, privado del
príncipe de Asturias don Enrique, era hechura de don Álvaro, y le debía su
encumbramiento, y el marqués de Villena fue de los que trabajaron más por
derribarle. Exclusivamente a don Álvaro de Luna debió doña Isabel de Portugal
ser reina de Castilla, y a nadie tanto como a la reina Isabel de Portugal debió
don Álvaro su perdición. Su denunciador Alfonso Pérez de Vivero había recibido
del contestable todos los oficios y todas las haciendas que poseía, y hasta le
había fiado sus secretos. Y por último el rey don Juan, a quien tantas veces había
salvado el trono y la vida con exposición de la suya propia, fue el que después
de más de treinta años de favor le envió al patíbulo sin proceso formal y por
cargos generales y vagos, después de haberle engañado con un seguro firmado de
su mano. Los demás le habían vuelto agravios por mercedes, don Juan añadió a la
ingratitud la falsía.
Maravilló
entonces, y asombra todavía el valor y la fortaleza de don Álvaro en la
prisión, su entereza y su serenidad en el suplicio. Adoró la cruz como un buen
cristiano; se paseó sobre el cadalso como hubiera podido pasear por un salón de
su palacio de Escalona; dio consejos con tan fría razón como si se hallara en
la situación más tranquila de su vida normal; habló con el ejecutor de la
justicia como si hablase con su mayordomo o con su camarero; se desabrochó la
ropilla y se tendió en el estrado como si fuera a reposar en su ordinario
lecho; y su rostro no se inmutó hasta que le desfiguró la cuchilla del verdugo.
La muerte de don Álvaro se pareció a la de un héroe sin haberlo sido, y se
asemejó a la de un mártir cuanto puede asemejarse la del que no es santo ni
justo. Al través de la resignación cristianase traslucía la arrogancia y la
soberbia mundanal, que a veces llegan a confundirse. Diríase más bien que don Álvaro,
sin dejar de ser cristiano, murió como un estoico sin las creencias del
estoicismo, al modo que había vivido como un epicúreo sin profesar y acaso sin
conocer las doctrinas de Epicuro. No es posible justificar a don Álvaro sin
olvidar sus antecedentes: hizo muchos bienes, pero sobrepujó la suma de los
males que ocasionó. Sin embargo no sabemos si en la general corrupción de las
virtudes castellanas habría algún otro abusado menos si se hubiera visto en su
posición, y aún sin tenerla no vacilamos en repetir lo que ya antes que
nosotros dijo un historiador español: «Sí el rey don Juan hubiera castigado a
cada uno según sus delitos, que causados de tiempos tan tempestuosos hubiera
perpetrado, no tuviera muchos señores sobre quienes reinar.»
El
menguado monarca andaba después llorando en secreto la muerte que él mismo
había hecho dar al contestable, y más cuando vio que los nobles no por eso eran
ni más sumisos, ni menos turbulentos que antes, y que ellos y no él eran los
verdaderos reyes. El poco tiempo que sobrevivió a su antiguo
favorito, como un niño que no podía andar sin ayo, entregó el gobierno a manos
no más hábiles, y tal vez no menos interesadas que las de don Álvaro. El
miserable monarca en cuyas sienes había estado cuarenta y ocho años la corona
de Castilla, no se conoció así mismo hasta tres horas antes de morir (1454),
cuando le dijo a su médico: «que hubiera sido mejor que naciese hijo de un
artesano, y hubiera sido fraile del Abrojo, que no rey de Castilla.»
Con
un rey tan menguado como don Juan II, con príncipes tan bulliciosos y
agitadores como los infantes de Aragón, con favoritos tan avaros y tan
ambiciosos como don Álvaro de Luna, con una nobleza tan turbulenta y levantisca
como la de aquella época, con un heredero de la corona
No
hay que preguntar ya por qué continuaban subsistiendo en España los sarracenos
del pequeño reino granadino, ardiendo como ardía también el, emirato en
discordias y en guerras civiles, dividido en sangrientos bandos, destrozándose
unos a otros los Al Zakir, los Aben Osmin, los Ben Ismail, y degollándose
mutuamente en los magníficos salones de la Alhambra. Castilla gastaba
su vitalidad en las guerras intestinas, y la subsistencia del pueblo infiel a
la vecindad y en contacto con Castilla, desquiciado como se hallaba, era una
acusación viva de sus miserias y la afrenta del pueblo cristiano. Una sola vez
pareció haber revivido en el reinado de don Juan II el antiguo ardor religioso
y el proverbial vigor bélico de los campeones castellanos; entonces los
pendones de la fe tremolaron victoriosos en Sierra Elvira: ¿porqué no
prosiguieron sus triunfos, aprovechando la consternación en que quedaron los
sarracenos, y no que dejaron al enemigo reponerse de su quebranto, para que
viniera después a inquietarlos procazmente en su propio suelo? Es que el
monarca era un pusilánime, y a los magnates y caudillos les interesaba más
conspirar contra el favor de don Álvaro de Luna que arrojar a los africanos de
España.
En
el largo y revuelto reinado de don Juan II no se amenguó sólo el prestigio del
trono y sufrió y se empobreció el pueblo; decayó también el poder de las
ciudades y del estado llano. El elemento popular que había llegado al apogeo de
su consideración y de su influjo en el reinado de don Juan I y mantenídose a la
misma altura en el de don Enrique el Doliente, comenzó a decaer de un modo
visible en el de don Juan II. Ya no había en el consejo del rey diputados y
hombres buenos de las ciudades. La corona comenzó a influir en las elecciones
de los procuradores, y aún a señalar y recomendar las personas. Agobiados y
empobrecidos los pueblos por las desastrosas guerras civiles y por los
dispendios de los privados y de los magnates, miraron como una carga los
asignados o dietas de sus representantes, y pidieron que se pagaran del tesoro
real; paso funesto, que expuso la elección al soborno del rey o al cohecho de
un ministro, y cuyo mal, si acaso entonces no se realizó, quedaba preparado
para lo futuro. Se disminuyó el número de los representantes, y cortes hubo a
que solamente doce ciudades enviaron sus diputados, dispensando el rey a las
demás para evitarles los gastos de que se habían quejado, y recibiéndolo los
pueblos como un alivio y una merced. Llegaron a hacerse ordenanzas generales
para todo el reino sin esperar a la reunión de las cortes. Cierto que en
algunas de estas se hicieron todavía enérgicas reclamaciones sobre las
facultades que la corona se arrogaba, y aún se atrevieron a poner orden en los
gastos de la casa real. Pero faltábales el apoyo del trono, estorbábanle al ministro
favorito, y las clases privilegiadas habían abandonado este terreno. El monarca
y su privado, sobre haber hollado los derechos populares establecidos,
cometieron un gravísimo error político, que les fue tan fatal a ellos mismos
como a los pueblos. En lugar de apoyarse en el tercer estado para resistir a
las invasiones de la aristocracia, y de ensalzar a los procuradores para
contener a los grandes, como diferentes veces se había hecho en tiempos
anteriores, despreciaron aquel elemento, o quisieron subyugarle también, y lo
que lograron fue dejarse arrollar por la poderosa nobleza, ocasionar la
postración del trono, y hacer que empezaran a decaer los derechos y franquicias
populares, que Castilla había gozado tal vez antes y con más amplitud que
ningún otro país de Europa.
III.—Si
Juan II se había limitado a influir en las elecciones de los procuradores y a
recomendar las personas, Enrique IV su hijo fue más adelante, y le pareció más
sencillo ahorrar a las ciudades las dudas y las molestias de la elección
haciéndola él por sí mismo, y en la convocatoria que despachó a Sevilla para
las cortes de 1457 mandó que se nombrara procuradores por aquella ciudad al
alcalde Gonzalo de Saavedra y a Álvar Gómez secretario del rey. Así iba corrompiéndose
la corona y adulterando la índole de la representación nacional.
¿Podía
el reino castellano recobrarse de su abatimiento y levantarse de su postración
con el hijo y sucesor de don Juan II? A algunos tal vez se lo hizo soñar así
su buen deseo; otros, para no desconsolarse, querían hacer a su memoria la
violencia de olvidar los tristes precedentes del príncipe Enrique, y acaso no
faltó quien esperara algo de los primeros actos de Enrique IV. Engañáronse
todos. A un monarca débil había sucedido un rey pusilánime, a un soberano
negligente un príncipe abyecto, a un padre sin carácter, pero ilustrado, un
hijo sin talento ni dignidad.
Don
Enrique no era un perverso ni un tirano, pero su benignidad era la del imbécil
que se deja maltratar y robar la hacienda, y su humanidad la del niño que se
asusta de la sangre, o la de la mujer que se estremece del arma de fuego.
Tanto
economizaba la sangre de sus soldados, que pretendía arrojar los moros de
España sin combatirlos, quería vencer siempre sin pelear nunca, o que peleando
no muriera ninguno de los suyos. Si de buena fe lo pretendía, era una
insensatez inconcebible, y si era pretexto, descubría una cobardía
indisculpable. Es lo cierto que así se condujo en las campañas que con
ostentoso aparato y alarde emprendió tres años consecutivos contra los moros de
Granada y Málaga, si campañas podía llamarse a emplear todas las fuerzas de
Castilla en hacer la guerra a los viñedos y plantíos que no podían ofender, y
huir de los alfanjes moriscos que podían matar; porque «la vida de un hombre no
tiene precio, decía, y no se debe en manera alguna consentir que la aventure en
las batallas.» ¿Qué extraño es que cuando supo el emir de Granada la máxima
monacal del rey cristiano dijera, «que en el principio lo hubiera dado todo,
inclusos sus hijos, por conservar la paz en su reino, pero que después no daría
nada?» ¿Y qué extraño es que se mofaran sus propios soldados, que se
disgustaran e indignaran sus intrépidos caudillos, y que le despreciaran y se
le insolentaran los belicosos magnates? Gracias al espontáneo arrojo de sus
guerreros, se obtuvo algún partido del rey de Granada, y se rescataron algunos
cautivos cristianos.
Don
Juan II había legado a su hijo una nobleza poderosa, guerrera e insubordinada,
que al ver la pobreza de espíritu del nuevo rey cobró más audacia y redobló su
osadía. Enrique IV no discurrió otro medio para derribar aquellos gigantes que
el de elevar a pigmeos. Quiso oponer a una grandeza antigua otra grandeza
nueva, y levantó de repente a simples hidalgos, dándoles los grandes
maestrazgos y las primeras dignidades, confirió títulos y ducados a hombres sin
cuna y sin méritos, e hizo grandes de España a artesanos sin virtudes. Con esto
exacerbó a los primeros y ensoberbeció a los segundos; pensó hacer devotos, e
hizo ingratos. Obró sin discreción, y casi todos le fueron desleales. El
pensamiento no era malo, pero le faltó el tino. Quiso tal vez imitar a Jaime
II de Aragón y a Fernando III de Castilla, sin tener ni la energía, ni el
talento, ni la prudencia de Jaime y de Fernando.
Llámase a Enrique II el de las mercedes, por que las hizo a muchos; a Enrique IV debería llamársele el de las dádivas, porque las prodigó a todos. «Dad, le decía a su tesorero, a los unos porque me sirvan, a los otros porque no roben; a bien que para eso soy rey,y por la gracia de Dios tesoros y rentas tengo para todo.» Mientras tuvo algo que dar se atrajo una gran parte del pueblo. Cuando se encontraron vacías las arcas reales, daba lugares, fortalezas y juros; y cuando todo se apuró, otorgó facultad a los particulares para acuñar moneda en su propia casa. Con esto las casas de moneda se multiplicaron hasta ciento cincuenta, de cinco que antes había. Las ordenanzas monetarias de Enrique IV fueron una calamidad para Castilla, y el desorden en que pusieron el reino es un cuadro que espanta. Un anónimo de aquel tiempo le pinta con colores bastante fuertes. «Teniendo
ya (dice) todo el reino enajenado, no habiendo en él renta, ni lugar, ni
fortaleza que en su mano fuese que no la huviese dado, y ya no teniendo juros
ni otras rentas de que poder hacer mercedes, comenzó a dar cartas firmadas de
su nombre de casas de moneda. Y como el reino estaba en costumbre de no tener
más de cinco casas reales donde la moneda juntamente se labrase, él dio
licencia en el término de tres años y el reino tuvo ciento cinquenta
casas por sus cartas o mandamientos. Y con esto huvo muy muchas más de falso,
que públicamente sin ningún temor labraban cuando falsamente podían y querían: y
esto no solamente en las fortalezas roqueras, mas en las ciudades y villas en
las casas de quien quería; tanto que como plateros y otros oficios se pudiera
hacer a las puertas y en las casas donde labraban con facultad del rey, la moneda
que en este mes hacían en el segundo la deshacian, y tomaban a ley más baja...
Vino el reino a esta causa en gran confusión... y el marco de plata que valía
mil e quinientos (maravedís) llegó a valer doce mil: tanto que Flandes ni
otros reinos no podieron bastar a traer tanto cobre, y non quedó en el reino
caldera ni cántaro que quisiesen vender que por seis veces más de lo que valía no
lo comprasen.
»Fue
la confusión tan grande, que la moneda de vellon, que era un cuarto de real que
valía cinco
maravedís hecho en casa real con licencia del rey, non valí una blanca ni la
tenía de ley. Y de los enriques que entonces se labraron, que fueron los
primeros de veinte y tres quilates y medio, oro de dorar, llegaron a hacerse en
las casas reales de siete quilates, y en las falsas de cuanta baja ley querían.
Llegaron los ganados y todas las cosas del reino a venderse por precios tan
subidos, que los hidalgos pobres y que en aquello negociaban se perdieron. Y ya
viniendo las cosas en tan gran extremo desordenadas, diose baja de moneda que el
cuarto que valía cinco maravedís valiese tres blancas... Y como la baja fue tan
grande lo que valía diez blancas que valiese tres, todos los mercaderes que en
ello se habian enriquecido venieron pobres perdidos. Y como vino la baja, unos
depositaban dineros de las deudas que debían, y otros antes del plazo pagaban a
los precios altos, y los que la tenían que recibir non lo querían, se hacian
muchos pleitos y debates y muertes de hombres, y confusión tan grande que las
gentes no sabian qué hacer ni cómo vivir, que todo el reino absolutamente
vino en tiempo de perderse, y por los caminos non hallaban que comer los
caminantes por la moneda, que ni buena, ni mala, ni por ningun precio la
tomaban los labradores... de manera que en Castilla vivían las gentes como
entre guineos sin ley ni moneda, dando pan por vino y así trocando unas cosas
por otras...
»Y
no sólo tuvo lugar el perdimiento general, más en todas las cosas que extremo de
mal se pudiese llamar. En ese tiempo reinaban todos los más feos casos que se
pueden pensar, que los robos y fuerzas fueron tan comunes en estos reinos, que
la mayor gentileza era el que por más sotil invención habia robado y hecho
traición o engaño; y muchos caballeros y escuderos con la gran desorden
hicieron infinitas fortalezas por todas partes sólo con el pensamiento de robar
dellas, y después las tiranías vinieron tanto en costumbre, que a las mismas
ciudades e villas venían públicamente los robos sin aver menester de acogerse a
las fortalezas roqueras. Las órdenes de Santiago de Calatrava y Alcántara y
priorazgos de San Juan y así todas las encomiendas, en cada orden había dos y
tres maestres, y aquellos cada uno robaba las tierras que debían pertenecer a
su maestrazgo, y tanto se robaban que despoblaban la tierra; y el reino que era
tan rico de ganados vino en gran carestía y pobreza de ellos, así con la moneda
como con la gran destrucción de robos.»
No
era más lisonjero el cuadro que por otro lado presentaban las costumbres
públicas. Los vicios, como las aguas, corren y se propagan rápidamente cuando
emanan de lo alto. El rey don Enrique que desde su juventud había estragado su
naturaleza con los placeres sensuales, y repudiado una esposa tal vez por la
impotencia a que sus excesos le habían reducido, no se enmendó con el segundo
enlace, y la hermosura, y la gracia y la juventud de la reina no fueron
bastantes a contener sus públicos y escandalosos galanteos a doña Guiomar, ni
que diera el escándalo mayor e hiciera el afrentoso ludibrio de nombrar abadesa
de un monasterio, con la misión de reformar la comunidad, a la que acababa de
ser su manceba. Tampoco la reina era ejemplo de pureza ni modelo de fidelidad
conyugal, y todo el mundo sospechaba o sabía lo que significaba el favor de don
Beltrán de la Cueva y su rápido ensalzamiento, menos el rey, que o no lo veía o
no lo sentía, y fundaba un monasterio de San Jerónimo en memoria y celebridad
de un paso de armas, en que el caballero vencedor había roto lanzas en honra de
la reina. Así cundía la disolución a las más altas y venerables clases del
Estado. Un arzobispo de Sevilla (don Alonso de Fonseca) obsequiaba a las damas
de la corte con bandejas cubiertas de anillos de oro, como un galanteador, y un
arzobispo de Santiago (don Rodrigo de Luna) era arrojado de su silla por el pueblo,
porque atentaba al honor de una joven que acababa de velarse en la iglesia. Los
grandes vivían en la licencia más desenfrenada, y el contagio alcanzaba a las
clases medias, y aún a las más humildes.
Si
tan triste y miserable era el estado de la moral pública y privada, no era más
halagüeña la situación política. Y no porque en el exterior no le favorecieran
las discordias entre el rey de Navarra y el príncipe de Viana, su hijo; ¿y qué
más podían hacer los catalanes que aclamarle rey del Principado? Pero era
demasiado flojo y demasiado cándido don Enrique para habérselas con un rey del
temple de don Juan II de Navarra y de Aragón, y con un monarca de la insidiosa
travesura de Luis XI de Francia. Así fue que el francés le envolvió como a un
inocente en el Bidasoa, y los navarros le burlaron como a un mentecato en
Lerin. Cuando los catalanes se vieron abandonados por don Enrique, en su
indignación pronosticaron gran desventura a Castilla y gran deshonra al rey, y
no se equivocaron por desgracia.
El
marqués de Villena, que con su talento y ascendiente hubiera podido suplir a la
incapacidad del monarca, era el que muchas veces le ponía en más falsas y
comprometidas situaciones. Menos ilustrado y más débil don Enrique que don Juan
su padre, tuvo para su desventura un favorito aún más sagaz, pero menos fiel
que don Álvaro de Luna: porque don Juan Pacheco, marqués de Villena, hechura de
don Álvaro, su sucesor y como discípulo en la privanza, le igualó en la
ambición, no le imitó en la lealtad, y aventajó a su maestro en egoísmo, y en
maña para urdir intrigas y sortear las situaciones para quedar siempre en pie,
y no acabar en un patíbulo como el condestable. El de Villena era el privado
del rey, y se confederaba con los grandes contra el monarca; ligábase con los
nobles, y aconsejaba al rey contra ellos: conspiraba con todos y contra todos:
gustaba de armar revoluciones para sobrenadar en ellas, y en lugar de ser el
sosegador de las tormentas, era él mismo el revolvedor más activo y más
peligroso. Creyó don Enrique borrar la afrentosa fama que tenía de impotente
con el nacimiento de la princesa doña Juana, y lo que hizo este nacimiento fue
acabar de turbar el reino y llenar de ignominia el trono. ¿Era doña Juana hija
legítima de don Enrique, o era cierta la voz que esparcieron los enemigos del
rey y los envidiosos de don Beltrán de la Cueva? Cuestiones son estas que
abrasan cuando se las toca. ¿Podemos penetrar hoy nosotros lo que entonces
mismo sería un arcano? Por cumplir nuestro deber de historiador lo hemos procurado,
aunque con desconfianza. El resultado ha sido convencernos de que hay misterios
de familia que se escapan a las investigaciones históricas. Inclinándonos al
lado más favorable y honroso a la reina y al rey, por aquello de is pater est
quem nuptice constant, comprendemos, no obstante, cuán rebajado debía andar ya
el decoro y la dignidad real, cuando públicamente se apellidaba a la princesa
la Beltraneja, y cuando los confederados se atrevían a decir al rey en un
manifiesto solemne, «que bien sabia que no era hija suya doña Juana.» Desde
entonces comenzaron para don Enrique las humillaciones, los desacatos y los
padecimientos. Nunca monarca alguno español se vio más escarnecido, ni nunca la
corona de Castilla se vio más vilipendiada, ni nunca se vio una nobleza más
impudente y procaz que la de aquel tiempo. Bien se lo dijo al imbécil rey el
obispo de Cuenca: «Certificoos que desde ahora quedareis por el más abatido
rey que jamás tuvo España.» Era poco romper las puertas del palacio de
Madrid, y tener el rey que esconderse en su retrete como un miserable; era poco
sorprender de noche el dormitorio de la real familia en el alcázar de Segovia;
era poco hacerle firmar su propia deshonra en el tratado de Cabezón y Perales;
era poco despojarle de la autoridad en la concordia de Medina: era menester
apurar la copa del insulto, del ludibrio y del escarnio, y esto fue lo que
hicieron los confederados magnates en Ávila.
La
ceremonia burlesca de Ávila señala el punto extremo a que una clase soberbia y
atrevida ha podido llevar la insolencia y el desacato, el mayor vilipendio que
pudo hacerse jamas de un rey, y la mayor irreverencia que se ha hecho a la
majestad del trono. Don Enrique al recibir la noticia de su
degradación quiso imitar la resignación de un santo patriarca, y descubrió la
insensibilidad del abatimiento; confundió los trabajos enviados por Dios con
los insultos recibidos de los hombres, y apeló a la conformidad religiosa en
vez de recurrir a la energía humana. La befa solemne que del arzobispo de
Toledo hizo el pueblo en Simancas, escarneciendo su efigie y parodiando en
sentido inverso la comedia de Ávila, demuestra la falta absoluta de
consideración en que el alto clero, belicoso y rebelde, había caído para con el
pueblo. Nada se respetaba ya en Castilla: grandes y prelados vilipendiaban el
trono, vejaban y oprimían la clase popular; el pueblo aborrecía la nobleza y
hacía mofa de lo más venerable y sagrado. Por todas partes discordias, insultos,
guerras de príncipes, de clases, de ciudades, de pueblos y de familias;
licencia y desenfreno de costumbres, robos, asesinatos, desórdenes y anarquía;
parecía inminente, irremediable, una completa y próxima disolución social.
Recobróse
algo de su estupor el monarca y se repuso su partido: los excesos mismos de los
rebeldes por su magnitud despertaron en muchos castellanos los antiguos
sentimientos de hidalguía; no pocos nobles abandonaron la confederación y don
Enrique se halló en disposición de combatir con ventaja a los que habían
proclamado a su hermano don Alfonso.
Viose
Castilla otra vez dividida entre dos reyes hermanos, como en los tiempos de don
Pedro y de don Enrique de Trastámara, y diose la batalla de Olmedo como
entonces se dio la de Utiel. Por fortuna en esta el puñal de un hermano no se
clavó como en aquella en las entrañas de otro hermano; pero por desgracia no
quedó resuelta en Olmedo en el siglo XV como en Épila en el XIV la cuestión
entre la aristocracia y el trono, porque Enrique IV de Castilla no era un
Pedro IV de Aragón. La cuestión política y la cuestión material quedaron
indecisas, porque el rey no se había cansado de ser pusilánime y huyó dela
pelea. Quien más lució en Olmedo su valor y su brío fue don Beltrán de la
Cueva, como veinte y dos años antes había mostrado su esfuerzo en la misma
villa don Álvaro de Luna. Los campos de Olmedo parecían estar destinados a
acreditarse en ellos de valerosos los favoritos de los reyes para mayor mengua
de sus soberanos.
La muerte inopinada y prematura del príncipe Alfonso, erigido por los sublevados en rey, se atribuyó a una trucha envenenada que le dieron a comer. Todo es creíble de sociedad tan corrompida. ¿Qué bandera les quedaba a los confederados? No había en el reino sino una hermana legítima y una hija problemática del rey, la princesa Isabel y Juana la Beltraneja. No vacilan en seguir desechando la hija y en proclamar a la hermana. Rehúsa noblemente Isabel la corona conque la brindan, porque no quiere atentar contra los legítimos derechos de su hermano. Los sublevados se contentan con reconocerla sucesora y heredera del trono a trueque de excluir a la que miran como hija adulterina de la reina, y el monarca suscribe a dejar excluida a la que llama su hija y a reconocer por heredera a la hermana, a trueque de atraerse los rebeldes y de que le dejen gozar de reposo. Se hacen los conciertos, y en los Toros de Guisando los nobles fieles al rey y los del bando opuesto, prelados, caballeros y procuradores, proclaman, reconocen y juran todos solemnemente a la princesa Isabel, hermana de Enrique IV, por sucesora y legítima heredera del trono de Castilla. El legado pontificio bendice aquel juramento, y el pueblo recibe con alegría la nueva de aquella proclamación que las cortes del reino habían de ratificar con solemnidad. Así
como el destronamiento de don Enrique en Ávila (1465) por los nobles
confederados había sido el más sarcástico ludibrio que pudo hacerse de la
dignidad regia, así el tratado y ceremonia de los Toros de Guisando (1468) fue
el acto más lastimoso de propia degradación que Enrique IV hizo entre los
muchos de su vida. El reconocimiento público de la hermana envolvía la confesión
vergonzosa de la ilegitimidad de la hija, la profanación del regio tálamo, la
deshonra de la reina, y el origen impuro de la que antes había hecho jurar
princesa de Asturias.
Mas
por una misteriosa permisión de la Providencia, cuyo arcano tal vez ningún
hombre de aquel tiempo alcanzó a penetrar, y sólo acaso el instinto público
llegó a traslucir, aquella proclamación tan desdorosa para el rey encerraba el
germen y era el principio de la futura grandeza de Castilla y de toda España,
porque la proclamada en los Toros de Guisando era la princesa Isabel, laque
había de sacar de su abyección al trono y de su postración al reino.
No
era posible una concordia duradera con tantos elementos de escisión mal
apagados, con magnates tan revoltosos, y con monarca tan desautorizado y tan
sin carácter como don Enrique. Turbáronla por una parte algunos adictos a la
Beltraneja, y dio por otra ocasión a nuevos desacuerdos la cuestión del
matrimonio de Isabel. Cosa es que admira, y nunca en circunstancias tales se
había visto, que la mano de una princesa de Castilla, sin derecho directo a la
corona, en los tiempos más calamitosos y en que llegó a su mayor decadencia
este reino, fuera por tantos príncipes pretendida y con tanto ahínco solicitada.
El príncipe don Carlos de Viana, el infante don Fernando de Aragón, don Pedro
Girón, maestre de Calatrava, el rey don Alfonso de Portugal, los hermanos de
los reyes de Francia y de Inglaterra, se disputaron sucesivamente la honra de
enlazar su mano con la de la joven Isabel de Castilla. Parecía haber un
presentimiento universal de que una princesa sin más títulos que sus virtudes,
hermana del más desgraciado monarca que había habido en Castilla, habría de ser
la reina más poderosa, más grande y más envidiable del mundo.
Isabel
va eliminando todos los pretendientes a su mano, a los unos con astuta y
prudente política, a los otros con noble dignidad y heroica resolución, a los
otros despreciando amenazas y resistiendo halagos, y fíjase irrevocablemente en
uno sólo, que ha tenido la fortuna de cautivar su corazón, y a quien destina su
envidiada mano, el infante don Fernando de Aragón, su primo, jurado rey de
Sicilia y heredero de la vasta monarquía aragonesa. Pero el predilecto de
Isabel es precisamente el que más repugnan el rey don Enrique su hermano, el
marqués de Villena y otros poderosos magnates. De aquí las contrariedades, las
persecuciones, las injurias y denuestos que en documentos solemnes lanza el
versátil rey contra su virtuosa hermana, revocando anteriores tratados y
ordenamientos, siempre cayendo en miserables contradicciones el desdichado
monarca. Pero la ilustre princesa sufre con heroica serenidad y vence con
varonil impavidez todas las dificultades. Fernando arrostra también con
imperturbable valor toda clase de peligros, burla todo género de asechanzas, y
después de un viaje que parece novelesco y fabuloso por lo dramático y lo
arriesgado, se dan las manos los dos amorosos príncipes, y se realiza el enlace
que ha de traer la unión de todos los reinos españoles, y ha de hacer de la
familia ibérica por espacio de siglos enteros la nación más grande, más
poderosa y más respetada del mundo (1469).
No
es posible dejar de admirar aquí los misteriosos designios de la Providencia.
«Dios, ha dicho un célebre escritor de nuestro siglo, saca el bien del mal
creado por los hombres.» Crímenes cometidos por los hombres hicieron recaer la
sucesión de los tronos de Aragón y de Castilla en dos príncipes que sólo habían
tenido un derecho o remoto o indirecto a ellos. Sin el odio injusto y criminal
de un padre hacia su hijo primogénito, Fernando no hubiera heredado el reino de
Aragón. Si no se hubiera creído manchado de impureza el tálamo de Enrique IV,
Isabel no hubiera podido heredar el reino de Castilla. El príncipe de Viana,
hermano mayor de Fernando, murió prematuramente: la fama pública atribuyó a un
tósigo su muerte. El príncipe Alfonso, hermano mayor de Isabel, pasó
precozmente a otra vida: atribuida fue su muerte a un veneno. Crímenes de otros
hombres, crímenes en que nadie sospechó jamás que ellos tuviesen la
participación más leve y más remota, abrieron el camino de los dos tronos a los
dos príncipes destinados a regenerar y engrandecer la España. Dios saca el bien
del mal creado por los hombres, y no es posible dejar de admirar los
misteriosos designios de la Providencia.
Cuando
murió Enrique IV (1474), Castilla ofrecía el triste y sombrío cuadro que en
nuestro Discurso preliminar dejamos ya ligeramente bosquejado: «La degradación
del trono, la impureza de la privanza, la insolencia de los grandes, la
relajación del clero, el estrago de la moral pública, el encono
de los bandos y el desbordamiento de las pasiones en su más alto punto... los
castillos de los grandes convertidos en cuevas de ladrones, los pasajeros
robados en los caminos, la justicia y la fe pública escarnecidas, la miseria
del pueblo insultada por la opulencia de los magnates, la licencia introducida
en el hogar doméstico, el regio tálamo mancillado, la corte hecha un lupanar...
y la nación en uno de aquellos casos y situaciones extremas, en que parece no
queda a los reinos sino la alternativa entre una nueva dominación extraña, o la
disolución interior del cuerpo social.» ¿Cómo podrá sacar de tanta postración
este desdichado reino, y cómo podrá animar este cadáver y darle aliento,
robustez y vida, la que va a ocupar el trono que un tiempo ennoblecieron los
Ramiros, los Alfonsos y los Fernandos, abatido y humillado por los Pedros, los
Juanes y los Enriques? La historia nos lo irá diciendo.
CAPÍTULO XXXIII. COSTUMBRES DE ESTA ÉPOCA. CULTURA INTELECTUAL De 1390 a 1474.
|
 |
 |
Retrato de Álvaro de Luna († 1453), que fue maestre de la Orden de Santiago y condestable de Castilla, en el retablo de la capilla de Santiago de la catedral de Toledo |
