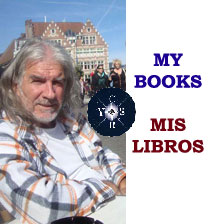
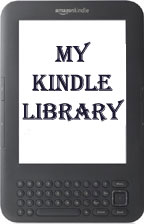
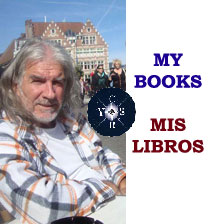 |
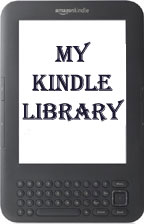 |
HISTORIA DE LOS PAPAS EN LA ÉPOCA MODERNA
LIBRO SEGUNDO
COMIENZOS DE REGENERACIÓN EN EL CATOLICISMO
No es hoy cuando la
opinión pública empieza a ejercer influencia en el mundo: en todos los siglos
de la Europa moderna ha representado una fuerza importante. Difícil adivinar de
dónde surge y cómo se forma. Tenemos que considerarla como el producto peculiar
de nuestra vida común, como la expresión más inmediata de los movimientos internos
y de los cambios de esa vida. Brota de fuentes ocultas y de ellas también se
alimenta: sin necesidad de grandes razones, mediante convencimientos
arbitrarios, se apodera de los espíritus. Sólo en sus perfiles más amplios
muestra una concordancia consigo misma, mientras que, al extenderse en
infinitos círculos mayores y menores, es transformada de modo peculiar y
diverso. Como se está enriqueciendo de nuevos conocimientos y experiencias,
como siempre se dan espíritus independientes, que, si bien están influidos por
ella, no se dejan arrebatar sencillamente por su corriente, sino que reaccionan
con energía, se halla emprendida en un proceso de metamorfosis incesante:
escurridiza, multiforme, es más una tendencia del momento que una doctrina
fija. A menudo, no hace sino acompañar el acontecimiento que la provoca, y se
forma y se desenvuelve con él; en ocasiones, cuando se le enfrenta una voluntad
inflexible de la que no puede hacerse dueña, se encabrita con brío de violenta
exigencia. Hay que reconocer que, por lo general, posee un buen olfato para lo
que es necesario y para lo que falta, pero, en Jo que se refiere a lo que fuera
menester poner en obra, es obvio que no puede tener clara conciencia por su
propia naturaleza. Así ocurre que en el curso del tiempo con frecuencia se
transforma en su contraria. Ha establecido el Papado y ha contribuido a su
liquidación. En los tiempos que estamos estudiando, alguna vez fue totalmente
profana pero, por lo general, religiosa. Ya nos dimos cuenta de cómo se inclinó
hacia el protestantismo en toda Europa y ahora vamos a ver cómo en una gran
parte de ella se vistió de otros colores.
Comencemos por mostrar
cómo la doctrina protestante empezó haciendo brecha en la misma Italia.
ASOMOS DE PROTESTANTISMO
EN ITALIA
Las sociedades literarias
ejercieron en Italia un influjo incalculable, no sólo en su propio dominio sino
también en el desarrollo científico y artístico. Solían agruparse unas veces
alrededor de un príncipe, otras en torno a un sabio destacado o al amparo de
un particular rico y aficionado a las letras y, en ocasiones, en libre
asociación de iguales. Las más valiosas son las que han surgido de una manera
espontánea y nada formal de las necesidades inmediatas. Seguiremos sus pasos
con el mayor gusto.
Por el mismo tiempo en que
comenzaba el movimiento protestante en Alemania aparecieron en Italia círculos
literarios de cierto tinte religioso.
Así como bajo la égida de
León X el tono de la alta sociedad lo daba la duda y hasta la negación del
cristianismo, en los hombres mejor dotados, en los menos empapados de la
educación del siglo, se produjo, sin renunciar a esta educación, un movimiento
contrario. Nada tiene de extraño que se buscaran unos otros. El espíritu humano
necesita la coincidencia, o por lo menos la desea, pero si se trata de
convicciones religiosas, cuyo fundamento es un profundo sentimiento de
comunidad, entonces esa necesidad se hace incontenible.
Ya en tiempos de León X se
nos habla de un oratorio del amor divino, fundado por unos cuantos varones
eminentes en Roma, para la edificación en común. En el Trastevere, en la
iglesia de San Silvestre y Dorotea, no lejos del lugar donde se creía había
habitado el apóstol Pedro y habían tenido lugar las primeras congregaciones de
cristianos, solían reunirse aquellos varones para oír la misa y el sermón y
practicar ejercicios espirituales. Eran unos cincuenta o sesenta. Se
encontraban entre ellos Contarini, Sadoleto, Giberto, Caraffa, que llegaron todos a cardenales, Gaetano
da Thiene, que ha sido canonizado, Lippomano, escritor religioso de gran fama e influencia y
otros hombres famosos. El sacerdote de aquella iglesia, Julián Bathi, servía de centro de la reunión.
A pesar del lugar de
reunión, no hay que imaginarse que la dirección de aquel movimiento fuera muy
opuesta al protestantismo, por el contrario, en cierto modo le era similar.
Cuando menos, su propósito era el de hacer frente a la decadencia general de la
Iglesia mediante la renovación de la doctrina y de la Fe, punto de donde
habían
arrancado también Lutero y Melanchton. Se componía de gentes que después tuvieron opiniones muy
varias pero que por entonves coincidían en un mismo prepósito.
Pero pronto se anuncian
tendencias más determinadas y diversas.
Una parte de la sociedad
romana la encontramos, luego de algunos años, en Venecia.
Roma había sido saqueada,
Florencia conquistada, Milán era el escenario perpetuo de bélicas tropas y, en
esta ruina general, sólo Venecia se había mantenido incontaminada de
extranjeros y de soldados y sirvió de asilo común. Allí se encontraron los
dispersados intelectuales romanos, los patriotas florentinos, expulsados para
siempre de su patria. En estos últimos se manifestó—como nos informan el
historiador Nardi y el traductor de la Biblia Bruccioli—un fuerte movimiento religioso en el que no
poca parte correspondía al influjo de las enseñanzas de Savonarola. Otros
refugiados, como Reginald Poole, que había abandonado Inglaterra para
sustraerse a las innovaciones de Enrique VIII, tomaron también parte en ese
movimiento. En sus huéspedes venecianos encontraron una benévola acogida. En
las reuniones celebradas en ¡a casa de Pedro Bembo en Padua las discusiones se
referían mayormente a materias doctas, al latín ciceroniano. Los temas tratados
eran más hondos en casa del erudito Gregorio Córtese, abad de San Giorgio Maggiore en Venecia. En los jardines de San Giorgio coloca Brucelli algunos de sus diálogos. No lejos de Treviso tenía
Luigi Priuli su villa, de nombre Treville.
Es uno de esos caracteres venecianos finamente cultivados, que hoy todavía
tropezamos, lleno de serena simpatía por los sentimientos generosos y capaz de
una amistad desinteresada. Aquí la ocupación constante eran los estudios y los
diálogos en materia religiosa. Encontramos al benedictino Marco de Padua,
varón de gran piedad, con seguridad el padre espiritual de Poole. Podríamos
considerar como jefe de grupo a Gaspar Contarini, de quien nos dice Poole que
nada le era desconocido de lo que el espíritu humano descubre por indagación o
lo que la gracia divina le comunica y que, además, estaba ornado de todas las
virtudes.
Si queremos saber cuál era
la idea fundamental que a estos hombres aunaba, nos encontramos con la
doctrina de la justificación, la misma que con Lutero dio toda su fuerza al
movimiento protestante. Contarini escribió un tratado sobre la cuestión, que
Poole no sabe cómo ensalzar. "Tú has sacado a relucir —le dice— esa piedra
preciosa que la Iglesia tenía escondida.” Y el mismo Poole nos dice que el
tratado, en su sentido más profundo, no enseñaba más que esta doctrina; lo
alaba por haber sacado a luz esta, “verdad santa, fecunda, imprescindible”. Al
círculo de amigos que le rodeaba pertenece M. A. Flaminio. Vivió durante
cierto tiempo con Poole, y Contarini quiso llevárselo a Alemania. Véase con
qué resolución predicaba aquella doctrina. “El Evangelio—nos dice en una de sus
cartas— no es otra cosa que la feliz nueva de que el hijo encamado de Dios,
vestido de nuestra carne, ha dado satisfacción por nosotros a la justicia del
Padre Eterno. Quien en esto cree va al reino de Dios, disfruta de la remisión
de sus pecados y de criatura carnal se convierte en espiritual, y de hijo de la
cólera en hijo de la gracia. Vive en la dulce paz de la certeza.” Apenas podía
expresarse uno en términos más ortodoxamente luteranos.
Esta creencia se propagó
como una tendencia literaria sobre una gran parte de Italia.
Es notable observar cómo
de pronto la disputa en torno a una opinión, que hasta entonces sólo en
ocasiones fue discutida en las escuelas, se apodera de un siglo y lo llena,
reclamando la preocupación de todos los espíritus. En el siglo XVI la doctrina
de la justificación provoca los mayores movimientos, las más agudas disensiones
y las más patentes transformaciones. Para compensar la mundanización de la institución religiosa, que casi había perdido por completo la relación
inmediata del hombre con Dios, se tenía que apoderar de los espíritus esta
cuestión trascendental, que encierra el misterio más profundo de aquella
relación.
Hasta en la misma Nápoles,
divertida y alegre, la doctrina se extendió llevada por un español, Juan de
Valdés, secretario del Virrey. Por desgracia le han perdido los escritos de
Valdés, pero conservamos un testimonio muy cierto de lo que le achacaban sus
enemigos. Hacía el año 1540 comenzó a Circular un librito Del beneficio de
Cristo que, según la noticia que nos da la Inquisición, “se ocupaba de
manera halagadora de la justificación, aminoraba ¡a importancia de obras y
méritos, lo atribuía todo a la fe y, como éste era precisamente el punto que
chocaba a muchos prelados y frailes, se extendió mucho”. Se ha preguntado
muchas veces por el autor de este opúsculo. La noticia inquisitorial lo señala circunstancialmente. “Era
un fraile de San Severino, un discípulo de Valdés, y Flaminio lo revisó.” Así, pues, se atribuye el
libro a un discípulo y a un amigo de Valdés; tuvo un éxito extraordinario e hizo
popular durante cierto tiempo la doctrina de la justificación en Italia. La tendencia
de Valdés no era exclusivamente teológica, lo que es natural si
tenemos en cuenta que ejercía un importante cargo público; no fundó secta
alguna y su libro surgió de una ocupación liberal con el tema del cristianismo.
Con alegría pensaban sus amigos en aquellos hermosos días que habían gozado con
él en el Chiaja y en el Pesilippo,
allí, cerca de Nápoles “donde la naturaleza se complace y sonríe en su
magnificencia”. Valdés era un carácter dulce y afable, con nervio espiritual”. “Una
parte de su alma —decían de él sus amigos— bastaba para animar su débil y magro
cuerpo; y la mayor parte de ella, aquella su inteligencia límpida, la empleaba
siempre en la contemplación de la verdad”.
Gozó de extraordinaria
influencia entre la nobleza y los doctos de Nápoles y también las mujeres
participaron vivamente en este movimiento religioso y espiritual.
Nos encentramos también
con Vittoria Colonna. A la muerte de su esposo
Pescara se entregó por completo al estudio. En sus poesías lo mismo que en sus
cartas encontramos una moral auténtica, una religión sincera. Cuán bellamente
consuela a una amiga sobre la muerte de su hermano, “cuyo espíritu apacible
encontró la verdadera paz eterna: no tiene que lamentarse, pues ahora puede
hablar con él sin que su ausencia, como otras veces, le impida ser escuchada por
él”. Poole v Contarini se encontraban entre sus amigos de confianza. No puedo
creer que se sometiera a la práctica de ejercicios espirituales de estilo
monacal, Con ingenuidad nos dice de ella Aretino: “Su idea no es que lo
importante censista en no abrir los labios, en cerrar los ojos y en vestir
ropas ásperas, sino en la pureza del alma.”
También la casa de los
Colonna, propiamente la casa de Vespasiana, duque de Palliano,
y de su esposa Julia Gonzaga, que pasaba por ser la mujer más bella de Italia,
simpatizaba con este movimiento. Un libro de Valdés estaba dedicado a Julia.
Pero también en la clase
media la doctrina tuvo gran resonancia. La noticia de la Inquisición se nos
antoja un poco exagerada, cuando nos dice que se adherían a aquélla tres mil
maestros de escuela. Pero, aun rebajando, ¡cuán grande no debió ser su
influencia sobre la juventud y el pueblo!
Y no debió ser menor la
aceptación que obtuvo en Módena. El obispo Morone,
muy amigo de Poole y Contarini, estaba a su favor; por su recomendación expresa
se imprimió el librito Del beneficio de Cristo y fue repartido en numerosos
ejemplares. Su capellán, don Girolamo da Módena, era
el presidente de una academia en que prevalecían los mismos principios.
De tiempo en tiempo se ha
solido hablar de los protestantes en Italia y hemos citado algunos nombres que
suelen aparecer en esta circunstancia. Ciertamente que en estes hombres habían
echado raíces algunas de las opiniones que llegaron a imperar en Alemania.
Trataban de Fundar su doctrina en el testimonio de la Escritura y en la
cuestión de la justificación andaban muy cerca de la concepción luterana. Pero
no podemos decir que sostuvieran esta concepción en todos los demás campos,
porque el sentimiento de unidad de la Iglesia era demasiado profundo, tenían
muy metida en su alma la veneración por el Papado y muchos usos católicos coincidían demasiado con la manera
de ser nacional para poder apartarse de ellos fácilmente.
Flaminio concibió una
explicación de los salmos cuyo contenido dogmática ha sido aprobado por
escritores protestantes, pero también este autor se traiciona en la
dedicatoria, en la que denomina al Papa “guardián y príncipe de la
santidad, lugarteniente de Dios en la tierra”
Giovan Battista Folengo atribuye la justificación únicamente a la gracia y
hasta habla del provecho de los pecados, lo que no está muy lejos del efecto nocivo
atribuible a las buenas obras. Con vehemencia disputa contra la confianza en
los ayunos, frecuentes oraciones, misa y confesión, y hasta en el sacerdocio
mismo, en la tonsura y mitra. Sin embargo, murió tranquilamente a los sesenta
años de edad en el mismo convento de benedictinos en que había ingresado a los
dieciséis.
Cosa no muy diferente
ocurre con Bernardino Ochino. Según sus palabras, desde
un principio fue su profundo anhelo “llegar al paraíso que se gana por la
gracia de Dios”, lo que le llevó a ingresar en la orden franciscana. Su celo fue tan fuerte que pronto se
entregó a las rigurosas disciplinas de los capuchinos. En el capitulo
tercero, y luego en el cuarto de esta orden, fue elegido general, cargo
que ejerció a satisfacción de los padres y hermanos. Siendo su vida
tan rigurosa —iba siempre descalzo, dormía sobre los hábitos, nunca bebió vino, aconsejaba el voto
de la pobreza como el medio mejor de alcanzar la perfección— se fue
convenciendo cada vez más del principio de justificación por la gracia,
principio que propagó con vehemencia en el confesonario y en el púlpito. “Le
abrí mi
corazón —dice Bembo— como lo haría delante de Cristo y
sentí como si nunca hubiera estado en presencia de un hombre más santo.” A sus sermones afluían de otras ciudades, las iglesias
resultaban pequeñas y todos, sabios e ignorantes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, se
aplacaban con sus palabras. Su hábito áspero, su larga barba que le llegaba
hasta el pecho, los cabellos grises, su pálido rostro enjuto y la debilidad
producida por sus ayunos obstinados le daban figura de santo.
Pero hubo una línea dentro
del catolicismo que no fue alcanzada por las nuevas opiniones. En Italia no se
entabló la lucha con el sacerdocio ni el monacato y se estaba muy
lejos de atacar el primado del Papa. Per ejemplo, ¿cómo un Poole podría llegar
a tal punto si precisamente había huido de Inglaterra para no verse obligado a
venerar en el rey al jefe de la Iglesia inglesa? Con Ottonel Vida, discípulo de Vergerio, opinaban que “en la Iglesia cristiana cada uno tiene su oficio; el
obispo la cura de almas de sus diocesanos, a quienes tiene que guardar del
mundo y del demonio; el metropolitano tiene que cuidar que los obispos cumplan
con el deber de residencia y los metropolitanos, a su vez, están sometidos al
Papa, a quien se encomienda el gobierno general de la Iglesia, que deberá
realizar con santo espíritu. Cada cual debe administrar su oficio. Estos
hombres consideraban la separación de la Iglesia como el mayor mal. Isidoro Clario, varón que mejoró la Vulgata con ayuda de otros
trabajos protestantes y la acompañó de un prólogo que fue sometido al expurgo,
advertía a los protestantes en un escrito especial que se apartaran de tal
proceder. “Ninguna corrupción puede ser tan grande que pueda justificar la
separación de la sociedad santa. ¿No sería mejor restaurar lo que se tiene en
lugar de confiarse por traer cosas nuevas con ensayos inciertos? Hay que pensar
tan sólo en la manera de mejorar la vieja institución y depurarla de sus defectos.”
En el mismo sentido
opinaban también muchos de los partidarios italianos de las nuevas doctrinas.
Así, Antonio dei Pagliarici,
de Siena, que pasó por ser el autor del libro Del beneficio de Cristo, Camesecchi, de Florencia, que fue considerado como su
partidario y propagandista, Giovan Battista Rotto, de
Bolonia, que contaba entre sus protectores a Morone,
Poole y Vittoria Colonna, que encontró medios para
auxiliar con dinero a los partidarios más pobres, Fray Antonio de Volterra y,
en casi todas las ciudades, algún hombre importante. Se trataba de una opinión
resueltamente religiosa, pero eclesiásticamente moderada, que abarcó al país
entero y lo agitó en todos sus círculos.
Intento de una reforma
interior y de una reconciliación con los protestantes
Se atribuye a Poole la
declaración de que el hombre tiene que darse por contento con la convicción
interior, sin preocuparse demasiado de si en la Iglesia se dan errores y
abusos. Pero el primer intento de reforma surgió precisamente del lado en que
él estaba.
Acaso el hecho más famoso
de Paulo III, con el que marcó su subida al solio pontificio, fue que nombró
cardenales a unos cuántos varones eminentes sin otra consideración que su
mérito personal. Comenzó con el veneciano Contarini y parece que éste hizo la
propuesta de los restantes. Eran hombres de costumbres intachables, con fama de
sabios y piadosos, conocedores de las necesidades de cada país: Caraffa, que
residió mucho tiempo en España y en los Países Bajos; Sadolet,
obispo de Carpentras en Francia; Poole, fugitivo de
Inglaterra; Giberto, que luego de haber participado
en la dirección de los asuntos generales, administró en forma ejemplar el
obispado de Verona; Federigo Fregoso, arzobispo de Salerno; casi todos, como
vemos, miembros del oratorio del amor divino, y varios orientados por aquella
tendencia religiosa que propendía al protestantismo.
Estos fueron los
cardenales que prepararon un proyecto de reforma eclesiástica por orden del
Papa. Fue conocido por los protestantes, que más bien lo tomaron a mofa. En
efecto, ellos habían ido un poco más lejos, pero no se puede negar que para la
Iglesia católica revestía una importancia extraordinaria que desde Roma misma
se atacara el mal que un Papa achacaba a otros, como se dice en el preámbulo:
“que con frecuencia escogieron servidores no para aprender de ellos cuál era su
deber, sino para que les declararan lícito lo que apetecían”, y que semejante
abuso del supremo poder se consideraba como la fuente más abundante de
perdición. Pero no paró aquí la cosa. Se conservan unos opúsculos de Gaspar
Contarini en que combate encarnizadamente los abusos que aportaban ganancias a
la curia. El uso de la concesión de gracias espirituales mediante dinero, lo declara
simoníaco y digno de ser considerado como una especie de herejía. Se consideró improcedente
que se hicieran reproches a Papas anteriores. “¿Por qué hemos de preocuparnos
tanto del nombre de tres o cuatro Papas y no más bien de mejorar lo que
está corrompido, y ganarnos así buena fama? Sería demasiado pedir que se defendieran todos los actos de
todos los Papas.” Ataca vigorosamente el abuso de las dispensas. Considera
idolátrico afirmar que el Papa no debe seguir otra norma que su voluntad en el
establecimiento y en la derogación del derecho positivo. Vale la pena que le
escuchemos en este punto. “La Ley de Cristo es una ley de libertad y prohíbe
esa tan grosera servidumbre que los luteranos han comparado a la cautividad de
Babilonia con mucha razón. ¿Pero es que puede llamarse propiamente gobierno
aquel cuya regla es la voluntad de un hombre, voluntad que por naturaleza es
propensa al mal y movida de infinitas pasiones? ¡No, todo dominio es un dominio
de la razón! Su fin es asegurar la felicidad de aquellos que le están
sometidos, ofreciéndole los medios adecuados para sus fines. También la
autoridad del Papa es un domini0 de la razón: Dios la ha atribuido a San Pedro
y sus sucesores para que conduzcan a la vida eterna a los rebaños confiados a
su cuidado. Un Papa debe saber que ejerce ese dominio sobre hombres libres, y
no tiene que mandar, prohibir o dispensar a su libre arbitrio, sino según la regla de la razón, de los mandamientos divinos y del amor:
una regla que todo lo refiere a Dios y al mejor bien común. Porque no es la
arbitrariedad la que establece las leyes positivas. Estas se dan cuando se acomodan el
derecho natural y los mandamientos divinos a las circunstancias y sólo a tenor
de estas normas y las exigencias inexcusables de las cosas pueden ser
modificadas. “Su Santidad —exclama dirigiéndose a Paulo III— se cuide de no apartarse
de esta regla. No te orientes a la impotencia de la voluntad, que escoge el
mal, ni a la servidumbre, que sirve al pecado. Entonces serás poderoso y libre,
y de esa manera se hallará contenida en tu vida la república cristiana”
Como vemos, es un intento
de establecer un Papado racional, tanto más notable cuanto que parte de la
misma doctrina sobre la justificación y la voluntad libre que sirve de base a
la separación protestante. No es que lo sospechemos por tratarse de Contarini,
sino que lo dice expresamente. Declara que el hombre se inclina al mal y esto
procede de la impotencia de la voluntad, que, al orientarse al mal, se halla
comprendida más en pasión que en acción, y sólo se liberta por la gracia de
Cristo. Reconoce así el poder papal, pero reclama de él que se oriente hacia
Dios y el bien general.
Contarini presentó sus
escritos al Papa. En noviembre de 1538, en un sereno día, marchó con él a
Ostia. “En el camino —escribe a Poole— nuestro buen viejo me tomó a un lado y
habló conmigo a solas sobre la reforma de las composiciones. Me dijo que tenía
el opúsculo escrito por mí y que lo había leído por la mañana. Yo había perdido
todas las esperanzas, pero ha hablado conmigo tan cristianamente que me nacen
nuevas de que Dios hará algo grande y no dejará que las puertas del Infierno
prevalezcan sobre su espíritu”
Es fácil comprender que la
empresa más difícil que se podía afrontar era la de una honda corrección de los
abusos, ya que había de afectar tantos derechos y privilegios personales y
tantas viejas costumbres. Pero el Papa Paulo parecía cada vez más resuelto.
Así, nombró comisiones para la puesta en práctica de la reforma de la Cámara,
del tribunal de la Rota, de la Cancillería y de la Penitenciaría; y llamó de
nuevo a Giberto. Aparecieron bulas de sentido
reformador; se hicieron preparativos para un concilio general, tan temido y esquivado
por el Papa Clemente, y contra el que Paulo III tenía también motivos de
carácter privado.
¿Qué ocurriría si las
reformas tuvieran lugar, se renovara la corte romana, se cortaran los abusos y
el mismo dogma desque partió Lutero sirviera de principio a una renovación de
la vida y la doctrina? ¿No sería posible entonces una reconciliación? Porque
hay que tener en cuenta que los protestantes se fueron apartando de la unidad
de la Iglesia sólo poco a peco y con renuencia.
Muchas cosas parecieron
posibles y no pocos tenían puesta su esperanza en las conversaciones
religiosas.
El Papa no podía consentir
en ellas, desde el punto de vista teórico, ya que se trataba de resolver
cuestiones de religión, en las que pretendía el conocimiento supremo, y que no
se resolverían sin injerencia del poder secular. Si bien es verdad que se
resistió, acabó por ceder y envió sus delegados.
Procedió con mucha
cautela, escogiendo siempre gente moderada, gente que estuvo en sospecha de
protestantismo en ocasiones posteriores. Además, la instruyó razonablemente en
cuanto a su conducta política.
Así, por ejemplo, cuando
en el año 1536 envió a Alemania a Morone, todavía joven, no olvidó de recomendarle “que no
hiciera deudas, que parara las posadas señaladas, que se vistiera
sin lujo y sin pobreza y que visitara las iglesias, pero sin ninguna afectación hipócrita”. Tenía que personificar la reforma romana, de la que se hablaba tanto; se
le recomendaba una dignidad moderada por la serenidad. En el año 1540 el obispo
de Viena de un paso supremo. Pretendía que se propusiera a los neocreyentes los artículos de Lutero y de Melanchton declarados heréticos y que, sin más, se les
preguntara si estaban dispuestos a renegar de ellos. En modo alguno el Papa
hizo ninguna indicación en tal sentido a su nuncio. “Antes se dejaría matar,
según tememos —decía—que abdicar de esa suerte”. No quiere sino ver un rayo de
esperanza y en cuanto aparezca, mandará una fórmula no vejatoria que ha sido
redactada por varones prudentes y dignos. “Si estuviéramos ya en ese momento,
apenas si tendríamos que esperar”.
Nunca los dos grupos
estuvieron más cerca que en las conversaciones de Ratisbona del año 1541. Las
circunstancias políticas eran excepcionalmente propicias. El emperador, que quería servirse de las fuerzas
del Imperio en una guerra contra los turcos o contra Francia, apenas deseaba
otra cosa. Escogió entre los teólogos católicos a los varones más moderados y
sensatos, Gropper y Julio Pflug,
Por otra parte, el landgrave Felipe se hallaba en buenas relaciones con Austria
y confiaba en recibir el mando supremo en la guerra que se preparaba. El
emperador contempló con alegría y admiración su entrada en Ratisbona, sentado
en un soberbio potro. Por el lado protestante se presentaron el pacífico Bucer y el flexible Melanchton.
Ya la elección de los
legados por el Papa nos muestra en qué grado deseaba el éxito de las
negociaciones; entre ellos se encuentra Gaspar Contarini, tan comprometido en la nueva
dirección que había ganado a Italia y quien había trabajado en la
redacción del proyecto de reforma general. Ahora lo vemos en el momento
propicio y en un puesto todavía más importante, en medio de dos opiniones y
partidos que se dividen el mundo, con la misión y esperanza de contentarlos.
Puesto éste que nos autoriza, si es que no nos obliga, a considerar más despacio su personalidad.
Messer Gaspar Contarini,
el hijo mayor de una familia noble de Venecia que traficaba con Levante, se
había dedicado a los estudios de filosofía. No deja de tener interés ver cómo
los emprendió. Decidió dedicar tres horas al día a los estudios, ni un minuto más ni uno menos, estudiaba
cada disciplina hasta el final, sin jamás saltar de una a otra. No
se dejó embaucar por las sutilezas de los intérpretes de Aristóteles, y le
parecía que nada había más agudo que la falsedad.
Mostró el más claro
talento y, todavía, mayor solidez. No se preocupaba mucho por el ornato de la
frase y se expresaba con sencillez y justeza.
Se desarrolló gradualmente
con el mismo orden sencillo con que la naturaleza trae una estación tras otra.
Cuando en su juventud fue
acogido en el consejo de los Pregadi, que era el
senado de su ciudad, no osó hablar durante mucho tiempo; hubiera querido tener
algo que decir, pero no encontraba fuerzas, hasta que se decidió por fin una
vez y habló no muy graciosamente ni con demasiado ingenio, ni tampoco con
pasión y viveza, pero de manera tan sencilla y sólida que se ganó la consideración
de todos.
Le habían tocado tiempos
muy movidos. Vio cómo su patria perdía sus dominios y ayudó a recuperarlos.
Cuando Carlos V hizo su primera entrada en Alemania, fue enviado como embajador
y se dio cuenta de los comienzos de la escisión eclesiástica. Acompañó al
emperador a España cuando la nao Victoria volvía de dar la vuelta al mundo; que
yo sepa, fue el primero en resolver el misterio de que el barco llegara un día
más tarde de lo que marcaba su libro de bitácora. Intervino para conciliar al
Papa —al que fue enviado después de la conquista de Roma— con el emperador.
Testimonios luminosos de sus observaciones penetrantes sobre el mundo y de su
razonable amor patrio los encontramos en el librito sobre la constitución de
Venecia —una obrita muy bien informada y concebida— y en las “relaciones”
autógrafas de sus embajadas que encontramos desparramadas aquí y allá.
En el año 1535, un domingo
en que se hallaba reunido el Gran Consejo y Contarini —que entretanto había ido
ocupando los más importantes cargos— se sentaba ante las urnas electorales,
llegó la noticia de que el Papa Paulo, a quien no conocía y con el que no
mantenía ninguna relación, fe había nombrado cardenal. Todos se apresuraron a felicitar
al sorprendido Contarini, que no lo quería creer. Aloiso Mocénigo, que hasta entonces había sido su adversario
en los negocios públicos, proclamó que la República perdía su mejor ciudadano.
Esta feliz nueva, tan
honrosa, ofrecía, sin embargo, para él otro aspecto menos agradable. ¿Tendría
que abandonar su libre patria, que le había distinguido con los honores
máximos y que le permitía un campo de acción donde poder alternar con los jefes
del Estado, para ponerse al servicio de un Papa apasionado y no limitado por
ninguna ley? ¿Habría de abandonar su República, cuyas costumbres se acomodaban
tan bien a las suyas, para competir en el lujo y el esplendor de la corte
romana? Fue la consideración del ejemplo que el menosprecio de una dignidad tan
alta significaba en tan difíciles tiempos, lo que le movió a aceptar el
nombramiento.
Todo el celo que hasta
entonces había dedicado a su patria lo volcó ahora los negocios generales de la
Iglesia. A menudo tuvo enfrente a los cardenales, que encontraban extraño que un recién llegado, un veneciano,
tratara reformar la corte romana, y también tuvo en contra al Papa
en ocasiones. Una vez se opuso al nombramiento de un cardenal. “Ya sabemos - dijo el Papa
cómo
se navega en estas aguas: no les gusta a los cardenales que otra persona sea
elevada a la misma dignidad.” Herido, repuso Contarini: “No creo que el capelo
cardenalicio constituya mi mayor honor'’.
En este momento se nos
manifiesta también en la dignidad y moderación de ánimo con el rigor, sencillez
y energía de siempre. La naturaleza no priva ni al organismo más sencillo del
adorno de su esplendor, de la flor de su apogeo, en la que alienta y se
comunica su existencia. En los hombres es el sentir producto de todas las
fuerzas superiores de su ser y a él debe su conducta moral y su figura. Ésta
era en Contarini una expresión dulce: verdad interior, honesta moralidad y, en
especial, una profunda convicción religiosa que ilumina y hace religioso al
hombre.
Contarini se presentó en
Alemania imbuido de este espíritu de moderación de acuerdo con los protestantes
en los más importantes puntos de doctrina, y esperaba dar término a la división
con una regeneración de la misma llevada a cabo desde esos puntos de vista y
con el propósito de acabar con los abusos.
Pero, ¿no habían ido ya
demasiado lejos? ¿No se habían extendido demasiado hondo las opiniones
discrepantes? Me resisto a decidir sobre estas cuestiones.
Hubo también otro
veneciano, Marino Giustiniano, que dejó Alemania poco
antes de esta dieta, y que parece haber examinado el aspecto de las cosas con
gran cuidado. Para él la reconciliación parece muy posible. Pero él, declara
que ciertas concesiones son indispensables. Él particulariza las siguientes: El
papa ya no debe ser el vicegerente de Cristo en las cosas temporales y
espirituales. Debe deponer a los obispos y sacerdotes ignorantes y viciosos, debe
sustituirlos por hombres intachables en su vida y capaces de instruir al
pueblo; no debe tolerarse la venta de
misas, la pluralidad de beneficios y el abuso de composiciones ya no deben ser
sufridos; una violación de la regla en lo que respecta al ayuno debe ser
castigada con un castigo muy leve a lo sumo. Si además de estas cosas, se
permitiera el matrimonio de los sacerdotes y la comunión en ambas clases, Gustiniano cree que los alemanes abjurarían de inmediato de
su disidencia, rendirían obediencia al papa en los asuntos espirituales,
renunciarían a su oposición a la misa, se someterían a la confesión auricular,
e incluso la necesidad de las buenas obras como frutos de la fe, en la medida que
son consecuencia de la fe. Habiendo surgido la discordia existente a causa de
los abusos, no cabe duda de que con la abolición de éstos se podrá acabar con
ella. Como la escisión debía su origen a los abusos, podría acabarse con
aquélla acabando primero con éstos.”
Recordamos en este momento
que el landgrave Felipe de Hesse había declarado ya en el año anterior que se
podría tolerar el poder temporal de los obispos en cuanto se encontrara un
medio para asegurarse de una buena gestión espiritual, y en cuanto a la misa,
se podría llegar a un acuerdo si se permitía la comunión en las dos especies.
Sin duda bajo determinadas condiciones, Joaquín de Brandeburgo se declara
dispuesto a reconocer el primado del Papa. Entretanto la aproximación seguía
también por otro lado. El embajador del emperador repetía que era menester
ceder por ambas partes hasta el punto en que fuera compatible con el honor de
Dios. También los no protestantes hubieran visto con gusto que se hubiera
despojado del poder espiritual a los obispos que se habían convertido en
verdaderos príncipes, traspasándolo a superintendentes, si en la cuestión de la
aplicación que hubiera de darse a los bienes de la Iglesia hubiese prevalecido
un sentido general de innovación. Se empezó ya a hablar de cosas más bien neutras,
que se harían o dejarían de hacerse, y hasta en los electorados eclesiásticos
se organizaron rogativas por el éxito de las negociaciones.
No queremos discutir las
posibilidades y perspectivas que ofrecía este negocio; de todas maneras era
algo muy difícil. Pero de haber una mínima esperanza, era obligado el intento.
Por eso se despertó de nuevo un gran deseo de trabajar por la conciliación,
deseo al que se anudaron las mayores esperanzas.
Me pregunto si también el
Papa, sin el cual nada podía lograrse, se hallaba dispuesto a ceder, y en este
punto es muy interesante un pasaje de la ‘'instrucción” entregada a Contarini.
No se le concedieron los
plenos poderes que reclamaba el emperador. El Papa tenía miedo de que los
alemanes presentaran peticiones que ningún legado ni el mismo Papa podría
conceder sin la asistencia del consejo de otras naciones. Pero no por eso
repudia de antemano las negociaciones. Hay que ver primero, decía, si los
protestantes se ponen de acuerdo con nosotros en las cuestiones de principio;
por ejemplo, sobre el primado de la Santa Sede, sobre los sacramentos y otras
cuestiones. Acerca de estas “otras cuestiones” el Papa no se expresa con
demasiada claridad. Señala como tales lo que ha sido admitido de acuerdo con la
Sagrada Escritura o con la tradición constante de la Iglesia, cosas conocidas
para el legado. Y añade que sobre esta base se puede intentar llegar a una
inteligencia sobre todas las cuestiones en litigio.
Este modo vago de
expresarse fue sin duda alguna adoptado premeditadamente. Pablo III pudo haber
estado dispuesto a ver hasta dónde podía llegar Contarini en la resolución de
los asuntos, y ,reacio a comprometerse de antemano a ratificar todos los actos
de su legado, prefirió dar a Contarini una cierta latitud. Sin duda habría
costado al legado nuevos esfuerzos y un trabajo infinito, para hacer esas
concesiones aceptables a la obstinada Curia Romana, que, aunque solo se
obtuvieron con gran esfuerzo en Ratisbona, eran insatisfactorias en Roma. En
primer lugar, todo dependía de una reconciliación y de los teólogos reunidos;
la tendencia conciliadora y mediadora todavía demasiado débil e indefinida para
poseer una gran eficacia; apenas podía recibir un nombre, ni, hasta que hubiera
ganado alguna posición fija, podía esperarse de ella alguna influencia
disponible.
Las negociaciones
empezaron el 5 de abril de 1541; se puso cómo base de discusión un proyecto de
origen imperial, aceptado por Contarini después de unas ligeras
modificaciones. Ya en este momento creyó conveniente el legado desligarse un
tanto de su “instrucción”. El Papa reclamaba, en primer lugar, el reconocimiento
de su primado. Contarini vio muy bien que con esta cuestión, propia para
encender la pasión en los ánimos, podía hacer fracasar toda la empresa. Y, así,
consiguió que entre los artículos presentados a discusión figurara en último
término el referente al primado del Papa. Le pareció más hacedero comenzar con
aquello en que él y sus amigos se aproximaban a los protestantes, y en los que
se tocaban puntos importantísimos que afectase a los fundamentos de la fe.
Tomó mucha parte en las discusiones pertinentes. Asegura su secretario que nada
se acordó por los teólogos católicos, ni se cambió una tilde, sin antes
consultarle. Morone, obispo de Módena, y Tomaso de Módena, maestro del Sacro Palacio, que estaban
con él en el artículo referente a la justificación, le apoyaron. Fue un teólogo
alemán el que opuso la mayor dificultad, aquel viejo contradictor de Lutero, el
doctor Eck. Pero forzado a discutir punto por punto el famoso artículo, se vio
obligado a hacer aclaraciones que se juzgaron satisfactorias. De hecho hubo
acuerdo y —¡quién lo hubiera sospechado!— en breve tiempo, sobre los cuatro
importantes artículos acerca de la naturaleza del hombre, del pecado original,
de la redención y de la justificación. Contarini aceptó el punto principal de la
doctrina luterana, a saber, que
la justificación de los hombres no resulta del mérito, sino tan sólo de la fe;
por su cuenta, añadió que esta fe tenía que ser viva y activa. Melanchton reconoció que ésta era precisamente la
doctrina protestante. Atrevidamente afirma Bucer que en los artículos discutidos se hallaba comprendido tofo lo que es necesario
para vivir beata, justa y santamente delante de Dios y de los hombres” Igual contento se
manifiesta en el otro lado. El obispo de Aquila califica de santa la
controversia y no duda de que traerá consigo la reconciliación de la
cristiandad. Con alegría se enteraron los amigos de Contarini de dónde se había
llegado. “Cuando me he enterado de la coincidencia de las opiniones —le escribe Poole—, he sentido un bienestar
que ninguna armonía musical me hubiera producida. No sólo porque veo aproximarse
la paz y la unanimidad, sino porque estos artículos constituyen el fundamento
de toda la fe cristiana. Parece que tratan de diferentes cosas, de la fe, de
las obras y de la justificación, pero sobre esta última se apoya el resto, y te
felicito, y doy gracias a Dios, de que los teólogos de ambas partes se hayan
puesto de acuerdo sobre esto. Esperamos que quien ha comenzado tan piadosamente
lo terminará del mismo modo”.
Según creo es éste un
momento de importancia esencial para Alemania y también para el mundo entero.
En cuanto a Alemania: los puntos tratados albergan la intención de cambiar toda
la constitución espiritual de la nación y de dotarla frente al Papa de una
posición más libre, a salvo de sus intervenciones seculares, e independiente.
Se hubiera afirmado de este modo la unidad de la Iglesia, y con ella la de la
nación. Pero los efectos hubiesen trascendido mucho más. Si el partido
moderado, al que se debe la tentativa y la dirección, se ganara el mando en
Roma y en Italia, la Iglesia católica cobraría en el mundo entero un aspecto
bien diferente.
Ahora bien; un resultado
de estas proporciones no se obtiene sin enconadas luchas. Lo que se acordara
en Ratisbona tenía que ser aceptado, de un lado, por el Papa, y de otro, por
Lutero, a quien ya se había enviado una embajada.
Y aquí se presentan las
primeras dificultades. Si bien en el primer momento no se mostró del todo
contrario, Lutero derivó pronto a la sospecha de que el enemigo maquinaba un
engaño y de que todo aquello no era más que un simulacro. No podía convencerse
de que también en el otro lado la doctrina de la justificación hubiera echado
raíces. En los artículos de coincidencia no veía sino algo artificial,
compuesto de dos opiniones diferentes y él, que se sentía siempre en medio de
la lucha del cielo y el infierno, olía aquí los manejos de Satán. Aconsejó
vivamente a su señor, el príncipe elector, que se abstuviera de visitar la
Dieta. “A él es precisamente quien busca el demonio.” En verdad, la presencia y
la aprobación del elector hubieran significado mucho.
Entretanto estos artículos
habían llegado a Roma. Hicieron mucha impresión. Los cardenales Caraffa y Marcello extrañaron la declaración sobre la justificación y
costó mucho trabajo a Priuli aclararles su sentido.
Pero el Papa no se pronunció tan resueltamente como Lutero. El cardenal Farnesio
escribió al legado que Su Santidad ni aprobaba ni desaprobaba el
acuerdo. Pero todos los que lo habían visito opinaban que sus palabras podían
haber sido más claras en el supuesto de que su sentido estuviera de acuerdo con
la fe católica.
Pero por muy fuerte que
fuera esta oposición teológica, no era la única ni quizá la más influyente.
Surgió otra del lado político.
Una reconciliación como la
proyectada dotaría a Alemania de una gran unidad y de un poder extraordinario
al emperador que se pudiera servir de ella. En el caso que se celebrara un
concilio, ganaría en toda Europa un prestigio incomparable como jefe del
partido moderado. Como es natural, se alzaron las enemistades habituales.
Francisco I se sintió
amenazado de manera directa y no descuidó sabotear la unidad buscada. Se
lamentó vivamente de las concesiones hechas por el Papado en Ratisbona. “Su
conducta desarma a los buenos y aumenta el atrevimiento de los malos; a fuerza
de hacer concesiones al emperador, se va a llegar tan lejos que no haya manera
de arreglar el asunto. Se hubiera hecho bien en escuchar el consejo de los príncipes”. Aparentaba que
el Papa y la Iglesia estaban en peligro. Y prometió defenderlos poniendo en
juego su propia vida con todas las
fuerzas de su reino.
En Roma ya habían surgido
otros escrúpulos, además de los teológicos antes mencionados. Se observó que al abrir el emperador
las sesiones de
la Dieta, en el momento en que anunció la celebración de un concilio general, no añadió que era el Papa a quien
incumbía su convocatoria. Se creía encontrar indicios de
que el emperador se arrogaba para si este derecho. En los artículos de aquel
acuerdo celebrado con Clemente VII en Barcelona, se tropezaba con un pasaje que
parecía orientado en esa dirección. Y ¿no decían de continuo los
protestantes que era al emperador a quien correspondía convocar el concilio? ¿Y
no se podría suponer que él recibiría favorablemente una opinión tan
manifiestamente en armonía con sus propios intereses? Aquí estaba involucrado
el peligro más inminente de mayores divisiones.
Entretanto las ánimos
empezaron a agitarse también en Alemania. Giustiniani asegura que el poder que
el landgrave había adquirido al colocarse a la cabeza del partido protestante
despertó en otros la idea de lograr algo parecido colocándose al
frente del partido católico. Un concurrente a la Dieta nos informa que los duques de
Baviera eran enemigos de todo arreglo. También estaba en contra el príncipe
elector de Maguncia. En una carta personal al Papa, le ponía en guardia contra
un concilio nacional y contra cualquier clase de concilio que hubiera de
celebrarse en Alemania: “habría que conceder demasiadas cosas”. Encontramos
también otros comunicados en que católicos alemanes se quejan ante el Papa de
las ventajas que está cobrando el protestantismo en la Dieta, de la
transigencia de Gropper y Pflug,
y de la ausencia de los príncipes católicos en ¡as conversaciones.
En una palabra, en Roma,
en Francia y en Alemania, entre los enemigos de Carlos V y entre los en verdad
o en apariencia católicos celosos, se levantó una fuerte oposición contra la
actitud conciliadora del emperador. En Roma se observaba la extraordinaria
confianza del Papa con el embajador francés y se decía que pretendía casar con
un Guisa a su nieta Vittoria Farnesio.
Como es natural, estos
movimientos tenían que repercutir vivamente en los teólogos. El doctor Eck se
adhirió al punto de vista de Baviera. “Los enemigos del emperador —dice el
secretario de Contarini—, lo mismo dentro de Alemania que fuera de ella, que
temen su grandeza en el caso de que consiga la unión de toda Alemania, empiezan
a sembrar la cizaña entre los teólogos. La envidia de la carne interrumpió el
coloquio”. Dada la dificultad del objeto en discusión, nada tiene de extraño
que no se llegara a ningún acuerdo en los restantes artículos.
Es injusto achacar la
culpa exclusivamente a los protestantes o recargarla sobre ellos. Muy pronto,
el Papa dio a entender al legado, como firme decisión de su voluntad, que, ni
públicamente ni como particular, debiera dar su aquiescencia a ningún acuerdo
en el que no estuviera contenida la opinión católica en palabras inequívocas.
Roma rechazó resueltamente la fórmula con que Contarini trataba de conciliar
las diversas opiniones sobre el primado del Papa y la autoridad de los
concilios. El legado se vio obligado a hacer declaraciones que parecían
contradecir otras suyas anteriores.
Con el fin de conseguir
algo, el emperador deseaba, cuando menos, que se mantuvieran provisionalmente
las fórmulas aprobadas de los primeros artículos y que se tolerasen las
restantes divergencias, mientras tanto. Pero ni Lutero ni el Papa estaban
dispuestos a ello. Se comunicó al cardenal que el Colegio en pleno había
acordado no aceptar de ningún modo la tolerancia en puntos tan esenciales.
Después de tan grandes
esperanzas y tan felices augurios iniciales, volvió Contarini sin haber
conseguido arreglar las cosas. Hubiera deseado acompañar al emperador a los
Países Bajos, pero le fue negado. En Italia pudo recoger los comentarios que se
esparcieron desde Roma por todo el país sobre su conducta y sus supuestas
concesiones. Era lo bastante generoso para que el fracaso de intenciones tan
nobles le doliera tanto más hondamente.
La opinión católica
moderada había tenido en él un valedor de altura. Pero como esa opinión no
logró sacar adelante sus propósitos universales, se le planteaba la cuestión de
si, a partir del fracaso, podría simplemente sostenerse. Toda tendencia grande
lleva consigo la misión ineludible de hacerse valer, de imponerse, y pronto le
amenaza la ruina completa si no logra prevalecer.
NUEVAS ÓRDENES
RELIGIOSAS
Entretanto se había
desarrollado otra dirección, cercana en sus orígenes a la que acabamos de
describir, pero que se fue apartando de ella poco a poco, y aunque también su propósito era de reforma, la
proyectaba en franca oposición con el protestantismo.
Cuando Lutero rechazó el
sacerdocio católico en su principio y concepto, se levantó en Italia un movimiento
que trató de restaurar ese principio y de dotarle e un nuevo prestigio
con una disciplina rigurosa. Por ambos lados se percataron de la corrupción de la institución eclesiástica, pero mientras en
Alemania se contentaron con la abolición del monacato, en Italia se trató de
rejuvenecerlo; mientras allí el clero rompía con muchas ligaduras, aquí se
pensaba, por el contrario, en restablecerlas con más rigor. Arriba de los Alpes
se emprende un camino completamente nuevo; abajo se repiten intentos que ya
fueron ensayados en otros siglos.
Porque desde siempre la
organización eclesiástica había propendido a volver vuelto a sus orígenes y
tratado de restaurarse.
Ya los reyes carolingios se vieron obligados a someter al clero a la regla de Chrodegang, a la vida en común y a la disciplina. A los
claustros ya no les servía la regla sencilla de Benedicto de Nursia; a lo largo
de los siglos X y XI, vemos congregaciones disciplinadas con reglas especiales,
según el modelo de Cluny. Ello repercutió en el clero secular y,
con la introducción del celibato, fue casi sometido a la forma de una regla
monástica. Cuando aparecen las órdenes mendicantes se hallan en estado de
profunda decadencia estos institutos religiosos, a pesar del gran impulso que
las cruzadas supusieron para los pueblos, al punto de que los caballeros y señores sometieron su filiación
guerrera a la forma de las reglas monásticas. En sus comienzos, las órdenes
mendicantes coadyuvaron sin duda alguna en el restablecimiento de la sencillez
y rigor primitivos, pero ya hemos visto cómo también ellas se corrompieron y secularizaron
finalmente hasta constituir uno de los factores principales de la corrupción eclesiástica.
Ya a partir del año 1520,
y cada vez con mayor viveza a medida que el protestantismo hacía progresos en
Alemania, se hizo sentir la necesidad de una reforma de los organismos
eclesiásticos en los dos países no afectados por el movimiento. Ahora en una y después en otra, se manifestó esta tendencia en las
mismas órdenes.
A pesar de la vida
recoleta de la orden de los Camaldulenses, Paulo Giustianini encuentra que se halla tocada de la corrupción general. En el año 1522 fundó
una nueva congregación que recibió el nombre de Monte Corona, de las montañas
donde tuvo su sede más prestigiosa. Tres cosas considera necesarias Giustiniani
para el logro de la perfección espiritual: soledad, votos y reclusión de los
monjes en diferentes celdas. En sus cartas nos habla con especial agrado de
estas pequeñas celdas y ermitas, que todavía encontramos en las cúspides de
las montañas en medio de un paisaje solitario que parece convidar al alma a
elevarse a las alturas y a conservar un profundo sosiego. La reforma de estas
ermitas se extendió por todo el mundo.
Entre los franciscanos, en
los que acaso la perdición había penetrado más profundamente, se intentó
también una nueva forma después de las muchas que habían sido ensayadas. Los
capuchinos pretendían restablecer las instituciones del primer fundador, la
misa de medianoche, los rezos a determinadas horas, la disciplina y el
silencio, es decir, todo el rigor de vida del instituto primitivo. Hace sonreír
la importancia que ponían en pequeñas cosas, pero no se puede negar que en
ocasiones se portaron bravamente, como por ejemplo en la peste de 1528.
Pero con una reforma de
las órdenes no se conseguía mucho porque el clero secular se mantenía muy lejos
de lo que reclamaba su misión. Por lo tanto, una reforma efectiva tenía que
abordar este problema.
De nuevo tropezamos con
miembros de aquel oratorio romano. Dos de ellos—varones, a lo que parece,
de caracteres muy contrarios—iniciaron la obra. Del uno, Gaetano da Thiene, apacible, tranquilo, dulce, de pocas palabras y
entregado a los deliquios del éxtasis religioso, se decía que deseaba reformar el
mundo pero sin que se supiera que él estaba en el mundo. Del
otro, Juan Pedro Caraffa, violento, colérico, vehemente, fanático, nos
ocuparemos después con mayor detenimiento. Él mismo reconocía que sentía su
corazón tanto más oprimido cuanto más se dejaba llevar por sus deseos de
reforma, y que no encontraba tranquilidad sino cuando “se abandonaba a Dios,
viviendo en la tierra dentro de un mundo celestial”. Así, coincidieron en la
necesidad del retiro, que a uno le pedía su naturaleza y al otro se le
presentaba como un ideal, y también en la inclinación a la actividad religiosa.
Convencidos de la urgencia de una reforma, se unieron para fundar un instituto,
que lleva el nombre de orden de los teatinos, cuya misión era, a la vez, la
contemplación y trabajar por el mejoramiento del clero.
Gaetano pertenecía a los protonotari partecipanti,
cargo a que renunció, y Caraffa, titular del obispado de Chieti y del
arzobispado de Bríndisi, renunció también a ambos. En unión de dos amigos
íntimos, miembros como ellos del Oratorio, profesaron sus votos solemnemente el
14 de septiembre de 1524. El voto pobreza llevaba el añadido de que, además de
no poseer nada, tampoco habrían de mendigar, sino que esperarían las limosnas
en el convento. Después de una breve residencia en la ciudad, ocuparon una
modesta casa en el monte Pincio, en la Vigna Capisucchi—de la que más tarde se haría la Villa Médicis y
que, no obstante estar enclavada dentro de los muros de Roma, disfrutaba de una
completa soledad. En ella vivieron en la pobreza prescrita, dedicados a
ejercicios espirituales y al estudio, señalado al detalle, de los Evangelios,
estudio que se repetía mensualmente. Después descendieron a la ciudad
y comenzaron a predicar.
No se presentaban como
monjes, sino como clero regular: eran sacerdotes con votos monásticos. Su
propósito era fundar una especie de seminario para la formación de sacerdotes. La
Carta de su fundación les autorizaba a admitir clero secular. No se impusieron
forma o color de hábito determinado, detalles que se fijarían según la
costumbre del clero de la localidad. Las ceremonias del culto las celebrarían con
arreglo a los usos del país. De este modo, se libraban de muchas ataduras propias de los
frailes y declaraban expresamente que ni en la vida ni en el servicio divino
podía
obligar a la conciencia costumbre alguna; pero querían entregarse al oficio
clerical, la predicación, la administración de los sacramentos, el cuidado de
los enfermos.
Entonces se volvió a ver
en Italia algo que ya no era costumbre: sacerdotes que se presentan en el
pulpito con la capucha y la cruz. Primero en el oratorio y luego, a menudo, en misiones
callejeras. Caraffa mismo predicó con aquella elocuencia
caudalosa que no le abandonó nunca. En su mayoría gentes de la nobleza que
conocían los goces del mundo, él y sus compañeros comenzaron a visitar
los enfermos en las casas y en los hospitales y a asistir a los moribundos.
Restauración de los
deberes sacerdotales que revistió gran importancia. Esta orden no se convirtió en un seminario de
sacerdotes, pues para eso no fue nunca bastante números, pero se
constituyó en un seminario de obispos. Con el tiempo se convirtió en una orden aristocrática y, así como desde sus orígenes se observa que los
nuevos miembros son de origen noble, así también se ha salido requerir después, en ocasiones, pruebas
de nobleza para ser admitido. Se comprende que el plan primitivo de vivir de
limosnas, pero sin pedirlas, no era posible sino en tales condiciones.
Lo más importante fue que
se imitó esa feliz idea de aunar los deberes sacerdotales con los votos
monásticos.
Desde 1521
la Italia superior está azotada por una guerra continua y la devastación,
hambre y enfermedades que constituyen su séquito. Abundan los huérfanos en
peligro de perderse corporal y espiritualmente. Felizmente junto a la desgracia
se despierta la compasión. Un senador veneciano, Girolamo Miani, recogió los niños que la huida había llevado
hasta Venecia, acogiéndolos en su casa; los anduvo buscando por las islas que
rodean la ciudad, y sin hacer mucho caso
delas protestas de su cuñada, vendió la plata y la tapicería de la casa para proporcionar
a los niños habitación y vestido, comida y enseñanza. Poco a poco fue dedicando
a esta misión toda actividad. Tuvo un gran éxito, sobre todo en Bérgamo. El
hospital fundado por él fue tan socorrido que esto le dio ánimo de extender su
obra a otras ciudades, fundando otros hospitales en Verona, Brescia, Ferrara,
Como, Milán, Pavía, Génova. Por último ingresó con unos amigos en una
congregación que se llamo Somarca, organizada según
el modelo de los teatinos y que agrupaba clérigos regulares. Su finalidad
esencial era la educación. Todos los hospitales que administraba recibieron una
organización común.
Lo mismo
que cualquier otra ciudad, Milán conoció todos los desastres que acompañan a la
guerra en los frecuentes sitios y conquistas de unos por otros. La finalidad de los fundadores de la orden de los
barnabitas, Zacarias, Ferray y Morigia,
fue aminorar estos males y hacer frente a la consiguiente descomposición mediante
la enseñanza, la predicación y el ejemplo. Una crónica Milanesa nos cuenta con qué admiración se seguía por
las calles a estos sacerdotes, vestidos con sencillez, con su birrete redondo,
la cabeza inclinada, y de pareja juventud todos. Vivían en comunidad en San
Ambrosio. Los protegió especialmente la condesa Lodovica Torella, que vendió su herencia, empleando el dinero
en buenas obras. También los barnabitas adoptaron la forma de clérigos
regulares.
Pero por
mucho que hicieran estas congregaciones dentro de su campo, la limitación del
fin, en el caso de los barnabitas, o la limitación de medios impuesta por la
naturaleza de las cosas, como en el caso de los teatinos, impedían una acción
de largo alcance. Son admirables porque su espontáneo nacimiento es expresión
de una fuerte tendencia que sirvió infinitamente para el restablecimiento del
catolicismo pero eran menester otras fuerzas para poder hacer frente a la
marcha atrevida del protestantismo.
Por una vía
similar, pero en forma inesperada y peculiarísima, se desarrollaron estas
fuerzas.
IGNACIO DE LOYOLA
Entre las sociedades
caballerescas del mundo sólo la española había conservado algo de su fermento
religioso. La guerra con los moros que prosiguió en África apenas terminada en
la península, la vecindad de los moriscos sojuzgados, con los que se
sostuvo continuamente la hostilidad religiosa, las campañas aventureras contra los
infieles de Ultramar, mantuvieron este espíritu. Libros como el Amadís de
Gaula, llenos de una bravura leal, ingenua y entusiasta, idealizaron estos
rasgos.
Don Iñigo López de Recalde,
el hijo menor de la casa de los Loyola, nacido en el solar de sus mayores entre
Azpeitia y Azcoitia, en la provincia de Guipúzcoa, de una de las familias más
nobles del país, “parientes mayores”, criado en la corte de Fernando el Católico y en el séquito del duque de Nájera, perseguía la gloria de la vida
caballeresca: los hermosos caballos y las armas resplandecientes, la fama de
bravura, aventuras de duelos y amores le atraían como a cualquier otro
joven, pero también lo religioso se hacía sentir en él vivamente, y cantó un romance caballeresco al
primero de los apóstoles.
Probablemente habríamos
visto su nombre entre los de otros muchos nobles valientes a los que Carlos V
ofrecía oportunidades para destacar, si no hubiera sido por una desgracia que
le ocurrió en el año 1521 en la defensa de Pamplona contra los franceses, en la
que fue herido con herida doble en ambas piernas.
Le gustaban los libros de
caballerías, sobre todo el Amadís, y mientras se curaba se entregó a la lectura
de la vida de Cristo y de algunos santos.
Fantástico por naturaleza,
cerrado el camino de una carrera que le auguró mayores triunfos, obligado a la
inactividad y excitado por los padecimientos, se encontró en el estado más extraño del mundo. Los hechos de
San Francisco y Santo Domingo, que se le presentan con toda la gloria de la
fama religiosa, le incitan a la imitación, y a medida que los va
leyendo se siente con fuerzas para competir con ellos en renunciamiento y rigor. De seguro que
estas ideas se disiparon ante otras más mundanas. Se imaginaba cómo había de
buscar a la dama de sus pensamientos —no una condesa ni una duquesa, sino más alto—, con qué palabras bellas y
graciosas se dirigiría a ella, cómo le demostraría su devoción y qué
demostraciones caballerescas llevaría a cabo en su honor. Así divagaba su mente
de una Fantasía en otra.
Pero cuanto más se demora
su curación y menos resultados promete, las fantasías religiosas van
prevaleciendo. No creemos ser injustos con él si pensamos que le ayudó en este
cambio la idea de verse poco a poco en la imposibilidad de restablecerse por
completo c incapacitado para dedicarse a la guerra y a la vida caballeresca.
Por otra parte, tampoco el tránsito era tan violento como pudiera imaginarse.
En sus ejercicios espirituales, cuyo origen se pone siempre en relación con
las primeras ideas de su despertar religioso, se figura dos ejércitos, el de
Jerusalén y el de Babilonia, el de Cristo y el de Satanás; en uno todo lo
bueno, en otro todo lo malo, y los ve aprestados para el combate. Cristo es un
rey que anuncia su voluntad de someter a todos los países infieles. Quien
quiera alistarse en su ejército tendrá que alimentarse y vestir como él, sufrir
las mismas penalidades y sostener las mismas vigilias, y sólo en tal medida
participará en la victoria y en el botín. Ante Él, la Virgen y toda la Corte Celestial,
cada cual prometerá seguir Fielmente al Caudillo, compartir con él todas las
asperezas y servirle en una pobreza verdadera, espiritual y corporal.
Figuraciones tan Fantásticas
facilitaron la transición de la caballería mundana a la celestial. Porque esto
era lo que perseguía: una caballería cuyo ideal estaba representado por las
hazañas y renuncias de los santos. Se apartó de la casa paterna y de sus
familiares y subió a Montserrat, y no en expiación de sus pecados ni empujado
por una necesidad propiamente religiosa, sino —como él mismo ha dicho— con el
anhelo de realizar hazañas tan grandes como las que dieron gloria a los santos:
para someterse a penitencias tan fuertes o mayores que las de ellos y para
servir a Dios en Jerusalén. Veló sus armas ante una imagen de la Virgen María,
lo que significa una vigilia militar distinta de la caballeresca, pero que
recuerda expresamente el Amadís, que nos describe tan al detalle los ejercicios
de la vela de armas del caballero; pasó la noche rezando de hinojos o en pie,
con su bastón de peregrino siempre en la mano; se despojó del hábito de
caballero con que había venido y vistió una áspera estameña de los ermitaños,
cuyas celdas solitarias se hallaban enclavadas en la pelada roca. Después de
haber rendido confesión general, no se encaminó directamente, como lo pedía su
propósito de dirigirse a Jerusalén, a la ciudad de Barcelona —parece que temía
ser reconocido en el camino—, sino que marchó a Manresa para luego andar hacia
el puerto, después de nuevas penitencias.
Le aguardaban otras
pruebas. El camino iniciado como por una especie de juego se había hecho dueño
de él y le imponía su gravedad. En una celda de un convento de dominicos se
entregó a las más rudas penitencias: a medianoche se levantaba para orar, pasaba
siete horas diarias de hinojos, se disciplinaba tres veces al día. Estas
pruebas a veces le apesadumbraban tanto que dudaba sí podría aguantarlas toda
la vida; pero lo más grave era que notaba que no conseguía serenarse. En
Montserrat había pasado tres días para hacer una confesión general de toda su
vida, pero no creía haber hecho bastante. La repitió en Manresa, trayendo a
colación pecados olvidados y buscando escrupulosamente verdaderas nimiedades,
pero cuanto más cavilaba más penosas eran las dudas que le acometían. Creía que
Dios no le quería recibir, que no estaba justificado ante él. En la vida de los
santos padres había leído que una vez Dios fue movido a gracia por la
abstención de todo alimento y se mantuvo de un domingo a otro sin probar
bocado. Su confesor se lo prohibió y él, que de nada en el mundo tenía tan alto
concepto como de la obediencia, siguió la indicación. En ocasiones se disipaba
su melancolía como un pesado manto que se desliza por las espaldas, pero pronto
volvían las pertinaces torturas. Le parecía como si toda su vida no hubiera
sido sino una fábrica de pecados. Hubo momentos en que le entró la tentación de
tirarse por la ventana.
Sin querer le viene a uno
a la mente la situación penosa a que veinte años antes se había visto arrastrado Lutero
a causa de dudas semejantes. No era posible colmar por las vías ordinarias de la
Iglesia los anhelos religiosos de una reconciliación plena con Dios que se
hiciera patente en la conciencia; no era posible para la insondable profundidad
de un alma atormentada consigo misma. Pero salieron de este laberinto por
caminos muy diferentes. Lutero llegó a la doctrina de la reconciliación con Cristo sin necesidad
de las obras y, a partir esta creencia, empezó a comprender las
Escrituras, en las que se apoyó con firmeza. No sabemos que Loyola
estudiara las Escrituras ni que el dogma le hiciera impresión alguna. Como vivía con sus emociones
internas, con las ideas que le venían de dentro, unas veces
se creía en manos del buen espíritu y otras en la del
malo. Por fin se dio cuenta de la diferencia. El espíritu bueno era alegría y
consuelo para el alma y el malo le fatigaba y atemorizaba. Cierto día pareció despertar
de un sueño. Vio con claridad que todos sus tormentos no eran más que tretas del demonio.
En este momento se decidió a terminar de una vez para siempre con toda su vida
pasada, a no abrir de nuevo las viejas heridas. No fue tanto un apaciguamiento
como una decisión. Más una decisión que se toma porque se quiere, que una
convicción a la que se somete uno. No necesita de la Escritura porque
descansa en el sentimiento de una conexión directa con el reino del
espíritu.
A Lutero no le hubiera bastado esto, ya que rechazaba toda inspiración, toda
visión, pues consideraba a todas, sin diferencia alguna, como detestables:
buscaba la palabra de Dios sencilla, escrita, indubitable. Estos están
preparados para el combate. Cristo es un rey que ha manifestado su resolución
de subyugar a todos los infieles debe ser alimentado con la misma comida, y
vestido con las mismas ropas que él; debe soportar las mismas penurias y
vigilias; según la medida de sus obras, será admitido a compartir la victoria y
la recompensa. Ante Cristo, la Virgen y toda la corte del cielo, cada hombre
declarará entonces que seguirá verdaderamente a su Señor, y compartirá con él
todas las adversidades, y permanecerá junto a él en verdadera pobreza de cuerpo
y de espíritu. Al principio no lo comprendió, pero pronto creyó haber visto a
Cristo y a la Virgen con sus propios ojos. En las escalinatas de Santo Domingo,
en Manresa, quedó parado y sollozando porque, en ese momento, creía contemplar
el misterio de la Santísima Trinidad. No habló en todo el día de otra cosa y
era inagotable en comparaciones. Repentinamente se le alumbró en símbolos
místicos el secreto de la Creación del mundo y vio en la Hostia al Dios y
Hombre. Un día caminaba por las márgenes del Llobregat hacia una lejana
iglesia. Al momento de sentarse y fijar su mirada en la corriente, se sintió
arrebatado por una comprensión plástica de los misterios de la fe y se levantó
como si fuera otro hombre. Ya no tenía necesidad de ningún testimonio ni de
ninguna palabra escrita. De no haber existido éstos, hubiera afrontado la
muerte sin pestañear por la fe que siempre había sido suya.
Una vez señalados los
fundamentos de una evolución tan peculiar, de esta caballería de la
abstinencia, de esta resolución de fervor y ascetismo fantásticos, no es
necesario seguir paso a paso la vida de Iñigo de Loyola. Marchó a Jerusalén con
la esperanza de trabajar para el fortalecimiento de los creyentes y la conversión
de los infieles. Pero esto último no le era posible en su ignorancia, sin compañeros
y sin poderes. Su propósito de permanecer en los Santos Lugares fracasó ante la
resuelta negativa de las autoridades eclesiásticas de Jerusalén, que tenían
para ello una expresa autorización pontificia. Al volver a España tuvo que
afrontar muchas persecuciones. Cuando comenzó a esparcir sus enseñanzas, y a
dar a conocer los ejercicios espirituales que se le habían ocurrido entre
tanto, cayó en sospecha de herejía. Habría sido una extraordinaria casualidad
del destino, si Loyola, cuya Sociedad, siglos más tarde, terminó en Illuminati, se hubiera asociado con una secta de ese
nombre. Y no se puede negar que los Illuminati de
entonces en España, entre los que se le sospechaba, mantenían opiniones que
guardaban cierto parecido con sus fantasías. Disgustados con la veneración por
las obras del cristianismo de entonces, se entregaron al delirio interno y creyeron
contemplar el misterio —se referían muy especialmente al de la Santísima
Trinidad—en una iluminación inmediata. Lo mismo que Loyola y sus secuaces,
ponían como condición de la absolución la confesión general y aconsejaban
sobre todo la oración interior. No me atrevería a afirmar que Loyola no mantuvo
contacto alguno con estas opiniones. Pero tampoco se puede sostener que
hubiera pertenecido a la secta. De ella se distingue, más que nada, porque así
como la secta ponía las exigencias del espíritu muy por encima de todos los
deberes comunes, él, por el contrario, antiguo soldado, declaraba la obediencia
como la suprema virtud. Todo su entusiasmo y toda su profunda convicción los
sometió a la Iglesia y a sus potestades.
Mientras, todas estas
persecuciones y obstáculos produjeron un resultado decisivo para su vida. En el
estado en que se encontraba, sin instrucción alguna y sin fundamentos
teológicos, sin ningún apoyo político, es seguro que hubiera transitado sin
dejar una profunda huella. Dicha grande que consiguiera en España unas cuantas
conversiones. Cuando se le trata de imponer que estudie cuatro años de
teología en Alcalá y en Salamanca, antes de que pueda empezar a enseñar acerca
de ciertos dogmas difíciles, se le fuerza a escoger un camino en el que poco a
poco se abrirá un campo insospechado a su anhelo de actividad religiosa.
Se dirige a París, donde
está la universidad más famosa del mundo.
Los estudios se
presentaban dificultosos puesto que para poder ser admitido al estudio de la
teología tuvo que pasar antes por la clase de gramática, ya empezada por él en
España, y por la de filosofía. Pero cuando meditaba sobre las palabras o
trataba de analizar los conceptos lógicos caía en los estados de profundo
sentido religioso que acostumbraba a unir a aquéllos. Es grandioso que Ignacio
considerara estas inspiraciones como obra del demonio, que trataba de distraerle
del camino emprendido y, así, se sometió a la disciplina más rigurosa.
Si bien con los estudios
se percataba de un mundo nuevo, no por eso se dejó desviar de la dirección
espiritual y de su afán de comunicación. Fue en París precisamente donde hizo
las primeras conversiones importantes y de significación para el mundo.
De los dos camaradas de
estudios en el colegio de Santa Bárbara, uno, el padre Faber de Saboya—hombre
que se había criado entre los rebaños de su padre y que una noche, bajo el
cielo abierto, tomó la decisión de dedicarse a Dios y los estudios—no fue
difícil de ganar. Repitió con Ignacio—que este nombre llevaba Iñigo en el
extranjero— el curso de filosofía, e Ignacio le reveló sus principios
ascéticos. Le enseñó a combatir sus faltas, no todas a la vez, sino una después
de otra, y a ganar las virtudes también por su orden. Le acostumbró a la confesión
y a la comunión frecuentes. Trabaron íntima amistad e Ignacio compartía con
Faber las limosnas que en abundancia le venían de España y de Flandes. Más
difícil se presentaba el caso con Francisco Xavier, natural de Pamplona, que
anhelaba añadir a la serie de sus gloriosos antepasados, señalados por hechos de
guerra a lo largo de quinientos años, d nombre de un sabio. Era alto, rico, lleno de espíritu, y tenía ya entrada en la corte.
Ignacio no descuidó en mostrarle el honor que pretendía y de hacer que los demás
también se lo rindieran. Le procuró cierto público para su primera lección. Una
vez amigos, no dejó de producir sus efectos naturales el ejemplo y el rigor de
Ignacio. A Javier y a Faber los convenció para que hicieran los ejercicios
espirituales bajo su dirección. No tuvo muchos miramientos y los hizo
ayunar tres días y tres noches en el invierno más crudo—los coches corrían sobre el Sena congelado— Faber aguantó. Cobró total ascendiente sobre
los dos y les comunicó sus pensamientos.
La celda del colegio de
Santa Bárbara asume una significación histórica enorme mientras estos tres
jóvenes proyectan planes de una fantástica religiosidad y preparan empresas
que ni ellos mismos sospechan a dónde van a conducirles.
Consideremos ahora los
factores en los que descansará la expansión posterior de esta alianza
parisina. Luego que se les juntaron algunos españoles: Salmerón, Láinez,
Bobadilla, para los que Ignacio se había hecho imprescindible por su buen
consejo o por su apoyo, se dirigieron un día a la iglesia de Montmartre. Faber,
ya sacerdote, dijo la misa. Prestaron el voto de castidad y juraron dedicarse
al término de sus estudios, en total pobreza, a cuidar de los cristianos y a
convertir a los sarracenos en Jerusalén y, caso de que fuera imposible llegar a
quedarse en los Santos Lugares, ofrecerse al Papa para ir a donde les mandara,
sin retribución ni condición alguna. Así lo prometieron y luego comulgaron, A
continuación prometió también Faber y comulgó. A la vuelta tomaron un refrigerio
en la fuente de Saint Denis.
Alianza de jóvenes:
fervorosa pero no muy comprometedora, trabada por las ideas primeras de
Ignacio, con la variante única de que pensaba en la posibilidad de no poderlas
llevar a cabo.
A comienzos del año 1537
los encontramos en Venecia con otros tres compañeros más y con la intención de
emprender el viaje. Ya hemos visto algunos de los cambios que sufrió Loyola; de
una caballería mundana pasa a la caballería celestial; es presa de las
tentaciones más terribles, a las que escapa con un ascetismo de tipo
fantástico; ahora se ha hecho teólogo y fundador de una sociedad entusiasta.
Por último, sus propósitos se orientan de manera definitiva. La guerra entre
Venecia y los turcos, que rompe entonces, le impide la salida y pospone la idea
de la peregrinación; en ese momento encuentra en Venecia una institución que
podríamos decir que le abre de verdad los ojos. Durante una temporada Loyola
frecuenta a Caraffa y habita en el convento de los teatinos establecido en
Venecia. Sirve en los hospitales gobernados por Caraffa y en los que hada
practicar a sus novicios. Es verdad que la orden de los teatinos no le
satisface por completo; habló con Caraffa sobre algunos cambios que serían
convenientes y parece que con este motivo riñeron. Pero ya esto nos indica cuán
profunda impresión hizo sobre él. Vio una orden de sacerdotes dedicarse con
celo y rigor a los oficios propios del clero secular. Se daba cuenta de que si
tenía que abandonar su proyecto de marchar a Jerusalén, como cada vez parecía
más claro, y dedicarse a la cristiandad occidental, tampoco él podría seguir
otro camino.
Con sus compañeros,
recibió las sagradas órdenes en Venecia. Comenzó a predicar en Vicenza con tres
de sus camaradas, después de cuarenta días de oración. El mismo día, a la misma
hora, aparecieron en distintas calles y, subidas sobre unas piedras, agitaron
sus sombreros, llamaron a la gente y comenzaron a predicar penitencia. Extraños
predicadores, harapientos y demacrados, hablaban una jerigonza incomprensible,
mezcla de español e italiano. Permanecieron por esos lugares hasta que hubo
pasado el año que habían decidido esperar. De aquí marcharon a Roma.
Al separarse, pues querían
hacer el viaje por diferentes caminos, esbozaron las primeras reglas, para
poder observar cierta uniformidad de vida estando apartados. ¿Qué habrían de
contestar si se les preguntaba por su ocupación? Se les ocurrió que lo mejor
sería declararse soldados en la guerra contra Satán y, de acuerdo con las
viejas fantasías militares de Ignacio, acordaron titularse Compañía de Jesús,
lo mismo que una compañía de soldados lleva el nombre de su capitán.
En Roma las cosas no se
presentaban al principio muy fáciles. Todas las ventanas, dice Ignacio, parecen
cerradas. Una vez más, tienen que ser absueltos de la vieja sospecha de
herejía. Pero su género de vida, su celo en la predicación y en la enseñanza y
el cuidado de los enfermas, les atrajeron muchos simpatizantes. No pocos de
ellos querían entrar en la Compañía, y pudieron pensar en la Institución formal
de la misma.
Habían prometido dos votos
y ahora el tercero: obediencia. Por lo mismo que Ignacio ponía esta virtud por
encima de todas, la Compañía quería exceder en ella a todas las demás órdenes.
Ya era mucho que digieran un general para toda la vida, pero no les bastaba, y
añadieron la obligación de hacer todo lo que les mandara el Papa, de ir a
cualquier país de turcos, paganos o herejes, que fueran enviados, sin hacer
objeciones, sin poner condiciones ni pedir retribución, sin demora.
¡Qué contraste con las
tendencias de la época! Mientras el Papa encontraba por todas partes
resistencia y defección y no podía esperar sino el incremento de esta, se
formaba aquí una compañía de voluntarios, llena de celo, que se ponía exclusivamente
a su servido con el mayor entusiasmo. Sin peligro alguno, pudo ser aprobada al
principio—en 1540— bajo ciertas condiciones, y más tarde —en 1543— sin
condición alguna.
Mientras tanto la Compañía
dio el último paso. Se reunieron seis de los más antiguos camaradas para elegir
al jefe, el cual, como rezaba el primer programa entregado al Papa, distribuiría los grados y los cargos
a su discreción, planearía la constitución con la asistencia de los
miembros, pero sería el único para mandar en todas las demás cosas, y en él habría de honrarse a Cristo
como presente. Por unanimidad salió elegido Ignacio que, como
escribió Salmerón en su boletín, los había engendrado a
todos en Cristo y criado con su leche.
Ya tenía la Compañía su
forma. Era una sociedad de clérigos regulares: basada en una fusión de deberes clericales y
monacales; pero se diferenciaba en sumo grado de las otras sociedades de este género.
Los teatinos habían
abandonado ya ciertas obligaciones menores, pero los jesuitas fueron más lejos.
No les bastó con renunciar a todo el indumento monástico: prescindieron de
todos los ejercicios de comunidad que en los conventos absorbían la mayor parte
del tiempo y, entre otras cosas, de las obligaciones de coro.
De esta suerte pudieron
dedicar todo el tiempo y todas sus fuerzas a los deberes esenciales. No a uno
solo, como los barnabitas —aunque cuidaron también de los enfermos, porque esto
favorecía su prestigio—, ni tampoco bajo condiciones limitadoras, como los teatinos,
sino con toda su alma. En primer lugar la predicación, cuando se separaron en
Vicenza se comprometieron a predicar al pueblo preocupándose más de producir
impresión que de brillar por su elocuencia, y ésta fue la regla que siguieron.
En segundo lugar, la confesión, pues con ella se tiene mano para dirigir y
dominar las conciencias; los ejercicios espirituales, que les habían agrupado
alrededor de Ignacio, ofrecían una gran ayuda. Finalmente, la instrucción de la
juventud, y para ello quisieron obligarse por una cláusula especial de sus
votos y, si bien esto no tuvo efecto, lo recalcaron expresamente en las reglas
de la Compañía. Ante todo les interesaba la generación joven. En una palabra,
renunciaron a todo lo accesorio y se dedicaron de lleno a los trabajos
esenciales, efectivos y prometedoras de influencia.
De los empeños fantásticos
de Ignacio había salido una obra perfectamente práctica; de su conversión ascética, una institución calculada con un sentida
político
mundano.
Sus
esperanzas fueron más que colmadas. Tenía en sus manos la dirección ilimitada
de una Compañía que asimiló una gran parte de sus intuiciones y dio cuerpo
reflexivo a sus convicciones religiosas, ganadas por él con genio y por
accidente; una Compañía que no llevó a la práctica su plan de cruzada un poco vano,
pero que emprendió las misiones más lejanas y fecundas y, sobre todo, una
Compañía que tomó a su cargo la cura de almas, que él había recomendado, en
proporciones que no podía sospechar, y que le prestaba una obediencia a la vez
militar y religiosa.
Antes de estudiar la
rápida acción de la Compañía debemos explicar una de las más importantes
circunstancias que condicionaron su triunfo.
PRIMERAS SESIONES DEL
CONCILIO TRIDENTINO
Ya vimos el interés que
había por parte del emperador para convocar el concilio y para evitarlo por
parte del Papa. En un aspecto tan sólo un concilio de la Iglesia podía ofrecer
a éste algo favorable. Para que las doctrinas de la Iglesia católica se
pudieran formular con una celosa energía y pudieran cundir, era necesario
eliminar las dudas que sobre diversos puntos habían surgido dentro del seno de
la misma Iglesia. Sólo un concilio podía llevar a cabo esta tarea con autoridad
indiscutible. Lo importante era convocarlo en tiempo oportuno y mantenerlo bajo
la influencia del Papa.
Pesó sobremanera ese gran
momento en que los dos partidos religiosos se aproximaban más que nunca en una
opinión media moderada. Como dijimos, el Papa sospechaba que el emperador
pretendía convocar el concilio. En este intento, asegurado de la lealtad de los
príncipes católicos, no perdió tiempo para tomarle la delantera. En medio de la
agitación se decide a convocar un concilio ecuménico, acabando con todas las
vacilaciones. Se le comunicó a Contarini, y, a través de él, al
emperador; se iniciaron las gestiones con toda seriedad; finalmente, las
convocatorias. Al año siguiente los legados del Papa se encuentran en Trento.
También esta vez se
presentaron nuevos obstáculos; el número de obispos presentes era exiguo, la época demasiado enredada en
guerras y las circunstancias del todo favorables. Hubo que esperar hasta
diciembre de 1545 antes de que se inaugurara el concilio. Por fin, el anciano
remiso encontró que había llegado el momento.
No otro podía ser mejor
que aquél en que el emperador, viéndose amenazado en su prestigio imperial y en
el régimen tradicional del país con los progresos del
protestantismo, se había decidido a combatirlo con las armas. Como necesitaba de la ayuda del Papa
no podía hacer valer sus pretensiones con la misma fuerza que lo
hubiera hecho en un concilio celebrado en otras circunstancias. La guerra tenía que absorberle, y, como
la fuerza de los protestantes no permitía predecir las vicisitudes de la
campaña, tanto menos podía él urgir la reforma con la que hasta entonces había
estado amenazando a la Santa Sede. Además, también en este punto supo
adelantársele el Papa. El emperador exigió que el concilio comenzara por las
reformas y a los legados pontificios les pareció un triunfo el acuerdo que
decidía que trataran a un tiempo la reforma de los dogmas; de hecho se comenzó
por el dogma,
Como el Papa se daba
cuenta de qué cosa podía perjudicarles, arremetió con lo que importaba. Lo
decisivo para él era fijar los principios discutidos. Había que ver ahora si de
aquellas tendencias que se aproximaban al protestantismo, podía ser absorbida alguna
que otra dentro de las formulaciones católicas.
El concilio, que trabajó
muy sistemáticamente;, se ocupó en primer lugar de la revelación y de las
fuentes que proporcionan su conocimiento. Ya en este punto se escucharon
algunas voces que se orientaban hacia el protestantismo, el obispo Nachianti de Chiozza nada quería
saber fuera de la Biblia; en el Evangelio se halla escrito todo lo necesario
para nuestra salvación. Pero se encontró con una gran mayoría enfrente. Se
acordó poner en el mismo rango de la Sagrada Escritura a la tradición no
escrita, surgida de la boca de Cristo y transmitida con la asistencia del
Espíritu Santo hasta los últimos tiempos. En cuanto a la Biblia, ni siquiera se
remitió al texto original. Se reconoció la Vulgata como traducción auténtica y
sólo se tuvo en cuenta que había de ser impresa con el mayor cuidado en lo
Futuro.
Sentadas así las bases —no
sin razón se dijo que se había andado la mitad del camino—, se llegó al
principio clave de la justificación y las doctrinas conexas. En esta discusión
se concentraba el mayor interés.
No eran pocos en el
concilio los que tenían una opinión no muy dispar de la protestante. El
arzobispo de Siena, el obispo de la Cava, Giulio Contarini obispo de Belluno y,
con ellos, otros cinco teólogos, fundaban la justificación únicamente en los
méritos de Cristo y en la fe. La caridad y la esperanza eran las compañeras de
la fe, y las obras la prueba misma y no otra cosa, pues el fundamento de la
justificación era únicamente la fe.
En un momento en que el
Papa y el emperador combatían a los protestantes con todo el poder de las
armas, ¿cómo se podía pensar que un concilio celebrado bajo los auspicios de
ambos diera acogida al principio fundamental de donde derivaban aquéllos toda su
doctrina? En vano pedía Poole que no se rechazara una opinión porque Lutero la
sostuviera. Los ánimos se enconaron. El obispo de la Cava y un fraile griego
vinieron efectivamente a las manos. No era posible que el concilio entrara ni
siquiera a discutir seriamente una expresión tan inequívoca de la opinión
protestante y, por esto, las discusiones giraron en torno—lo que tampoco deja
de tener importancia— de la opinión mediadora que representaron Gaspar
Contarini, ya fallecido, y sus amigos.
Presentó esas opiniones el
general de los agustinos, Sepirando, no sin antes
advertir que no sostenía las opiniones de Lutero sino las de dos de sus más
famosos contradictores, por ejemplo, Pflug y Gropper. Suponía una doble justificación: una
interna, inherente, por la cual los pecadores nos hacemos hijos de Dios,
también gracia pura y no merecida, que actúa en obras, que se patentiza en
virtudes, pero que no es capaz de llevarnos a la gloria de Dios; la otra es la
justificación por el mérito de Cristo, atribuida a nosotros, imputada, que
suple todas las deficiencias totalmente y nos hace beatos. Esto era lo que
había enseñado Contarini. Decía éste que si nos preguntamos sobre cuál de las
dos justificaciones debemos apoyarnos, sobre la que nos inhiere o sobre la que
nos es imputada por Cristo, el hombre piadoso contesta qué sólo podemos confiar
en la última. Nuestra justificación no es sino primeriza, imperfecta, llena de
insuficiencias; la justificación por Cristo es verdadera, perfecta, la única
grata a los ojos de Dios y sólo pensando en ella se puede creer en una
justificación ante Él.
Aun en esta forma
modificada —pero que conservaba el núcleo de la doctrina protestante y podía
haber sido aceptada por los adherentes de este credo, la opinión fue
verdaderamente combatida.
Caraffa, que ya le impugnó
en otra ocasión en las negociaciones de Ratisbona, se hallaba ahora entre los
cardenales a los que estaba confiada la vigilancia del concilio de Trento.
Presentó un tratado suyo sobre la justificación en el que combatía vivamente
opiniones semejantes. A su lado se agruparon los jesuitas. Salmerón y Láinez se
habían procurado el discreto privilegio de hablar uno el primero y otro el
último. Eran dos varones doctos, vigorosos, en el esplendor de la edad y llenos
de celo por la causa. Aconsejados por Ignacio para que no aceptaran ninguna opinión que pudiera significar
una innovación, se opusieron ron con todas sus fuerzas a la doctrina de Sepirando. Laínez apareció en el campo de la controversia
con un volumen entero, en lugar de una mera respuesta; tenía a la mayoría de
los teólogos de su lado.
Sin embargo, aquella
distinción de las justificaciones fue admitida por ambos contradictores, pero
afirmando que la justificación imputada quedaba absorbida en la inherente: o
sea, que el mérito de Cristo se aplica y comunica directamente a los hombres
mediante la fe; claro que hay que edificar sobre la justificación de Cristo, pero no
porque completa la nuestra sino porque la produce. Aquí estaba la clave. Según Contarini y Sepirando no se podía sostener el mérito de
las obras. La otra opinión mantenía el valor de las obras. Era la vieja doctrina de los escolásticos de que el alma,
revestida con la gracia, ganaba la vida eterna. El arzobispo de Bitonto, uno de los padres más doctos y elocuentes, distinguió
una justificación provisional, dependiente de los méritos de Cristo, mediante
la cual el hombre se libra de la condenación, una justificación posterior, la
auténtica, que depende de la gracia infundida en nosotros. Decía el obispo de Fano que en este
sentido la fe no era más que la puerta para la justificación, pero que no había que permanecer en ella,
sino andar todo el camino.
Aunque parezca que estas
opiniones se aproximan mucho, en el fondo se hallan en perfecta oposición.
También el luterano exige el renacimiento interior, señala el camino de la
salvación y afirma, como consecuencia, las buenas obras, pero la gracia de Dios
se deriva exclusivamente de los méritos de Cristo. Por el contrario, el
concilio de Trento acepta también los méritos de Cristo pero les atribuye
la justificación únicamente cuando producen el renacimiento interior con él, las buenas obras, que
son las que importan. El hombre queda justificado cuando, por los méritos
de la Pasión de Cristo, por la gracia del Espíritu Santo, se siembra en su
corazón el amor de Dios y vive en él; convertido en un amigo de Dios el hombre
avanza de virtud en virtud y se renueva de día en día. Al cumplir con los
mandamientos de Dios y de la Iglesia, prospera, con la ayuda de la fe y
mediante las buenas obras, en la justificación conseguida con la gracia de
Cristo y resulta cada vez más justificado.
La opinión de los
protestantes fue apartada así de la católica y se hizo imposible la mediación.
Ocurría esto cuando el emperador lograba la victoria en Alemania y los
luteranos se sometían por todas partes, prosiguiendo aquél con el propósito de
someter a los rebeldes que todavía quedaban. Los defensores de la opinión
mediadora, el cardenal Poole, el arzobispo de Siena, habían abandonado el
concilio con pretextos diferentes: en lugar de poder instruir a los demás en su
fe, tenían que tener cuidado de no verse atacados y condenados.
Con esto se había vencido
la dificultad mayor. Como la justificación ocurre dentro del hombre y en un
desarrollo continuo, no puede el hombre prescindir de los sacramentos, con los
cuales comienza su camino o lo prosigue, o lo recobra una vez perdido. Por lo
tanto, no era difícil conservar los siete sacramentos en su forma tradicional y
referirlos al fundador de la fe, ya que las doctrinas de la Iglesia de Cristo
no se comunican sólo por la Escritura sino mediante la tradición. Como es
sabido, estos sacramentos abarcan la vida entera, en todas sus etapas y
asientan la base de la jerarquía eclesiástica, ya que ésta interviene en todos
los momentos de la vida. Y como no sólo significan la gracia, sino que la
comunican, llevan a perfección el vínculo místico del hombre con Dios.
Se busca apoyo en la
tradición porque el Espíritu Santo asiste siempre a la Iglesia; se aceptó la Vulgata
porque la Iglesia romana, por especial gracia divina, está preservada del
error; esta asistencia del elemento divino explica que el principio de la
justificación haga presa en el hombre mismo y que la gracia vinculada a los
sacramentos le sea participada paso a paso y abarque su vida y su muerte. La
Iglesia visible es al mismo tiempo la verdadera, la llamada invisible. Fuera de
su ámbito no puede reconocer ninguna existencia religiosa.
LA INQUISICIÓN
Para propagar estas
doctrinas y reprimir las contrarias se tomaron las medidas convenientes.
Tenemos que volver una vez
más a los tiempos de las conversaciones de Ratisbona. Cuando se vio que no se
llegaba a ningún acuerdo con los protestantes y que en Italia empezaban las
disputas sobre los sacramentos y las dudas sobre el fuego del infierno, y que
además asomaban otras opiniones peligrosas para el rito romano, el Papa
preguntó un día al cardenal Caraffa qué medio le aconsejaba para poner remedio
al mal. El cardenal le repuso que no veía otro que el de una Inquisición
general, y a su opinión se adhirió Juan Álvarez de Toledo, cardenal arzobispo
de Burgos.
La vieja Inquisición
dominicana había desaparecido hacía tiempo. Como quedó encomendada la elección
de inquisidores a las órdenes monásticas, ocurrió no pocas veces que éstos
participaban de las opiniones que tenían que combatir. En España se habían
alejado de la antigua forma instituyendo un supremo tribunal de Inquisición
para el país. Caraffa y Álvarez de Toledo, ambos dominicos viejos, de sombrío
sentido justiciero, fanáticos de un catolicismo puro, rigurosos en sus vidas,
inflexibles en sus opiniones, aconsejaron al Papa el establecimiento de un supremo
tribunal de Inquisición según el modelo de España y del que habían de depender
los demás. Así como San Pedro, decía Caraffa, venció a les primeros herejes en
Roma, así su sucesor debía dominar todas las herejías del mundo en Roma. Los jesuitas
se gloriaban de que Loyola había apoyado la propuesta mediante un escrito
especial. La bula que lo fundaba se expidió el 21 de julio de 1542.
Nombra a seis cardenales,
entre los primeros Caraffa y Toledo, comisarios de la Sede apostólica e
inquisidores generales dentro y fuera de Italia. Les da atribuciones para
nombrar en todas las localidades que les parezca clérigos con poderes
delegados, para decidir las apelaciones contra las decisiones de éstos y para
proceder sin intervención de los tribunales eclesiásticos ordinarios. Todo el
mundo, sin excepción, sin reparo de rango o dignidad, estará bajo su jurisdicción;
los sospechosos serán puestos en prisión, los culpables castigados con la vida
y sus bienes confiscados. Sólo se les fija una limitación: ellos son los que
deben condenar, pero a los culpables que se conviertan podrá agraciarlos sólo
el Papa. Harán todo lo que esté en su poder para que los errores esparcidos por
la comunidad cristiana sean reprimidos y extirpados.
Caraffa no perdió un
momento para poner en ejecución la bula. No era un hombre rico, pero no por eso
esperó a que la Cámara apostólica le proporcionara los medios: alquiló una
casa, arregló con sus propios medios las habitaciones de los funcionarios y las
prisiones; las proveyó de cerrojos y fuertes candados, con tormentos, cadenas y
cuerdas y todo el resto de implementos de tortura. Nombró comisarios generales
para los diferentes países. El primero en Roma fue su propio teólogo, Teófilo
de Tropea, cuyo rigor pronto sintieron cardenales como Poole.
La biografía manuscrita de
Caraffa nos dice que el cardenal se había señalado las siguientes reglas,
entre las más importantes:
primera: en cuestiones de
fe no hay que esperar un momento sino obrar con la mayor energía a la menor
sospecha;
segunda: no hay que tener
contemplaciones con ningún príncipe ni prelado por muy altos que estén;
tercera; hay que proceder
con el mayor rigor con aquellos que tratan de defenderse bajo la protección de
un gobernante; sólo si confiesan habrá que tratarlos con dulzura y piedad
paternal;
cuarta: frente a los
herejes, y especialmente frente a los calvinistas, no habrá lugar a ninguna
tolerancia.
Como vemos, todo es rigor,
y rigor implacable, hasta que se obtiene la confesión. Terrible en un momento
en que las opiniones no estaban totalmente desarrolladas, en el que muchos
trataban de hacer compatibles las enseñanzas profundas del cristianismo con las
instituciones de la Iglesia establecida. Los más débiles cedieron y se
sometieron; los fuertes fue entonces cuando se decidieron por las opiniones
perseguidas y trataron de sustraerse a la violencia del poder.
Uno de los primeros fue Bernardino Ochino. Se venia observando que había aflojado en
sus obligaciones monacales; en el año 1542 sus sermones desconcertaban. De
manera resuelta sostenía que sólo la fe justifica y, apoyándose en un pasaje de
San Agustín, proclamó: “¿El que te creó sin contar contigo no te salvará
también de igual modo?” Sus explicaciones sobre el fuego del infierno no
parecían muy ortodoxas. El nuncio de Venecia le prohibió predicar durante unos
días; fue llamado a Roma, y ya había llegado a Bolonia y a Florencia cuando
decidió huir, quizá por temor a la Inquisición recién establecida. El
historiador de su orden nos cuenta cómo al llegar a San Bernardo se detiene
todavía y recuerda todos los honores que le ha rendido su bella patria, los innumerables
compatriotas que le recibieron llenos de esperanza, que le escucharon con entusiasmo
y, agradecidos y admirados, le acompañaron hasta su casa; sin duda un orador
pierde más que cualquier otro hombre al abandonar la patria. Pero, a pesar de
sus años, la abandonó. Entregó a su acompañante el sello de su orden, que hasta
entontes había llevado consigo, y se dirigió a Ginebra. Todavía sus
convicciones no eran muy firmes y cayó en confusión extraordinaria.
Por la misma época
abandona Italia Pedro Mártir Vérmigli. “Rompí de una
vez con tanta hipocresía y salvé mi vida del peligro que la amenazaba.” Le
siguieron más tarde muchos de los discípulos agrupados alrededor de él en
Lucca.
Celio
Secundo Curione esperó al peligro más de cerca, hasta
que apareció Bargello en su busca. Curione era un hombre alto y fornido. Con el cuchillo, se
abrió paso entre los esbirros, saltó sobre un caballo y salió al galope. Se
dirigió a Suiza.
Ya antes se habían
producido movimientos en Módena y ahora se renovaron. Se acusaban unos a
otros. Fílippo Valentín escapó a Trento y también a Castelvetri le pareció prudente guarecerse por cierto
tiempo en Alemania.
Porque por todas partes en
Italia se desató la persecución y el terror. El odio entre las facciones ayudó
a los inquisidores, ¡Cuántas veces, después de tanto tiempo de andar buscando
inútilmente una oportunidad para vengarse, se acusó al enemigo de herejía!
Ahora los frailes fanáticos podían manejar libremente sus armas y condenar a
perpetuo silencio a aquel grupo de gentes ilustradas a quienes su formación
literaria había conducido hacia cierta tendencia religiosa; eran dos partidos
que se odiaban cordialmente. “Apenas si es posible —proclama Antonio dei Pagliarici— ser cristiano y
morir en la cama.” La academia de Módena no fue la única disuelta. También se
clausuraron por orden del virrey las academias napolitanas, fundadas por los Seggi, que se dedicaron en un principio a los estudios,
pero que pasaron pronto a las disputas teológicas con arreglo al espíritu de
la época. Toda la producción escrita estaba sometida a la más estricta
vigilancia. El año 1543 ordenó Caraffa que, en adelante. ningún libro se
imprimiría sin licencia de los inquisidores, cualquiera que fuese su contenido,
y fuera viejo o nuevo; los libreros debían presentar los índices de sus libros
a los inquisidores y no podían venderlos sin su permiso, los aduaneros de la dogana recibieron la orden de no dejar pasar ningún
envío de libro manuscrito o impreso sin presentarlo antes a la Inquisición.
Poco a poco se llegó al índice de libros prohibidos. Lovaina y Paris ofrecieron
los primeros ejemplos. En Italia Giovanni della Casa,
persona de confianza de los Caraffa, hizo imprimir en Venecia el primer
catálogo que comprendía unos setenta números. Con más detalle aparecieron
catálogos en Florencia (1552) y en Milán (1554) y el primero se reimprimió en
1559 en Roma en la forma entonces adoptada. Contenía escritos de cardenales y
las poesías del mismo Casa. Y no sólo les impresores y los libreros se vieron
obligados por las nuevas leyes, sino que era también obligación de conciencia
de los particulares denunciar la existencia de libros prohibidos y colaborar
en su destrucción, Con un rigor increíble se pusieron en práctica estas
medidas. Si bien el libro Del beneficio de Cristo se había extendido en
muchos miles de ejemplares, también es verdad que desapareció por completo y
que no hubo ya manera de encontrarlo. En Roma se encendieron hogueras con
ejemplares recogidos.
En todas estas actividades
el clero se servía de la asistencia del brazo secular. Vino bien a los Papas
que poseyeran un dominio tan importante donde pedían ofrecer el ejemplo para
ser imitado. En Milán y en Nápoles no se había de oponer el Gobierno, que había
tenido el propósito de introducir la Inquisición española. Sólo la
confiscación de los bienes se prohibió en Nápoles. En Toscana, la Inquisición
era accesible a la influencia secular, merced al legado que supo procurarse el
duque Cósimo; pero las hermandades fundadas por aquélla
produjeron muy mal efecto. En Siena y en Pisa se arrogó más derechos de los que
le correspondían frente a las universidades. En Venecia, el inquisidor estaba
sometido a cierta inspección secular. En la capital, desde abril de 1547,
tenían asiento en el tribunal de la Inquisición tres nobilí venecianos. En las provincias el rettore de
cada ciudad —que a veces se hacía acompañar de doctores y en casos difíciles,
sobre todo si se trataba de personas de rango, hacía intervenir en primer lugar
al Consejo de los Diez—tomaba parte en la pesquisa. Pero todo esto no impedía
que en lo esencial se pusieran en práctica las órdenes de Roma.
Y de este modo fueron
sofocados en Italia los gérmenes de la divergencia religiosa. Casi toda la
orden de los franciscanos se vio obligada a retractarse. La mayor parte de los
partidarios de Valdés hubo de hacer lo mismo. Los extranjeros, los alemanes,
concentrados en Venecia a causa del comercio o de los estudios, disfrutaron de
cierta libertad, pero los nativos tuvieron que abjurar de sus opiniones y
fueron destruidos sus lugares de reunión. Muchos huyeron y tropezamos con
estos fugitivos en todas las ciudades de Alemania y Suiza. Los que ni cedieron
ni pudieron escapar, fueron víctimas del castigo. En Venecia fueron sacados en
dos barcas al mar; entre ellas se colocaron unas tablas donde se agrupó a los
condenados; en ese momento los remeros de ambas barcas empezaron a remar en
dirección contraria; las tablas cayeron al mar y los desdichados se sumergieron
con el nombre de Jesús en los labios. En Roma los autos de fe se celebraban en
toda regla delante de Santa María alla Minerva.
Muchos huían de pueblo en pueblo, con mujer y niños. Los podemos acompañar un
rato pero desaparecen de pronto: probablemente han caído en las redes de los
implacables perseguidores. La duquesa de Ferrara —que de no haber existido la
ley sálica hubiese sido la heredera de la corona de Francia— no estaba
protegida por su nacimiento ni por su rango, Su mismo esposo era un enemigo. “No
hay nadie —dice Marot— al que pueda quejarse; entre
ella y sus amigos están las montañas y las lágrimas se mezclan en su vino.”
DESARROLLO DE LA ORDEN
DE LOS JESUITAS
Al curso de los
acontecimientos, cuando los enemigos son eliminados por la violencia, los
dogmas consolidados conforme al espíritu del siglo y el poder eclesiástico
vigila las opiniones con armas infalibles, la orden de los jesuitas se va
abriendo camino en estrecha conexión con ese aparato.
No sólo en Roma, sino en
toda Italia, su éxito es extraordinario. Fundada la Compañía con el pensamiento
puesto en el pueblo, fue en las clases altas donde tuvo acogida.
En Parma es protegida por
los Farnesios: las princesas practican los ejercicios
espirituales. Láinez explica el Evangelio de San Juan a los nobili en Venecia y, con la ayuda de un Lippomano, puede en
1542 poner ya los cimientos del colegio de jesuitas. En Montepulciano,
Francisco Estrada obtuvo tal influencia entre algunas de las personas de más
viso de la ciudad, que le acompañaron a mendigar por las calles; Estrada
llamaba a la puerta y sus acompañantes recibían las limosnas. En Faenza, si bien es verdad que Ochino había influido mucho también, lograron un gran ascendiente, de suerte que
pudieron acabar con rencillas seculares y fundar sociedades para el auxilio de
los pobres. No hago más que citar algunos ejemplos. Se hallaban presentes en
todas partes, se ganaban partidarios, fundaban escuelas y arraigaban.
Pero por lo mismo que
Ignacio era español y partió en su obra de ideas españolas, y que sus
discípulos más ilustres fueron también españoles, la Compañía en que este
espíritu había cuajado tuvo en la península ibérica todavía mayor éxito que en
Italia, En Barcelona se ganaron al virrey Francisca de Borja, conde de Gandía;
en Valencia la iglesia no podía cobijar a todos los oyentes de Araoz y se le
construyó un pulpito al aire libre; en Alcalá, Francisco Villanueva, aunque
enfermo, de humilde origen y sin muchos conocimientos, juntó pronto muchos
partidarios; de aquí y de Salamanca, donde comenzaron en 1548 con una modesta
casa, los jesuitas se extendieron por toda España. También fueron bienvenidos
en Portugal. De los dos jesuitas que se le enviaron a petición suya, el rey
dejó que uno marchara a las Indias Orientales —Xavier, que conquistó allí el
nombre de apóstol y de santo— y al otro, Simón Roderich,
lo retuvo consigo. En ambas cortes los jesuitas se hicieron querer. Reformaron
por completo la corte portuguesa y en la española fueron confesores de muchos
grandes, del presidente del Consejo de Castilla y del cardenal de Toledo,
En el año de 1540 Ignacio
envió a unos jóvenes a estudiar a París. La Compañía se extendió desde aquí a
los Países Bajos, Faber tuvo el mayor éxito en Lovaina: dieciocho jóvenes, ya
bachilleres o maestros, se le ofrecieron para ir con él a Portugal, abandonando
casa, universidad y patria. Se le vio también en Alemania, y de los primeros en
entrar en la orden fue Pedro Canisio, que en ese día
cumplía sus 23 años, y que después le prestó tan grandes servicios.
Como es natural, este
éxito rápido tenía que influir de manera poderosa en el desarrollo de la
constitución del instituto. Esta influencia se desenvolvió de la siguiente
manera, Ignacio escogió a unos pocos entre sus primeros compañeros para formar
con ellos los profesores. Le parecía haber pocos hombres que, a la par de gozar
de una gran cultura, fueran buenos y piadosos. Ya en los primeros proyectos
presentados al Papa manifiesta su intención de fundar colegios en una u otra
universidad para la formación de la gente joven. En número inesperado tuvo
gente como la que apetecía, que formaba la clase de los escolásticos frente a los
profesos
Pero pronto se dio cuenta
de un inconveniente. Como los profesos, merced al cuarto voto que los
distinguía, se obligaban a continuos viajes para servir al Papa, resultaba
contradictorio encomendarles colegios y otros establecimientos que no pueden
prosperar más que con una residencia constante. Pronto Ignacio creyó necesario
instituir una tercera clase, la de los coadjutores, también sacerdotes, con formación
científica, dedicados expresamente a la juventud. A mi parecer, propia y
exclusiva de los jesuitas, es ésta una de las fundaciones más importantes en
que descansa el esplendor de la Compañía. La Compañía pudo entonces asentarse
en cualquier localidad, ganar ascendiente y dominar la enseñanza. Lo mismo que
los escolásticos, los coadjutores no prestaban más que los tres votos, y de
manera sencilla y no solemne. Esto quiere decir que, de haber intentado
abandonar la Compañía, hubieran caído en excomunión. La Compañía podía, aunque
en casos muy determinados, expulsarlos.
Pero hacía falta algo más.
Estas clases habrían visto interrumpidos sus particulares estudios y
ocupaciones si hubieran tenido que preocuparse de ganar la vida. Los profesos
vivían de limosnas en las casas; los coadjutores y los escolásticos tendrían
ingresos comunes en los colegios. De su administración—que no podía incumbir a los profesos,
quienes tampoco podían disfrutar de aquéllos—, así como del cuidado de todas
las cosas exteriores, se encargaron unos coadjutores especiales, que también prestaban los tres votos
pero que tenían que contentarse con la idea de que servían a Dios con esa su
ocupación lega al servir de sustento a una sociedad que estaba dedicada a la
salvación de las almas.
Esta organización suponía
una jerarquía que, en sus diversos planos, sujetaba a los espíritus con mayor
rigor.
Si repasamos las leyes que
fue recibiendo la Compañía nos damos cuenta de que el propósito principal que
le sirve de guía es el de apartarse y singularizarse con respecto a lo
habitual. El amor a los familiares se condena como debilidad carnal. Quien
abandona sus bienes para entrar en la Compañía, no los cederá a sus parientes,
sino que los repartirá entre los pobres. Una vez dentro, ni se recibe ni se
escribe una carta que no sea leída por el superior. La Compañía quiere al
hombre entero y pretende dominar todas sus inclinaciones.
También quiere tener parte
en sus secretos. Ingresa con una confesión general. Debe proclamar sus faltas
y también sus virtudes. El superior le fija un confesor y se reserva la
absolución de aquellos casos de que conviene esté enterado. Le
interesa esto para conocer a los que están a sus órdenes y poder utilizarlos a
discreción.
Porque el lugar de todas
las motivaciones que en el mundo incitan a la acción, lo ocupa en la Compañía
la obediencia, la obediencia pura y simple, sea lo que quiera lo mandado. Nadie
debe solicitar un grado distinto del que tiene ni apetecerlo: el coadjutor
lego, caso de que no sepa, no tiene que aprender sin permiso a leer ni a
escribir. Se debe dejar guiar con total negación del juicio propio, en ciega
sumisión al superior, como una cosa inanimada, como un bastón obedece a quien
lo empuña. Porque en el superior actúa la providencia divina.
Se puede imaginar el poder
concentrado de esta suerte en un general escogido de por vida, que no tiene
que rendir cuentas a nadie y a quien se obedece con tal obediencia. Según el
proyecto de 1543, los miembros de la orden que se encuentren con el general en
un mismo lugar serán llamados a consejo hasta para los asuntos más nimios. El
proyecto de 1550, aprobado por Julio III, dispensa al general de esta
obligación, ya que dependerá de su discreción llamar o no a consejo. Sólo le es
obligado el consejo para cambiar la constitución o para clausurar casas y
colegios ya fundados. En todo lo demás dispone de poder absoluto para gobernar
la Compañía. En las diversas provincias cuenta con asistentes, pero que no
tratan de otros asuntos que aquellos que él les encomienda. Nombra a discreción
a los superiores de las provincias, colegios y casas, acepta y expulsa,
dispensa y castiga: dispone de una especie de poder papal en pequeño.
Podía presentarse el
peligro de que el general, investido de estos poderes, se apartara de los
principios de la Compañía. En este sentido se le sometió a cierta limitación.
Acaso nos parezca no tener la importancia que le debió asignar Ignacio el
hecho de que la Compañía o sus diputados dispongan sobre ciertas exterioridades,
sobre la comida, el vestido, la hora de dormir y sobre toda la vida cotidiana;
de todos modos algo significa que se le arrebate al titular del máximo poder
aquella libertad de que goza el hombre más modesto. Los asistentes, que no
eran nombrados por él, le vigilaban. Había un admonitor especialmente nombrado
y los asistentes podían convocar una congregación general que podía deponer al
general en caso de graves violaciones.
Esto nos lleva un poco más
lejos.
Si no nos dejamos
despistar por las expresiones hiperbólicas con que los jesuitas han pintado
este poder, y consideramos su efectividad en el desarrollo expansivo de la
Compañía, tendremos el siguiente cuadro. El general tiene la dirección suprema
y, sobre todo, la vigilancia de los superiores, cuya conciencia conoce y a los
que distribuye las funciones. A su vez, los superiores disfrutaban de igual
poder dentro de su círculo y, a veces, lo hacían sentir con más fuerza que el
general. Los superiores y el general mantenían entre sí una especie de
equilibrio. El general debía ser enterado sobre la persona de todos los miembros
de la Compañía y aunque, como es natural, no había de intervenir más que en
casos muy especiales, de todos modos le correspondía la inspección suprema.
Pero, por otra parte, una comisión de profesos le inspeccionaba a su vez.
Ha habido también otras
instituciones que, siendo un mundo dentro del mundo, han desvinculado a sus
miembros de todos los lazos con el exterior y se los han apropiado imbuyéndoles
un principio nuevo de vida. Esto era también lo que se proponía la Compañía,
pero le es peculiar que se adueña por completo de la persona a la vez que
fomenta el desarrollo individual. Por esto los factores que entran en juego son
la personalidad, la sumisión y la vigilancia recíproca. Todo ello formando una
unidad cerrada y perfecta, con nervio y dinamismo. Por esta razón ha subrayado
el poder monárquico y se somete a él por completo, a no ser que su titular
traicione los principios.
Con la idea de la Compañía
está de acuerdo que ninguno de sus miembros pueda investir una dignidad
eclesiástica. Porque con ella tendría que ejercer funciones y concentrarse en
circunstancias que imposibilitarían toda vigilancia. Por lo menos al principio
este requisito se cumplió con rigor. Jay no quería ni podía aceptar el obispado
de Trento y cuando Fernando I, que se lo había ofrecido, desistió de su deseo
a instigación escrita de Ignacio, éste mandó celebrar una misa solemne y un Tedeum.
Otro factor lo tenemos en
el hecho de que, así como la Compañía eludió la pesadumbre de las ceremonias
litúrgicas, también se aconsejó a los miembros que no exageraran en cuestión de
prácticas religiosas. Con ayunos, vigilias y penitencias no se debe debilitar
el cuerpo ni robar mucho tiempo al servicio del prójimo. También en el trabajo
habrá que guardar medida. El potrillo inquieto no sólo debe ser espoleado sino
frenado también: no hay que armarse de tantas armas que luego no se pueda con
ellas ni abrumarse con tanto trabajo que padezca el espíritu en su libertad.
Se ve cómo la Compañía, al
mismo tiempo que dispone de sus miembros como propiedad suya, procura el máximo
desarrollo de los mismos que sea compatible con sus principios.
De hecho, todo esto era
necesario para dar abasto en las difíciles faenas a que se había dedicado. Como
sabemos, éstas eran la predicación, la enseñanza y la confesión. Con su
peculiar estilo, los jesuitas se dedicaron de preferencia u estas dos últimas.
La enseñanza estaba en
manos de aquellos literatos que, después de haberse dedicado a los estudios con
un espíritu profano, habían dado en una tendencia espiritual no muy agradable a
la corte de Roma y que por último se consideró reprobable. Los jesuitas se
impusieron como tarea desplazarlos y ocupar su puesto. En primer lugar, fueron
más sistemáticos; organizaron las escuelas en clases que iban siguiendo el
mismo espíritu desde los comienzos hasta la etapa superior; además, se
preocuparon por las costumbres y por la educación de la gente; el poder
estatal les protegía y la enseñanza era gratuita. Si la ciudad o el príncipe
fundaban un colegio, no necesitaban pagar los particulares. Les estaba
prohibido a los jesuitas pedir o recibir retribución o limosnas y la enseñanza
era gratuita, lo mismo que la predicación o la misa; dentro de sus iglesias
tampoco había cepos de limosnas. Como son los hombres es natural que todo esto
les valiera de mucho, si tenemos en cuenta que trabajaron con éxito y con celo.
No sólo se ayudó a los pobres sino que también se alivió a los ricos, nos dice
Orlandini. Observa el éxito extraordinario. “Vemos a muchos de los que brillan
por la púrpura cardenalicia, que hace poco se sentaban en los bancos de
nuestras escuelas; otros, están en el gobierno de las ciudades y de los
Estados; hemos sacado también obispos y consejeros suyos, y hasta otras
congregaciones religiosas se han nutrido de nuestros alumnos. Como es fácil
imaginar, sabían la manera de atraerse los mayores talentos. Se constituyeron
en un cuerpo de maestros que, al extenderse por todos los países católicos,
prestó a la enseñanza el color religioso que conservó desde entonces, afirmó
una unidad rigurosa en disciplina, método y doctrina, y ha ejercido una
influencia incalculable.
Esta influencia la
reforzaron al dedicarse a la confesión y tomar en sus manos la dirección de las
conciencias. Ningún siglo más propicio ni más necesitado de ello. El libro de las
constituciones les señala que sigan un mismo método en la forma y modo de dar
la absolución, que se ejerciten en los casos de conciencia, que se acostumbren
a una breve manera de preguntar y que tengan preparados los ejemplos de los
santos, sus palabras y otro género de ayudas para cada clase de pecado. Reglas,
como puede verse, a la medida de las necesidades de los hombres. Pero también
otro factor les ayudó en el éxito extraordinario Con que las pusieron en
práctica, éxito qué representa una expansión de su espíritu.
Es admirable el libro de
los ejercicios espirituales que Ignacio no sólo proyectó, sino que elaboró en
todos sus detalles. Con él logró sus primeros y posteriores discípulos, y por
él sus partidarios se pusieron en general a su disposición. Su acción fue
incesante, acaso mayor porque se recomendaba oportunamente en momentos de
zozobra interior y de necesidad personal.
No es un libro de
enseñanza sino un incentivo para la propia reflexión. “El anhelo del alma —dice
Ignacio— no se satisface con una colección de conocimientos sino por una
propia visión interior”.
Provocarla es lo que se
propone. El ejercitante explica los puntos de vista y el ejercitando tiene que
colocarse en ellos. Antes de dormir y después de despertar, concentrará sus
pensamientos en ellos y rechazará de sí esforzadamente todo lo que les es
extraño. Las puertas y las ventanas cerradas, de rodillas y tendido en tierra,
lleva a cabo la meditación.
Comienza percatándose de
sus pecados. Considera cómo les ángeles fueron arrojados al infierno por un
solo acto de voluntad; y por él, que ha cometido mayores pecados, han impetrado
los santos, y el cielo y las estrellas, los animales y las criaturas se han
puesto a su servicio, y para librarse ahora de la culpa y no ser condenado
eternamente, implora a Cristo crucificado y escucha su respuesta, y entre los
dos se desarrolla un diálogo como entre un amigo y otro amigo, entre un servidor
y su señor.
Trata de edificarse con el
recuerdo de la Historia Sagrada. “Veo cómo las tres personas de la Santísima
Trinidad contemplan toda la tierra llena de hombres destinados al infierno;
cómo deciden que la segunda persona encarne para redimirlos; veo todo el ámbito
de la tierra y en un rincón la cabaña de la Virgen María, de la que proviene la
salud”. Por momentos va avanzando en la Historia Sagrada: actualiza las
acciones en todos sus detalles, según las diversas categorías de los sentidos:
se deja campo libre a la fantasía religiosa, suelta de las ataduras de la
palabra; se sienten y se besan los vestidos y las huellas de los santos
personajes. De esta exaltación de la imaginación, con el sentimiento de cuán
grande es la dicha de un alma que ha sido llenada con las gracias y virtudes
divinas, se vuelve a la consideración del propio estado. Si hay que escogerlo,
éste es el momento, según las apetencias del corazón, teniendo ante los ojos el
fin único: salvarse por la gloria de Dios y con la idea de hallarse presente
ante Dios y todos los santos. Si no hay que escoger estado, se medita sobre la
propia vida: las frecuentaciones, la vida doméstica, los gastos necesarios y lo
que hay que dar a los pobres, y todo como se quisiera tenerlo hecho en el
momento de la muerte y sin otro pensamiento que la gloria de Dios y la
salvación propia.
Treinta días se dedican a
estos ejercicios. Se alternan la meditación sobre la Historia Sagrada y sobre
las circunstancias personales, la oración y la resolución. El alma está de
continuo tensa y en movimiento. Finalmente, al representarse la providencia de
Dios, “que en sus criaturas trabaja activamente por los hombres”, se piensa
todavía estar en presencia del Altísimo y de sus santos y se le pide la
dedicación a su amor y honra: se le brinda la libertad, se le ofrece la
memoria, el entendimiento y la voluntad, y así se cierra con Él el pacto de
amor. “El amor consiste en la comunidad de todas las facultades y bienes”.
Dios distribuye sus gracias al alma en recompensa de su entrega.
Nos basta con esta idea
somera del libro. Su composición está calculada en forma que si bien permite al
pensamiento una actividad interna, lo acosa también en un estrecho círculo. De
la manera más perfecta cumple con su fin, que es el de una meditación dominada
por la fantasía. Es tanto más certero cuanto que se apoya en experiencias
personales. Ignacio ha incorporado a los ejercicios los momentos vivos de su
despertar religioso y de sus progresos espirituales desde los orígenes hasta
el año 1548, en que los aprobó el Papa. Se dice que el jesuitismo ha sabido
aprovechar las experiencias de los protestantes y esto puede ser verdad en
algún punto. Pero consideradas las cosas en conjunto la oposición puede ser
mayor. Frente al método discursivo, demostrativo, fundamentador y polémico de los protestantes, Ignacio presenta un método conciso, intuitivo,
que conduce a la visión, un método que cuenta con la fantasía y trata de
culminar en decisiones repentinas.
Así, cobró una
significación y eficacia extraordinarias aquel elemento fantástico que le
animó desde un principio. Pero como también era soldado, con ayuda de su fantasía religiosa había formado una compañía, escogiendo hombre por
hombre, instruyéndoles individualmente para sus fines y poniéndola al servicio del Papa. Este ejército se extendió ante sus ojos por toda la
tierra,
Al morir Ignacio contaba
la Compañía trece provincias, sin incluir la de Roma. Una inspección somera nos
señala dónde estaba el nervio de la organización. La mitad mayor de estas
provincias, siete, radicaba en la península ibérica y en sus colonias. En
Castilla contamos diez colegios, cinco en Aragón y otros tantos en Andalucía.
El progreso era todavía mayor en Portugal, pues se contaba con casas de
profesos y novicios. Casi se habían hecho los amos de las colonias portuguesas.
En Brasil operaban veintiocho miembros de la Compañía y en las Indias
Orientales, desde Goa al Japón, unos cien. Se hizo un intento con Etiopía, a
donde se mandó un provincial y se abrigaron las mayores esperanzas. Todas
estas provincias de habla española y portuguesa fueron regidas por un comisario
general, Francisco de Borja. La influencia máxima corresponde al país en que
habían surgido las primeras ideas del fundador. No muy a la zaga le iba Italia.
Había tres provincias de habla italiana: la romana, directamente sometida al
general, con casas de profesos y novicios, el colegio romano y el germánico
instituido especialmente para los alemanes por consejo del cardenal Morone, pero que no prosperó por entonces: Nápoles
pertenecía a esta provincia; la de Sicilia, con cuatro colegios terminados y
dos en preparación (el virrey, de la Vega, fue quien llamó a los primeros jesuitas.
Mesina y Palermo compitieron para fundar colegios y de éstos salieron los
restantes); y, finalmente, la provincia propiamente italiana, que comprendía la
Italia superior, con diez colegios. En otras naciones su éxito no fue similar:
por doquier encontró la oposición de protestantismo o de tendencias cercanas a
él. En Francia no contaba más que con un solo colegio y, aunque respecto a
Alemania se habla de dos provincias, estaban en sus puros comienzos. La de la
Alemania alta se componía de Viena, Praga e Ingolstadt, pero estaba en
situación precaria; la de la baja debía comprender los Países Bajos, pero
Felipe II no había reconocido todavía allí a los jesuitas una existencia
legal.
Este rápido crecimiento de
la Compañía era indicio del poder que el futuro le reservaba. Y tiene la mayor
importancia que lograra tan poderoso influjo en las dos penínsulas, es decir,
en los países propiamente católicos.
CONCLUSIÓN
Frente a los movimientos
protestantes que iban prosperando por momentos, hemos visto cómo se produjo
dentro del catolicismo un nuevo movimiento en torno al Papa.
Como aquéllos, éste
también encuentra un motivo en la secularización de la Iglesia o, mejor dicho,
en la necesidad nacida por esta circunstancia en los espíritus.
Ambos movimientos se
aproximan al principio. Hubo un momento en Alemania en que no se estaba
todavía decidido a renunciar por completo a la jerarquía, el mismo en el que
Italia se inclinaba a introducir reformas racionales en ella. Pero este momento
Se esfumó.
Mientras los protestantes
caminaban cada vez con mayor osadía hacia las formas primitivas de la fe y de
la vida cristianas, apoyados en la Biblia, en el otro lado se decidió mantener
y renovar la institución eclesiástica desarrollada a lo largo de los siglos,
insuflándole nuevo espíritu y rigor. Allí el calvinismo evolucionó en un
sentido todavía más anticatólico que el luteranismo; con consciente
animadversión, se eliminó aquí todo Lo que de cerca o de lejos olía a
protestantismo y se le hizo frente con resolución.
Así, dos manantiales
surgen vecinos en lo alto de la montaría y emprenden direcciones contrarias a!
verterse por laderas diferentes.
|
|||||
 |
 |
 |