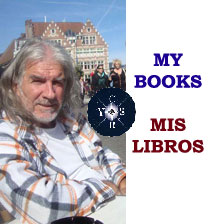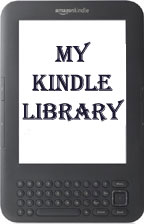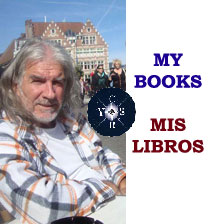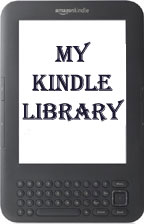HISTORIA DE LOS PAPAS EN LA ÉPOCA MODERNA
Leopold von Ranke
| |
|
LIBRO SEGUNDO |
|
LIBRO TERCERO |
|
| |
|
|
LIBRO
PRIMERO
INTRODUCCIÓN
I
ÉPOCAS
DEL PAPADO
1) El
cristianismo en el Imperio remano
Si
contemplamos el ámbito del mundo antiguo en los primeros siglos nos encontramos
con un gran número de pueblos independientes. Viven al borde del Mediterráneo,
allí hasta donde llegan las noticias del mar: diferenciados, en límites
angostos, formando Estados libres y muy particularizados. La independencia de
que gozan no es sólo política, pues en todos ellos se ha originado una religión
local; las ideas de Dios y de las cosas divinas tienen fuerte sabor local; se
reparten el mundo divinidades nacionales con los atributos más dispares; la ley
a que obedecen los creyentes se halla unida indisolublemente a la ley del
Estado. Se puede decir que a esta íntima unión del Estado y la religión, a esta
libertad doble, apenas limitada por leves obligaciones que dimanan del parentesco
de las estirpes, corresponde la parte mayor en la formación de la Antigüedad.
Se hallaba encerrada en limites estrechos pero, dentro de ellos, podía
desenvolverse plenamente, abandonada a sus impulsos, una existencia
despreocupada y juvenil.
Todo
esto cambió profundamente al surgir el poderío de Roma. Todas las autonomías
que llenan el mundo se van doblegando y desaparecen una tras otra. De pronto la
tierra se desnuda de pueblos libres.
En
otras épocas los Estados se derrumban porque se deja de creer en la religión,
mas esta vez el sojuzgamiento de los Estados es el que acarrea la decadencia de
la religión. Fatalmente, a consecuencia del dominio político, confluyen todas
las religiones en Roma; pero ¿qué significación podían guardar una vez
arrancadas al suelo que les dio vida? La adoración de Isis tuvo acaso un sentido
en Egipto porque divinizaba las fuerzas naturales tal como aparecían en la
tierra, pero en Roma se convirtió en un culto idolátrico desprovisto de
sentido. Además, al entrar en contacto las diferentes mitologías, el resultado
no podía ser otro que la lucha y liquidación mutua. No es posible imaginar un
filósofo que hubiera podido allanar sus contradicciones. Pero tampoco, en este
caso inverosímil, se habría dado satisfacción a lo que el mundo necesitaba.
Por
mucho que sintamos la desaparición de tantos Estados libres, no podemos negar
que de sus escombros surgió una nueva vida Al ceder la libertad cayeron
también los límites de las angostas nacionalidades. Las naciones habían sido
sojuzgadas, conquistadas, pero, a la vez, reunidas y fundidas. El ámbito del
Imperio coincidía con el supuesto perfil de la tierra, y sus habitantes se
sentían como una sola raza. El género humano empezó a darse cuenta de su
unidad.
En este
momento del mundo nace Jesucristo.
Su vida
transcurrió callada y escondida. Curaba enfermos, conversaba con unos
pescadores, que no siempre le entendían, hablándoles en parábolas acerca de
Dios. No tenía donde reclinar su cabeza. Pero desde el punto de vista secular,
que es el nuestro, podemos decir que nada más inocente y poderoso, sublime y
santo se ha dado en la tierra que su vida y su muerte; en cada palabra que sale
de sus labios aletea el espíritu de Dios; palabras, como dice Pedro, de vida eterna.
El género humano no guarda en su memoria nada que, ni de lejos, se le pueda
comparar.
Puede
ser verdad que los cultos nacionales albergaran un elemento religioso efectivo,
pero lo cierto es que, por entonces, se había perdido por completo; no conservaban
ya sentido alguno y, así, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios se presentaba
frente a ellos como la relación eterna y universal de Dios con el mundo y de
los hombres con Dios.
Cristo
había nacido de un pueblo que se había distinguido como ninguno por el rigor
exclusivista de su ley ritual, pero al que cupo el mérito incomparable de haber
mantenido enérgicamente desde un principio el monoteísmo. Claro que no dejaba
de ser una religión nacional pero en este momento recibe una significación muy
distinta. Cristo acaba con la ley dándole cumplimiento; el Hijo del Hombre se
presenta también como señor del sábado; Dios descubre el contenido eterno de
unas formas que un entendimiento tosco no había comprendido bien. De ese
pueblo, que hasta entonces se había apartado de los demás por una insuperable
limitación de creencias y de costumbres, surge, con toda la fuerza de la
verdad, una fe que llama a todos y a todos acoge. Se anuncia el Dios de todos,
el que, como dice Pablo a los atenienses, ha hecho de una misma sangre a todas
las gentes que pueblan la tierra. Como hemos dicho, los tiempos estaban maduros
para tan sublime enseñanza: existía un género humano que podía recibirla. Como
un rayo de luz, dice Eusebio, iluminó toda la tierra. En poco tiempo se expande
desde el Eufrates hasta el Océano Atlántico, por el
Rin y por el Danubio, hasta los confines del Imperio.
Aunque
era una doctrina inocente y bondadosa, es natural que encontrara fuerte
resistencia en los cultos existentes, apegados a las costumbres y necesidades
de la vida, a todos los viejos recuerdos, y que ahora trataban de adaptarse a
la constitución del Imperio.
El
espíritu político de las viejas religiones tantea en busca de una nueva forma.
El conjunto de todas aquellas autonomías que poblaron el mundo, su riqueza
total se había dado en galardón a uno solo. No había quedado más que un solo
poder, que no dependía sino de sí mismo y la religión reconocía este hecho al
tributar al emperador honores divinos. Se le levantaron templos, se le
ofrecieron sacrificios, se juró en su nombre, se celebraron sus fiestas y sus
estatuas ofrecían asilo. El culto rendido al genio del emperador fue acaso el
único de carácter universal en todo el Imperio. Todas las idolatrías coincidían
en esto, que era su apoyo.
Este
culto del emperador y la doctrina de Cristo ofrecían cierta semejanza frente al
conglomerado de las religiones locales; pero también se enfrentaban en términos
antagónicos.
El emperador
concebía la religión en el aspecto mundano, vinculada a la tierra y a sus
bienes, que le habían sido donados, como dice Celso; todo lo que se posee a él
se debe. El cristianismo concibe la religión en la plenitud del espíritu y en
la verdad ultra terrena.
El
emperador junta Estado y religión; el cristianismo separa lo que es de Dios de
lo que es del César.
Cuando
se sacrifica en honor del emperador, se confiesa la servidumbre más profunda.
Aquella unión de religión y Estado, que en otros tiempos había representado la
independencia, significaba ahora el remate de la servidumbre. Fue un acto de
liberación que el cristianismo prohibiera a sus fieles sacrificar en honor del
César.
El
culto del emperador llegaba tan sólo a los confines del Imperio, supuestos
confines de la tierra; el cristianismo estaba destinado a abarcar de verdad la
tierra, todo el género humano.
La
nueva fe trataba de despertar en todas las naciones aquella primitiva
conciencia religiosa que se supone ha precedido a las diferentes idolatrías, de
evocar, por lo menos, una conciencia pura, no enturbiada por ninguna relación
con el Estado, y se enfrentó así con este poder universal que, no contento con
lo terrenal, quería también someter lo divino. De este modo el hombre se
convirtió en un elemento espiritual, haciéndose de nuevo independiente, libre
y personalmente insojuzgable; el mundo recibió nueva
vida y fue fecundado para nuevas creaciones.
Era la
oposición de lo terreno y lo espiritual, de la servidumbre y la libertad, de un
morir paulatino y de un vivo rejuvenecimiento.
No es
lugar aquí para que describamos la larga lucha de estos principios. Todos los
elementos vivos del Imperio romano fueron arrastrados por la nueva corriente,
empapados con la esencia cristiana y llevados por el gran camino del espíritu.
Por sí solo, dice Crisóstomo, se extinguió el error de los ídolos. El
paganismo se le figura como una ciudad conquistada cuyos muros se han
desplomado, cuyos mercados, teatros y edificios públicos son presa de las llamas
y cuyos defensores acaban de sucumbir. Sobre los escombros se yerguen todavía
unos pocos viejos y unos niños.
Pronto
desaparecen también estas figuras postreras y comienza una transformación sin
ejemplo.
En las
catacumbas surge el culto de los mártires. En los mismos emplazamientos en que
fueren adorados los dioses olímpicos, con las mismas columnas que sostuvieron
sus templos, se levantan los santuarios en honor de aquellos que habían
ultrajado a los ídolos y habían sido castigados con la muerte. El culto, que
tuvo sus principios en los yermos y en las prisiones, conquistó el mundo. A
veces nos asombra que el edificio mundano de los paganos, la basílica, se haya
convertido en el lugar del culto cristiano. Acontecimiento que encierra algo
muy significativo. El ábside de la basílica contenía un augusteo donde se guardaban las imágenes de los Césares que habían recibido honores
divinos. En su lugar, como podemos verlo todavía hoy, se colocó la imagen de
Cristo y de los apóstoles; donde estuvo el emperador del mundo, con atributos
de Dios, se encuentra ahora el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Las
divinidades locales se disipan y desaparecen. En todos los caminos, en las
abruptas alturas, en les puertos y gargantas, en las techumbres de las casas,
en el mosaico de los suelos se contempla la cruz. Victoria decisiva y
completa. Como en las monedas de Constantino vemos el lábaro con el monograma
de Cristo sobre el dragón derribado, así sobre la paganía derrotada se levanta
el nombre venerado de Cristo.
También
en este aspecto se nos ofrece la ilimitada significación del Imperio romano. En
los siglos de su apogeo quebrantó la independencia de las nacieres y aniquiló
aquel sentimiento de suficiencia que la particularidad significaba, Pero en sus
últimos tiempos ha visto salir de su regazo la verdadera religión, la expresión
más pura de una conciencia común, que excede con holgura los límites de su
Imperio, la conciencia de la comunidad en un solo Dios verdadero. Podemos decir
que, en virtud de este acontecimiento, el Imperio justificó su propia
necesidad. El género humano se había percatado de sí mismo y había encontrado
su unidad en la religión.
Esta
religión recibió de! Imperio romano su forma externa.
Los
sacerdocios paganos tenían carácter de oficios civiles; en el judaísmo incumbía
a una tribu la misión espiritual. El cristianismo se diferencia porque
constituye el sacerdocio una clase especial, formada de miembros que ingresan
en ella libremente, consagrados por la imposición de manos, apartados de todos
los afanes del mundo para entregarse a los negocios espirituales y divinos. La
Iglesia se desenvolvió al principio en formas republicanas que van
desapareciendo a medida que la nueva fe va dominando. El clero se destacará
cada vez más frente a los laicos.
Según
me parece, esto ocurrió no sin cierta necesidad interna. La llegada del
cristianismo vino a liberar la religión de los elementos políticos. Esto
implica el establecimiento frente al Estado de una clase sacerdotal separada,
con una constitución propia. Separación de la Iglesia y el Estado, que
representa, acaso, el acontecimiento mayor y de mayores consecuencias de los
tiempos cristianos. El poder espiritual y el temporal pueden encontrarse muy
juntos y hasta constituirse en estrecha comunidad, pero su coincidencia total
sólo excepcionalmente y por breve tiempo puede darse. Las relaciones mutuas
entre estos dos poderes constituyen uno de los factores más importantes de toda
la historia.
Pero este
estamento sacro tenía que copiar en su constitución la del Imperio. En
correspondencia con la jerarquía de la administración civil, se constituyó la
de los obispos, metropolitanos y patriarcas. No pasó mucho tiempo sin que los
obispos romanos se arrogaran la supremacía. Es una suposición inocente pensar
que han gozado de un primado indiscutible en los primeros siglos o en
cualesquiera otros, si es que pensamos en un reconocimiento universal de Este a
Oeste. Pero es cierto que ganaron muy pronto un prestigio que les hizo
destacarse sobre las demás potestades eclesiásticas. Muchas circunstancias
favorecieron el hecho. Si por todas partes la importancia de la capital de
provincia repercute en la autoridad del obispo de la misma, en mucho mayor
grado habría de ser éste el caso en la capital de todo el Imperio, cuyo obispo
llevaba su nombre. Roma era una de las sedes apostólicas más veneradas; en
ella había corrido la sangre de la mayoría de los mártires; durante las
persecuciones, los obispos de Roma se habían conducido con especial bravura y,
a menudo, se sucedieron en el puesto, en la persecución y en la muerte. Por
otra parte, los emperadores consideraron conveniente favorecer la formación de
una gran autoridad patriarcal. En una ley que ha sido decisiva para el dominio
ejercido por el cristianismo, Teodosio el Grande ordena a todas los pueblos que
de él dependen se sometan a la fe que San Pedro predicó a los romanos.
Valentiniano III prohibió a los obispos de la Galia y de otras provincias que
se apartaran de las costumbres seguidas sin el consentimiento del obispo de la
Ciudad Santa. Bajo los auspicios del César surgió así el poder del obispo de
Roma. Pero esta circunstancia política significó, a la vez, un limitación para
ese poder. Si no hubiera habido más que un solo emperador, el primado universal
podría Haberse mantenido. Pero la división del Imperio lo hizo imposible. Mal
podían los emperadores de Oriente, tan celosos de sus derechos eclesiásticos,
favorecer la expansión del poder del patriarca de Occidente dentro del ámbito
de sus dominios. También en este caso la constitución de la Iglesia
correspondió a la del Imperio.
2) El
Papado se alía con el reino franco
Apenas
tuvo lugar este gran cambio, apenas sembrada la religión cristiana y establecida
la Iglesia, ocurren nuevos acontecimientos universales: el Imperio romano, que
durante tanto tiempo venció y conquistó, se veía a su vez atacado, invadido y
vencido por sus vecinos.
En el
cataclismo general también el cristianismo resultó conmovido. En los grandes
peligros los romanos se acordaban todavía de los misterios etruscos y los
atenienses pensaban que Aquiles y Minerva podrían salvarlos; los cartagineses
impetraban al genio celeste; pero se trataba de perturbaciones pasajeras. El
edificio de la Iglesia se mantiene firme mientras el Imperio se derrumba en las
provincias occidentales.
Pero,
como es natural, también la Iglesia conoció momentos de angustia y se vió ante una situación totalmente nueva. Una nación pagana
se apoderó de Bretaña; los reyes arrianos conquistaron la mayor parte del
Occidente; en Italia, y ante las puertas de Roma, los longobardos, viejos
arrianos, siempre vecinos peligrosos, fundaron un poderoso reino.
Mientras
los obispos de Roma, acosados por todas partes, se esforzaban —y, en verdad,
con toda la sagacidad y tenacidad que desde entonces les es peculiar— en
conservar su señorío cuando menos en su demarcación, ocurre un desastre todavía
mayor. No sólo conquistadores, como los germanos, sino poseídos por una fe
fanática y orgullosa, contraria radicalmente al cristianismo, los árabes se
desparraman por Oriente y Occidente, conquistan en sucesivos ataques el Africa y en uno solo España, y Muza proclama su intención
de marchar hasta Italia a través de los Pirineos y de los Alpes, para plantar
el estandarte del profeta en el Vaticano.
La
situación en que se encontró el cristianismo occidental era tanto más peligrosa
cuanto que en ese momento se agitaban furiosas las disputas de los
iconoclastas. El emperador de Constantinopla se había adherido a un partido
distinto que el Papa de Roma; más de una vez trató de asesinarlo. Los
longobardos se percataron pronto de cuán favorable les era esta situación. Su
rey Astulfo se apoderó de provincias que hasta
entonces habían estado sometidas al emperador, se aproximó a Roma y exigió de
la Ciudad Eterna el pago del tributo en señal de sometimiento bajo terribles
amenazas.
No era
posible encontrar ayuda alguna en todo el mundo romano contra los longobardos y
mucho menos contra los árabes salvajes que en aquella época empezaban a dominar
el Mediterráneo y amenazaban al cristianismo con una guerra a muerte.
Por
fortuna, el cristianismo no se encerraba ya en los confines del mundo romano.
Hacía tiempo que había traspasado las fronteras siguiendo su destino original.
Por el Oeste había entrado en los puebles germánicos y se había constituido ya
en medio de ellos un poder al que no tenía más que acudir el Papa para
encontrar aliados dispuestos contra toda clase de enemigos.
Entre
todos los pueblos germánicos, el franco, ya en su primer levantamiento en las
provincias del Imperio romano, se había hecho católico. Esta conversión le
había madurado para grandes progresos. Los francos encontraron aliados
naturales en los súbditos católicos de sus enemigos arrianos, los burgundios y visigodos. Muchos milagros, nos dice la
leyenda, favorecieron a Clodoveo: San Martín le señaló el camino a través de
Vienne por medio de una perra; San Hilario le precedía en su marcha asumido por
una columna de fuego. No es demasiado atrevido suponer que estas leyendas
representan las ayudas que los indígenas prestaban a un compañero en la fe,
cuando aquéllos “anhelaban su victoria”, como dice Gregorio de Tours.
Así
fortalecido en sus comienzos con éxitos tan grandes, este sentir católico fue
reforzado por otra circunstancia especial.
El Papa
Gregorio el Grande vio una vez en el mercado de esclavos de Roma a los
anglosajones, que le llamaron la atención y le hicieron pensar en la
conveniencia de evangelizar la nación a que pertenecían. Jamás un Papa tomó
decisión de resultado más fecundo. Con la doctrina cristiana se promovió en la
Bretaña germánica una veneración por Roma y la Santa Sede como no se
encontraba en parte alguna. Los anglosajones iniciaron sus peregrinaciones a
Roma; mandaban a los jóvenes para que se instruyeran en las cosas divinas; el
rey Offa introdujo el dinero de San Pedro para ayuda
de los peregrinos; la gente de rango marchaba a Roma para morir en la Ciudad
Santa y poder ser recibida mejor por los santos del cielo. Parece como si esta
nación hubiera traspasado a Roma y a los santos cristianos la vieja
superstición germánica de que los dioses se hallan más cerca de un determinado
lugar que de otro,
A esto
se añadió algo más importante, pues los anglosajones contagiaron de esta manera
de pensar la tierra firme y los dominios francos. El apóstol de los germanos
fue un anglosajón. Lleno del fervor de su nación por San Pedro y sus sucesores,
Bonifacio prometió al comienzo de su apostolado someterse fielmente a los
mandatos de la Santa Sede, promesa que cumplió con el mayor rigor. La Iglesia
germánica fundada por él recibió así un extraordinario sentido de obediencia.
Los obispes tenían que prometer solemnemente mantenerse sometidos hasta el fin
de sus días a la Iglesia romana, a San Pedro y a sus sucesores. Pero no sólo
convenció a los germanos. Los obispos de la Galia habían estado manifestando
cierta independencia de Roma. Bonifacio, que llegó a presidir algunas veces sus
sínodos, encontró ocasión para marcar también con sus ideas esta porción
occidental de !a Iglesia franca; a partir de él, los arzobispos galos
recibieron el palio de Roma. Y el sometimiento de estilo anglosajón se extendió
así por todo el ámbito del reino franco.
El
poder franco se había convertido en el centro de todo el mundo
germánico-occidental. En nada le perjudicó que la vieja casa real, la dinastía
merovingia, se hundiera por los crímenes más atroces; su lugar fue ocupado por
otro linaje de hombres, de voluntad poderosa y de fuerza terrible. Mientras los
otros reinos se desmoronaban y el mundo estaba a punto de convertirse en una
propiedad de la espada musulmana, esta dinastía, la de Pipino de Heristal, que después recibió el nombre de
carolingia, presentó la primera y decisiva resistencia.
Al
mismo tiempo favoreció la evolución religiosa que iba teniendo lugar. Desde muy
temprano encontramos a la dinastía en muy buenas relaciones con Roma, y
Bonifacio trabaja bajo la protección de Carlos Martel y Pipino el Breve.
Piénsese
un momento en la posición del poder papal en el mundo. Por un lado, el Imperio
de Oriente, en decadencia, débil, incapaz de defender el cristianismo contra el
Islam y de asegurar sus propios dominios italianos contra los longobardos y,
sin embargo, con pretensiones de intervención soberana en las asuntos
eclesiásticos. Por otro, las naciones germánicas, llenas de vida, poderosas,
vencedoras del Islam, sometidas a la autoridad de que tenían menester con toda
la frescura de su entusiasmo juvenil y llenas de fervor generoso.
Gregorio
II se daba cuenta de lo que había ganado. “Todos los países de Occidente
—escribe lleno de seguridad al emperador iconoclasta León Isáurico—
dirigen sus miradas a nuestra humildad y nos tienen por un Dios sobre la
tierra”. Sus sucesores se iban percatando cada vez con mayor claridad de la
necesidad de apartarse de un poder que no les ofrecía protección alguna y que
sólo les imponía obligaciones: la sucesión del nombre y del imperio de Roma no
podía atarlos. Así, pues, volvían su mirada al lugar de donde únicamente podían
esperar alguna ayuda. Entablaron una alianza con los Señores de Occidente, con
los príncipes francos, alianza que se fue haciendo más estrecha con el tiempo,
aportó a ambas partes ventajas considerables y se desenvolvió de tal modo que
llegó a revestir una significación de primer orden en la historia universal.
Cuando
el joven Pipino, no satisfecho con la realidad del
poder monárquico, quiso también poseer el título, sintió que le era menester
un refrendo superior, y el Papa se lo ofreció. A cambio, el nuevo rey prometió
defender “la Santa Iglesia y la República de Dios” contra los longobardos. Pero
a su celo no le bastaba la mera defensa. Muy pronto obligó a los longobardos a
entregar los territorios italianos arrebatados al Imperio de Oriente, el
Exarcado. Parece que la justicia reclamaba que los hubiera devuelto a su dueño
el emperador, y en este sentido recibió Pipino alguna
indicación. La contestación suya fue que “no había salido a combatir por el
bien de un hombre, sino movido por su veneración a San Pedro, para ganar así el
perdón de sus pecados”. Depositó las llaves de las ciudades conquistadas sobre
el altar de San Pedro. Este fue el fundamento de todo el poder temporal de los
Papas.
Con tan
animosa colaboración se fue desenvolviendo la alianza. Carlomagno alivió por
fin al Papa de la vecindad de los príncipes longobardos, desde largo tiempo
fastidiosa. Él en persona dio muestras de la más profunda sumisión: llegó a
Roma, subió de hinojos los escalones de San Pedro, hasta llegar al patio donde
le aguardaba el Papa, a quien confirmó la donación de Pipino.
Por su lado, el Papa se mostró el amigo más fiel; las relaciones del obispo de
Roma con los obispos italianos facilitaron a Carlomagno el sometimiento de los
longobardos y la adscripción de este reino al suyo.
Pronto
el curso de los acontecimientos conduciría a éxitos mayores.
En su
propia ciudad, donde las facciones se combatían con furia, no podía el Papa sostenerse
sin la protección de fuera, y Carlomagno volvió a la Ciudad Santa con este fin.
El viejo príncipe aparecía nimbado de gloriosas victorias. En largas guerras
había sometido uno tras otro a todos sus vecinos y casi había llegado a agrupar
a todas las naciones cristianas romano-germánicas; las había conducido a la
victoria contra el enemigo común; se había hecho dueño de todas las comarcas
sometidas a los emperadores de Occidente en Italia, en la Galia y en Germania,
y disponía de todo su poder. Es cierto que estos países se habían convertido
desde entonces en un mundo diferente, pero ¿excluía ello la dignidad suprema? Pipino había recibido la diadema real porque a quien tiene
el poder corresponde el honor. También esta vez el Papa se decidió en favor del
rey. Lleno de reconocimiento y necesitado de una protección permanente, coronó
a Carlos con la corona del Imperio de Occidente en aquel día de Navidad del año
800.
Así
tuvieron cumplimiento los acontecimientos iniciados con la invasión de los
germanos en el Imperio romano.
El
lugar de los emperadores romanos de Occidente lo ocupa ahora un príncipe
franco y ejerce todos los derechos correspondientes. En la donación de los
territorios al sucesor de San Pedro vemos la ejecución de un acto de suprema autoridad
por parte de Carlomagno. Su sobrino Lotario nombra a los jueces y anula las
confiscaciones llevadas a cabo por el Papa. El Papa, jefe supremo de la
jerarquía eclesiástica en el Occidente romano, se ha convertido en un miembro
del Imperio franco. Se aparta del Oriente y poco a poco cesa de recibir
acatamiento. Hacía tiempo que los emperadores griegos le habían arrebatado su
base patriarcal en Oriente. En cambio, las iglesias de Occidente —sin
exceptuar la longobarda, a la que se llevaron las instituciones de la franca—
le prestaban una audiencia que nunca había conocido. Al acoger en Roma las
escuelas de los frisones, sajones y francos, con lo que la ciudad comenzó a
germanizarse, entró en la combinación de elementos germánicos y románicos que
ha constituido desde entonces el carácter del Occidente. Su poder echa raíces en un suelo virgen en los momentos más
angustiosos, y cuando parecía abocado a la ruina se afirma por largo tiempo. La
jerarquía creada dentro del Imperio romano se vierte en la nación germánica;
aquí encuentra un campo infinito para una actividad siempre creciente, en cuyo
curso se desarrolla hasta la plenitud el núcleo de su propia substancia.
3)
Relación con los emperadores germánicos. Formación independiente de la
jerarquía
Dejemos
transcurrir varios siglos para detenemos en el punto a que nos conducen y,
desde él, proyectar una mirada de conjunto.
El
Imperio franco ha caído y el germánico surge poderoso.
Nunca
el nombre alemán ha tenido mayor valimiento en Europa que en los siglos X y XI,
bajo los emperadores sajones y los primeros emperadores sálicos. Vemos a
Conrado II dirigirse desde las fronteras orientales —donde el rey de Polonia ha
tenido que sometérsele y entregarle una fracción de su reino, y donde el duque
de Bohemia ha sido condenado a prisión— hacia el Oeste, para asegurarse la
Borgoña frente a las pretensiones de los señores Franceses. Los vence en los
llanos de Champagne; a través del San Bernardo acuden en su auxilio sus
vasallos italianos; se hace coronar en Ginebra y congrega su dieta en
Solothurn. En seguida le encontramos en la Italia meridional. “En la frontera
de su imperio —dice su cronista Wippo—, en Capua y Benevento, ha resuelto las discusiones con su
palabra.” Enrique III reinó con no menos poder. Pronto lo encontramos en el
Escalda y el Lys, vencedor de los condes de Flandes,
y en Hungría, a la que obliga durante cierto tiempo a prestarle pleito
homenaje, más allá del Raab, hasta que le dan el alto
los elementos. El rey de Dinamarca le visita en Merseburgo.
Uno de los más poderosos señores de Francia, el conde de Tours, se le ofrece
como vasallo, y las crónicas españolas cuentan que exigió a Femando I de
Castilla, príncipe victorioso y lleno de poder, que le rindiese acatamiento
como supremo señor feudal de todos los reyes cristianos.
Si
preguntamos ahora qué fuerza interior sostenía este poder expansivo que
pretendía la supremacía europea, nos encontramos con que encerraba un importante
elemento religioso. También los germanos conquistaban mientras convertían. Con
la Iglesia, marchaban sus Fronteras a través del Elba hacia el Oder y a lo largo del Danubio; los monjes y los sacerdotes
precedieran al influjo germano en Bohemia y en Hungría. Por esta razón las
autoridades eclesiásticas disfrutaron de un gran poder. Los obispos y abades
obtuvieron en Germania derechos condales y a veces ducales más allá de sus
propios dominios, y no se describen las posesiones eclesiásticas como radicadas
en les condados sino que, por el contrario, son los condados los que radican en
los obispados. En la Italia alta casi todas las ciudades estaban sometidas a
los vicecondados de sus obispos. Sería un error
creer que las autoridades eclesiásticas han ganado con esto una auténtica
independencia. Como la promoción para las dignidades eclesiásticas correspondía
al rey —las fundaciones solían enviar el anillo y el cetro del dignatario
fallecido a la corte, que los volvía a ceder de nuevo—, era hasta una ventaja
para los príncipes conceder atribuciones temporales al hombre de su elección,
con cuya fidelidad debían contar. A pesar de la resistencia de la nobleza,
Enrique III colocó en la sede de Milán a un plebeyo, de cuya fidelidad estaba
seguro; la obediencia que más tarde encontró en la Italia del Norte se debió en
gran parte a esta manera de proceder. Así se explica que, entre todos los
emperadores, fuera Enrique III el más generoso con la Iglesia y, al mismo
tiempo, quien defendiera con mayor vigor el derecho de promover los obispos.
También se tenía cuidado en que las donaciones no se sustrajeran al poder del
Estado. Los bienes eclesiásticos no estaban exentos de los gravámenes públicos,
ni siquiera del deber de vasallaje. A menudo encontramos obispos que conducen a
sus hombres a la guerra. Y se puede comprender la ventaja que suponía poder
nombrar obispos como el arzobispo de Bremen, quien ejercía la máxima autoridad
espiritual en los reinos escandinavos y sobre las diversas estirpes de los
vendos.
Siendo
el elemento eclesiástico tan importante en la organización del Imperio
germánico, se comprende la importancia que había de revestir la relación que el
emperador mantuviera con el jefe supremo, con el Papa de Roma.
Lo
mismo que en el caso de los emperadores romanos y los sucesores de Carlomagno,
el Papado guardó estrecha relación con el emperador germánico. No se puede
dudar de su situación política subalterna. Es verdad que antes de que el
Imperio cayera de manera definitiva en manos germánicas, cuando era gobernado
por jefes débiles y vacilantes, los Papas ejercieron actos de suprema
autoridad. Pero desde el momento en que los poderosos príncipes germanos se
arrogaron la dignidad imperial fueron de hecho, aunque no sin resistencia, tan
señores del Papado como los carolingios. Otón el Grande protegió con mano de
hierro al Papa que había elevado a la Sede, y sus hijos siguieren su ejemplo.
Como las facciones romanas se levantaron de nuevo y se apropiaron la dignidad
papal, manejándola como un interés de familia, comprándola y vendiéndola, se
hizo necesaria una intervención superior. Es sabido con qué energía la llevó a
cabo Enrique III. Su sínodo de Sutri depuso a los
Papas intrusos. Luego de colocarse el anillo patriarcal en el dedo y haber
recibido la corona imperial, señaló a su discreción quién había de ocupar la
Sede. Se sucedieron cuatro Papas germanos, todos nombrados por él; al vacar la
Sede, los delegados de Roma, así como los enviados de los otros obispados, se
presentaban en la corte para recibir el nombramiento del sucesor.
En esta
situación le convenía al emperador mantener el prestigio del Papado. Enrique
III fomentó las reformas que emprendieron los Papas nombrados por él, y el
aumento consiguiente de autoridad no provocó su recelo. El hecho de que León
IX, contrariando la voluntad del rey de Francia, convocara a un sínodo en
Reims, nombrando y deponiendo obispos franceses y recibiendo la declaración
solemne de que el Papa era el único primado de la Iglesia entera, no podía
sino satisfacer al emperador mientras él pudiera disponer de poder sobre el
Papado. Era congruente con la pretensión de primacía que trataba de afirmar en
Europa. La misma relación que se aseguraba con respecto a los nórdicos a través
del arzobispo de Bremen, podía asegurársela sobre las otras potencias de la
cristiandad a través del Papa.
Pero en
esto se encerraba un gran peligro.
La
organización del estamento eclesiástico en los dominios germánicos y
germanizados se había convertido en algo muy diferente a la que presentaba en
los románicos. Se le había atribuido una gran parte del poder político;
disponía de poder principesco. Hemos visto que dependía del emperador, de la
suprema autoridad secular, pero ¿qué podía ocurrir cuando esta autoridad
cayera en manos débiles, si el jefe de la Iglesia, triplemente poderoso: por
su dignidad» objeto de la veneración general, por la obediencia de los fieles y
por su influencia sobre otros Estados, aprovechara el momento oportuno para
enfrentarse con el poder real?
La
situación se mostraba propicia en varios aspectos. El poder eclesiástico
albergaba en sí un principio propio, antagonista de ese gran influjo secular,
principio que debía manifestarse en cuanto se sintiera con fuerzas suficientes.
Según creo, había también una contradicción en el hecho de que el Papa, que
ejercía el máximo poder espiritual, tuviera que estar sometido por todas partes
al emperador. Otra cosa hubiese ocurrido si Enrique III se hubiera decidido a
proclamarse cabeza de toda la cristiandad. Como no sucedió esto, es natural que
en un momento de confusión política el Papa se viera impedido, per su sumisión
al emperador, de aparecer plenamente como el padre de todos los fieles, como
correspondía a su dignidad.
En esta
situación sube a la Silla de San Pedro Gregorio VII. Gregorio es un espíritu
osado, tenaz y de largo alcance; sistemático, podríamos decir, como una
construcción escolástica; imperturbable en las consecuencias lógicas y muy
diestro al mismo tiempo en eludir con la mejor apariencia contradicciones
verdaderas y fundadas. Vió el camino que llevaban
las cosas, captó en el trajín de la vida cotidiana sus posibilidades
históricas, y decidió emancipar al poder papal de la tutela imperial. Una vez
que se propuso este fin, echó mano sin contemplaciones de todos los medios
necesarios. La resolución que inspiró a los concilios de que en el futuro jamás
ninguna dignidad eclesiástica podría ser atribuida por una autoridad secular,
tenía que chocar con la esencia misma de la constitución imperial, porque ésta
descansaba sobre la unión de la organización eclesiástica y la secular el
vínculo lo representaba la investidura y significó tanto como una revolución
que se arrebatara este derecho al emperador.
Es
claro que Gregorio VII no hubiera pensado en tal cosa de no haberse dado cuenta
de la descomposición del Imperio germánico durante la minoridad de Enrique IV y
del levantamiento de los pueblos y príncipes germanos contra este emperador.
Encontró aliados en los grandes vasallos. También ellos se sentían oprimidos
por la supremacía del poder imperial y trataban de liberarse de él. En cierto
sentido el mismo Papa era uno de los grandes vasallos del Imperio. Así se
comprende que el Papa declarara a Alemania imperio electivo —el poder de los
príncipes crecía de este modo en gran manera —y que los príncipes no se
opusieran cuando el Papa se libró del poder imperial. En la misma lucha de las
investiduras sus ventajas iban a la par. El Papa estaba muy lejos de querer
designar por sí mismo a los obispos y dejó el nombramiento a cargo de los
cabildos, en los que la gran nobleza germánica ejercía el máximo influjo. En
una palabra: el Papa tenía a su lado los intereses de la aristocracia.
Pero, a
pesar de estos aliados de marca, ¡qué guerras más largas y sangrientas costó a
los Papas la conquista de su libertad! Desde Dinamarca hasta la Apulia, dice el
salmo del Año Santo, desde la Carolingia hasta Hungría, el Imperio ha vuelto
sus armas contra sus entrañas. La lucha entre el principio espiritual y el
temporal, que antes se entendieron tan bien, enzarzó a la cristiandad en
fatales altercados. Los Papas tuvieron que abandonar a menudo la Ciudad Eterna
y contemplar cómo ocupaban la Sede los Antipapas.
Por fin
consiguieron el triunfo. Después de muchos siglos de sumisión y otros más de
lucha indecisa, se había logrado de manera definitiva la independencia de la
Santa Sede y su principio. De hecho los Papas gozaban de una posición
magnifica. La clerecía estaba completamente en sus manos. Es digno de notar que
los Papas más enérgicos de este período fueron todos benedictinos al igual que
Gregorio VII. Al introducir el celibato convirtieron a todo el sacerdocio en
una especie de orden monástica. El obispado universal que se arrogaban guardaba
cierto parecido con el poder de un abad cluniacense, que era la única autoridad
abacial en su orden. Y así estos Papas pretendían ser únicos obispos de la
Iglesia. No sintieron escrúpulo alguno para intervenir en la administración de
todas las diócesis. Sus legados fueron equiparados por ellos con los viejos
procónsules romanos. Las potencias estatales iban decayendo mientras se
constituía este orden que obedecía a una sola cabeza, que estaba organizado
apretadamente y se extendía por todos los países, poderoso por sus riquezas
territoriales y dominador de todos los aspectos de la vida. Ya a comienzos del
siglo XII el preboste Gerohus pudo decir: “Llegarán
las cosas al extremo de que los ídolos de oro del Imperio se derrumbarán y todo
reino mayor se romperá en cuatro principados: entonces la Iglesia estará libre
y no oprimida, bajo la protección del Sumo Sacerdote coronado”. Poco faltó para
que no se cumpliera la profecía. Porque en realidad, ¿quién era más poderoso en
Inglaterra en el siglo XIII, Enrique III o aquellos veinticuatro señores que
tuvieron durante cierto tiempo el gobierno en sus manos? ¿Y quién es más
poderoso en Castilla, el rey o los “barones?” No parecía necesario el poder de
un emperador después que Federico había otorgado a los príncipes del Imperio
los atributos esenciales de la soberanía territorial. Se puede decir que sólo
el Papa disfrutaba de un poder amplísimo y unitario. Así ocurrió que la
independencia del principio espiritual se trasmutó muy pronto en una nueva
especie de supremacía. Llevaban a ello el carácter temporal-espiritual que
dominó la vida toda y el curso de les acontecimientos. Cuando países durante
tanto tiempo perdidos, como España, habían sido recobrados del mahometismo y
ganadas al paganismo y pobladas con pueblos cristianos provincias como Prusia;
cuando las mismas capitales de la religión griega se sometieron al rito latino
y cientos de miles se alistaban para la reconquista de los santos lugares, nada
tiene de extraño que gozara de un prestigio inmenso el sumo sacerdote, que
intervenía en todas estas empresas y recibía la obediencia de los sometidos.
Bajo su dirección y en su nombre se expandían las naciones occidentales en
innumerables colonias como si fueran un solo pueblo y trataban de adueñarse del
mundo. Por lo tanto, no puede extrañarnos que también en el interior ejerciera
una autoridad indiscutible y que un rey de Inglaterra recibiera del Papa su
reino como feudo, que un rey de Aragón lo pusiera a disposición del apóstol
Pedro y que Nápoles fuera cedido por el Papa a una dinastía extranjera.
Asombrosa fisonomía ofrece esa época, que nadie todavía nos ha presentado en su
plena verdad. Es una combinación extraordinaria de disensión interior y de
brillante expansión hada fuera, de autonomía y obediencia, de mundo espiritual
y secular. Sorprende el carácter contradictorio del fervor religioso. A veces
se recoge en la abrupta montaña, en el bosque solitario para entregarse por
completo a la contemplación divina, renunciando a todos los goces de la vida
en espera de la muerte; o, en medio de los hombres, se empeña con entusiasmo
juvenil en acuñar en formas penetrantes y magníficos los misterios
vislumbrados, las ideas que le alimentan. Pero junto a esto encontramos esa
otra fuerza que ha inventado la Inquisición y que blande la terrible espada de
la justicia contra los herejes: “A nadie —dice el caudillo contra los
albigenses— de cualquier sexo, edad o rango hemos perdonado, sino destrozado a
todos con el filo de la espada”. A veces ambos aspectos se concentran en un
solo momento. A la vista de Jerusalén los cruzados se apean de sus caballos y
se descalzan para llegar como verdaderos peregrinos a las Santas Murallas; en
medio de los combates más fieros, se creen asistidos del auxilio de los santos
y de los ángeles. Pero apenas escaladas las murallas se entregan al saqueo y la
matanza: en el emplazamiento del Templo de Salomón degollaron cuatro mil
sarracenos, quemaron a los judíos en sus sinagogas y mancharon de sangre los
santos lugares que venían a adoran Contradicción inseparable de todo Estado
religioso y que constituye su propia esencia.
4)
Contraste entre los siglos XIV y XV
En
algunos momentos se siente uno tentado a indagar los planes del gobierno divino
del mundo, las fases de la educación del género humano.
Con
todos sus defectos, el desarrollo que acabamos de delinear fue necesario para
que arraigara bien el cristianismo en Occidente. Era muy difícil hacer que se
empaparan con las ideas del cristianismo aquellas almas nórdicas, ariscas,
dominadas por antiquísimas supersticiones. Era menester que lo espiritual
tuviera durante cierto tiempo el predominio para que la levadura prendiera por
completo en el alma germánica. A la vez se verifica entre el elemento
germánico y el románico la unión sobre la que descansa el carácter de la
Europa posterior. Existe una comunidad del mundo moderno, que se ha considerado
siempre como fundamento principal de toda su formación, en la Iglesia y en el
Estado, en las costumbres, en la vida y en la literatura. Para que esto se produjera,
las naciones occidentales tuvieron que componer alguna vez un solo Estado
universal.
Pero en
el inmenso curso de los acontecimientos no pasó de ser un momento. Una vez
logrado el cambio, necesidades nuevas operan otra vez.
Anuncia
una nueva época el hecho de que los idiomas nacionales cuajaran casi por el
mismo tiempo. Poco a poco, pero de manera incontenible, se filtran en todos los
campos de la actividad espiritual y paso a paso le disputan el terreno al
idioma de la Iglesia, La universalidad se retrae y en el campo abandonado por
ella crece una nueva particularidad de sentido superior. El elemento
eclesiástico había domeñado las nacionalidades y ahora, transformadas, éstas
discurren por un camino nuevo.
No
parece sino que todo el afán de los hombres, que transcurre insignificante y
que escapa a la observación, se halla sometido al curso poderoso e incontenible
de los acontecimientos. El poder papal fue cosa que las anteriores
circunstancias reclamaban, pero las nuevas le eran contrarias. Como las
naciones no habían tanto menester del impulso del poder eclesiástico, pronto le
ofrecieron resistencia. Sentían en sí la fuerza de su independencia.
Vale la
pena de traer a la memoria los hechos más importantes en que se manifiesta este
nuevo sesgo.
Como es
sabido, fueron los franceses los primeros que hicieron frente de manera
decidida a las pretensiones del Papa. Con unanimidad nacional se opusieron a
las bulas de excomunión de Bonifacio VIII y en cientos de documentos todas las
clases declararon su adhesión a la actitud de Felipe el Hermoso.
Les
siguen los alemanes. Cuando los Papas atacan el Imperio con el mismo coraje de
antes, aunque éste ni de lejos mantenía el antiguo poder, los príncipes
electores se allegaron a orillas del Rin, reuniéndose en sus sitiales de
piedra del campo de Rense, con el propósito de
acordar una medida general para reafirmar “el honor y la dignidad del Imperio”.
Pretendían declarar solemnemente la independencia del Imperio contra toda
intervención del Papa. Pronto les siguió la misma resolución de todas las
fuerzas, emperador, príncipes y príncipes eclesiásticos, y se enfrentaron
unánimemente al poder temporal del Papa.
Inglaterra
no se hizo esperar mucho. En ninguna otra parte gozaron los Papas de mayor
influencia ni administraron más arbitrariamente los beneficios; cuando Eduardo
III se negó a pagar el tributo prometido por reyes anteriores, el Parlamento se
adhirió a él y le aseguró su apoyo. El rey tomó sus medidas para precaverse
contra otros abusos del poder papal.
Vemos
cómo una nación tras otra se afirman en su independencia y unidad; el poder
público nada quiere saber de otra autoridad superior; tampoco en el pueblo
encuentran aliados los Papas, Príncipes y estamentos rechazan resueltamente sus
intervenciones.
Mientras
tanto ocurrió que el Papado cayó en confusión y debilidad, lo que permitió a
las potencias occidentales, que hasta entonces no habían buscado más que
afirmarse, influir a su vez sobre él.
Apareció
el cisma. Obsérvense sus consecuencias. Durante largo tiempo dependió de los
príncipes nombrar uno u otro Papa según su conveniencia política, y el poder
espiritual no disponía de medio alguno para acabar con la confusión que sólo el
poder temporal podía dominar. Cuando se celebró una reunión con este objeto en
Constanza, no se votó por cabezas como antes, sino por las cuatro naciones y a
cada una de ellas le fue posible decidir en reuniones previas a quién había de
dar su voto; juntas destituyeron un Papa y el recién elegido tuvo que celebrar concordatos
con cada una de las naciones, concordatos cuyo contenido ya venía anticipado
por la conducta seguida. Durante el concilio de Basilea y la nueva disensión,
algunos reinos se mantuvieron neutrales y sólo el esfuerzo de los príncipes
consiguió impedir el nuevo cisma. Nada podía ocurrir que fuera más favorable al
predominio del poder temporal y a la independencia de cada reino.
De
nuevo el Papa goza de gran prestigio y dispone de la obediencia de todos. El
emperador le servía de escudero; hubo obispos, no sólo en Hungría sino también
en Alemania, que se decían por la gracia de la Sede apostólica; en el Norte se
seguía recogiendo el dinero de San Pedro; afluían peregrinos de todos los
países en el jubileo del año 1450 y un testigo compara su llegada con enjambres
de abejas y con bandadas de pájaros. Pero, a pesar de todo, no habían vuelto
los tiempos pasados.
Para
convencerse de esto basta con recordar el celo de los cruzados y compararlo a
la frialdad con que se recibió en el siglo XV el llamamiento para una
resistencia común contra los turcos. Era mucho más urgente defender la propia
tierra contra un peligro que avanzaba irresistible, que rescatar el Santo
Sepulcro. Con la mayor elocuencia habló Eneas Silvio en la Dieta y el monje Capistrano en las plazas de las ciudades, y los cronistas
nos cuentan la impresión producida en el ánimo de los oyentes, pero no sabemos
que nadie acudiera a las armas. Los Papas hicieron los mayores esfuerzos. Uno
equipó una flota; otro, Pío II, aquel elocuente Eneas Silvio, acudió,
sobreponiéndose a su enfermedad, al puerto donde debían reunirse los que
estaban en mayor peligro. Quería estar presente, según sus palabras, para hacer
lo único que le era posible: elevar sus brazos al cielo como Moisés. Pero ni
los ruegos, ni las advertencias, ni los ejemplos sirvieron de nada. Había
pasado la época de aquella juvenil cristiandad caballeresca y a ningún Papa le
fue posible resucitarla de nuevo.
Eran
otros les intereses que por entonces movían al mundo. Después de largas luchas
intestinas los reinos de Europa se consolidan. El poder central domina las
facciones que hasta entonces habían puesto en peligro el trono y cobija a todos
los súbditos en única obediencia. Muy pronto se empezó a minar el poder estatal
del Papado, que lo quería dominar todo y que en todo intervenía. El principado
se alzó con mayores pretensiones.
Muchas
veces se figura uno al Papado gozando de un poder casi ilimitado hasta la
Reforma, pero la realidad es que los Estados se habían arrogado no pequeñas
atribuciones en los negocios eclesiásticas durante el siglo XV y comienzos del
XVI.
En
Francia, las intervenciones de la Santa Sede fueron esquivadas en su mayor
parte con la Pragmática Sanción, que estuvo vigente más de medio siglo. Es
verdad que Luis XI, poseído de una falsa piedad, que tanto más le podía cuanto
más le faltaba la verdadera, hizo concesiones, pero sus sucesores recuperaron
con ventaja lo perdido. Se dice que la corte de Roma alcanza de nuevo aquel
poder antiguo cuando Francisco I celebra su concordato con León X. Es verdad
que el Papa recibió de nuevo las annatas. Pero, en
cambio, tuvo que renunciar a otras muchas cosas, entre las principales al
derecho, en favor del rey, de promover los obispados y otros altos beneficios.
Es innegable que la Iglesia galicana perdió sus derechos, pero no tanto en
favor del Papa como del rey. El principio que Gregorio VII quiso imponer al
mundo fue abandonado sin gran dificultad por León X.
En
Alemania las cosas no podían ir tan lejos. Los acuerdos de Basilea, que en
Francia se convirtieron en la Pragmática Sanción. En Alemania, donde también se
aceptaron en un principio, resultaron moderados por el Concordato de Viena.
Pero tampoco esta moderación ocurrió sin alguna contrapartida de la Santa Sede.
En Alemania no bastaba entenderse con el jefe del Estado; era menester ganarse
a los diversos estamentos. Los arzobispos de Maguncia y Tréveris obtuvieron el
derecho de disponer de los beneficios vacantes que correspondían al Papa; el
elector de Brandeburgo adquirió la facultad de promover a los tres obispos del
país; otros estamentos menos Importantes, las ciudades de Estrasburgo,
Salzburgo y Metz, consiguieron también ciertas ventajas. Sin embargo, no se
acalló con esto la oposición general. En el año 1487 todo el Imperio se opuso a
un diezmo que el Papa quiso introducir. En el año 1500 la autoridad secular le
retuvo al legado del Papa dos tercios de la cantidad aportada por la venta de
indulgencias, cantidad que dedicó a la guerra contra los turcos.
Sin
necesidad de concordato alguno, ni de Pragmática Sanción, se llegó en
Inglaterra a resultados mayores que los derivados de Constanza. Enrique VII
tenía el derecho de nombrar un candidato para las sedes episcopales vacantes.
No le bastó con tomar en sus manos el fomento de los intereses eclesiásticos,
sino que dispuso de la mitad de las annatas. Cuando,
después de esto, a comienzos del reinado de Enrique VIII, Wolsey adjuntó a sus otros cargos oficiales la dignidad de legado, el poder espiritual
y el temporal aparecieron conciliados en cierto modo, pero antes de que asomara
el protestantismo se acometió una violenta confiscación de gran número de
monasterios.
Tampoco
los países meridionales se quedaron atrás. También el rey de España podía
nombrar los obispos. A la Corona estaban vinculados los grandes maestres de las
órdenes militares; y ella, que había establecido la Inquisición y la dominaba,
disfrutó de muchas atribuciones y derechos de orden eclesiástico. Femando el
Católico se opuso no pocas veces a las autoridades papales.
En no
menor grado que las órdenes militares españolas, eran patrimonio de la Corona
las portuguesas de Santiago, de Avis, de Cristo, a la que habían correspondido
los bienes de la orden del Temple. El rey Manuel consiguió de León X no sólo la
tercera parte de la cruciata, sino también el diezmo de los bienes
eclesiásticos, con el derecho expreso de distribuirlos a su buen placer.
Por
todas partes, tanto en el norte como en el sur, se trataba de limitar los
derechos del Papa. El poder estatal buscaba la participación en las rentas
eclesiásticas y la distribución de las dignidades y beneficios. Los Papas no
ofrecieron una resistencia seria. Trataron de conservar todo lo que pudieron,
pero fueron cediendo. Lorenzo de Médicis, en ocasión
de un altercado entre Femando, rey de Nápoles, y el Papa, dice que aquél no
pondrá ninguna dificultad en prometer lo que sea, pero que luego, en el
momento del cumplimiento, se verá lo que siempre se ha visto en estas
contiendas entre Papas y reyes. Hasta la misma Italia había llegado este
espíritu de oposición. Se nos cuenta de Lorenzo de Médicis que siguió en estos asuntos el ejemplo de los grandes príncipes y no cumplía de
los mandatos papales más que aquello que le venía en gana.
Sería
un error no ver en estos empeños más que actos de pura arbitrariedad. La
inspiración religiosa había cesado de dominar la vida de las naciones europeas
en la medida de antes; el desarrollo de las nacionalidades y la formación de
los Estados marcaban poderosamente su fuerza. Por lo tanto, era necesario que
la relación entre el poder temporal y el espiritual sufriera un cambio
profundo. Y hasta en los mismos Papas se notaba una gran Mudanza.
II.
LA IGLESIA Y EL ESTADO PONTIFICIO A COMIENZOS DEL SIGLO XVI
1) Engrandecimiento
del Estado de la Iglesia
Piénsese
lo que se quiera de los Papas de los primeros tiempos, lo cierto es que siempre
tuvieron a la vista grandes intereses. Tuvieron que cuidar de una religión
perseguida, tuvieron que luchar con el paganismo, propagar el cristianismo en
los pueblos nórdicos y establecer una jerarquía eclesiástica independiente.
Constituye uno de los títulos de la dignidad humana el afanarse por ejecutar
algo grande y este ímpetu animó también con fuerza a ¡os Papas. Pero los nuevos
tiempos habían amortiguado aquellos entusiasmos. Se había dominado el cisma y
había que avenirse a la imposibilidad de provocar una empresa colectiva contra
los turcos. En esta coyuntura, ocurrió que el Papa persiguió con más decisión
que nunca los fines de su principado temporal, dedicándole toda la tenacidad de
que era capaz.
Desde
largo tiempo el siglo estaba poseído por este espíritu. “Antes, declaraba un
orador en el Concilio de Basilea, era de opinión que sería bueno separar por
completo el poder secular del poder espiritual. Pero he aprendido que la virtud
sin poder es algo ridículo y que el Papa de Roma sin el patrimonio de la
Iglesia no sería más que un siervo de los reyes y los príncipes.” Este orador,
que gozó de tanta influencia en la asamblea que decidió la elección de Papa a
favor de Félix, considera que no es nada malo que un Papa tenga hijos que le
puedan prestar ayuda contra los tiranos.
Un poco
más tarde, se ocuparon en Italia de otro aspecto de la cuestión. Parecía muy
bien que un Papa sacara adelante su familia: más bien se tendría sospecha del
que así no lo hiciera, “Otros —escribió Lorenzo de Médicis a Inocencio VIII— no han esperado tanto para querer ser Papas y tampoco se han
preocupado mucho por el honor y la buena conducta que Su Santidad ha mantenido
tanto tiempo. Ahora Su Santidad no sólo tiene excusa delante de Dios y de los
hombres, sino que esa conducta honorable pudiera serle reprochada y atribuida
a otros motivos. El celo y la obligación fuerzan mí conciencia a recordar a Su
Santidad que ningún hombre es inmortal y que un Papa tiene tanta importancia
como él quiera dársela: no puede hacer objeto de herencia la dignidad que
posee, y sólo a los honores y los favores que distribuya a su gente podrá
llamar propiedad suya”. Estos eran los consejos del hombre considerado como el
más sensato de Italia. Estaba interesado en el asunto, pues había casado a su
hija con el hijo del Papa, pero jamás podría haberse expresado de manera tan
desenfadada si no fuera algo corriente en el gran mundo una opinión semejante.
Concuerda
con esto que por el mismo tiempo los estados europeos arrebataron al Papa una
parte de sus atribuciones y que él comenzó a enredarse en empresas
estrictamente seculares. Se sentía príncipe italiano antes que nada.
No
hacía mucho tiempo que los florentinos habían vencido a su vecino y que la
familia de los Médicís había fundado su poder sobre
ambos; el de los Sforza en Milán, el de la casa de
Aragón en Nápoles y el de los venecianos en Lombardía habían sido logrados y
consolidados violentamente, en tiempos no borrados todavía de la memoria de los
hombres; ¿por qué no había de abrigar el Papa la esperanza de establecer
también un gran poder en aquellos dominios considerados como patrimonio de la
Iglesia pero que se hallaban sometidos a toda una serie de jefes
independientes?
Con
deliberada intención y efectivos resultados comenzó el Papa Sixto IV a caminar
en esta dirección; Alejandro VI la prosiguió de manera poderosa y con éxito
extraordinario; Julio II orientó esta política de forma inesperada y
permanente.
Sixto
IV (1471-1484) concibió el plan de fundar en los bellos y ricos llanos de la Romaña un principado a favor de su sobrino Girolamo Riario. Las demás
potencias aliadas italianas se disputaban ya la supremacía, cuando no la
posesión, de estos territorios y, en cuestión de derechos, sin duda que el Papa
podía hacer valer uno mejor. Pero ni en fuerzas estatales ni en recursos
bélicos estaba todavía a la altura de la empresa. No le preocupó demasiado
poner al servicio de sus propósitos todo su poder espiritual que se hallaba por
encima de todo lo terreno por naturaleza y destino, rebajándolo así al plano de
las confusas contiendas del momento. Como eran los Médicis,
sobre todo, los que se le cruzaban en el camino, se vió comprometido en las pugnas florentinas, despertó la sospecha de que estaba
enterado de la conjuración de los Pazzi y del
asesinato ejecutado por éstos ante el altar de una catedral, y se habló de la
complicidad del Padre de los creyentes. Cuando los venecianos cesaron de
apoyar la causa del sobrino, al Papa no le bastó con abandonarlos en una
guerra a la que él mismo les había empujado, sino que llegó al extremo de
excomulgarlos mientras seguían en ella. Su estilo dentro de Roma no fue
distinto. Los enemigos de Riario, los Colonna, fueron
perseguidos por él encarnizadamente; les arrebató Marino; mandó prender al
protonotario Colonna en su propia casa, para llevarlo prisionero y ejecutarlo.
La madre acudió a San Celso en Banchi, donde se
hallaba el cadáver; alzó por los cabellos la cercenada cabeza y gritó: “Esta es
la cabeza de mi hijo; esta es la lealtad del Papa. Prometió que si le
entregábamos Marino dejaría en libertad a mi hijo; ya tiene Marino, y en mis
manos está también mi hijo, pero muerto. ¡Mirad, así cumple el Papa con su
palabra!”
Hazañas
como ésta eran necesarias para que Sixto IV lograra la victoria sobre sus
enemigos de dentro y fuera del Estado. De hecho consiguió que su sobrino fuera
señor de Imola y Forli;
pero no cabe duda que, si su prestigio secular ganó mucho en la ocasión, perdió
mucho más su dignidad espiritual. Hubo un intento de convocar un concilio
contra él.
Pero
pronto Sixto IV sería superado. En el año 1492 sube a la Silla de Pedro
Alejandro VI.
Alejandro
no había pensado en todos los días de su vida más que en gozar del mundo, vivir
alegremente y dar satisfacción a todos sus deseos y ambiciones. Fue para él el
colmo de la felicidad poseer, por fin, la suprema dignidad eclesiástica. Esta
satisfacción parecía rejuvenecerle por días, a pesar de lo viejo que era.
Ninguna idea molesta duraba de un día a otro. Lo único que le preocupaba era lo
que pudiera serle útil, la manera de enriquecer a su hijo con dignidades y
Estados; jamás ningún otro pensamiento le entretuvo demasiado.
Sólo
este propósito se hallaba en la base de todas sus alianzas políticas, que tan
gran influencia ejercieron en los acontecimientos históricos; un factor
importantísimo de la política europea era la cuestión de cómo el Papa habría de
casar a su hijo y cómo lo dotaría y enriquecería.
César Borgia, el hijo de Alejandro, siguió la carrera de Riario. Comenzó en el mismo tramo: su primera hazaña
consistió en expulsar de Imola y Forli a la viuda de Riario. Con cordial desenfado prosiguió
su tarea, y lo que aquél no había hecho más que intentar o iniciar, él lo llevó
a cumplimiento. Considérese el camino escogido. Lo podemos trazar en pocas
palabras. El Estado pontificio era presa de la disensión a causa de los güelfos
y de los gibelinos, de los Orsini y les Colonna. Como
los otros Papas, como el mismo Sixto IV, Alejandro y su hijo se aliaron al
principio con uno de los dos partidos: el güelfo de los Orsini.
En virtud de esta alianza pronto pudieron con sus enemigos. Expulsaron a los Sforza de Pesaro, a los Mala testa de Rimini,
a los Manfreddi de Faenza y
se apoderaron de estas ciudades poderosas y bien amuralladas, Fundando en
ellas un importante poder. Pero apenas lograron todo esto y acabaron con sus
enemigos, se volvieron contra sus amigos. En esto se distinguió el poder de
los Borgia de los anteriores, que siempre habían
quedado prisioneros de la facción a la que se habían adherido. César Borgia, sin empacho ni vacilación, atacó a sus aliados. El
duque de Urbino, que le había apoyado hasta entonces, fue rodeado por una red
sin que se diera cuenta, y apenas pudo escapar de ella, convirtiéndose en un
Fugitivo en su propio país. Vitelli, Baglioni, capitanes de los Orsini,
quisieren mostrar que eran capaces de resistencia. Decía César: “Está bien
engañar a los que son maestros de todas las traiciones.” Con una crueldad bien
calculada, los atrajo a su trampa y sin piedad alguna se deshizo de ellos.
Luego de haber domeñado así a los dos partidos, ocupó su puesto: a los
partidarios, nobles de rango inferior, los atrajo y los colocó a sueldo;
mantuvo en orden los territorios conquistados apelando al terror.
De este
modo vio satisfecho Alejandro su deseo más vivo, los barones del país
aniquilados y su casa en camino de establecer en Italia una gran dinastía
hereditaria. Pero tuvo que sentir, a su vez, el poder de las pasiones desatadas.
César no quería compartir con ningún familiar ni favorito su poder. Asesinó a
su hermano, que se cruzaba en su camino, haciéndolo arrojar al Tíber; en las
escaleras de palacio fue acometido por orden suya su cuñado. La mujer y la
hermana cuidaban del herido; la hermana le preparaba la comida para tener
seguridad de que no sería envenenado, El Papa puso vigilancia en la casa para
proteger del hijo al yerno. Precauciones de las que se reía César, Solía decir:
“Lo que no ha pasado al mediodía puede pasar por la noche”. Cuando el príncipe
se encontraba convaleciente entró en su cuarto, hizo salir a la mujer y a la
hermana, y llamó a su verdugo, que estranguló al desgraciado. No le interesaba
demasiado la persona del Papa, en el que no veía más que un instrumento de su
propio poder. Mató al favorito de Alejandro; Peroto,
cuando éste se guarecía bajo el manto pontifical; la sangre le saltó al Papa en
la cara.
César
tenía Roma y el Estado pontificio bajo su poder. De bella figura, de fuerzas
que le permitían en las fiestas de toros cercenar de un golpe la cabeza del
bruto, generoso hasta la magnificencia, voluptuoso, manchado de sangre, Roma
temblaba ante su nombre. César necesitaba dinero y tenía enemigos; todas las
noches aparecía gente asesinada. Todo el mundo callaba y nadie había que no
temiera le llegara su vez. Al que no le alcanzaba el poder le destruía el
veneno.
Sólo un
punto había en la tierra donde todo esto fuera posible. Este punto era aquel
donde coincidían la plenitud del poder secular y la suprema instancia
espiritual. Este es el centro ocupado por César. También la degeneración tiene
su perfección. Muchos familiares de los Papas habían intentado cosas
semejantes, pero nadie llegó tan lejos. César es un virtuoso del crimen.
¿No fue
acaso una de las tendencias fundamentales del cristianismo en sus orígenes
hacer imposible un poder semejante? La suprema dignidad eclesiástica debía
servir ahora para hacerlo viable.
No era
menester la prédica de un Lutero para ver en todas estas historias la más
perfecta contradicción del cristianismo. Pronto se empezó a decir que el Papa
preparaba el camino al Anticristo y que cuidaba de la instauración del reino
satánico y no del reino de Dios.
No
intentamos describir en sus detalles la historia de Alejandro. Como consta por
testimonio cierto, se propuso una vez eliminar por medio del veneno a uno de
los cardenales más ricos, quien pudo sobornar con regalos, promesas y ruegos al
jefe de cocina del Papa. La pócima destinada al cardenal fue ofrecida al Papa y
así murió del veneno que él había preparado para otro. Después de su muerte,
los resultados de todas sus empresas fueron muy otros de los que se había
imaginado.
Los
familiares de los Papas esperaban siempre hacerse con principados hereditarios,
pero, en general, con la vida del Papa acababa también el poder de sus
parientes, que desaparecía en la forma que había venido. Si los venecianos
dejaron hacer a César Borgia, ello tenía sus motivas,
y uno de los más admisibles nos lo revela el juicio que expresaron sobre los
acontecimientos: “Todo esto es humo de pajas; a la muerte de Alejandro volverán
las cosas como estaban.”
Pero
esta vez se engañaron. Sucedió un Papa de apariencia muy contraría a los Borgia, pero que prosiguió sus empresas, aunque en otro
sentido. El Papa Julio II (1503-1513) tuvo la enorme ventaja de encontrar
ocasión de poder satisfacer por vías pacíficas las ambiciones de su linaje: le
proporcionó la herencia de Urbino. De este modo, sin ser perturbado por sus
familiares, pudo entregarse a su pasión guerrera, conquistadora, innata en él,
que las circunstancias del momento y el sentimiento de su dignidad encendieran
violentamente; pero fue en provecho de la Iglesia, de la Sede apostólica.
Otros Papas habían tratado de procurar principados a sus sobrinos e hijos, pero
Julio II concentró toda su ambición en el engrandecimiento del Estado de la
Iglesia. Hay que considerarlo como fundador del mismo.
Comenzó
a actuar en medio de la confusión más extremada. Habían regresado todos los
que pudieron escapar de César: los Qrsini y los
Colonna, los Vitelli y los Baglioni,
los Varani, los Malatesta y
los Montefeltri; por todas partes surgían los
antiguos partidos, que se combatían hasta en el Burgo de Roma. Se ha comparado
a Julio con el Neptuno virgiliano que emerge con rostro sereno sobre las ondas
y aplaca su tumulto. Fue lo bastante artero para deshacerse de César Borgia y quedarse con sus castillos, arrogándose el ducado.
Supo meter en cintura a los barones que entorpecían sus proyectos y cuidó muy
bien de que no pudieran echar mano de los cardenales en calidad de jefes, pues
en la ambición de éstos podría haber semilla para las viejas disensiones.
Arremetió sin más contra los que le negaban obediencia. Sus artes llegaban al
punto de hacer que un Baglione, que se había vuelto a
apoderar de Perugia, se sometiera a los límites de una subordinación legal; sin
prestar la menor resistencia, Juan Bentivoglio, ya viejo, tuvo que retirar del
magnífico palacio que erigió en Bolonia aquella inscripción de que tanto se
había vanagloriado. Dos ciudades que habían sido siempre tan poderosas
conocieron el poder directo de la Sede apostólica.
Sin
embargo, Julio II estaba todavía lejos de su meta. La mayor parte de las costas
del Estado pontificio se hallaba en poder de los venecianos. No estaban
dispuestos a devolverlas de buen grado y las fuerzas bélicas del Papa eran
inferiores. Es de comprender que el ataque a estos territorios produjera
conmoción en Europa, ¿Podía su osadía llegar a tanto?
Con sus
muchos años, con el desgaste acarreado por los avalares de su larga vida, por
los rigores de la guerra y de la huida, por todos sus excesos, este anciano no
conocía, sin embargo, el miedo ni la vacilación. A su edad, conservaba la gran
cualidad varonil: un valor indomable. No le preocupaban mucho los príncipes de
su tiempo porque se sentía superior a todos ellos y esperaba alzarse con la
ganancia en el alboroto de una lucha general. Cuidaba siempre de tener dinero,
para poder aprovechar el momento favorable con toda su fuerza. Como dijo un
veneciano acertadamente, quería ser amo y señor en el juego del mundo. Con
impaciencia esperó el cumplimiento de sus deseos, pero mantuvo la mayor
cautela. Si se busca la clave de su conducta, se encuentra que sentía la
necesidad de proclamar su propósito, de prohijarlo y gloriarse de él. El
restablecimiento del Estado de la Iglesia se consideraba por entonces como una
empresa famosa y hasta religiosa. Todos los pasos del Papa se encaminaban a
esta meta y todos sus pensamientos estaban animados de esta idea y templados
por ella. Acudió a las combinaciones más atrevidas, poniendo en ello toda su
voluntad y presentándose hasta en el Campo de batalla; en Mirandola,
conquistada por él, entró por la brecha a través de las heladas trincheras y,
como no había desgracia que le arredrara, sino que, por el contrario, parecía
darle nuevas fuerzas, consiguió lo que quería: no sólo arrebató sus territorios
a los venecianos, sino que en la lucha necesaria conquistó Parma, Plasencia y
Reggio, fundando un poder como nunca había poseído Papa alguno. La hermosa
región desde Plasencia hasta Terrafina le rendía
pleno acatamiento. Quiso aparecer siempre como un libertador y así trató a sus
súbditos con bondad y prudencia, granjeándose su simpatía y sumisión. No sin
temor contemplaba el mundo tanta población, militarmente dispuesta, obediente
al Papa. “Antes, dice Maquiavelo, ningún barón había, por modesto que fuera,
que no despreciara el poderío papal; ahora hasta el rey de Francia lo
respeta.”
2)
Secularización
de la Iglesia
Es
natural que toda la organización eclesiástica tuviera su parte, colaborara y se
dejara arrebatar en la nueva dirección emprendida por los Papas.
No sólo
la dignidad suprema sino también las demás fueron consideradas como patrimonios
seculares. El Papa nombraba cardenales a su antojo, ya para agradar a un
príncipe ya —cosa no rara— por dinero. En estas circunstancias no era de
esperar que estuviera a la altura de su misión espiritual, Sixto IV otorgó a uno
de sus sobrinos uno de los cargos principales: la penitenziaria,
a la que incumbía una gran parte de la concesión de dispensas. Amplió sus
facultades y las reforzó con una bula especial, declarando que cualquiera que
dudara de la legitimidad de tales disposiciones pertenecía al grupo de los
hijos del mal. El resultado fue que su sobrino consideró el cargo como un
beneficio cuyos ingresos trató de aumentar en lo posible.
Por
esta época, los obispados se otorgaban por todas partes con una gran intervención
de las autoridades civiles, tomando en consideración intereses de familia o la
voluntad de la corte, y distribuyéndolos en concepto de sinecuras. La curia
romana trataba de sacar el mayor provecho posible de toda clase de
nombramientos. Alejandro recibió annatas dobles y
estipulaba dos o tres diezmos, lo que representaba algo parecido a una venta.
Las tasas de la cancillería crecían de día en día; su cúmulo provocó protestas,
pero la revisión se encomendaba generalmente a los mismos que las habían fijado.
Por cualquier certificado expedido por la dataria había que entregar una determinada suma. Los altercados entre los príncipes y
la curia no se referían, por lo general, más que a estas cuestiones de dinero.
La curia trataba de sacarles el mayor jugo y en cada país procuraba defenderse
de la mejor manera.
Fatalmente
este carácter dominó todos los grados de la jerarquía. Se solía renunciar al
obispado pero reteniendo la mayor parte, por lo menos, de los ingresos y, a
veces, la colación de los párrocos diocesanos. Se burlaba la ley que prohibía
que el hijo de un clérigo recibiera el cargo del padre ni que nadie pudiera
disponer de aquél por testamento. Como cualquiera podía llegar a ser coadjutor
si no ponía, reparo en la suma, se produjo de hecho una efectiva herencia de
este cargo.
Es
natural que con este sistema padeciera el cumplimiento de las funciones
espirituales. Me atengo en esta breve descripción a las observaciones hechas
por prelados bien intencionados de la curia romana. “¡Qué espectáculo para un
cristiano que se pasee por el mundo cristiano: desolación de la Iglesia; los
pastores han abandonado a sus rebaños y los han entregado a mercenarios!”
En
todas partes eran los incapaces, las gentes sin vocación, no sometidas a prueba
alguna, las que escalaban los puestos de la administración eclesiástica. Como
los titulares de los beneficies no pensaban sino en encontrar los gestores más
baratos, pudieron disponer de candidatos entre los frailes mendicantes. Con el
título desacostumbrada de sufragáneos los tuvieron los obispados y con el
título de vicarios las parroquias.
Ya de
por sí las órdenes mendicantes gozaban de privilegios extraordinarios. Sixto
IV, franciscano, los aumentó de buen grado. Les fueron concedidas licencias
para confesar, dar la comunión y los óleos y enterrar en los conventos con el
hábito de la orden. Licencias éstas que aportaban prestigio y provecho, y los
desobedientes, es decir, los párrocos que pudieran molestar a las órdenes por
la cuestión de las herencias, fueran amenazados con la pérdida de sus cargos.
Como
llegaron a gobernar los obispados y hasta las parroquias, se comprende la
enorme influencia de que disponían. Todos los altos cargos y dignidades, el
disfrute de sus rentas, estaban en manos de las grandes familias y de sus
partidarios, de los favoritos de la corte y de la curia, pero la gestión
efectiva corría a cargo de los mendicantes. Los Papas les protegieron en esta
tarea. Fueron ellos los que manejaron el asunto de las indulgencias, que tal
empuje recibió en esta época; fue Alejandro VI quien declaró oficialmente que
las indulgencias libraban del fuego del infierno. Pero también las órdenes se
habían mundanizado. Apenas se puede imaginar la intriga dentro de ellas para
alcanzar los altos cargos. ¡Qué celo, en épocas de elecciones, para deshacerse
de los contrarios! Cada cual procuraba ser enviado como predicador o como
vicario y a este propósito no se escatimaba el puñal ni la espada y tampoco el
veneno en ocasiones. Por otra parte, se traficaba con las gracias espirituales.
Alquilados por poco dinero, los mendicantes se hallaban al avío de lo que
saliera.
“¡Ay,
exclama un prelado, quién me hace llorar! También los firmes han caído y la
viña del Señor está devastada. Si sólo ellos se hubieran hundido sería un mal,
pero soportable; mas como atraviesan toda la cristiandad como las venas al
cuerpo, su hundimiento traerá la ruina del mundo”.
3.
Dirección
espiritual
Si
pudiéramos abrir los libros de la historia tal como ha tenido lugar, y si el
pasado pudiera hablarnos como la naturaleza, ¡cuántas veces percibiríamos en
estas decadencias que tanto lamentamos la nueva semilla escondida, y veríamos
surgir la vida de la muerte!
Si
lamentamos esta mundanidad de las cosas religiosas, esta corrupción de la
organización eclesiástica, también tenemos que pensar que difícilmente el
espíritu humano hubiera podido emprender sin este desorden una de esas
direcciones gloriosas que le son peculiares.
Por muy
llenas de sentido, ricas y profundas que sean las creaciones de la Edad Medía,
no podemos negar que encontramos en su base una concepción del mundo fantástica
y alejada de la realidad de las cosas. Si la Iglesia se hubiera sostenido en su
fuerza íntegra también hubiera mantenido aquel sentir. Pero su postración dio
lugar a la libertad de los espíritus, que iban a orientar los acontecimientos
en una dirección completamente nueva.
El
horizonte que durante aquellos siglos medios encerró sin salida a los espíritus
era angosto y limitado y sólo el conocimiento renovado de la Antigüedad hizo
posible su ruptura, para que apareciera una perspectiva más ancha, alta y
profunda.
No es
que los siglos medios no hayan conocido la Antigüedad. La avidez con que los
árabes, a los que el Occidente debe importantes aportaciones en el campo
científico, reunían y asimilaban las obras de los antiguos, no tiene mucho que
envidiar al fervor de los italianos del siglo XV, y el califa Al Mamun bien se puede comparar con Cósimo Médicis. Pero notemos la diferencia que, a mí
parecer, es decisiva aunque parezca pequeña. Los árabes solían traducir y a
menudo destruían los originales y, como mezclaban en las traducciones sus
propias ideas, ocurrió que Aristóteles, por ejemplo, fue teosofizado,
que la astronomía se convirtió en astrología, que ésta se aplicó a la
medicina. De este modo, contribuyeron no poco a la formación de aquella
fantástica visión del mundo de que hemos hablado. Los italianos, por el
contrario, leyeron y aprendieron. De los romanos pasaren a los griegos y la
imprenta propagó los originales por el mundo en ejemplares innumerables. El
Aristóteles auténtico desplazó al arabizado y de los textos no corrompidos de
los antiguos se aprendieron las ciencias, la geografía de Ptolomeo, la
botánica de Dioscórides, la medicina de Galeno e Hipócrates. Pronto se disiparon
las fantasías que hasta entonces habían poblado el mundo.
Exageraríamos
si dijéramos que en este tiempo existía un espíritu científico independiente y
que se descubrieron grandes verdades y se crearon grandes pensamientos. Se
trataba de comprender a los antiguos y no se pensaba en superarlos; su influjo
no se debió tanto a la herencia de su actividad científica cuanto a la
imitación.
En esta
imitación reside uno de los factores más importantes en el desarrollo de
aquella época.
Se
competía con los antiguos en la bella expresión. El Papa León X fue uno de los grandes
fomentadores de esta tendencia. Leía a su séquito la bien escrita introducción
a la Historia de Jovio, pensando que nada semejante
se había escrito después de Tito Livio. Si recordamos que favoreció a
improvisadores latinos, podremos imaginar cómo le arrebataría el talento de un
Vida, que era capaz de describir el juego de ajedrez en sonoros hexámetros
latinos. Mandó llamar de Portugal un matemático que dictaba sus lecciones en
elegante latín y quería que se enseñara en esa lengua la jurisprudencia y la
teología lo mismo que la historia eclesiástica.
Pero no
era posible permanecer en este estadio. Por mucho que se tratara de imitar la
dicción de los antiguos, no por eso se abarcaba todo el ámbito del espíritu.
Había algo de insuficiente, y muchos se daban cuenta de ello. Así se vino a la
idea de imitar a los antiguos en la lengua materna, considerándose con
respecto a ellos como los romanos con los griegos. No se quiso competir ahora
en detalles, sino en todo el vasto campo de la literatura y se puso manos a la
obra con osadía juvenil.
Por
fortuna, el lenguaje llegaba a tomar por entonces bastante cuerpo. Los méritos
de Bembo no residen sólo en su latín estilizado ni en sus muestras de poesía
italiana, sino en sus esfuerzos, coronados por el éxito, de prestar a la lengua
materna corrección y prestancia y de someterla a reglas fijas. Esto es lo que
en él celebra Arioste : era el momento oportuno y sus
ensayos sirvieron de ejemplo de su doctrina.
Consideremos
ahora el grupo de los que recibieron este material, preparado con tan sabia
imitación de los antiguos y que había lograda una incomparable flexibilidad y
elegancia, y podremos observar lo siguiente.
No se
daban por contentos con una imitación demasiado estrecha. Ningún efecto
producían tragedias como la Rosamunda, de Rucellai, que había sido escrita según el modelo de los
antiguos, al decir de los editores, ni poesías didácticas como las Abejas, del
mismo autor, que desde un principio remitían a Virgilio y se servían de él de
mil maneras. La comedia se mueve ya con más desembarazo, pues tenía que
vestirse con los colores y los caracteres de la actualidad por la naturaleza
del asunto. Sin embargo, casi siempre le servía de base una fábula antigua o
una pieza de Plauto, y ni escritores tan dotados como Babbiena y Maquiavelo han podido legrar para sus
comedias el reconocimiento pleno de la posteridad. En obras de otro género
tropezamos a veces con cierta contradicción en sus partes constitutivas. Así,
produce extraño efecto en la Arcadia, de Sannazzaro,
la prosa prolija y latinizante junto a la sencillez, intimidad y musicalidad
del verso.
No hay
que extrañar que el propósito no se lograra por completo a pesar de todo el
empeño. Se ofreció un gran ejemplo y se llevó a cabo un intento de una fecundidad
sin límites, pero el elemento moderno no se desenvolvía con completa libertad
dentro de las formas clásicas. El espíritu fue dominado por una regla
extrínseca y no por el canon de su propia naturaleza.
Pero
¿era posible el logro a base de imitación? Existe el efecto del modelo, de las
grandes obras, pero es un efecto del espíritu sobre el espíritu, y hoy estamos
todos de acuerdo en que la forma bella debe educar, formar, despertar, peto
nunca sofocar.
La obra
sorprendente había de venir cuando un genio partícipe en los esfuerzos de la
época tanteara una obra en que la materia y la forma se apartaran en la
Antigüedad y en la que se diera campo libre a la fuerza interna.
La
épica está en este caso y a ello debe su originalidad. Como materia, se disponía
de una fábula cristiana, de contenido espiritual heroico. Los caracteres más
nobles se presentaban con trazos grandes y fuertes y se disponía de
situaciones, aunque no fueran muy desarrolladas. También existía la forma
poética, surgida inmediatamente en el habla popular. A todo se añadió la
tendencia de la época a apoyarse en la Antigüedad y el efecto fue conformador, humanizador ¡Cuán diferente el Ribaldo de Boyardo, noble,
modesto y lleno de una alegre actividad, del hijo de Haymon de la vieja leyenda! Lo fabuloso y gigantesco se había transformado en algo
comprensible, gracioso, atractivo. También las viejas leyendas sin afeite
poseen atractivo en su sencillez, pero cuán otro el placer de sentirse
arrebatado por la música de las stanzas de Ariosto y
caminar de aventura en aventura conducida par un espíritu sereno. Lo feo y lo
deforme se ha transformado en algo con perfil, forma y música
Pocas
épocas suelen estar preparadas para la recepción de la pura belleza de la forma
y sólo unos cuantos períodos afortunados poseen este don singular. Tal el
período que cofre desde fines del XV a principios del XVI. No me sería fusible
describir ni a grandes rasgos aquel cúmulo de hazañas artísticas. Me atrevería
a sostener que lo más bello que la época moderna nos ha traído en arquitectura,
escultura y pintura pertenece a ese breve período. Su tendencia fio es el
razonamiento, sino la práctica y el ejercicio. La fortaleza que erige el
príncipe, las notas marginales del filólogo tienen algo de común. Debajo de todas
las creaciones de esta época encontramos el mismo fundamento bello y sólido.
No hay
que olvidar que cuando el arte y la poesía trabajan con asuntos religiosos no
dejan de influir en el contenido. La epopeya que actualiza una leyenda sagrada
tiene que elaborarla de algún modo. Ariosto se vio obligado a despojar a sus
fábulas del trasfondo que les acompañaba en la leyenda.
En
otros tiempos la religión tomaba tanta parte como el arte mismo en las obras de
los pintores y los escritores. Pero desde el momento en que el arte sintió el
hálito de la Antigüedad se desligó de las ataduras de las representaciones
religiosas. Podemos darnos cuenta de este fenómeno siguiendo a Rafael año por
año. Si se quiere, se puede reprochar esto, pero parece que era necesario que
interviniera el elemento profano para que el desarrollo iniciado alcanzara su
esplendor.
¿Y no
es significativo que un Papa se decidiera a derruir la vieja basílica de San
Pedro, metrópoli del orbe cristiano, cada una de cuyas piedras estaba
santificada y en la que los siglos habían ido acumulando los monumentos
venerables, para levantar en Su lugar un templo al estilo de la Antigüedad? El
propósito era puramente artístico. Las dos facciones en que se dividía por
entonces el mundo artístico, tan predispuesto a la disensión, se pusieron de
acuerdo pura convencer a Julio II de que acometiera la empresa. Miguel Ángel
desea un digno emplazamiento para el sepulcro del Papa que ha proyectado
magníficamente, de manera grandiosa, como el Moisés que acaba de cincelar.
Bramante todavía urge más. Quería realizar su atrevido pensamiento de erigir
una imitación del Panteón montado sobre columnas colosales. Muchos cardenales
se opusieron y hasta parece que la oposición era bastante general, pues todo
templo antiguo es centro donde convergen muchos sentimientos personales, y, en
grado extremo, éste era el caso en el santuario supremo de la cristiandad. Pero
Julio II no estaba acostumbrado a tomar en cuenta objeciones; sin más
contemplaciones, mandó derribar la mitad de la vieja iglesia y él mismo colocó
la primera piedra de la nueva.
De este
modo se yerguen en el centro del culto cristiano las mismas formas en que se
había expresado tan adecuadamente el espíritu del culto antiguo. Sobre la
sangre de los mártires, en San Pietro de Montorio,
construyó Bramante una capilla con todo el estilo sereno y alado de un
períptero,
Esta
contradicción se manifiesta en toda la vida. Se iba al Vaticano no tanto para
rezar en el santuario del Apóstol, como para poder admirar en el palacio de los
Papas las grandes obras del arte antiguo, el Apolo de Belvedere, el Laoconte.
También
por entonces se le propuso al Papa provocar una guerra contra los infieles,
según nos cuenta en un prólogo Navagero; pero no
piensa en el interés cristiano de rescatar el Santo Sepulcro, sino que espera
que el Papa podrá encontrar los manuscritos griegos, y acaso también los
romanos, que se habían perdido.
León X
vive en medio de toda esta plenitud de esfuerzos y creaciones, de espíritu y de
arte, gozando en el esplendor mundano de las dignidades eclesiásticas. Se le
ha querido disputar el honor de que su nombre presida la época y es posible que
sus méritos no alcancen a tanto. Pero lo cierto es que fue él quien tuvo más
éxito. Creció en medio de los elementos que constituían aquel mundo y su
espíritu estaba dotado de libertad y sensibilidad bastantes para fomentar su
florecimiento y gozarlo. Si se complacía tanto en los trabajos latinos de los
imitadores directos, menos podría dejar de participar en las obras
independientes de sus coetáneos. En presencia suya se representaron la primera
tragedia y las primeras comedias en idioma italiano, a pesar de las
resistencias provocadas por la escabrosidad de los asuntos, procedentes de Plauto. Apenas hubo una que no fuese el primero en verla.
Ariosto era un conocido de la juventud; Maquiavelo ha escrito expresamente
para él más de una vez; Rafael cubrió sus habitaciones, galerías y capillas con
los ideales de la belleza humana y de una existencia exquisita. Sentía pasión
per la música, que por entonces era cultivada con fervor en Italia, y todos los
días resonaban en las paredes del palacio los ecos musicales. El Papa
acompañaba en voz baja las melodías. Quizá todo esto no sea más que una especie
de voluptuosidad espiritual, en todo caso la única digna del hombre. Por otra
parte, León X era un hombre bondadoso y de simpatía personal; jamás —y para
ello se valía de las expresiones más indulgentes— negaba algo, aunque era
imposible concederlo todo. “Es un buen hombre, muy generoso y de buen natural,
dice de él uno de esos embajadores perspicaces; si no le empujaran sus
familiares, evitaría las equivocaciones.” “Es un nombre docto, dice otro, amigo
de los doctos, y también religioso aunque le gusta vivir”. Es verdad que no
siempre mantuvo el decoro papal. En ocasiones abandonaba Roma, con pesar del
maestro de ceremonias, no sólo sin las vestiduras, “sino, lo que es peor,
calzando botas”, como anota ese maestro en su diario. Pasaba el otoño en
diversiones rústicas: la cetrería en Viterbo, la caza del ciervo en Corneto; en
el lago de Bolsena se entregaba al entretenimiento de
la pesca; luego pasaba una temporada en Mallana, que
era su residencia favorita. Le acompañaban para animar el séquito talentos
fáciles e improvisadores. A la entrada del invierno volvía a la ciudad. Esta
crecía por entonces y en pocos años la población había aumentado en un tercio.
El artesanado sacaba su provecho, el artista su gloria y cada quien su
seguridad. Nunca la corte estuvo más animada, más agradable y espiritual.
Ninguna suma era bastante grande para las fiestas religiosas o mundanas, para
los juegos y el teatro, para regalos y donaciones: no se reparaba en gastos.
Se recibió con alegría la noticia de que Juliano de Médicis y su joven esposa iban a residir en Roma. “Alabado sea Dios, le escribió el
cardenal Bibbiena, porque aquí no nos falta más que
una corte de damas.”
Hay que
condenar los vicios de Alejandro VI, pero no hay reparo que oponer a la vida
cortesana de León X. Sin embargo, hay que admitir que no estaba muy a tono con
las exigencias de un jefe de la Iglesia.
La vida
encubre fácilmente las contradicciones, pero cuando se reflexionara y se fijara la mirada sosegada sobre ellas, no tenían más
remedio que hacerse prudentes.
No se
podía hablar en estas circunstancias de un sentido y de una convicción
netamente cristianos. Más bien se produjo un ánimo contrario.
Las
escuelas filosóficas comenzaron a disputar sobre si el alma racional,
inmaterial e inmortal, era la misma en todos los hombres, o si no sería también
mortal. Esto último afirmaba el más famoso filósofo de entonces, Pietro Pomponazzo. Se comparaba a sí mismo con Prometeo, cuyo
corazón devoró el buitre por haber robado el fuego a Júpiter. Pero con todos
sus dolorosos esfuerzos no llegó a otro resultado que a afirmar: “Cuando el
legislador declara que el alma es inmortal lo hace sin preocuparse mucho de la
verdad.”
No hay
que pensar que este sentir fuera exclusivo de pocos o se mantuviera en
secreto. Erasmo se asombra de la cantidad de blasfemias que oye; entre otras
cosas se le quiso demostrar, apoyándose en Plinio, que no hay ninguna
diferencia entre el alma de los hombres y la de los animales.
Mientras
el pueblo caía en una superstición casi pagana, que buscaba la salvación en los
actos del culto, las clases superiores se orientaban por el camino de la
incredulidad.
Grande
fue el asombro de Lutero cuando llegó a Italia. Una vez acabada la misa los
sacerdotes proferían blasfemias que eran su mayor negación.
Era de
buen tono en la alta sociedad discutir los fundamentos del cristianismo. No se
pasaba por un hombre distinguido, dice el padre Antonio Bandino,
si no se tenían opiniones absurdas sobre el cristianismo. En la corte se
hablaba todavía en broma de los principios de la Iglesia católica y de los
pasajes de la Sagrada Escritura, se sentía menosprecio por los misterios.
Se ve
cómo todo está condicionado y cómo una cosa trae otra: las pretensiones
eclesiásticas de los príncipes, las seculares de los Papas; la decadencia de la
institución eclesiástica, el desenvolvimiento de una nueva dirección
espiritual. Hasta que, por último, se halla minado en la opinión pública el
fundamento mismo de la fe.
4)
La
oposición en Alemania
Es muy
notable la posición que Alemania adopta en este desarrollo espiritual. Tomó
parte en él, pero desviándose.
Mientras
en Italia había poetas como Boccaccio y Petrarca que
fomentaron el estudio de las humanidades y animaron a la nación en este sentido,
en Alemania el movimiento surgió de una hermandad espiritual, los hermanos de
la vida en común, hermandad unida en el trabajo y el retiro. Uno de sus
miembros era el profundo místico Tomás de Kempis, y en su escuela se formaron
todos los hombres que, atraídos a Italia por la luz de la literatura clásica,
volvieron luego para expandirla por Alemania.
No sólo
los comienzos fueron diferentes en ambos países, sino también el desarrollo.
En
Italia se estudiaron las obras de !os antiguos para instruirse en las ciencias;
en Alemania se fundaron escuelas. Allí se buscaba la solución de los grandes
problemas del espíritu humano, ya que no en forma independiente, por lo menos a
la zaga de los antiguos; aquí los mejores libros se dedicaron a la enseñanza de
la juventud.
A los
italianos les encantaba la belleza de la forma; se comenzó por imitar a los
antiguos y, como dijimos, se llegó a producir una literatura nacional. En
Alemania estos estudios tomaron un sesgo religioso. Conocida es la fama de Reuchlin y de Erasmo. Si preguntamos cuál es el mérito
principal del primero encontraremos que escribió la primera gramática hebrea,
un monumento del que espera, lo mismo que los poetas italianos, “que será más
duradero que el bronce”. Con esto hizo posible el estudio del Viejo
Testamento; pero Erasmo se aplicó al Nuevo: lo hizo imprimir en griego, y sus
paráfrasis, sus notas, tuvieron una influencia mucho mayor de la que él mismo
esperaba,
En
Italia la dirección emprendida se iba apartando de la Iglesia y hasta oponiéndose
a ella, y algo parecido ocurrió en Alemania. Allí se filtró el libre
pensamiento en la literatura, libre pensamiento que no puede ser reprimido de
manera completa, y desembocó en algunas ocasiones en la más resuelta
incredulidad. También una teología profunda, surgida de fuentes desconocidas,
había sido puesta de lado por la Iglesia, pero nunca pudo ser sofocada. Esta
teología se sumó en Alemania a los esfuerzos literarios. Bs digno de destacar
en este aspecto que, ya en el año 1513, los hermanos bohemios iniciaron una
aproximación a Erasmo, aun cuando éste llevaba una dirección completamente
distinta.
Y de
este modo las cosas marchaban en el siglo a un lado y otro de los Alpes en
oposición a la Iglesia. Abajo de los Alpes la ocupación eran la ciencia y la
literatura y arriba los estudios religiosos y la teología profunda. Allí el
movimiento era negativo e incrédulo, aquí positivo y creyente. En un lugar
desaparecía el fundamento de la Iglesia, en el otro se restablecía. En una
parte reinaban la burla y la sátira y el sometimiento a la autoridad; en la
otra, la gravedad y el resentimiento, y se llegó al ataque más osado que jamás
había sufrido la Iglesia.
Se
considera como una cosa accidental que este ataque comenzara con el tráfico de
indulgencias, pero hay que comprender que el tráfico con la cosa más íntima,
representada por la indulgencia, ponía de relieve de la manera más tajante el
punto doloroso de la mundanización de lo espiritual y
por esto aquel negocio se presentaba en la más aguda oposición con los
conceptos que se habían ido formando en la teología alemana. De viva religión
interior, empapado de los conceptos de pecado y justificación tal como habían
sido expresados en los libros de la teología alemana, reforzado con la lectura
árida de la Biblia, un hombre como Lutero por nada pudo haber sido removido tan
profundamente como por el asunto de las indulgencias. El tráfico con la
remisión de los pecados tenía que revolver precisamente a quien, partiendo de
la idea del pecado, había cobrado conciencia íntima de la relación eterna entre
Dios y el hombre y había podido, de ese modo, comprender mejor los Libros
Sagrados.
Al
principio se opuso a cada abuso en particular, pero las resistencias mal
fundadas y puntillosas con que tropezó le fueron llevando más lejos; no tardó
en descubrir la conexión que aquel abuso guardaba con toda la decadencia de la
Iglesia. Era un temperamento al que nada amilanaba. Atacó al Papa con temeraria
osadía. El contradictor más valioso salió de las filas de los más decididos
defensores del Papado, los mendicantes. Como Lutero puso de manifiesto con la
mayor energía y claridad la distancia a que se hallaba de su esencia el poder
de Roma, como dio expresión a la convicción de todos, como su oposición —que no
había desarrollado aún sus elementos positivos— complacía también a los
incrédulos, y como, por otra parte, al contener aquellos elementos, daba
satisfacción al anhelo de los creyentes, sus escritos ejercieron una influencia
enorme; en un momento cundieron por Alemania y por el mundo entero.
COMPLICACIONES POLÍTICAS.
RELACIÓN DE LA REFORMA CON ELLAS
La
tendencia secularizadora del Papado había provocado un doble movimiento: uno,
preñado de un futuro sin límites, dentro del mismo campo eclesiástico, que iba
camino de la decadencia; otro, de naturaleza política. Los elementos cuya pugna
habían conjurado los Papas se hallaban todavía en estado de fermentación y
requerían un desarrollo posterior de las circunstancias. Estos dos movimientos,
su acción recíproca, las contradicciones que despertaron, han dominado durante
siglos la historia del Papado.
Nunca
un príncipe o un Estado deben figurarse que les venga algo de provecho que no
se lo deban a sí mismos, que no se lo hayan conquistado con sus propias
fuerzas.
Mientras
las potencias italianas trataron de vencerse las unas a las otras con ayuda de
naciones extranjeras, habían comprometido la independencia de que gozaron
durante el siglo XV y habían ofrecido el propio país a los extranjeros como
trofeo de victoria. Es menester reconocer la gran parte que en este asunto
corresponde a los Papas. Habían conquistado un poderío como nunca lo poseyó la
Sede apostólica, pero no lo habían conseguido por sí mismos: se lo debían a los
franceses, a los españoles, a los alemanes y a los suizos. Sin su alianza con
Luis XII, César Borgia no hubiese logrado mucho. Y,
por muy grandes que fueran las intenciones de Julio II y heroicos sus
esfuerzos, sin la ayuda de españoles y suizos no hubiera alcanzado gran cosa.
Por otra parte, no era verosímil que los que decidieron la victoria no trataran
de disfrutar del predominio que ella traía consigo.
Ya
Julio II se dio cuenta del peligro y tuvo el propósito de mantener a los muy
fuertes en una especie de equilibrio y de servirse de los menos poderosos, los
suizos, a los que pensaba manejar. Pero las cosas sucedieron de muy otra manera.
Se
formaron dos grandes potencias que, si bien no se disputaban el dominio
mundial, sí por lo menos el rango supremo en Europa; eran potencias a las que
ningún Papa podía hacer frente, y que lucharon por la hegemonía en tierra
italiana
Comenzaron
los franceses. Poco después de ocupar la Sede León X atravesaron los Alpes con
más poder que nunca, para conquistar de nuevo a Milán acaudillados por el
juvenil y caballeresco Francisco I. Todo dependía de si los suizos le harían
resistencia o no. Por esto la batalla de Marinan es tan importante, pues los
suizos fueron derrotados por completo y no volvieron a ejercer en Italia
ninguna influencia independiente desde ese momento.
El
primer día la batalla quedó indecisa y en Roma se encendieron fogatas de victoria
al recibir la noticia prematura del triunfo de los suizos. La primera noticia
del éxito de los franceses al día siguiente la recibió la embajada de Venecia,
que mantenía relaciones con el rey y ayudó no poco a la victoria. Muy de mañana
se dirigió el embajador al Vaticano para comunicar la noticia al Papa. Sin
acabar de vestirse se presentó éste en la audiencia, “Su Santidad, dijo el
embajador, me dio ayer una mala y a la vez falsa noticia; hoy, en cambio, le
traigo una buena y verdadera. Los suizos han sido derrotados?’ Leyó las notas
que acababa de recibir, que procedían de personas que el Papa conocía de las
que no podía dudar. El Papa no ocultó su espanto: “¿Qué va a ser de nosotros y
hasta de vosotros?” “Señor embajador, replicó el Papa, debíamos arrojarnos a
los brazos del rey y pedir misericordia”
Con
esta victoria los franceses ganaron el predominio en Italia. De haber
aprovechado la coyuntura ni la Toscana ni el Estado Pontificio, tan fáciles a
mover a rebelión, les hubieran puesto mucha resistencia y habrían sido difícil
para los españoles mantenerse en Nápoles. “El rey, dice a este propósito,
Francisco Vettori, podría ser señor de Italia?’
¡Cuántas cosas dependían en este momento de León X!
Lorenzo
de Médicis solía decir de sus tres hijos, Juliano,
Pedro y Juan: “El primero es bueno, el segundo un atolondrado y el tercero,
Juan, es listo”. Este era el Papa León X, y se mostró en esta terrible
situación a la altura de las circunstancias.
Contra
el consejo de sus cardenales, se dirigió a Bolonia para hablar con el rey. Allí
celebraron el concordato por el que se repartieron los derechos de la iglesia
galicana. También tuvo que entregar Parma y Plasencia, pero pudo conjurar la
tormenta, convencer al rey de que se retirara y mantenerse en la posesión de
sus dominios.
Se
comprende la gran suerte que esto significaba para el Papa si consideramos las
consecuencias que la mera proximidad de los franceses trajo consigo. Es
admirable que León X, después de la derrota de sus aliados y de haber tenido que
ceder porciones de territorio, fuera capaz de asegurarse dos provincias recién
conquistadas, acostumbradas a la independencia y con mil motivos de
descontento.
Siempre
se le echó en cara su ataque a Urbino, un principado en el que su propia
familia había encontrado refugio durante el destierro. El motivo fue que el
duque de Urbino había tomado dinero del Papa y le traicionó en el momento
decisivo. León decía que “si no le castigaba por ello apenas habría en los
Estados de la Iglesia barón de poco más o menos que no le hiciera frente. Había
recibido el pontificado con prestigio y así lo quería mantener”. Pero como el
duque tenía un apoyo secreto en los franceses y aliados en el Estado y en el
mismo colegio de cardenales, la lucha era peligrosa. No era tan fácil expulsar
al aguerrido príncipe; hubo momentos en que el Papa se vio desesperado por las
malas noticias, y parece que hubo un complot para envenenarlo aprovechando el
tratamiento que llevaba de una enfermedad. Pudo el Papa defenderse de sus enemigos,
pero ya se ve cuán difícil era su situación. El hecho de que su partido hubiera
sido derrotado por los franceses repercutió en la ciudad y hasta en palacio.
Entretanto
se había consolidado la segunda gran potencia. Por muy asombroso que parezca
que un mismo príncipe mande en Viena, en Bruselas, en Valladolid, en Zaragoza y
en Nápoles e incluso en otra continente, el caso es que uno llegó a esta
posición por un entresijo de intereses familiares apenas notado. Este apogeo de
la casa de Austria, que agrupaba naciones tan diferentes, constituye uno de los
mayores y más trascendentales cambios que ha experimentado jamás Europa. Desde
el momento en que las naciones se distanciaron de su punto central, sus
circunstancias políticas las imbricaron en un nuevo sistema. El poderío de
Austria se enfrentó al predominio de Francia. Mediante la dignidad imperial,
Carlos V gozó de derechos legales de soberanía por lo menos en Lombardía. A
propósito de este asunto italiano se abrieron las hostilidades sin más tardar.
Como
hemos dicho, los Papas creyeron que conseguirían la plena independencia con el
engrandecimiento de su Estado. Ahora se veían situados en medio de dos
potencias muy superiores. Un Papa no era cosa tan poco importante como para
poder permanecer neutral en la lucha de las dos, ni tampoco lo bastante
poderoso como para decidir con su apoyo la suerte de la pelea, así que tenía
que buscar un remedio en el hábil aprovechamiento de las circunstancias. Parece
que León X se expresó una vez en el sentido de que no era menester, una vez
llegado a un acuerdo con un partido, abandonar las negociaciones con el otro.
Una política tan equívoca nacía de la posición que ocupaba el Papa.
Pero,
en serio, difícilmente podría dudar León X qué partido le era más conveniente.
Aunque no le hubiera interesado demasiado la reconquista de Parma y Plasencia
ni halagado la promesa de Carlos V de colocar a un italiano en el gobierno de
Milán, todavía había otro motivo, a mi entender, de carácter decisivo. Tenía
que ver con la religión.
En todo
el período considerado por nosotros nada había más deseable para los príncipes
enredados con la Santa Sede que provocar una oposición religiosa. Carlos VIII
de Francia no tuvo mejor ayuda contra Alejandro VI que el dominicano Savonarola en Florencia. Cuando Luis XII perdió toda
esperanza de llegar a un arreglo con Julio II convocó un concilio en Pisa y,
aunque no tuvo gran éxito, parecióle a Roma asunto
muy peligroso. Pero ¿cuándo tropezó el Papa con un enemigo más atrevido que
Lutero? Su mera existencia tenía ya una gran significación política. Este
aspecto tuvo en cuenta Maximiliano y no permitió que se hiciera violencia a
Lutero y lo recomendó especialmente al príncipe elector de Sajonia: “Alguna vez
lo podemos necesitar?’ Por momentos temía la influencia de Lutero. El Papa no
pudo convencerle, ni intimidarle, ni poner las manos sobre él. No se crea que
León X ignorara el peligro. ¡Cuántas veces intentó atraer a los talentos que le
rodeaban a este campo de la lucha! Pero había también otro medio. Así como
tenía que temer que tan peligrosa oposición fuera protegida y fomentada si se
ponía frente al emperador, caso de aliarse con él podía esperar su ayuda para
impedir la renovación religiosa.
En la
Dieta de Worms del año 1521 se trató de la situación
política y religiosa León concertó con Carlos V una alianza para la reconquista
de Milán. En el mismo día en que se celebró el acuerdo se fechó también la
interdicción contra Lutero. Es posible que este acto estuviera inspirado,
además, por otros motivos, pero nadie podrá creer que no guardara estrecha
relación con aquel acto político.
No se
hizo esperar mucho tiempo la doble victoria de esta alianza.
Lutero
fue encerrado en el castillo de Wartburgo. Los
italianos no querían creer que Carlos lo había dejado marchar por cumplir con
su palabra: “Como se dio cuenta, decían, de que el Papa tenía miedo a las
enseñanzas de Lutero, quería mantenerlo amagado con esta amenaza”. Sea de ello
lo que quiera, el caso es que por un momento Lutero desapareció de la escena:
de este modo estaba fuera de la ley y, en todo caso, el Papa había hecho
fulminar contra él una medida contundente.
Mientras
tanto las armas imperiales y pontificias obtenían éxitos en Italia. El cardenal
Julio de Médicis, hijo de un tío del Papa, andaba en
la guerra y entró en Milán conquistada. Se decía en Roma que el Papa pensaba
otorgarle el ducado. No encuentro prueba suficiente de esto y creo difícil que
el emperador se aviniera fácilmente. De todos modos, las ventajas conseguidas
eran grandes. Habían sido recobradas Parma y Plasencia, habían sido alejados
los franceses, y era inevitable qué el Papa ejerciera una gran influencia sobre
el nuevo duque de Milán.
Nos
encontramos en un momento importantísimo. Comienza un nuevo desarrollo político
y también un gran movimiento religioso. Un momento en el que el Papa podía
imaginarse dirigir el primero y contener el segundo. Era todavía lo bastante
joven como para poder confiar en un aprovechamiento de las circunstancias.
¡Sorprendente
y falaz destino de los hombres! León X se hallaba en su villa Malliana cuando le llegó la noticia de la entrada de los
suyos en Milán. Se entregó a los sentimientos correspondientes al término feliz
de una empresa. Complacido, asistió a las fiestas organizadas por su gente con
tal motivo y hasta muy entrada la noche de aquel día de noviembre anduvo
paseando de un lado a otro de su habitación, entre la ventana y la chimenea. Un
poco fatigado, pero animoso, llegó a Roma. No habían terminado todavía las
celebraciones de la victoria cuando fue atacado por mortal enfermedad. “Rogad
por mí, decía a sus servidores, que todavía os puedo hacer dichosos”. Amante de
la vida, le había llegado también su hora y no tuvo tiempo de recibir la
comunión ni los santos óleos. Así, de repente, en plena juventud, en medio de
las mayores esperanzas, murió “como se marchita la amapola”.
El
pueblo de Roma no podía perdonarle que se hubiera marchado sin los últimos
sacramentos ni que dejara todavía deudas después de haber gastado tanto dinero.
Acompañó su cadáver con insultos. “Como un zorro, decían, te has deslizado; has
gobernado como un león y te has marchado como un perro” Por el contrario, la
posteridad ha bautizado un siglo y una gran época de la humanidad con su
nombre.
Hemos
dicho de él que fue una criatura feliz. Después de haber resistido la primera
desgracia, que no tanto le tocó a él como a otros miembros de su familia, la
suerte le fue llevando de placer en placer y de éxito en éxito. Las
contrariedades le ayudaron a seguir avante. La vida se deslizó en una especie
de embriaguez espiritual y de perpetua satisfacción de sus deseos. A ello
contribuía el que fuera de buen natural y generoso, capaz de instruirse y muy
agradecido. Estas cualidades son los dones más bellos de la naturaleza y de la
fortuna, que pocas veces se alcanzan por el esfuerzo y que condicionan el goce
de la vida. Los negocios no le perturbaron mucho. Como no se preocupaba por los
detalles, sino que los abarcaba en grande, no tuvieron para él pesadumbre y
sólo contribuían a poner en actividad las más nobles facultades de su espíritu.
Por lo mismo que no les dedicaba todas las horas del día, fue posible acaso que
los manejara con más desparpajo y que, en todos los momentos de confusión,
supiera captar la idea directriz y salvadora. La orientación más acertada
procedía de él. En sus últimos momentos todos los empeños de su política
desembocaban en el triunfo. Hasta podemos considerar como una suerte que
muriera entonces. Se preparaban otros tiempos y es difícil presumir que hubiera
podido ofrecer una resistencia afortunada al disfavor de los mismos. Sus
sucesores sintieron toda la gravedad del cambio.
El
cónclave se alargaba. “Señores —advierte el cardenal Médicis,
a quien había puesto en espanto el regreso de los enemigos de su familia a
Urbino y a Perugia, hasta el punto que temía también por la suerte de
Florencia—, veo que de todos los aquí reunidos ninguno puede ser Papa. Os he
propuesto tres de cuatro nombres y habéis rechazado todos, y el que vosotros me
proponéis tampoco yo lo puedo aceptar. Tenemos que buscar alguno que no esté
presente”. Asintiendo, se le preguntó en quién pensaba. “Nombrad, exclamó, al
cardenal de Tortosa, hombre honorable, entrado en años, a quien todos tienen
por tonto”. Se trataba de Adriano de Utrecht, antiguo profesor de Lovaina,
maestro de Carlos V, cuya simpatía le había valido el nombramiento de
gobernador y el capelo cardenalicio. El cardenal Cayetano, que por lo demás no
pertenecía al partido de los Médicis, se levantó
para aprobar la propuesta. ¿Quién hubiera creído que los cardenales,
acostumbrados desde siempre a tener en cuenta su provecho personal en la
elección, se iban a poner de acuerdo sobre una persona extraña, un holandés que
pocos conocían y del que nadie podía esperar ventaja alguna? Se dejaron
convencer por la recomendación. Una vez hecha la cosa, no sabían muy bien cómo
había sucedido. Estaban muertos de miedo, dice uno de nuestros informadores. Se
dice también que habían pensado que Adriano no aceptaría. Pasquino se burlaba
de ellos: lo presentaba como preceptor y a los cardenales como colegiales que
había que meter en cintura.
La
elección no pudo recaer en persona más digna. Adriano gozaba de una fuma
intachable: justiciero, piadoso, activo, nunca se le vio más que con una ligera
sonrisa en la boca, siempre de intenciones limpias, un verdadero sacerdote.
¡Qué contraste al entrar en el escenario en que León X había llevado una vida
tan magnífica y pródiga! Se conserva una carta de él en que dice que prefería
servir a Dios en Lovaína que ser Papa. En el Vaticano
continuó su vida de profesor. Le caracteriza muy bien (y por esto lo contamos)
que trajera consigo a su vieja sirvienta, que siguió como antes ocupándose de
los trabajos de la casa. Tampoco cambió nada en otros aspectos de la vida. Se
levantaba muy temprano, decía su misa y se ponía a trabajar en sus asuntos o en
sus estudios, que interrumpía con la sobria comida del mediodía. No se puede
decir que le fuera ajena la educación del siglo; era aficionado al arte
holandés y apreciaba en la erudición el timbre de la elegancia. Erasmo confiesa
que fue el primero que le defendió contra los ataques de fanáticos
escolásticos. Pero las inclinaciones casi paganas que dominaban en Roma le
desagradaban y nada quería saber de la secta de los poetas.
Nadie
con más empeño que Adriano VI —que conservó su nombre— podía desear la
corrección de los abusos de que adolecía la cristiandad.
El
avance de los turcos y la caída de Belgrado y de Rodas le animaron
especialmente en el propósito de restablecer la paz entre las potencias
cristianas. Aunque había sido preceptor del emperador, adoptó en seguida una
posición neutral. El embajador imperial, que esperaba arrancarle una
declaración favorable para la nueva guerra, tuvo que abandonar Roma sin haber
conseguido nada. Cuando se le comunicó la noticia de la pérdida de Rodas, miró
al suelo, no dijo una palabra y suspiró profundamente. El peligro de Hungría advertía
de mucho. Temió por Italia y por Roma. Todo su empeño se centraba en
conseguir, si no una paz inmediata, por lo menos un
armisticio por tres años, para entretanto llevar a cabo una campaña general
contra los turcos.
También
estaba dispuesto a tomar en consideración las reclamaciones de los alemanes.
Nadie pudo haberse expresado con mayor rigor contra los abusos que reinaban en
la organización eclesiástica. ‘‘Sabemos —dice en su ‘instrucción’ al nuncio Chieregato, enviado por él a la Dieta— que desde hace
tiempo han ocurrido muchas indignidades en la Santa Sede: abusos en materia
espiritual, excesos de poder: todo se ha convertido en maldad. Desde la cabeza
el mal se ha corrido a los miembros; desde el Papa a los prelados; todos nos
hemos desviado y no hay nadie que haya hecho el bien, ni uno solo.” Y prometía
cumplir como un buen Papa: favorecer a los virtuosos y a los capaces, acabar
con los abusos, sí no de una vez, sí poco a poco; despertaba la esperanza de
una reforma tantas veces pedida de la cabeza a los pies.
Pero no
es tan fácil hacer retornar el mundo a los carriles. Por muy grande que sea la
buena voluntad de uno solo, no alcanza ni con mucho. El abuso tiene raíces
demasiado profundas y crece con la vida misma.
Lejos
de que la caída de Rodas incitara a los franceses a buscar la paz, pensaron,
por el contrario, que esta pérdida proporcionaría al emperador un nuevo
quehacer y concentraron sus intenciones contra él. No sin que lo supieran
aquellos cardenales en quienes más confiaba Adriano, establecieron algunos
contactos en Sicilia y atacaron la isla. El Papa se vio entonces obligado a
celebrar una alianza con el emperador, dirigida principalmente contra Francia.
Tampoco
a los alemanes se les remediaba mucho con lo que se llamaba una reforma de la
cabeza a los pies. Y esta misma reforma era ya muy difícil, por no decir
imposible.
Si el
Papa pretendía invalidar decretos de la curia en los que notaba cierto aire de
simonía, tampoco podía hacerlo sin lesionar los derechos bien adquiridos de
aquellos cuyos cargos se apoyaban en los decretos y que, por lo general, habían
sido comprados por ellos.
Si
intentaba un cambio en materia de dispensas matrimoniales y trataba de anular
algunos impedimentos, se le hacía ver que la disciplina eclesiástica no podía
sino padecer y debilitarse con ello.
Para
corregir el abuso de las indulgencias a gusto hubiera restablecido las Viejas
penitencias, pero la Penitenziaria le hizo observar
que, en su intento de ganar a Alemania, corría el riesgo de perder a Italia.
Como
vemos, a cada paso que daba se veía rodeado de mil dificultades.
A esto
se añade que en Roma se encontraba en un ambiente extraño, que le era imposible
dominar por lo mismo que no lo conocía ni comprendía sus Impulsos internos.
Había sido recibido con alegría; se contaba que iba a repartir unos 5,000
beneficios vacantes y todo el mundo esperaba algo. Pero jamás un Papa escatimó
más en esta materia. Adriano quería saber a quién confiaba el puesto y
administró el negocio con la mayor escrupulosidad defraudando muchas
esperanzas. El primer decreto de su pontificado consistió en suprimir derechos
a dignidades eclesiásticas que habían sido concedidos y hasta retiró cargos ya
atribuidos. Es natural que al publicarse en Roma el decreto se hiciera con
muchos enemigos. Hasta su llegada se había gozado en la corte de una cierta
libertad de palabra y de escritura que él no estaba dispuesto a tolerar. Dada
la exhausta situación de la caja pontificia y las necesidades crecientes, se
vio obligado a establecer algunos nuevos impuestos, lo cual se consideró
intolerable. Ni él, que tan poco gastaba. Todo el mundo estaba descontento. Se dió cuenta y esto no dejó de influir en él. Empezó a
desconfiar un poco más de los italianos; los dos holandeses, a quienes permitía
asomarse a los asuntos, Enkefort y Hezius, el primero datario suyo y el segundo secretario, no
los comprendían ni entendían a la corte, y él mismo tampoco podía abarcarlo
todo; además, quería seguir estudiando, y no sólo leer sino escribir; no era
muy accesible y los asuntos fueron demorándose y se trataron con torpeza.
Así
ocurrió que en los asuntos generales más importantes no se hizo nada. Comenzó
de nuevo la guerra en la Italia superior. En Alemania volvió a agitarse Lutero.
En Roma, que por lo demás fue víctima de la peste, el descontento se apoderó
de las gentes.
Dijo
una vez Adriano: “¡Cuán importante es, aun para el mejor hombre, el tiempo en
que nace!” Todo el dolor de su situación está contenido en esta sentencia. Con
razón ha sido inscrita en su sepulcro en la iglesia alemana de Roma.
No es
posible atribuir únicamente a la personalidad de Adriano que el tiempo de su
pontificado no conociera el éxito. El Papado se hallaba envuelto por grandes
Fatalidades mundiales que hubiesen dado mucho que hacer también a persona más
templada para los negocios y más conocedora de hombres y de medios.
Entre
los cardenales, ninguno había que pareciera más a la altura de las
circunstancias que Julio de Médicis. Bajo el pontificado
de León X había llevado la mayor parte de los asuntos, en especial la
pesadumbre del detalle. También con Adriano había conservado cierta
influencia. Esta vez no dejó escapar la oportunidad y adoptó el nombre de
Clemente VII.
Con
mucho cuidado evitó los inconvenientes que se habían producido con sus dos
antecesores: la irresponsabilidad, el despilfarro y las costumbres frívolas de
León X, así como la oposición en que se colocó Adriano con respecto a las
tendencias de la corte. Todo se deslizó razonablemente; por lo menos su acción
era intachable y llena de moderación; las ceremonias pontificales se llevaban a
efecto con sumo cuidado, las audiencias se atendían incansablemente a lo largo
del día y la ciencia y el arte eran fomentados en la dirección que habían
emprendido, Clemente VII estaba muy enterado. Con la misma pericia que sobre
cuestiones filosóficas y teológicas, se podía ocupar de asuntos de mecánica y
de construcciones hidráulicas. En todo manifestaba extraordinaria agudeza,
penetraba en las cuestiones más embrolladas hasta el fondo y a nadie se podía
oír que hablara con mayor tino. Ya durante León X se había mostrado Julio de Médicis insuperable en el buen consejo y en la realización
prudente.
El buen
piloto se prueba en la tormenta. Se hizo cargo del Papado en una situación
escabrosa aun si sólo tomamos en cuenta los problemas del principado italiano.
Los
españoles eran los que más habían coadyuvado al engrandecimiento y
consolidación del Estado pontificio y habían vuelto a colocar a los Médicis en Florencia. En esta alianza con los Papas, con la
casa de los Médicis, fueron progresando en los
asuntos italianos. Alejandro VI les había abierto las puertas de la Italia
inferior; Julio II les había introducido en la Italia central; con el ataque a
Milán, llevado a cabo conjuntamente con León X, se habían hecho dueños de la
Italia superior. El mismo Clemente les había ayudado en esta ocasión. Existe
una instrucción dirigida por él a un enviado suyo en la corte española, en la
que cuenta los servicios prestados a Carlos V y su casa. A él se debe, sobre
todo, que Francisco I no hubiera seguido hasta Nápoles en su primera entrada;
a él que León X no se opusiera al nombramiento de emperador de Carlos V y que
derogara la vieja constitución que prohibía que ningún rey de Nápoles fuera al
mismo tiempo emperador; a pesar de todas las promesas de los franceses,
favoreció la alianza de León X con Carlos V para la reconquista de Milán, y en
esta empresa arriesgó la fortuna de su familia, la de sus amigas y su propia
persona; había puesto el Papado en manos de Adriano VI y entonces no había casi
diferencia en que fuera nombrado Papa Adriano o el mismo emperador. No quiero
examinar en la política de León X cuánto fue obra de los consejeros y cuánto
del Papa, pero lo cierto es que el cardenal Médicis estuvo siempre de parte del emperador. Una vez llegado a Papa ayudó también a
las tropas imperiales con dinero, víveres y concesión de gracias espirituales,
y una vez más debieron la victoria a su ayuda.
Tan
íntima era la relación entre Clemente y los españoles, pero, como ocurre no
pocas veces, con los éxitos de su alianza se produjeron abuses
extraordinarios.
Los
Papas habían ocasionado el orto del poderío español pero nunca se lo
propusieron deliberadamente. Habían arrebatado Milán a los franceses, pero no
quisieron entregarla a los españoles. Más de una guerra había tenido lugar por
causa de que Milán y Nápoles no estuvieran en la misma mano; y como entonces los
españoles, dueños de la Italia meridional desde hacía tiempo, se afirmaban cada
día más en la Lombardía y demoraban el reconocimiento de Sforza,
se produjo en Roma cierto descontento e impaciencia.
Clemente
se sentía personalmente defraudado y ya en aquella instrucción vemos que no
siempre se había considerado bien pagado por sus servicios como Cardenal: se le
seguía haciendo poco caso. Contra su consejo expreso, se emprendió el ataque a
Marsella en el año 1524. Sus ministros —lo dicen ellos mismos—temían cada vez
mayores desconsideraciones con la Santa Sede y no veían en los españoles más
que afán de dominio e insolencia.
El
curso de los acontecimientos y su propia posición personal parecieron ligar a
Clemente a los españoles con los vínculos de la necesidad y de la voluntad.
Pero ahora se le presentaban mil motivos para menoscabar el poder a cuyo
establecimiento había coadyuvado y oponerse a él.
De
todas las empresas políticas quizás sea la más difícil la de abandonar una
línea seguida hasta el momento y hacer ineficaces éxitos en cuyo logro se ha
tomado parte.
Esta
actitud importaba mucho. Los italianos se daban muy bien cuenta de que se
trataba de una cuestión con trascendencia de siglos. En la nación había cuajado
un gran sentimiento común. Creo que influyó en ello sobremanera la educación
artística y literaria, en la que Italia se adelantaba tanto a las demás
naciones. También la política y la ambición de los españoles se hacían
insoportables tanto para los dirigentes como para el común del pueblo. Con
mezcla de desprecio y cólera se miraba a estos extranjeros semibárbaros,
dueños del país. Todavía las cosas estaban en un punto que podía permitir el
desentenderse de ellos. Pero no había que perder de vista que, de no oponerse
con todas las fuerzas de la nación, la derrota supondría la perdición para
siempre.
Me
gustaría trazar la descripción completa de los acontecimientos de este período,
de la lucha entera de las fuerzas soliviantadas. Pero tengo que contentarme
con destacar los momentos más importantes.
Se
comenzó en 1525, y parecía cosa bien pensada, con un intento de atraerse al
mejor general del emperador, que se hallaba muy descontento. No se podía
esperar cosa mejor que arrebatar al emperador, con su general, el ejército que
le servía para dominar a Italia. No se quedaron cortos en promesas, entre las
que no faltó la de una corona. Pero se había calculado mal y la fina astucia,
tan segura de sí misma, fracasó de modo rotundo al tropezar con una materia
ruda. El general, Pescara, era italiano de nacimiento pero de sangre española,
no hablaba más que español ni tampoco quería ser otra cosa; no había
participado de la cultura italiana, sino que toda su formación se la debía a
los libros de caballería españoles, que no respiraban más que lealtad y
fidelidad. Por naturaleza se oponía a una empresa nacional italiana. Apenas se
le hizo la propuesta se la mostró a sus camaradas y al emperador, y el intento
sirvió tan sólo para que Femando de Pescara inquiriese entre los italianos e
inutilizase todos sus planes.
Por
esto mismo —pues la confianza mutua se había quebrantado de manera
definitiva—, se hizo inevitable una lucha decisiva con el emperador.
Por fin
en el verano de 1526 vemos a los italianos poner sus propias fuerzas a la
obra. Los milaneses se han levantado contra los imperiales y un ejército
veneciano y otro pontificio corren en su ayuda. Se hendía promesa de un
auxilio suizo y se está en inteligencia con Francia e Inglaterra, “Esta vez
—dice el confiado ministro de Clemente VII. Gilberto— no está en juego una
pequeña venganza, un puntillo de honra o una ciudad; esta guerra decide la
libertad o la eterna esclavitud de Italia.” No duda del éxito. “Las
generaciones venideras tendrán envidia de no haber vivido en nuestro tiempo y
no haber podido participar en una dicha tan grande”. Espera que no sea
necesaria la ayuda de los príncipes y los soldados extranjeros. “Sólo para
nosotros será la gloria, y el fruto tanto más dulce.”
Con
estos pensamientos y esperanzas emprendió Clemente la guerra contra los
españoles. Fue su idea más osada y grandiosa, pero también la más desdichada y
catastrófica.
Los
asuntos del Estado y los de la Iglesia se hallaban mezclados
inextricablemente. El Papa parecía descuidar por completo la cuestión alemana.
Y ésta fue una de las primeras repercusione.
En el
momento en que las tropas de Clemente VII se adentraron por la Italia superior
en julio de 1526, se reunía la Dieta en Espira para adoptar una resolución
definitiva sobre los abusos eclesiásticos. No era muy natural que al partido
imperial, a Fernando de Austria, que representaba al emperador, le importara
mucho sostener el poder papal arriba de los Alpes cuando abajo era Atacado
peligrosamente por los ejércitos del Papa. No olvidemos que el mismo Femando
tenía sus ojos puestos en Milán. Por mucho que se hubiera pregonado antes,
sólo la guerra abierta con el Papa hizo que desaparecieran todas las
consideraciones que se pudieran tener por él. Jamás las ciudades se expresaron
con mayor libertad ni los príncipes instaron con mayor vigor a que se tomara
una resolución; se presentó la proposición de quemar los libros en que
contenían los nuevos principios y de tomar como regla única la Biblia; pero no
se llegó a un acuerdo. Fernando dirigió una comunicación a la Dieta en cuya
virtud se dejaba a la libre disposición de los estamentos el comportarse en
materia de religión tal y como cada uno pudiera responder ante Dios y el
emperador, es decir, según su albedrío. Comunicación en la que el Papa no es
nombrado ni una sola vez y que puede ser considerada como el comienzo de la
verdadera Reforma, como la institución de una nueva iglesia en Alemania. En
Sajonia, en Hesse y los países vecinos se llegó a dar este paso sin gran
vacilación. La existencia legal del partido protestante se basa sobre todo en
el acuerdo de Espira del año 1526.
Hay que
reconocer que este estado de ánimo de Alemania fue también decisivo para
Italia. Faltaba mucho para que todos los italianos estuvieran entusiasmados
con la obra común y para que estuvieran unidos tan siquiera los que tomaban
parte en ella. El Papa, tan espiritual y tan italiano de sentimientos, no era
hombre para ser arrebatado por una causa, como exigía la situación. Su
sagacidad pareció perjudicarle a veces. Sabía, más de lo que era conveniente,
que era el más débil, y todos los peligros se anunciaban a su ánimo y le
confundían. Existen unas dotes inventivas en la vida práctica que captan lo
sencillo en los asuntos intrincados y se deciden con seguridad por lo hacedero
y conveniente. Estas dotes te faltaban. En los momentos más decisivos se le veía
titubear, vacilar y pensar en ahorros de dinero, Y como los aliados no
cumplieran con su palabra, ni de lejos logró los éxitos que se prometía. Las
tropas imperiales se mantenían todavía en Lombardía cuando en noviembre de 1526
Jorge Frundsberg atravesó los Alpes con un ejército
de lansquenetes para decidir la lucha. Todos eran luteranos, empegando por el
caudillo. Llegaron para vengar al emperador en el Papa. A su deslealtad se
había atribuido la causa de todas las desgracias, la guerra inacabable entre
cristianos y las victorias de los turcos, que por entonces andaban por Hungría.
“Si llego a Roma —decía Frundsberg— colgaré al Papa.”
La
tormenta arrecia y el horizonte se angosta. La gran Roma, que si está llena de
pecados, también resplandece por sus nobles empeños, por su espíritu y por su
cultura, por sus obras de arte insuperables, que el mundo jamás había
contemplado, tesoro ennoblecido por la impronta de un espíritu que irradia por
todas partes, se ve amagada por la catástrofe. Una vez reunidas las tropas
alemanas con las imperiales, las bandas italianas se dispersan ante ellas y el
único ejército que todavía subsiste les sigue de lejos. Como el emperador hace
tiempo que no paga a su ejército, tampoco puede, si es que quiere, imponerle
otra dirección. Marcha bajo las banderas imperiales, pero es empujado por su
propio ímpetu devastador. El Papa espera negociar todavía y trata de someterse,
de llegar a un arreglo, pero el único medio que le pudiera salvar —entregar al
ejército el dinero que reclama— o no quiere o no puede emplearlo. ¿Tratará de
oponerse seriamente por las armas? Hubieran bastado 4,000 hombres para cerrar
el paso de la Toscana, pero ni siquiera se hizo el intento. Roma contaba acaso
con 300,000 hombres aptos para llevar las armas; muchos de ellos conocían la
guerra; con sus espadas habían peleado en las facciones y se vanagloriaban de
grandes hazañas. Pero para hacer frente al enemigo, que representaba una
verdadera calamidad, nunca se pudo conseguir sacar de la ciudad más de 500 hombres
juntos. El primer ataque acabó con el poder del Papa. Dos horas después de la
puesta del sol del 6 de mayo de 1527 entran los imperiales a la ciudad. El
viejo Frundsberg no estaba ya con ellos: cuando no
encontró la debida obediencia tuvo un ataque de apoplejía y quedó enfermo;
Borbón, que condujo el ejército después, había caído en los primeros intentos
de escalo; y una muchedumbre de soldados indisciplinados, desprovista de jefes,
sedienta de sangre, endurecida por largas privaciones y enfurecida por su mismo
oficio, cayó sobre la ciudad. Jamás presa más rica estuvo en manos de tropas
más violentas y nunca se conoció un saco más continuado y espantoso. El
esplendor de Roma ilumina los comienzos del siglo xvi: representa un período
admirable del espíritu humano. En estos días se apagó su brillo.
El
Papa, que quería libertar a Italia, se vía sitiado en Sant-Angelo y hecho prisionero. Se puede afirmar que con esta gran victoria se estableció
de manera indiscutible el predominio de España en Italia.
Un
nuevo ataque de los franceses, muy prometedor en sus comienzos, fracasó tan por
completo que se dispusieron a renunciar a todas sus pretensiones sobre Italia.
No
menos importante fue otro acontecimiento. Todavía no había sido conquistada
Roma, pero bastó que se viera el camino emprendido en su dirección por el
condestable de Borbón, para que en Florencia los enemigos de los Médicis se aprovecharan de la confusión del momento y
arrojaran de nuevo a la familia del Papa. Casi le dolió más a Clemente la pérdida
de su ciudad que la de Roma. Con asombro se observó que volvía a reanudar
relaciones con los imperiales después de tan duros agravios. Se avino a esto
porque veía en los españoles el único medio de hacer volver a Florencia a sus
familiares y partidarios. Le pareció más tolerable soportar el predominio del
emperador que el triunfo de los rebeldes. Cuanto peor les iba a los franceses,
tanto más se acercaba a los españoles, y cuando aquéllos fueron totalmente
derrotados celebró con éstos el acuerdo de Barcelona. Cambió de tal modo su
política que se sirvió del mismo ejército que había conquistado a Roma y le
había tenido sitiado tan largo tiempo pura rescatar su ciudad paterna.
Carlos
V era más poderoso en Italia que cualquiera otro emperador desde teda muchos
siglos. La corona que recibió en Bolonia volvía a cobrar su plena
lignificación. Milán le obedecía no menos que Nápoles y, por el hecho de haber
establecido a los Médicis en Florencia, pudo ejercer
influencia sobre la Toscana durante toda su vida; el resto se le alió o se le
sometió. Tuvo reducida a Italia de una punta a otra con las fuerzas
conjuntas de España y Alemania, con sus armas victoriosas y con sus
prerrogativas de emperador.
Así
acabó la guerra italiana y, desde entonces, las naciones extranjeras no cesaron
de mandar en Italia. Veamos ahora cómo se desenvolvieron las cuestiones
religiosas, en tan íntima conexión con las políticas.
Cuando
el Papa se avino a la supremacía española esperaba cuando menos que este
emperador poderoso, tenido por católico y devota, le ayudaría al
restablecimiento de su autoridad en Alemania. En uno de los artículos de la paz
de Barcelona se hablaba de esto. El emperador prometía trabajar con todas sus
fuerzas para reducir a los protestantes y parecía decidido a ello. Los enviados
protestantes que le visitaron en Italia recibieron de él una respuesta poco
halagüeña. En su viaje a Alemania, en el año de 1530, algunos miembros de la
Curia que le acompañaban, y especialmente el legado, cardenal Campeggi, plantearon unos proyectos atrevidos y muy
peligrosos para Alemania.
Existe
una comunicación del legado al emperador, en tiempos de la Dieta de Augsburgo,
en que pone de manifiesto aquellos planes. En honor a la verdad, y aunque a
desgana, diré algunas palabras.
El cardenal Campeggi no se contentaba con lamentarse de los
desórdenes religiosos sino que se fijaba especialmente en las consecuencias
políticas, en cómo nobleza había decaído con la Reforma en las ciudades, cómo
los príncipes eclesiásticos o seculares no encontraban debida obediencia y
cómo la falta de respeto rozaba ya la majestad del emperador. Después expone la
manera de hacer frente a la situación.
El
secreto de su política no es muy hondo. No sería necesaria más que una alianza
entre el emperador y los príncipes bien dispuestos, se intentaría luego ganarse
a los adversos mediante promesas o amenazas; pero ¿qué hacer con los
obstinados? Se tiene el derecho “de extirpar esta planta venenosa con el hierro
y el fuego” Lo más importante es confiscar sus bienes seculares y
eclesiásticos, en Alemania tanto como en Hungría y en Bohemia, Porque con los
herejes se puede hacer esto. Una vez aplicada esta medida, se establece la
Santa Inquisición para que siga indagando y proceda contra los rebeldes como en
España se ha procedido contra los marranos. Además, se pondrá en entredicho la
universidad de Wittenberg y se declarará por indigno
de la gracia imperial y pontificia a quienquiera estudie en ella. Se quemarán
los libros de los herejes, se devolverán a los claustros los monjes que los
abandonaron y en ninguna corte se tolerará ningún hereje. Pero lo primero es
una demostración de mano fuerte, “Aunque Su Majestad se limite a los jefes
principales —dice el legado— podrá arrebatarles una gran suma de dinero que, por
otra parte, es muy necesaria para luchar contra el turco”
Este es
el sentido del proyecto, éstos sus principios básicos. En cada palabra
alientan la opresión, la sangre y el despojo, No hay que extrañarse de que en
Alemania se esperara lo peor de un emperador que tenía tal séquito y de que los
protestantes deliberaran sobre el estado de necesidad en que se les colocaba.
Por
fortuna, la situación no bacía temible tal intento.
El
emperador no era, ni con mucho, tan poderoso como para poder llevar a cabo el
proyecto. Erasmo lo puso de manifiesto de manera convincente. Y, aun de haberle
sido posible, difícilmente hubiera tenido voluntad para ello.
Por
naturaleza era bien intencionado, reflexivo y lento, más bien que lo contrario.
Y cuanto más de cerca los veía, los acontecimientos le tocaban más la fibra
sensible de su alma. Su declaración a la Dirta decía
que quería oír las diferentes opiniones, ponderarlas y tratar de llegar a una
verdad cristiana. Estaba, pues, muy lejos de aquellas intenciones violentas.
Ni
aquel que tienda a sospechar de la pureza de las intenciones humanas puede
poner en duda lo siguiente: que no era ventajoso para Carlos apelar a la
violencia.
¿Es que
el emperador se iba a convertir en un ejecutor de los decretos pontificios?
¿Iba a ser él quien sometiera a los enemigos que los Papas —éste y los
venideros— se creasen? Además, no estaba muy seguro de la amistad del poder
papal.
Las
circunstancias presentaban una oportunidad favorable y no tenía más que echar
mano de ella para que su supremacía se robusteciera todavía más.
No voy
a discutir aquí si con razón o sin ella, pero el caso es que se pensaba
generalmente que sólo un concilio eclesiástico podría resolver la cuestión. Los
concilios gozaban de crédito por lo mismo que los Papas no se mostraban muy
propicios y todas las oposiciones tuvieron la pretensión de que se convocaran.
En el año de 1530 Carlos V lo pensó seriamente y prometió un concilio a breve plazo.
Los
príncipes en disputa con Roma nada podían desear mejor que un apoyo
eclesiástico, de suerte que en estas circunstancias la propuesta de Carlos
contaría con las más poderosas asistencias. Se hubiera convocado a su
instancia, celebrada bajo su influencia y las conclusiones serían aprobadas por
él. Estas conclusiones marcarían una doble dirección, pues se referirían tanto
al Papa como a sus enemigos y la vieja idea de una reforma en la cabeza y en
los miembros hubiese tenido realización. ¡Qué predominio hubiera acarreado tal
suceso, el poder temporal y sobre todo al emperador en persona!
Era
algo razonable e inevitable sí se quiere, pero además en armonía con el interés
del emperador,
Pero
nada más peligroso podía ocurrirles al Papa y a su corte. Tengo la prueba de
que cuando se empezó a pensar en serio en el concilio bajaron considerablemente
de precio todos los cargos enajenables de la corte pontificia. Por este detalle
se puede comprender lo que significaba para el estado de cosas habitual.
Pero
Clemente VII tenía también en contra del proyecto consideraciones de tipo
personal. Como no era hijo legítimo, como no había llegado a la suprema
dignidad por caminos completamente limpios y como había emprendido una guerra
movido de fines personales, utilizando las fuerzas de la Iglesia —contra la
patria—cosas todas de las que bien se podía pedir cuentas a un Papa —, es
natural que sintiera un temor justificado, y así, como dice Soriano, el Papa
eludía en lo posible hasta la mención misma del nombre de concilio.
Y
aunque no rechazó de manera tajante la propuesta, cosa que no podía hacer si
quería preservar el honor de la Sede apostólica, no podemos hacemos ilusiones
acerca de los sentimientos que abrigaba.
Cedió,
se sometió, pero manifestó con energía las razones que desaconsejaron aquella
iniciativa; expone de la manera más viva todas las dificultades y peligros que
van vinculados a un concilio y, por otra parte, más que duda del éxito. Pone
como condiciones la colaboración de todos los demás príncipes el sometimiento
provisional de los protestantes, condiciones que parecen últimas dentro del
sistema papal, pero que las circunstancias hacen ya imposibles. ¿Cómo se podía
esperar que se pusiera a la obra en el plazo fijado por el emperador, no de una
manera aparente y con meras demostraciones, sino en forma decisiva y sería?
Muchas veces el emperador le ha reprochado que su vacilación fue la
responsable de todas las calamidades posteriores. Sin duda alguna presumía
poder esquivar la fatalidad que se le venía encima.
Pero
ésta le sujetó como suele. Cuando Carlos V volvió en el año 1533 a Italia,
todavía lleno de las impresiones y de los proyectos de su estancia en
Alemania, le instó de palabra —se reunió con el Papa en Bolonia— y con gran
vehemencia a que convocara el concilio que tantas veces había reclamado por
escrito. Las opiniones contrarias chocaron: el Papa se mantuvo firme en sus
condiciones y el emperador le hizo ver la imposibilidad de las mismas. No había
manera de ponerse de acuerdo. En los Breves decretados en esta ocasión se
pueden percibir ciertas diferencias. En unos el Papa se aproxima más que en
otros a la opinión del emperador. Pero, de todos modos, tendría que volver a
anunciar el concilio. Si no quería cegarse, no podía dudar que, al. retorno del
emperador, que había ido a España, ya no podría defenderse con meras palabras y
que el temible peligro que representaba para la Sede apostólica un concilio
celebrado en aquellas circunstancias, caería todo sobre él.
Era una
situación en que el titular de un poder, cualquiera que sea, puede ser excusado
muy bien cuando adopta una resolución equivocada para sentirse más seguro. El
emperador era políticamente prepotente y aunque el Papa estaba resignado,
muchas veces tenía que resentir a qué situación había llegado. Le ofendió en
extremo que Carlos V decidiera las viejas disputas de la Iglesia con Ferrara en
favor de esta última; hizo como que lo aceptaba, pero se quejó ante sus amigos.
Más seria se puso la cosa cuando este monarca, del que se había esperado la
sujeción rápida de los protestantes, se elevaba, por el contrario, con motivo
de los desórdenes surgidos, a un predominio sobre la Iglesia no conocido desde
siglos y ponía en peligro el prestigio espiritual de la Santa Sede. ¿Tendría
que abandonarse por completo en manos del emperador, entregándose a su
merced?
En
Bolonia mismo tomó la resolución. En ocasiones diversas Francisco I había
ofrecido al Papa alianzas políticas y familiares. Clemente las había rechazado
siempre, pero en el apuro de ahora se acordó de ellas. Expresamente se nos
asegura que el motivo verdadero por el cual Clemente escuchó esta vez al rey de
Francia fue la cuestión del concilio.
En
consideración a los peligros eclesiásticos a que tenía que hacer frente, se
veía obligado ahora a lo que, con toda seguridad, no se hubiese decidido por
miras puramente políticas, a saber: a restaurar el equilibrio de las dos
grandes potencias y a mostrarse igualmente amable con ellas,
Al poco
tiempo Clemente celebraba una entrevista con Francisco I. Tuvo Jugar en
Marsella y se llegó a la más estrecha alianza. Lo mismo que en aquellos
peligros florentinos el Papa consolidó su amistad con el emperador casando a un
hijo natural de éste con una de sus sobrinas, así ahora desposó a su joven
sobrina Catalina de Médicis con el segundo hijo del
rey. En aquella ocasión temía a los franceses y a su influencia directa en
Florencia; ahora lo que temía era al emperador y sus intenciones de celebrar un
concilio.
Tampoco
se esforzó por disimular sus propósitos. Poseemos una carta suya a Fernando I
en la que le confiesa no haber tenido éxito en su empeño de hacer participar a
todos los príncipes cristianos en la idea del concilio; el rey Francisco I, con
el que habló, no consideraba oportuno el momento para tal reunión y no quería
tomar parte en ella; él, por su lado, albergaba todavía la esperanza conseguir
en otra ocasión una acogida mejor de los príncipes cristianos. No me explico
cómo se puede dudar de las intenciones de Clemente VII. Todavía en su último
escrito dirigido a los príncipes católicos de Alemania repite la condición de
una participación general y, como declara que tal participación es imposible,
deja ver sus verdaderas intenciones de no cumplir con lo prometido. Su alianza
en Francia le dio ánimo y pretexto para ello. No puedo convencerme de que el
concilio hubiera llegado jamás a celebrarse bajo su égida.
Pero no
fue sólo ésta la consecuencia de aquella alianza. Otra más se desentendió
inmediatamente, inesperada pero de gran importancia, en especial para los
alemanes.
La
combinación que se produjo en esta confusión de intereses temporales y
espirituales era muy extraña. Francisco I se hallaba entonces en las mejores
relaciones con los protestantes y al ponerse ahora tan cerca del Papa lograba
Incluir en cierto modo a los protestantes y al Papa en el mismo sistema.
Nos
damos cuenta de la fuerza política que correspondía a la posición tomada por
los protestantes. El emperador no podía pensar en someterlos al Papa sin más;
antes bien, se sirvió del movimiento para tener a aquél en razón. Poco a poco
se puso de manifiesto que tampoco el Papa deseaba verlos entregados a la
discreción del emperador y, por esto, su alianza con los mismos no fue
impremeditada, pues esperaba valerse de su oposición contra el emperador,
dándole a éste nuevo quebradero.
Ya
entonces se observó que el rey de Francia hizo creer al Papa que los más
notables príncipes protestantes dependían completamente de él y le dio a
entender cómo les convencería para que renunciaran a la idea del concilio.
Pero, si no nos equivocamos, estas connivencias fueron todavía más estrechas.
Poco después de su entrevista con el Papa, Francisco I celebró una reunión con
el landgrave Felipe de Hesse. Se pusieron de acuerdo para restaurar al duque de Württemberg, que había sido depuesto por la casa de
Austria. Francisco I prometió entregar dinero. En una campaña corta, con
sorprendente rapidez, el landgrave puso manos a la obra. cierto que debía
penetrar en los territorios austríacos: en general, se sospechaba que el rey
pretendía atacar de nuevo Milán por el lado alemán. Una nueva pista nos ofrece
Marino Giustiniani, por entonces embajador veneciano
en Francia. Asegura que este movimiento alemán fue convenida por Clemente y
Francisca en la reunión de Marsella; añade que no estaba fuera del plan hacer
llegar estas tropas a Italia, para lo que trabajaría secretamente el Papa. Seria un poco ligero tomar esta afirmación como fidedigna,
a pesar de la seguridad con que se expresa, pues son menester otras pruebas.
Pero aunque no la aceptemos a ojos cerrados, pone de manifiesto un extraño
fenómeno. ¿Quién lo hubiera sospechado? En el momento en que el Papa y los
protestantes se combaten con un odio acerbo, y se hacen una guerra religiosa
que parte al mundo en dos los encontramos unidos por la fuerza de intereses
políticos idénticos.
Así
como en la confusión de las disputas italianas nada le fue tan pernicioso al
Papa romo la doblez de su política, demasiado sutil, en los asuntos propiamente
religiosos le trajo frutos todavía más amargos.
Amenazado
en sus territorios, el rey Fernando se apresuró a celebrar la paz de Kadan, entregando a Württenberg y
entrando en alianza con el landgrave. Eran los días más felices de Felipe de
Hesse. Como había restablecido en sus derechos a un príncipe alemán despojado,
la hazaña le convirtió en uno de los jefes más prestigiosos del. Imperio, Pero
había logrado, a la vez, otro éxito decisivo. Esta paz contenía una cláusula
muy importante para las cuestiones religiosas: el tribunal del Imperio no
aceptaría ninguna demanda sobre los bienes eclesiásticos confiscados.
No sé
de ningún otro acontecimiento que haya tenido tanta influencia pura el triunfo
del nombre protestante como la hazaña del landgrave. Esa cláusula referente al
tribunal representa la garantía jurídica del nuevo partido y reviste
extraordinaria importancia. Sus efectos no se hicieron esperar. Creo que
podemos considerar la paz de Kadan como la segunda
gran época en el levantamiento de una fuerza protestante en Alemania. Después
de apenas haber hecho progresos durante cierto tiempo, comenzó a expandirse de
manera pujante. Württemberg, rescatada, se reformó
sin más. Le siguieron en seguida las provincias alemanas de Dinamarca,
Pomerania, la marca de Brandenburgo, la segunda rama
de Sajónia, una rama de Braunschweig,
el Palatinado. En e1 término de pocos años la Reforma se extendió por toda la
alta Alemania y se afirmó para siempre en la baja.
El Papa
Clemente estaba enterado y hasta había consentido quizás en una impresa que
llevó tan lejos y apresuró la separación.
El
Papado se encontraba en una posición falsa, insostenible. Sus tendencias
seculares habían provocado el apartamiento que fue ocasión de tantas rebeldes
y apostatas; pero la continuación en la misma línea y la insistente confusión
de intereses espirituales y temporales llevaron las cosas al extremo.
También
el cisma de Inglaterra depende de esta circunstancia. A pesar de la declarada
enemistad por Lutero y de su íntima unión con la Sede apostólica, es notable
que Enrique VIII amenace a la Santa Sede con innovaciones eclesiásticas, ya en
las primeras diferencias, en asuntes puramente políticos, que surgen a comienzos
del año 1525. Por el momento se dejó todo a un lado y el rey entendió con el
Papa en contra del emperador, y cuando Clemente se encontraba sitiado en Sant-Angelo y abandonado de todo el mundo, Enrique VIII
halló la manera de hacerle llegar un socorro. Por esta razón, Clemente sentía
acaso por él más afición que por ningún otro príncipe. Después salió a relucir
el asunto del divorcio del rey. No se puede negar que, todavía en el año 1528,
el Papa, si no le aseguró una solución favorable, se la hizo ver como posible
“tan pronto como los alemanes y los españoles sean expulsados de Italia”. Ya
sabemos que ocurrió todo lo contrario. Los imperiales so afianzaron de verdad y
vimos cómo se entendió Clemente con ellos. En estas circunstancial tan
diferentes no podía dar satisfacción a una esperanza que, por lo demás, no
había sido más que ligeramente sugerida. Apenas celebrada la paz de Barcelona
llegó el proceso a Roma. La mujer de la cual se quería divorciar era tía del
emperador y un Papa anterior había declarado expresamente válido el matrimonio.
Tan pronto el asunto entrara en la jurisdicción correspondiente de la curia y
habida cuenta del influjo del emperador, no se podía dudar de cuál iba a ser la
sentencia. Así las cosas, Enrique VIII se encaminó, sin más, por la vía en que
antes había pensado. Se mantuvo tan católico como antes en lo fundamental, pero
su asunto, que en Roma se enredó tan claramente con consideraciones políticas,
despertó en él una oposición cada vez más viva contra el poder temporal del Papado.
Cada paso que se daba en Roma en perjuicio suyo era contestado por él con una
medida contra la curia y se iba emancipando cada vez más de ella. Cuando en el
año 1534 se pronunció la sentencia definitiva, no lo pensó mucho tiempo y
declaró la separación, completa de su reino y el Papado. Los vínculos que
ataban todavía a la Sede apostólica a las diversas Iglesias nacionales eran tan
débiles ya, que bastaba la decisión de un príncipe para que su reino, se
separara de aquélla.
Estos
acontecimientos llenan los últimos años de Clemente VII. Le fueron tanto más
amargos porque no estaba exento de culpa y sus desgracias revelaban una
dolorosa conexión con sus cualidades personales. Las cosas se ensombrecían día
por día. Francisco I amenazaba de nuevo con caer sobre Italia y afirmaba que
había recibido la anuencia verbal, ya que no escrita, del Papa. El emperador,
no aguantando más palabras demoradoras, urgía con la
mayor energía la convocatoria del concilio. Se añadieron desgracias familiares:
luego de todos los esfuerzos que había costado el sometimiento de Florencia,
tuvo que ver el Papa cómo sus dos sobrinos se disputaban el señorío de la
ciudad y se combatían acerbamente. Las preocupaciones, el temor a lo que había
de venir —dolor y tortura secretos, dice Soriano— le llevaron al sepulcro.
Hemos
dicho de León X que fue afortunado. Clemente, acaso mejor que él —por lo menos
más libre de faltas, más activo y hasta más sagaz— fue, si consideramos todo el
conjunto de su acción y omisión, menos afortunado. Seguramente, el más fatal
de todos los Papas que se han sentado en la Silla de Pedro, hizo frente a la
superioridad de fuerzas enemigas, que le acosaban por todas partes, con una
política vacilante, pendiente de las probabilidades del momento, política que
acabó por hundirle. Vió cómo se tomaban en todo lo
contrario aquellos propósitos de crear un poder político independiente a que se
entregaron sus antecesores más ilustres. Tuvo que contemplar cómo aquellos
mismos a quienes quería arrebatar Italia aseguraban por siempre su dominio
sobre ella. La separación de los protestantes fue ensanchándose ante sus ojos y
todos los medios que empleó tuvieron el efecto contrario. A su muerte, la Sede
apostólica quedó con el prestigio disminuido y sin ninguna autoridad espiritual
o temporal. Aquella Alemania del Norte, que había sido tan importante para el
Papado, cuya conversión en tiempos lejanos había ayudado a fundar el poder de
los Papas en Occidente, y cuya revuelta contra el emperador Enrique IV le
prestó tan grandes servicios para el establecimiento de la jerarquía, se había rebelado ahora contra él. Alemania ha prestado el servicio
imperecedero de haber restaurado el cristianismo en la forma pura de los
primeros siglos, de haber redescubierto la verdadera religión. Con esta arma
era invencible. Sus convicciones se abrieron pasa entre los países vecinos.
Llegaron a Escandinavia; contra la intención del rey, pero al amparo de las
medidas tomadas por él, se extendieron por Inglaterra; en Suiza, con pocas
modificaciones, se labraron una existencia segura; penetraron en Francia, y
hasta en Italia y en la misma España encontramos huellas suyas en tiempos de
Clemente. Se expanden cada vez más. En estas convicciones vive una fuerza que a
todos arrebata. La lucha de los intereses espirituales y temporales en que se
colocó el Papado parece haber sido puesta para procurar a aquellas convicciones
su perfecto señorío.
|