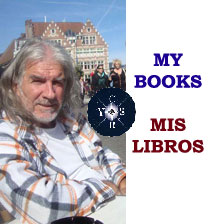 |
|
 |
CAPITULO VIII
DECADENCIA Y CAIDA DEL IMPERIO BIZANTINO(1282-1453)1.
Bizancio convertido en
potencia de segundo orden.
Andronikos
Miguel VIII había resultado vencedor en
su lucha defensiva frente a la fiebre conquistadora occidental. Por el contrario,
sus ofensivas en los antiguos territorios bizantinos, a pesar de todos sus
esfuerzos, habían tenido muy poco éxito. La parte norte de la Península
balcánica seguía estando en manos de los eslavos, y si bien Miguel VIII había
podido recuperar algunos territorios a una Bulgaria debilitada, el creciente
poder del Estado serbio amenazaba con nuevas pérdidas. El dominio del mar
seguía estando en manos de las repúblicas marítimas italianas. Una parte del
Peloponeso había sido recuperada por el Imperio Bizantino, aunque ello había supuesto
un desproporcionado desgaste de fuerzas, pero la mayor parte del mismo seguía
estando bajo la dominación franca, que se extendía además sobre el Ática y
Beocia, así como sobre las islas próximas. Tesalia y Epiro, así como Etolia y Acarnania, seguían bajo la dominación de la familia Angel y resistían tenazmente a las pretensiones imperiales.
En ninguna parte como en los Estados griegos separatistas habían alcanzado tan
poco éxito las tentativas reconquistadoras del emperador Paleólogo. Del mismo
modo que la catástrofe de 1204 había tenido como prólogo la fragmentación interna
de Bizancio, eran ahora las fuerzas separatistas griegas las que se enfrentaban
con mayor fuerza a la obra de unificación. Tesalia, tierra por excelencia de
magnates griegos, desempeñaba, sin duda, un papel dirigente en la lucha contra
los intentos de restauración del emperador bizantino en la Península Balcánica.
Por otra parte, las continuas guerras
llevadas a cabo en los Balcanes y la agotadora lucha defensiva contra el
imperialismo de Carlos de Anjou habían agotado completamente las fuerzas del
Imperio Bizantino. La política de Miguel VIII recuerda en todo a la de Manuel
I: tanto por sus planteamientos de principio y por sus métodos, por su audacia
y la grandiosidad de sus planes como por su orientación, decididamente
occidental, por sus realizaciones positivas como por sus consecuencias
negativas. Fue una política de altos vuelos, que ejerció una gran influencia
sobre la marcha general del mundo, desde Egipto hasta España. Pero, al mismo
tiempo, hizo recaer sobre el Imperio Bizantino una carga insoportable. Como había
sucedido cien años antes con las aspiraciones de Manuel I a la consecución de
un imperio universal, en este momento los esfuerzos de Miguel VIII por
garantizar a Bizancio el rango de gran potencia arrebataron al Imperio las
últimas fuerzas que le quedaban. Como anteriormente, el Imperio Bizantino
perdió sus medios defensivos en Asia, lo que tendría en estos momentos unas
consecuencias de mucha mayor gravedad. También en esta ocasión el Imperio se
vio sumido en un estado de agotamiento militar y financiero y también un
terrible desastre se iba a producir después. Fue el inicio de una decadencia
del Imperio, que sería, en el futuro, absolutamente irremediable. Hay, sin
embargo, una enorme diferencia entre el Imperio orgulloso de Miguel VIII y el
Estado miserable de sus sucesores. En tiempo de los sucesores de Miguel VIII
Bizancio llegó a ser un Estado insignificante y, en definitiva, un objeto de
juego para la política de sus vecinos.
Se ha solido dar a todo este proceso una
explicación muy simplista, a tenor de la cual Miguel VIII habría sido un genial
hombre de Estado, mientras que, por el contrario, su sucesor, Andrónico II
sería un soberano débil e incapaz. En realidad, el rápido declive del Imperio
Bizantino a partir de finales del siglo XIII tuvo causas más profundas. Los
problemas internos del Imperio no tenían remedio y la situación exterior, que
siguió deteriorándose sin cesar, empujaba a Bizancio hacia una catástrofe
inevitable. El organismo de Estado estaba minado y el desmedido esfuerzo
impuesto al Imperio por Miguel VIII produjo una reacción inevitable. Por otra
parte, fue en este preciso momento cuando se produjeron los comienzos de la
rápida expansión de otomanos y serbios, que caracteriza al periodo que se abre
ahora. Ante esta doble presión en el este y en los Balcanes, el Imperio
Bizantino, agotado militar y financieramente, se mostró impotente. Es, por
tanto, en estas causas profundas de política interior y exterior y no en las
cualidades personales de los emperadores, donde hay que buscar la explicación
de la decadencia de la potencia bizantina.
Es cierto que Andrónico II (182-1328) no
era un hombre de Estado de gran categoría, pero tampoco era el hombre débil e
incapaz que los historiadores modernos suelen presentarnos. Su política no
estuvo exenta de importantes errores, pero hay que reconocer también que tomó
medidas importantes e inteligentes que demuestran que no carecía de un cierto
sentido para captar las necesidades del Estado. No fue responsable de que, en
situación tan lamentable, todas las tentativas de saneamiento no pudieran tener
más que una eficacia limitada y de que los acontecimientos que se produjeron
después las paralizaran. Poseía, además, una cultura extraordinaria y una
destacada afición por la ciencia y las letras. Contó entre sus consejeros más
próximos con colaboradores de cualidades muy notables, como Teodoro Metoquita y Nicéforo Grégoras. A
Andrónico, emperador demasiado despreciado habitualmente, le corresponde un
gran mérito en la perpetuación de Constantinopla, a pesar de su decadencia
política, como centro intelectual de altura mundial y en la continuación de la
gran inquietud intelectual de los Paleólogos.
Ya durante el reinado de su padre,
Andrónico II había tomado parte activa, como coemperador,
en las cuestiones de gobierno. Su hijo y emperador asociado, Miguel IX (muerto
en 1320) desempeñaría durante su reinado un papel político todavía más
importante. El incremento de importancia del cargo de emperador asociado es un
fenómeno característico de la época de los Paleólogos y se plasmó, incluso,
formalmente en la equiparación de los títulos de emperador principal y
emperador asociado. A partir de estos momentos ya no es solamente el emperador
principal quien tiene derecho a la utilización del título de autocrátor, sino también, con su autorización, el primer
emperador asociado en calidad de presunto sucesor, a lo que no tenían derecho
los otros posibles emperadores asociado. En este punto se pueden encontrar los
primeros indicios de la transformación de un régimen personal centralizado en una
soberanía colectiva de la familia imperial sobre las partes recuperadas del
Imperio.
Se ve, también, abrirse camino a la idea
de un reparto del Imperio, pero, en un principio, por influencia extranjera y
occidental. Fue la segunda mujer del emperador Andrónico II, Irene (Yolanda) de Montferrat quien reclamó en beneficio de sus hijos un
reparto del territorio imperial entre todos los príncipes herederos. La categórica
negativa del emperador a los planes de la emperatriz es igualmente
característica del estado de evolución en que se encontraba la cuestión.
Andrónico II rechazó las pretensiones de su esposa, lo que fue motivo para un
grave enfrentamiento. La emperatriz abandonó la capital, marchó a Tesalónica,
donde se puso en contacto con Milutín, rey de Serbia,
su yerno, intentando entonces conseguir para uno de sus hijos la sucesión al
trono de Serbia. Pero también en este punto sus planes se vieron frustrados,
pues la ruda vida de los serbios no agradó a unos príncipes demasiado
acostumbrados a las comodidades. Se pudo apreciar perfectamente en Bizancio que
la causa de este conflicto radicaba únicamente en el choque de concepciones
estatales entre el mundo romano-bizantino y el mundo occidental y que en la
raíz de las exigencias de la emperatriz sólo había una confusión entre las
nociones de derecho público y derecho privado. Grégoras escribía, refiriéndose al problema: «Resulta inaudito que ella quisiera que los
hijos del emperador no gobernasen monárquicamente, siguiendo la antigua
costumbre romana, sino que se repartiesen, a imitación de los latinos, las
ciudades y tierras del Imperio, que cada uno de sus hijos poseyera su propio
territorio, sometido como un bien propio, y que las diversas partes del Imperio
les fueran transmitidas por vía de sucesión, según la legislación aplicable a
las propiedades de las personas privadas, de sus padres a ellos mismos y de
ellos a sus hijos y sucesivamente a su descendencia. Esta emperatriz —añade Grégoras como explicación— era de origen latino y había
tomado también de los latinos esta nueva costumbre, que intentaba también
introducir entre los romanos» .
Bizancio seguía aferrándose a la idea de
la unidad del Imperio. Pero la estructura del Estado evolucionaba hacia una
mayor laxitud, a la vez que se iban haciendo más débiles los lazos entre el
centro y las provincias. En el fondo, los lazos que en el futuro unirán a las
provincias con el poder central residirán únicamente en la persona de los
gobernadores, y por ello éstos se elegían, la mayor parte de las veces, entre
miembros de la familia imperial o entre los cortesanos más próximos al
emperador. Se les reemplazaba con cierta regularidad, pues no duraba mucho la
confianza en ellos depositada. Pero, para destruir este último lazo de unión
bastaba con que las provincias fueran cayendo en manos de los grandes
propietarios locales. El sistema administrativo del Imperio Bizantino, que
había constituido hasta entonces su orgullo y su máxima fortaleza fue perdiendo
de este modo su carácter rigurosamente centralizado, así como su arquitectura
claramente jerarquizada.
El advenimiento al poder imperial de la
dinastía de los Paleólogos significó la victoria de la gran aristocracia
bizantina. La tendencia a la feudalización tomó entonces un impulso renovado y
alcanzó su punto culminante desde mediados del siglo XIV. Los grandes propietarios
laicos y eclesiásticos fueron redondeando sus propiedades y fueron consiguiendo
privilegios cada vez más amplios. Frecuentemente no se contentaban ya con una
inmunidad financiera y reclamaban inmunidades judiciales, de forma que iban
añadiendo a sus exenciones fiscales el derecho a administrar justicia dentro de
sus dominios. En medio de una pobreza general, vivían en su confortable
aislamiento, sustrayéndose progresivamente de las responsabilidades del Estado.
Como contrapartida se produjo un hundimiento de la pequeña propiedad campesina
y de las propiedades territoriales de la pequeña nobleza no privilegiada, ya
que ésta iba perdiendo su tierra y su antigua mano de obra. La vida fácil de
los grandes dominios privilegiados atraía tanto a los pequeños propietarios, sometidos
a todo tipo de presiones, como a los parecos de los
dominios de la pequeña nobleza, saturada de impuestos y de obligaciones
públicas. Además, sólo los grandes dominios, provistos de abundantes capitales,
eran capaces de sobrevivir a las terribles calamidades producidas por las
invasiones enemigas.
Este proceso significaba no solamente la
ruina política del Estado, sino también su ruina financiera y, lo que era mucho
peor, también su hundimiento militar. Como la gran propiedad escapaba en
creciente proporción a las obligaciones fiscales y, además, iba absorbiendo las
propiedades imponibles de los campesinos y de la pequeña nobleza, los ingresos
del Estado no cesaban de disminuir, a lo que también contribuía la creciente
mala gestión de la administración financiera. Al igual que los otros grandes
dominios, los bienes concedidos en pronoia obtenían
también crecientes privilegios. Este tipo de bienes habían constituido en sus
orígenes una propiedad de carácter condicional, con plazo fijo y sin carácter
hereditario. Se concedía ya, en proporción creciente, a los pronoiarios el derecho de transmisión a sus herederos de los bienes en cuestión, así como
de sus ingresos. Miguel VIII había transformado ya desde el momento de su
acceso al trono, las concesiones pronoia de sus partidarios
en bienes hereditarios. Según la expresión de Paquimero,
había otorgado la inmortalidad a sus concesiones pronoiarias pasajeras hasta entonces. Sin duda, seguían siendo unos bienes de
características especiales, semejantes a los feudos, ya que la posesión
hereditaria del pronoiario no podía enajenarse y
seguía estando gravado con cargas públicas que pasaban también a los herederos.
Pero si bien el feudo hereditario del pronoiario no
había dejado de ser un bien gravado e inalienable, su carácter hereditario,
cada vez más frecuente, posibilitaba una cierta relajación de sus
características originarias, a la vez que denotaba claramente el continuo
debilitamiento del poder central y sus crecientes concesiones ante las
exigencias de la gran aristocracia feudal.
La actual composición del ejército
bizantino, casi exclusivamente a base de mercenarios extranjeros, en contraste
con la época de los Comnenos, en que lo estaba sólo en parte, es también una
prueba palpable de la insuficiente eficacia del sistema de la pronoia en la época de los Paleólogos. El mantenimiento de
numerosos contingentes de tropas mercenarias, como exigían las ambiciones de Miguel
VIII, y la constante multiplicación de los gastos militares habían arruinado
las finanzas imperiales. Sabemos, además, con seguridad que todavía en tiempos
de Miguel VIII las fuerzas armadas bizantinas contaban con varias decenas de
miles de hombres, como confirma la noticia de la defensa del Peloponeso, en
1263, por 6.000 caballeros, o como la relativa a una campaña en Bulgaria, en
1279, llevada a cabo con más de 10.000 guerreros. En comparación con la época
bizantina media o de los Comnenos, se trata de cifras va muy modestas. Pero
para un Estado arruinado como el del Imperio final, este ejército, con sus
bandas de mercenarios, significaba una carga verdaderamente aplastante. Hubo
que proceder a una drástica reducción de las fuerzas armadas, llevada a cabo
por Andrónico II. Comenzó llegando demasiado lejos en un punto. Creyó poder
renunciar al mantenimiento de la flota que exigía unos gastos particularmente
elevados, confiando en la potencia marítima de sus aliados genoveses, con lo
que añadió una dependencia militar a la pesada carga de una dependencia
económica. Pero limitó además drásticamente la potencia de las fuerzas de
tierra, con lo que las fuerzas armadas bizantinas llegaron a un nivel tan bajo
que, a juicio de los contemporáneos, «era un ejército que provocaba risa», o
incluso, «que ya no existía». Tales juicios encierran, sin duda, una fuerte
dosis de exageración, pero reproducen la impresión que produjo en la población
una reducción de la potencia militar bizantina, imprescindible, pero llevada a
cabo con excesiva rapidez. Había un contraste demasiado violento entre las
fuerzas armadas, aún impresionantes, de Miguel VIII y los medios defensivos,
mucho más modestos, de su sucesor. De hecho, a partir de finales del siglo XIII,
no es fácil oír hablar en Bizancio de cuerpos de ejército que superen la cifra
de algunos miles de guerreros. Y no es preciso mucho más para explicar que
Bizancio había perdido ya su. carácter de gran potencia y se mostraba impotente
ante la presión de las fuerzas, mucho más poderosas, de los osmanlíes.
Un síntoma muy importante de la crisis
financiera vino dado por la devaluación de la moneda de oro bizantina, que se
alteró con mezcla de otros metales de inferior calidad. Tras la fuerte devaluación
que la moneda había sufrido a fines del siglo XI, en tiempos de Nicéforo III
Botaniates y de su sucesor Alejo Comneno, el nomisma bizantino se había ido recuperando en tiempos de sus sucesores, ya que la
mejoría de las condiciones generales había permitido la acuñación de monedas de
una proporción de metal fino mucho más elevada, y parece que la moneda de oro
bizantina llegó a poseer, a comienzos del siglo XIII, alrededor del 90 por 100
del metal que marcaba su valor nominal. Después, el hyperpyron,
que es como se denominó a la moneda de oro bizantina desde la época de Alejo I
Comneno, experimentó una nueva depreciación, que acabó definitivamente con la
confianza que aún conservaba en los países extranjeros. La absoluta confianza
de otros tiempos en la moneda bizantina se transformó, en estos momentos, en
una desconfianza generalizada y creciente y, desde mediados del siglo XIII, la
moneda de oro bizantina, que había dominado en otros tiempos sin ninguna
rivalidad el mercado mundial, era progresivamente rechazada por las nuevas
monedas de oro —«la buona moneta d’oro»— de las repúblicas italianas. En efecto, la
proporción de metal fino del hyperpyron bizantino de tiempos de Juan Vatatzes llegaba solamente a las dos terceras
partes de su valor nominal, o sea, a 16 carats.
Tras la reconquista de Constantinopla, en tiempos de Miguel Paleólogo, sólo
llegaba a los 15, y a 14 en los primeros momentos del reinado de Andrónico II
y, tras su nueva crisis de comienzos del XIV el hyperpyron descendió a la mitad de su valor originario en metal fino. La consecuencia
inmediata de tal evento fue una drástica elevación de los precios. El
encarecimiento de los productos alimenticios significaba el hambre para las
masas, y el hambre traía consigo, inevitablemente, la mendicidad para mucha
gente
La situación ya no tenía solución
posible. La moneda bizantina continuó descendiendo de valor a medida que
empeoraba la situación general y que se hacía más profunda la crisis económica,
y la crisis de los productos alimenticios fue hundiendo progresivamente al
pueblo bizantino. Para elevar el bajísimo nivel de los ingresos estatales,
Andrónico II adoptó medidas fiscales y consiguió llevar a cabo una elevación
sustancial de sus ingresos, que llegaron a la cifra de 1.000.000 de hyperpyra anuales. Pero ello se consiguió con una
elevación proporcional de la presión fiscal, con lo que las condiciones de la
población empeoraron mucho más. Y fue aún más grave, pues, al mismo tiempo, las
prestaciones en especie experimentaron una elevación con la introducción de un
nuevo impuesto, el sitogrizon, que obligaba a
todo cultivador agrario a la entrega, en especies, al Estado de una parte de su
cosecha, consistente en seis modios de trigo y cuatro de cebada por cada zeugarion. Los ingresos suplementarios no fueron
consecuencia únicamente de estos nuevos impuestos, sino que Andrónico II
intentó igualmente limitar los derechos de inmunidad de los grandes dominios.
Algunos impuestos, y en primer lugar el impuesto territorial, fueron con frecuencia
excluidos de los derechos de inmunidad y tuvieron que pagarlos incluso aquellos
que estaban en posesión de documentos de exención. Esta importante medida debió
de contribuir en gran parte a la elevación del nivel de ingresos fiscales del
Estado.
Pero el patente empobrecimiento de Bizancio
viene claramente demostrado por el hecho de que la suma obtenida por Andrónico
II pareció muy elevada a sus contemporáneos. Basta con recordar que los
ingresos anuales del Estado bizantino en la alta Edad Media habían alcanzado ya
la suma media de unos 7 u 8 millones de nomismata.
En estos momentos los ingresos fiscales habían sido elevados, con grandes
esfuerzos, hasta la cifra de un millón de piezas de oro anuales, aunque esta
moneda de oro no representase sino la mitad del valor de la antigua. Pero,
antes de las reformas fiscales de Andrónico, los ingresos eran mucho menores.
Es cierto que el pago de impuestos no era ya la única fuente de ingresos del
Imperio Bizantino aunque seguía constituyendo, con mucho, la parte más
sustancial de las finanzas del Estado, teniendo en cuenta, sobre todo, que los
ingresos aduaneros escapaban ya en la mayor parte del Imperio al control del
Estado e iban a engrosar los beneficios de las grandes repúblicas italianas.
Los excedentes procedentes de los
ingresos iban a parar, por una parte, a cubrir los gastos ordinarios de la
administración, y, por otro, a cubrir los empréstitos de los poderosos vecinos
del Imperio y al mantenimiento de una flota de 20 trirremes, así como de un
ejército permanente de tres mil jinetes, dos mil de los cuales estaban
destinados en las costas europeas y otros mil en Asia. Como se ve, el emperador
intentaba compensar la desmedida reducción de las fuerzas armadas que había
decretado en el momento de su acceso al poder, bajo la presión de la crisis
financiera. Pero, a cambio, había concebido un programa de actuación nada
halagüeño. No es de extrañar que los pagos a las potencias vecinas hubieran
llegado a ser uno de los capítulos de gastos más importantes del presupuesto.
Se intentaba así comprar la paz con el oro ahorrado, ya que no se podía seguir
rechazando a los enemigos por la fuerza de las armas. Siguiendo la atractiva
comparación de Nicéforo Grégoras, el Imperio se
comportaba «como el hombre que, para conseguir la amistad de los lobos, se
hubiera abierto las venas en diferentes partes de su cuerpo para saciar la sed
de los lobos y apaciguarlos así». Bizancio se había convertido, por tanto, en
un pequeño Estado, un pequeño Estado que vivía de su gran pasado y que se
hundía por que no era ya capaz de hacer frente a unas obligaciones que había
heredado y no podía ya, en su posición geográfica, de defender su propia
existencia.
La política religiosa de Andrónico II,
como sucedió en otros varios aspectos, fue también muy diferente de la de su
padre. La situación sufrió un vuelco completo en este reinado. La continuación
de la política de unificación religiosa no tenía ya ningún sentido, ya que la
unión estaba muerta, si no desde el advenimiento del Papa Martín IV, sin duda
desde las Vísperas Sicilianas. Nada más acceder al trono, Andrónico II renunció
solemnemente a ella, comprometiéndose en una línea abiertamente ortodoxa. Juan Bekkos fue expulsado del solio patriarcal de Constantinopla,
volviendo a éste José, que había sido depuesto del cargo en el concilio de Lyon
y, tras su muerte, que se produjo al poco tiempo, recayó en el docto Jorge de
Chipre. Se superaba de esta forma la grave crisis religiosa y el Imperio se
libraba de la agobiante atmósfera religiosa que le ahogaba desde los tiempos
del concilio de Lyon. Pero la Iglesia bizantina tardó aún bastante tiempo en
recuperar su equilibrio. Se reavivó el viejo conflicto que enfrentaba a los
zelotas, partido rigorista, con la corriente moderada y gubernamental de los
políticos. Los zelotas, que seguían manteniendo su fidelidad al patriarca Arsenio,
muerto muchos años antes, seguían enfrentándose a la autoridad de la Iglesia y
del propio Estado. Pero, a pesar de las formas molestas que este tipo de
conflictos seguían adoptando, pronto los arsenitas quedaron como una pequeña minoría, y la mayor parte de ellos, a excepción de
unos pocos fanáticos, reanudaron la comunicación religiosa con la tendencia
mayoritaria a principios del siglo XIV. La importancia de la Iglesia y su
influencia sobre la vida del Estado continuaron aumentando. La vida y el
ceremonial de la corte adoptaron una apariencia más teocrática que en tiempos
anteriores.
Andrónico II, emperador de acendrada
ortodoxia, se ocupó activamente de los asuntos de la Iglesia a lo largo de su
dilatado reinado y contribuyó, en forma muy importante, a realzar el prestigio
del patriarcado de Constantinopla. Mediante un crisóbulo fechado en noviembre de 1312, sometió al patriarca a los monasterios del monte
Athos, que, desde los tiempos de Alejo Comneno dependían de la propia autoridad
del emperador. A partir de este momento, era el propio patriarca y no el
emperador quien nombraba al protos de la
montaña santa, que presidía el consejo de todos los abades de los monasterios atonitas. Se trataba de una concesión de gran
importancia, ya que la influencia del monte Athos sobre el conjunto de la vida
religiosa del Imperio no cesaba de aumentar. Se procedió, además, a una nueva
distribución de los obispados y a una redistribución del orden de prelación de
las diferentes sedes episcopales, para adaptar la antigua organización
eclesiástica a la situación del momento, ya que aquélla, desde los tiempos de
León VI, no había experimentado más que pequeños reajustes sí.
Poco a poco iba haciéndose más evidente
la separación entre la esfera de influencia de la Iglesia bizantina y el
territorio de un Estado que se iba hundiendo. Mientras que la esfera del Estado
bizantino disminuía, el patriarcado de Constantinopla seguía siendo el centro
del mundo ortodoxo, y seguía considerando como sedes metropolitanas y sufragáneas
dependientes a obispados de los antiguos territorios imperiales de Asia Menor y
de los Balcanes, así como los del Cáucaso, en Rusia, o los de Lituania. La
Iglesia seguía siendo el elemento más estable del Imperio Bizantino.
La debilidad militar y financiera del
Imperio aconsejó a Andrónico II una gran moderación en su política exterior.
Hizo un gran esfuerzo por protegerse mediante tratados de paz y de amistad en
todos sus puntos más débiles, incluso de aquellas potencias occidentales
interesadas en los asuntos bizantinos, aunque desde las Vísperas Sicilianas no
había peligros importantes e inminentes por parte de las potencias
occidentales. Tras la prematura muerte de su primera mujer, Ana de Hungría,
casó, en 1284, con Irene, hija del marqués de Montferrat.
Este matrimonio puso fin a las pretensiones de la casa de Montferrat a la corona real de Tesalónica, ya que el marqués, que se titulaba hasta
entonces rey de Tesalónica, abandonó estos títulos, por otra parte muy
platónicos, en favor de su hija, convertida en Emperatriz de Bizancio. Esta
misma política inspiraba los esfuerzos del emperador para casar a su hijo y
sucesor, Miguel IX, con Catalina de Courtenay, hija de Felipe y nieta de Balduino
II, que era generalmente considerada en Occidente la emperatriz titular de
Constantinopla. Las negociaciones, iniciadas en 1288 y continuadas durante
varios años, no dieron resultados positivos y Miguel IX casó finalmente con una
princesa armenia. Los antiguos planes anti-bizantinos no habían sido olvidados en Occidente y no se dejó escapar la presa que servía
de pretexto para llevarlos a cabo. Estos planes tenían su apoyo principal en
Francia y en el reino de Nápoles, siendo sus campeones más activos Felipe de
Tarento, hijo del rey de Nápoles Carlos II, y Carlos de Valois, hermano del rey
de Francia Felipe el Hermoso. Los esfuerzos de los dos príncipes no constituían
sino un débil eco de la política grandiosa de Carlos de Anjou y solamente
tenían cierta importancia por la propia debilidad del Imperio Bizantino. Felipe
de Tarento, a quien Carlos II había transmitido en 1294 los derechos y los
territorios de la casa de Anjou en el Imperio, administraba la herencia
angevina de Epiro y reivindicaba, en nombre del rey de Nápoles, la soberanía
sobre los principados francos de Grecia e incluso sobre Tesalia. Se aseguró las
posesiones epirotas mediante su matrimonio con Tamar, hija del déspota de
Epiro, y, en 1295, los epirotas le cedieron también la posesión de las ciudades
de Etolia.
La potencia de los Estados griegos
secesionistas iba declinando con mayor rapidez incluso que la del propio
Imperio Bizantino. Había que añadir a ello una fuerte tensión entre Epiro y
Tesalia, que tuvo como resultado constantes enfrentamientos armados. En tales
circunstancias, Bizancio había conseguido intervenir allí a partir de 1290, con
éxito, ya que tropas bizantinas habían atravesado Tesalia, se internó
profundamente en territorio epirota y puso sitio a la ciudad de Janina. Durante
algún tiempo el Imperio reapareció a orillas del Adriático, ya que la propia
Dirraquio cayó en manos, en los mismos momentos, de Bizancio.
La ayuda de Felipe de Tarento costó al
despotado de Epiro una parte de su territorio, sin por ello conseguir
consolidar su situación, y sólo sirvió para envenenar su enfrentamiento con
Tesalia, ya que las pretensiones de Felipe a su soberanía producían vivos
descontentos. En 1295, los hijos del sebastocrátor Juan atacaron el despotado, y los epirotas, viéndose en peligro, pidieron la
ayuda del emperador bizantino. La evolución de los Estados secesionistas griegos
parecía, de esta forma, favorecer a Bizancio, tanto más cuanto que en 1296
murieron Nicéforo, el déspota de Epiro y viejo enemigo de Bizancio, y el sebastocrátor Juan de Tesalia. Como consecuencia de ello,
la princesa bizantina Ana, sobrina de Miguel VIII, asumió la regencia de Epiro
en nombre de su hijo, menor de edad, Tomás, con lo que llegaba al poder el
partido favorable a los bizantinos. Pero Serbia intervino con unas fuerzas
superiores y se apoderó de Dirraquio, que poco tiempo antes había sido
reconquistada por los bizantinos.
El avance serbio en el flanco meridional
bizantino, iniciado ya en tiempos de Nemanja, entraba así en su fase decisiva.
A partir del momento en que Milutín (1282-1321)
arrebató a los bizantinos la ciudad de Skoplje, en el
primer año de su reinado, los ataques serbios no se limitaron a Macedonia. En
1297 Bizancio acabó lanzando un contraataque, llevado a cabo por Miguel Glabas, el mejor general del Imperio, aunque este último
esfuerzo no dio resultados, ya que el viejo imperio no podía enfrentarse militarmente
con las fuerzas frescas del joven país eslavo. Andrónico II decidió, también,
llegar a una paz sólida con el rey de los serbios, proponiéndole matrimonio con
su hermana Eudocia, viuda del emperador Juan de Trebisonda. Esta alianza aportaba
a Milutín un apoyo muy necesario para su lucha contra
su hermano primogénito Dragutín. Su matrimonio con
una princesa bizantina porfirogeneta le proporcionaba un aumento considerable
de prestigio, ya que, a pesar de la pérdida de potencia del Imperio Bizantino,
las viejas tradiciones seguían estando vivas y la familia imperial aún no había
perdido su prestigio entre los países vecinos. Por ello, la cólera de Milutín fue mucho mayor cuando Eudocia no aceptó el
matrimonio. Pero Bizancio no podía volverse atrás y, ante la actitud amenazadora
del rey de los serbios, Andrónico II decidió darle como esposa a su propia
nieta Simonis, una niña de cinco años. Hizo caso
omiso de la oposición de la Iglesia al matrimonio de la pequeña princesa con el
soberano serbio, que se había casado ya tres veces (la última con una búlgara).
En cuanto a Milutín, tuvo que apaciguar la oposición
de su propia nobleza, que se oponía a la conclusión de una paz con Bizancio.
Por otra parte, era la gran nobleza serbia quien se beneficiaba
fundamentalmente de la conquista de nuevas tierras bizantinas y quien era la
gran animadora de las guerras contra Bizancio. Tras largas negociaciones con la
corte serbia, llevadas a cabo por el plenipotenciario imperial Teodoro Metoquita, se firmó la paz en la primavera de 1299, y Milutín celebró su matrimonio con la pequeña princesa Simonis. Milutín adquiría, como
dote, las tierras ya conquistadas más arriba de la línea Ochrida-Ptilep-Chtip.
El tratado de amistad con Bizancio y el
matrimonio de Milutín contribuyeron de forma muy
clara al aumento de la influencia bizantina en el reino serbio. Fue el comienzo
de una helenización intensa de la corte y del Estado, que conocerá su máximo
apogeo en el reinado de Dusan. Dicha orientación
política sufriría, en el futuro, más de un cambio, pero la «bizantinización»
cultural se consolidó e incluso se intensificó a medida que el reino serbio
ampliaba sus fronteras a expensas de Bizancio y penetraba en sus conquistas más
profundamente en los antiguos territorios bizantinos.
La debilidad de la posición bizantina en
los Balcanes venía dada, desde el punto de vista interno, por el agotamiento
militar y financiero, y en el exterior por los terribles acontecimientos de
Asia Menor y, también en gran parte, por el gran embrollo que suponía la guerra
entre Génova y Venecia, en la que Bizancio, muy a su pesar, no pudo permanecer
neutral. Mientras que Miguel VIII había intentado no permitir una excesiva
influencia de los genoveses o de los venecianos, Andrónico II apoyó
unilateralmente y sin reservas —y éste fue su máximo error político— a los
genoveses. Si bien Venecia seguía siendo dueña de la parte meridional del Mar
Egeo, Génova había conseguido una posición extraordinariamente fuerte tanto en
el norte del archipiélago y en el mar de Mármara como en el mar Negro, y desde
Gálata controlaba las comunicaciones del Mediterráneo con el mar Negro y las
zonas interiores del mismo. El auge de la potencia genovesa aumentó la vieja
rivalidad entre venecianos y genoveses y, en 1294, estalló una guerra entre las
dos repúblicas marítimas, a la que muy pronto se vio arrastrado el Imperio. Al
dar el emperador protección en la capital a los genoveses atacados en Gálata,
los venecianos llevaron a cabo represalias en los barrios exteriores de
Constantinopla, a lo que replicaron los bizantinos con nuevas represalias
contra los venecianos que vivían en Constantinopla. La guerra entre Génova y
Venecia se convirtió, por tanto, pronto en una guerra entre Venecia y Bizancio.
Pues los genoveses abandonaron rápidamente las hostilidades y, traicionando con
toda frialdad a sus aliados, firmaron en 1299 con Venecia una «paz eterna». Bizancio,
que carecía de flota, se encontró entonces en una posición extraordinariamente
precaria. Aunque en un principio, y por razones de prestigio, se negó a admitir
las reivindicaciones de daños y perjuicios presentadas por los venecianos, muy
pronto, ante la amenaza de los barcos venecianos que penetraban por el Cuerno
de Oro, tuvo que ceder ante la ley del más fuerte y pagar las sumas exigidas.
La desgraciada guerra concluyó en 1302, con la firma de una tregua de diez años
y la confirmación por parte de los venecianos de sus antiguos privilegios
comerciales y la posesión de una serie de nuevas colonias en el archipiélago.
Los genoveses aprovecharon la experiencia de la guerra para rodear Gálata con
una sólida muralla, de modo que enfrente mismo de la capital bizantina se
erigía una poderosa fortaleza genovesa. Por si esto fuera poco, el capitán
genovés Benedetto Zacarías de Focea —que había
adquirido un gran prestigio como almirante de la flota al servicio del rey de
Francia Felipe el Hermoso y había amasado una inmensa fortuna con la
explotación de las minas de alumbre de Focea— se
apoderó en 1304 de la isla de Quíos. Ambas repúblicas marítimas salían
fortalecidas de la guerra, y el Imperio Bizantino, que se había visto arrastrar
a la misma de forma harto imprudente, sólo sacó de ella nuevos perjuicios y
humillaciones.
Pero los acontecimientos más importantes
y graves se desarrollaban en Asia Menor y fue aquí donde el Imperio sufrió
mayores pérdidas. La invasión mongol que hacia mediados del siglo XIII había
convulsionado todo el Asia Anterior, había empujado hacia Asia Menor a
numerosas tribus turcas. Nuevas masas humanas habían llegado ante las fronteras
bizantino-selyúcidas, y estos recién llegados, en busca de tierras y de botín,
no habían tardado en lanzar ataques contra la parte occidental de Asia Menor.
Poco a poco, las incursiones turcas habían adquirido un carácter más violento,
mientras que la resistencia bizantina se hacía cada vez más débil. El sistema
defensivo fronterizo creado por el Imperio de Nicea estaba ya destrozado, y se
abandonaban los territorios, sin defensa, ante los ataques enemigos. No se
puede dudar de que la restauración de 1261 había debilitado considerablemente
las fuerzas defensivas en Asia Menor. Y ello se había producido por dos
razones: en primer lugar, porque el centro político del Imperio se había
alejado de nuevo de las fronteras orientales y, en segundo lugar, porque el
punto de gravedad de la política imperial se había desplazado claramente hacia
Occidente. Los nuevos compromisos a que el Imperio tuvo que hacer frente en los
Balcanes y los peligros que le amenazaban por su flanco occidental exigieron
una concentración de todas las fuerzas militares en la parte europea del
Imperio. Para organizar la defensa de Asia se carecía tanto de medios militares
como de medios financieros. En tiempos de Miguel VIII, los Akrites habían abandonado la frontera selyúcida al no recibir
sus soldadas, o, en otros casos, estas tropas destinadas a la protección de las
fronteras asiáticas, habían sido reclamadas a los campos de operación en
Occidente. Como escribe un contemporáneo, «se produjo un debilitamiento de la
región oriental, mientras que los persas (turcos) se hacían cada día más
activos e invadían países desprovistos de cualquier tipo de defensa». Finalmente,
la creciente feudalización del Imperio de los Paleólogos contribuyó a la ruina
de las concesiones militares Hechas por Juan Vatatzes en las regiones
fronterizas. En resumen, motivos financieros, sociales y políticos se unieron
para, conjuntamente, debilitar el sistema defensivo de Asia Menor.
Las conquistas turcas fueron ampliándose
en toda la región y, si bien algunas ciudades bizantinas aisladas ofrecieron
alguna resistencia al enemigo, no sucedió lo mismo en las zonas rurales. En
1300 casi toda Asia Menor había caído ya en poder de los turcos. Sólo quedaron
algunas ciudades como islotes en medio de la dominación turca, como Nicea,
Nicomedia, Brusa, Sardes, Filadelfia, Magnesia y
algunas ciudades costeras, como Heraclea del Ponto por un lado, y Focea y Esmirna por otro. Los jefes tribales turcos se
repartieron las regiones conquistadas y Asia Menor se disgregó en una serie de
principados turcos. La vieja provincia de Bitinia correspondió a Osman, el
antepasado de la dinastía de los otomanos, que estaba destinada a unificar a
todas las tribus turcas bajo su hegemonía y a someter tanto al Imperio
Bizantino como a los países eslavos meridionales.
Bizancio, en medio de su impotencia
militar, se vio abandonado ante la catástrofe. Asia Menor, el corazón del
Imperio Bizantino, escapaba para siempre al control imperial. Andrónico II
había esperado en vano la ayuda de los alanos, que le habían pedido asentarse
en territorios del Imperio a cambio de promesas de luchar frente a los turcos.
Conforme a lo pactado, llegaron diez mil hombres con sus mujeres e hijos, pero
con un resultado completamente negativo. Las bandas de alanos, llevadas a Asia
Menor por Miguel IX, el emperador asociado, sufrieron una terrible derrota en
su primer enfrentamiento con los turcos y se retiraron precipitadamente, haciendo
pagar a la población bizantina sus ansias de pillaje.
En este preciso momento se ofreció al
emperador una nueva posibilidad inesperada. Roger de Flor, glorioso jefe de las
compañías catalanas, le ofreció sus servicios y sus hombres para luchar contra
los turcos. La valerosa compañía catalana había ayudado al rey Federico de
Sicilia en su lucha contra los esfuerzos reconquistadores de los angevinos.
Después de la paz de Caltabellota, que había
puesto fin a la guerra entre angevinos y aragoneses y había significado la
independencia de Sicilia, bajo la dominación de la dinastía aragonesa, los
mercenarios catalanes se encontraban sin recursos y buscaban un nuevo campo de
operaciones. El emperador bizantino acogió complaciente su ofrecimiento y, a
finales de 1303 Roger de Flor llegó a Constantinopla con 6.500 hombres.
Andrónico II, que había puesto todas sus esperanzas en los catalanes, les
entregó, conforme se había acordado, cuatro meses de paga adelantada y concedió
la mano de su sobrina, María Asen a Roger de Flor, nombrándole megaduque y concediéndole incluso, algo después, la
dignidad de César. A comienzos del año 1304 los catalanes zarparon hacia Cyzico y en primavera marcharon sobre Filadelfia, sitiada
por los turcos. Estos fueron aplastados y Roger de Flor entró victorioso en la
ciudad liberada. Esta victoria demuestra que hubiera bastado, para salvar la
situación, con un ejército pequeño pero fuerte. El trágico destino del Imperio
Bizantino fue carecer de tal ejército y sólo poder obtenerlo mediante el
reclutamiento de mercenarios extranjeros. Por otra parte, un ejército
extranjero era un arma de dos filos, sobre todo porque constituía un cuerpo
autónomo y podía sustraerse en todo momento al control del emperador, que no
disponía de ningún medio de imponer su autoridad por la fuerza.
Tras la victoria, los catalanes
iniciaron los saqueos, sembrando la inseguridad en toda la región, tanto por
tierra como por mar, atacando indistintamente a turcos y bizantinos y
terminando con un ataque contra la ciudad bizantina de Magnesia, en lugar de
seguir combatiendo contra los turcos. En Constantinopla significó un respiro el
invierno de 1304-1305 en Gallípoli, pensando, en la
próxima primavera, reemprender sus campañas en Asia Menor. Pero la tensión entre
el gobierno imperial y la compañía catalana no hacía más que aumentar. En
Constantinopla crecía la irritación contra estos arrogantes mercenarios, y el
emperador asociado, Miguel IX, tenía una especial hostilidad contra ellos. Los
catalanes, por su parte, se quejaban de las demoras en los pagos de sus
soldadas y empleaban este pretexto para justificar sus desmanes. En abril de
1305 Roger de Flor fue asesinado en el palacio de Miguel IX. De esta forma se creía
poder desembarazarse de unos mercenarios que habían llegado a ser molestos,
pero con ello comenzaba lo peor. Los catalanes, indignados, desencadenaron una
terrible campaña de venganza contra los bizantinos, estallando una guerra
abierta entre el Imperio y la compañía. Las tropas de Miguel IX, variopintas y
reforzadas con alanos y turcos, sufrieron una terrible derrota en Apros. El mismo heredero del trono, que había luchado con
arrojo en las primeras filas, había caído herido y no murió gracias a su huida
de Didymoteichos. A partir de este momento tuvo que
contentarse con defender las ciudades más importantes de Tracia, siendo
abandonadas las zonas rurales a la furia del enemigo. Durante dos años, los
catalanes, cuyas tropas habían compensado sus pérdidas por refuerzos de sus
propios compatriotas y admisión de contingentes turcos, asoló y devastó sin
piedad los campos tracios.
Se trataba de una calamidad tanto mayor
cuanto que en los mismos momentos la presión búlgara por el norte se hacía más
amenazadora. Bulgaria, que se había fragmentado en diversos reinos pequeños y
parecía estar desde los últimos años del siglo XIII en manos de los tártaros, había
conseguido, aprovechando los problemas internos que atravesó la Horda de Oro
tras la muerte de Nogai (1299), liberarse de la
dominación tártara y, al mando de su rey, Teodoro Svetoslav (1300-1322), se disponía a afrontar tiempos mejores. Aprovechando la
desesperada situación del Imperio Bizantino, el zar de los búlgaros amplió las
fronteras de su territorio hasta la parte sur de la cordillera balcánica y se
apoderó de varias fortalezas y de algunos puertos del mar Negro, entre otros,
de Mesemvria y Anquialos,
tan disputados en otros tiempos. El gobierno bizantino no tuvo más remedio que
aceptar estas pérdidas, firmó con el zar búlgaro un tratado de paz y le
reconoció estas conquistas (1307). Los catalanes, por tanto, tras haber
devastado completamente Tracia, atravesaron la cordillera de los Rhodopes y se instalaron, en otoño de 1307, en Casandria. Desde allí continuaron sus salvajes «razzias». Los monasterios del monte Athos no se vieron
libres de las mismas. Sin embargo, se rechazó su asalto contra la poderosa
ciudad de Tesalónica (primavera de 1308).
En estos momentos de terribles
catástrofes, volvían a replantearse los planes occidentales contra Bizancio.
Felipe de Tarento, que intentaba ampliar sus posiciones en la región de Epiro y
de Albania, se alió con los albaneses católicos y se apoderó de Dirraquio. Pero
no alcanzó resultados positivos su ataque contra Ana, la despina probizantina de Epiro (1306). Pero había alguien más
peligroso que este «Déspota de Romanía y Señor del reino de Albania», como se
titulaba ahora Felipe; se trataba del inquieto Carlos de Valois. Este príncipe
sin reino, que en 1301 se había casado con la autotitulada «emperatriz» Catalina de Courtenay, en otro tiempo pretendida por la corte
bizantina, intentaba ardientemente resucitar los plañes de conquista de Carlos
de Anjou y, ahora que Bizancio estaba sumido en el caos, mostraba claramente
sus pretensiones a la corona imperial. En 1306 firmó un acuerdo con la
república de Venecia, que no resistía la tentación de volver a la política de
los tiempos de la Cuarta Cruzada. Este acuerdo fue seguido de la firma de otro,
en 1308, con el rey Milutín de Serbia, quien, ante la
desastrosa situación del Imperio Bizantino volvía así a su antigua política de
alianza con las potencias occidentales y entraba en la coalición anti-bizantina. El Papa Clemente V ofreció su apoyo moral a
la empresa al renovar, en 1307, su anatema contra el emperador bizantino.
Carlos de Valois llegó, incluso, a encontrar complicidades entre grandes
bizantinos, lo que es muy ilustrativo acerca del grado de descomposición interna
del Imperio. El gobernador de Tesalónica, Juan Monómacos,
y el comandante en jefe de Sardes, Constantino Ducas Limpidaris,
se ofrecieron a reconocer al príncipe franco como su señor. Pero en la
situación en que estaban las cosas, lo más importante era ganarse el apoyo de
la compañía catalana, que dominaba casi completamente la situación del oriente
bizantino. También en este punto tuvo éxito Carlos de Valois, a pesar de las
insistentes reclamaciones del rey Federico de Sicilia acerca de la soberanía de
los catalanes. En 1308 el mandatario de Carlos, Teobaldo de Cepoy,
desembarcó en Eubea con once navíos venecianos y de allí se dirigió a Casandria, donde recibió, en nombre de su señor, el
juramento de fidelidad de la compañía catalana.
Pero pronto se presentaron las primeras desilusiones.
Sin tener en cuenta en absoluto los puntos de vista y los planes del Valois,
los catalanes de Casandria se dirigieron hacia
Tesalia. Reinaba en ella en estos momentos Juan II (1303-1318), nieto del sebastocrátor Juan. Este adolescente de escasa salud, tras
haber estado bajo la tutela del duque de Atenas, Guido II de la Roch, a la muerte de éste (1308), se había inclinado hacia
el emperador bizantino y se había prometido en matrimonio con una hija
ilegítima de éste, Irene. La debilidad de su gobierno y de su relación con el
ducado franco de Atenas dieron un nuevo impulso a las fuerzas feudales de Tesalia.
El país se vio pronto sometido al poder de los señores feudales. El Estado de
Tesalia agonizaba. Sólo quedaba un vago recuerdo del imponente poder que había
tenido en tiempos del sebastocrátor Juan I. Ni se
podía imaginar resistir a los catalanes. Durante todo un año, la compañía
catalana vivió sin ningún tipo de preocupaciones de los productos que le
proporcionaba esta tierra fértil. Después, en la primavera de 1310, bien
provista de numerario de Tesalia, la compañía descendió a Grecia central y se
puso al servicio de Gualter de Atenas. Como había
sucedido antes con los bizantinos, los catalanes se enfrentaron pronto a los
francos y la situación terminó en una guerra abierta. El 15 de marzo de 1311
obtuvieron una aplastante victoria sobre las fuerzas, numéricamente muy
superiores, de sus enemigos en Cefiso de Beocia. El
duque Gualter de Brienne y la mayor parte de sus
caballeros encontraron la muerte en este sangriento combate. La dominación
franca en Atenas y en Tebas fue aniquilada y dejó paso a un principado catalán.
Atenas, que había estado durante un siglo bajo la dominación franca, caía así
en setenta años de poder catalán.
Este fue el curioso final de la singular
expedición de los catalanes. Un puñado de aventureros llegados del lejano
occidente, a base de constantes batallas, se habían abierto camino desde
Constantinopla y Filadelfia hasta Atenas, para fundar en esta ciudad, uno de
los más antiguos y gloriosos focos de la civilización, un principado propio.
Las devastaciones de los catalanes en Asia Menor, en Tracia y en Macedonia, en
la Grecia del norte y del centro, y sus victoriosos enfrentamientos con turcos,
bizantinos y francos son testimonio vivo del grado de debilidad a que se veían
en aquel momento sometidos tanto Bizancio como los Estados disidentes griegos y
latinos. Los catalanes habían llegado a Oriente en un momento de vacío de
poder, ya que el poder bizantino estaba ya en ruinas y el turco acababa de
nacer.
La marcha de los catalanes hacia la
Grecia franca había despejado sensiblemente el panorama del Imperio Bizantino.
Los planes de ataque de Carlos de Valois habían perdido, de esta forma, su
punto de apoyo. Ya en Tesalia, Cepoy se había distanciado
de los catalanes, de quienes ni él ni su señor tenían ya nada que esperar. Por
otra parte, las pretensiones del Valois a la corona imperial de Constantinopla
quedaban ahogadas por la muerte, en 1308, de su mujer, la emperatriz titular
Catalina de Courtenay. El título imperial pasó a su hija Catalina de Valois,
que siendo niña, casó con Felipe de Tarento (1313). Este consideró tan
importante esta unión con la emperatriz titular que rompió su matrimonio con Tamar
de Epiro. Pero los planes de Felipe, a pesar del apoyo de Francia y del reino
de Nápoles, no superaron el grado de simples preparativos. Los planes de Carlos
de Valois y de Felipe de Tarento —pálidas reminiscencias de la política de
Carlos de Anjou— habían acabado en simples quimeras. En 1310 Venecia firmó con
Bizancio un armisticio de doce años y nunca más volvería a intentar volver a la
política de 1204. Igualmente, el rey de Serbia, decepcionado y desengañado,
renunció a su alianza con Carlos de Valois, volviéndose de nuevo hacia Bizancio.
Las relaciones entre el reino de Serbia y Bizancio incluso se estrecharon en el
transcurso de los años siguientes, en que el rey de Serbia envió al emperador
contingentes de tropas que alcanzaron la cifra de dos mil jinetes. Cuando
estalló la guerra abierta entre Milutín y su hermano Dragutín, Andrónico II intentó una intervención a
favor de su yerno, y cuando, al poco tiempo, Esteban, el hijo de Milutín, se rebeló contra su padre, fue cegado, tras su
sumisión y enviado a la corte bizantina
Bizancio consolidó también su posición
en el Peloponeso. A partir de 1308, Andrónico II introdujo una importante
modificación en la administración de esta provincia, poniendo fin a una
práctica, poco eficaz, de cambiar anualmente los gobiernos de Morea. A partir de este momento, Miguel Cantacuceno,
padre del futuro emperador Juan VI, administró las posesiones bizantinas en Morea hasta su muerte prematura, ocurrida en 1316, y cuyo
gobierno marcó el inicio del renacimiento del poder bizantino en el Peloponeso.
Su obra fue continuada por Andrónico Asen (1316-1323), hijo del antiguo
emperador búlgaro Juan Asen III y de Irene Paleólogo, hermana del emperador.
Andrónico consiguió consolidar e incluso aumentar el poder bizantino en Morea mediante sus guerras contra los francos. Por otra
parte, Andrónico concedió a Monemvasia, el puerto
bizantino más importante de toda Morea, amplios
privilegios comerciales, destinados a crear en el Peloponeso un centro
comercial bizantino capaz de hacer frente a los emporios venecianos de Coron y Modon.
En ambos Estados separatistas griegos se
produjeron alteraciones sustanciales: en 1318, la dinastía de los Angel se extinguió a un tiempo en Epiro y en Tesalia. El
déspota Tomás fue asesinado por su sobrino Nicolás Orsini de Cefalonia. Este, enemigo de los angevinos, se convirtió a la religión
ortodoxa griega y se proclamó sucesor en Epiro de su propia víctima, con cuya
mujer, Ana, hija de Miguel IX, contrajo matrimonio. Janina y otras varias
ciudades pasaron a estar bajo el control del emperador bizantino. Los cambios
fueron aún mayores en Tesalia, ya que la muerte del sebastocrátor Juan II significó el final de la independencia política del país. El emperador
bizantino reclamó la posesión de la provincia en su condición de feudo imperial
vacante, pero sólo consiguió imponer su soberanía en la parte norte del país, y
ésta no pasó de tener un carácter puramente nominal. Los más poderosos magnates
de Tesalia pugnaron por convertirse en independientes y fabricarse cada uno un
principado autónomo, en particular la antigua familia aristocrática de los Melisenos. Por otra parte, importantes contingentes de
albaneses entraron en Tesalia, iniciándose la gran migración albanesa que iba a
extenderse a toda Grecia durante los decenios siguientes. Pero la mayor parte
del principado, con su capital, Neopatria, fue unida al ducado catalán de
Atenas, si bien el puerto de Pteleon pasó a poder de
los venecianos. Bizancio había perdido, una vez más, una buena oportunidad. Y
los atisbos de mejora de la situación, manifestados durante los diez años
siguientes a la estabilización de la invasión catalana, quedaron pronto
anulados por el funesto enfrentamiento que se produjo entre el viejo emperador
y su nieto Andrónico III, que sumergió al Imperio en una prolongada guerra
civil.
2.
La época de las guerras civiles.
La hegemonía serbia en los Balcanes
La desintegración del Imperio Bizantino
halló su máximo exponente en una larga serie de guerras civiles, en las que el
conflicto entre los dos Andrónicos, el viejo y el
joven, no constituyó más que un comienzo. Este litigio dinástico y familiar
inaugura una época de graves luchas intestinas que acabaron con las últimas
fuerzas del Imperio y terminaron de abrir las puertas del mismo a la expansión
de los turcos y de los serbios. El enfrentamiento entre abuelo y nieto tuvo
como origen motivos personales. Andrónico III, hijo primogénito de Miguel IX,
joven de gran hermosura y dotado de una gran capacidad de seducción, había sido
en otros tiempos el preferido del viejo emperador. Había recibido muy pronto la
dignidad de co-emperador y ocupaba el segundo lugar,
tras su padre, en el orden sucesorio. Pero con el tiempo surgió entre ellos el
desacuerdo. La conducta ligera del joven Andrónico, su libertinaje y sus
dilapidaciones colmaban la paciencia del rígido anciano, así como la tutela de
su padre y de su abuelo se hacía cada vez más pesada al joven. Las desgraciadas
consecuencias de una de sus aventuras amorosas precipitó la ruptura. Debido a
un descuido trágico, los hombres de Andrónico que perseguían a un rival amoroso
de su amo mataron al hermano de éste, Manuel. La terrible noticia apresuró la
muerte de Miguel IX, gravemente enfermo en Tesalónica (12 de octubre de 1320) y
provocó la cólera del emperador, que decidió privar a Andrónico de sus derechos
al trono.
La única dificultad para ello arrancaba
del hecho de que Andrónico contaba con numerosos partidarios, especialmente
entre la generación joven de la aristocracia bizantina, por lo que se formó un
fuerte grupo de oposición contra el anciano emperador, que no gozaba de mucha
popularidad. Al frente de la misma estaba Juan Cantacuceno,
joven magnate de grandes dotes y el mejor amigo de Andrónico III, y el
ambicioso aventurero Syrgiannes, de ascendencia cumana
por parte de padre y emparentado con la familia imperial por su madre. También
desempeñaron un papel muy importante en la conjuración Teodoro Synadenos y el advenedizo Alejo Apokaukos,
que estaban al frente de los importantes contingentes militares de Tracia y de
Macedonia. Mediante compra, Syrgiannes y Cantacuceno habían obtenido, por su parte, importantes
puestos administrativos en Tracia. La nefasta costumbre de vender los cargos
públicos se había desarrollado considerablemente en tiempos de los Paleólogos y
parece que incluso sucumbió a ella el gran e ilustrado logotheta Teodoro Metoquita. En esta ocasión, iba a costar muy
cara al gobierno, ya que Syrgiannes y Cantacuceno convirtieron las jurisdicciones administrativas
que habían comprado en bases para organizar su lucha. Apoyándose en el
descontento de la provincia, abrumada por los impuestos, la aristocracia
bizantina consiguió desencadenar un poderoso movimiento contra el gobierno de
Constantinopla, Durante la Pascua de 1321, Andrónico III abandonó la capital y
fue a reunirse con las tropas que sus amigos habían reunido en Adrianópolis. En
la guerra que ya parecía inevitable, su posición era mucho mejor, desde el
punto de vista psicológico, que la del viejo emperador, cuyo reinado había
significado para el Imperio tantas pérdidas y tan pesadas privaciones.
Presionado por las exigencias financieras, Andrónico II se había visto obligado
a tomar medidas económicas muy rigurosas, lo que nunca ha servido para hacer
popular a un príncipe. Andrónico III, que se veía libre de cualquier tipo de
responsabilidad, podía permitirse el lujo de hacer las más maravillosas promesas
y adoptar todas las medidas demagógicas que le parecían convenientes. Para
reclutar partidarios, prodigó las donaciones de tierras y privilegios. Al
parecer, prometió una total exención de impuestos para toda Tracia. Esta actuación
tuvo mayor influencia sobre el resultado de la guerra civil que la importancia
de las fuerzas militares de uno y otro bando. No tiene nada de extraño que la
población tracia se uniera al joven emperador, que se mostraba tan liberal, y
así, cuando su ejército avanzó hacia Constantinopla, al mando de Syrgiannes, el viejo emperador se apresuró a firmar la paz,
temeroso de que se produjera un levantamiento en la capital.
Andrónico III conservó en su poder
Tracia y una parte de Macedonia, que ya había repartido entre sus partidarios.
El resto del Imperio, así como la capital quedaron bajo el dominio de Andrónico
II. Se había así llegado a este reparto del territorio imperial que en otros
tiempos se había rechazado con energía. Para salvaguardar la unidad del
Imperio, por lo menos de cara al exterior, Andrónico II se reservaba el derecho
de tratar con las potencias extranjeras. Pero tal acuerdo no tardó en ser
violado y cada uno de los dos emperadores practicó su propia política exterior,
opuesta a la del otro, cuando no dirigida contra su enemigo. Asimismo, la paz
no se prolongó durante mucho tiempo y en el año 1322 volvía a prenderse la
mecha de la guerra civil. En el partido del joven Andrónico había surgido un
enfrentamiento provocado por la rivalidad entre el megaduque Syrgiannes y el gran doméstico Cantacuceno.
Cuando Andrónico III tomó partido a favor de su amigo Cantacuceno, Syrgiannes, que había dirigido hasta el momento toda
la operación, se puso al servicio del viejo emperador y asumió la dirección de
la lucha contra su antiguo señor y protector. Pero la opinión pública del
Imperio se inclinaba cada vez con mayor claridad del lado del joven Andrónico.
Numerosas ciudades, muy próximas a Constantinopla, le prestaron su sumisión y
el viejo emperador tuvo que ceder una vez más y firmar una nueva paz en los
mismos términos que la anterior. Esta paz fue seguida de una tranquilidad
bastante prolongada y el 2 de febrero de 1325, Andrónico III era coronado como
emperador asociado a su abuelo. Esta guerra civil, que se había desarrollado
sin grandes batallas, tuvo repercusiones políticas bastante graves, tanto en el
interior como en el exterior. La situación de guerra constante, con los
continuos desplazamientos de tropas, impedía el cultivo de la tierra,
especialmente en Tracia, paralizando en todas partes la vida económica. La
autoridad del poder central fue peligrosamente quebrantada incluso en las
regiones en que el tratado reconocía la soberanía del emperador. El gobernador
de Tesalónica, el panhipersebasto Juan Paleólogo,
sobrino de Andrónico II y yerno del gran logotheta Teodoro Metoquita, decidió no obedecer al gobierno
imperial. Su decisión fue apoyada por los dos hijos del gran logotheta, que tenían autoridad en Strumitsa y Melnik. La situación se hizo particularmente
peligrosa debido a la petición de ayuda por parte del panhipersebasto a su yerno, el rey de los serbios Esteban Detchansky,
a cuya corte de Skoplje se trasladó. El gobierno
imperial, preocupado, le ofreció el título de César, pero murió en la misma
corte serbia (1327).
En Asia Menor, los turcos continuaban
sus conquistas. El 6 de abril de 1326, Brusa,
sometida por hambre, se rindió. Orján, hijo de Osman,
convirtió la ciudad en su capital y llegó a ser un lugar santo para los
osmanlíes al ser enterrado allí el propio Osman.
En esta tesitura, en la primavera de
1327 estalló por tercera vez la guerra abierta entre ambos emperadores y los
reinos eslavos meridionales intervinieron en esta ocasión de forma más activa
en el conflicto interno bizantino. La rivalidad existente entre Serbia y Bulgaria
vino a sumarse a la que dividía a la dinastía imperial bizantina y, con ella, a
todo el Imperio. Como Andrónico II, aprovechando sus antiguas relaciones con la
casa real de Serbia había firmado un tratado con este reino, Andrónico III
estableció una alianza con el zar de los búlgaros, Miguel Chichman,
que había repudiado a su mujer, hermana del rey serbio, casando con la viuda de
su antecesor y hermana del joven Andrónico, Teodora. También en esta ocasión la
fortuna sonrió a Andrónico III, ya que la desastrosa situación del Imperio no
hacía más que aumentar el descontento y, a la vez, aumentar el número de los
partidarios del joven emperador, que seguía haciendo las promesas más
desorbitadas y distribuyendo generosamente privilegios a ciudades y aldeas La
actuación iniciada en Macedonia por los partidarios de Andrónico II fracasó
antes mismo de que el rey serbio tuviera tiempo de intervenir. Toda la
Macedonia bizantina se puso de parte del joven Andrónico, incluida la propia
Tesalónica. Andrónico III dejó su ejército al mando de Synadenos,
acampado ya cerca de Constantinopla, y marchó a Tesalónica en compañía de Cantacuceno, donde fue acogido solemnemente como emperador (enero
de 1328). Al mismo tiempo, la oposición iba aumentando peligrosamente en la
misma capital y Andrónico II pensaba iniciar nuevas negociaciones de paz cuando
inesperadamente el zar búlgaro Miguel Chichman cambió
de actitud y le envió un contingente de refuerzos búlgaro y tártaro. Esta ayuda
dio al viejo emperador nuevas esperanzas, pero también empujó a Andrónico III a
actuar enérgicamente. Mediante negociaciones y amenazas obligó al zar búlgaro a
retirar las fuerzas que había enviado e inició al mismo tiempo negociaciones
con sus partidarios en Constantinopla. El 24 de mayo de 1328 entró en la
capital y se apoderó del poder pacíficamente. Obligó a abdicar a su abuelo,
aunque le permitió, en principio, residir en el palacio imperial. Dos años más
tarde, los partidarios del joven Andrónico le obligaron a adoptar el hábito de
monje. Murió el 13 de febrero de 1332, con el nombre monástico de Antonio.
Con Andrónico III (1328-1341) llegaba al
poder una nueva generación, cuyo más típico representante era Juan Cantacuceno. El, que había sido el auténtico jefe del
movimiento revolucionario durante los últimos años, se convirtió en el dueño
del Estado. Sus cualidades políticas le hacían estar por encima de todos sus
contemporáneos, incluyendo al valiente militar, pero inconstante emperador, que
era Andrónico III. Este último demostró ser un activo general, que consiguió
algunos éxitos, pero la dirección política recayó en Cantacuceno.
El fin de la guerra civil significó también el final de las promesas
demagógicas. Andrónico III y Cantacuceno, que junto
con el poder ostentaban la pesada carga de sus responsabilidades, reanudaron la
actuación política del gobierno anterior. No obstante, muchas de las
consecuencias de la guerra civil ya no podían remediarse. La crisis financiera
era más agobiante que nunca y el valor del hyperperon había disminuido aún más durante los años de la guerra. Sin embargo, el nuevo
gobierno tuvo bastante fortuna en la reforma llevada a cabo del derecho.
La corrupción proverbial de los
tribunales bizantinos había ya impulsado a Andrónico II a emprender una reforma
de la justicia. En 1296 había creado en Constantinopla un colegio de doce
jueces, formado por miembros del alto clero y por dignatarios civiles, que
constituía la más alta instancia judicial y debía de contribuir al triunfo de
la justicia. Los resultados de estas medidas fueron decepcionantes. Este alto
tribunal de justicia, recién creado, perdió muy pronto todo su crédito y
suspendió sus actuaciones. Del mismo modo, Andrónico III creó en 1329 un nuevo
colegio de jueces, compuesto de cuatro miembros, dos eclesiásticos y dos
laicos. Provistos de unas competencias amplísimas, estos cuatro «jueces
generales de los Romanos» eran los encargados de controlar la administración de
justicia en todo el Imperio. Sus sentencias tenían carácter irrevocable y sin
apelación posible. También Andrónico III experimentaría la misma decepción por
parte de estos cuatro jueces. En 1337, tres de ellos, convictos de corrupción,
fueron depuestos y condenados al exilio. Pero no por ello desapareció la
institución de los jueces generales, sino que sobrevivió hasta la caída del
Imperio, aunque con transformaciones a lo largo del tiempo, que respondían a las
necesidades prácticas del momento. Los cuatro jueces no podían, obviamente,
asistir siempre a los procesos provinciales, y muy pronto hubo que contentarse
con la sentencia de uno de los jueces generales, que la pronunciaba en nombre
de todo el colegio. Como consecuencia del debilitamiento de los lazos de unión
entre las diferentes partes del Imperio, muy acentuada a partir de mediados del
siglo XIV, este sistema demasiado centralizado de administrar justicia tuvo que
ser sustituido por otro más flexible. Junto a los jueces generales de los
Romanos de Constantinopla, aparecieron otros jueces generales locales, como
podría llamárseles. Sabemos de la existencia de estos jueces generales en
Tesalónica, en Morea y Lemnos, Un rasgo
característico de la justicia en tiempos de los Paleólogos es la importante
participación del clero en el ejercicio de la justicia laica. La influencia de
la Iglesia sobre los tribunales era enorme, pues, además de los dos miembros
eclesiásticos entre los jueces generales del tribunal de justicia imperial,
otro tribunal eclesiástico, con sede en el patriarcado, colaboraba con el
primero, le aportaba su colaboración y completaba sus funciones, en algunas ocasiones
se enfrentaba a él y, en momentos de crisis, incluso podía sustituirle a todos
los efectos.
La situación exterior del Imperio se
caracterizaba, en estos momentos, por el constante avance de los osmanlíes en
Asia Menor y de los serbios en Macedonia, al mismo tiempo que por el constante
debilitamiento de los Estados disidentes griegos y latinos. Mientras que
Bizancio se mostró impotente ante turcos y serbios, consiguió algunos éxitos en
el norte de Grecia, por un lado, y en el Egeo por otro. La ayuda de los turcos
selyúcidas tuvo que ser bastante en estos éxitos. Un rasgo que caracteriza la
política del nuevo gobierno y le otorga cierta peculiaridad viene dado por la
colaboración iniciada por Cantacuceno con los emires
selyúcidas, que se sentían tan amenazados por los avances osmanlíes como el
propio Imperio Bizantino. Por el contrario, el gobierno intentaba librarse de
la alianza de Génova para poder recobrar así su independencia marítima y comercial.
Para ello era esencial reforzar la flota imperial, por lo que la construcción
naval se convirtió en uno de los primeros objetivos de las preocupaciones del
emperador Andrónico y de su gran doméstico Juan Cantacuceno.
Como los medios financieros del Estado no bastaban para ello, parece que Cantacuceno y otros magnates colaboraron, con sus propios
recursos económicos, a las construcciones navales llevadas a cabo en el período.
Pero este sistema tuvo como consecuencia inevitable situar al Estado y a su
ejército bajo la dependencia, incluso financiera, de los grandes del Imperio.
El fortalecimiento del reino serbio
aproximó a Bizancio y Bulgaria. El enfrentamiento que se había producido, entre
Andrónico III y su cuñado búlgaro al final de la guerra civil bizantina tuvo
repercusiones en una serie de violaciones fronterizas y de razzias de uno y otro lado. Pero muy pronto se volvió a la paz, firmándose entre ambas
potencias un tratado destinado a unir sus fuerzas contra Serbia. Sin embargo,
no se pudo llegar a conseguir una actuación conjunta entre bizantinos y
búlgaros. Andrónico III llegó a cruzar la frontera serbia, pero la gran batalla
enfrentó a Bulgaria y Serbia el 28 de julio de 1330, en Velbuz (Kustendil), y el emperador tuvo que replegarse al
conocer la derrota de su aliado. El ejército búlgaro fue aniquilado y el mismo
zar Miguel Chichinan fue mortalmente herido en el
combate. El rey serbio imponía en el trono de Tirnovo a su hermana Ana y al
hijo de ésta, Juan Esteban, mientras que la hermana de Andrónico, Teodora,
tenía que huir.
La batalla de Velbuz significa un momento decisivo en el destino de los
países balcánicos. Significó una decisión final en la lucha por Macedonia y
puso los cimientos de la hegemonía serbia, bajo el signo de la cual se
desarrollará, en los siguientes decenios, la evolución del sudeste europeo.
Andrónico III intentó, por lo menos, obtener beneficios para su Imperio de la
derrota de su aliado búlgaro. Con el pretexto de vengar a su hermana Teodora se
apoderó de diversas ciudades de la frontera bizantino-búlgara y penetró también
en los puertos, siempre disputados, de Mesemvria y Anquialos. En esta tesitura, nuevos cambios se produjeron,
primero en Bulgaria, y poco tiempo después en Serbia. Los boyardos búlgaros expulsaron
a la zarina Ana y a su hijo y eligieron rey al sobrino de Miguel Chichinan, Juan Alejandro (1331-1371). En Serbia, la nobleza
se rebeló contra el rey Esteban Detchansky y dio el
poder a su hijo, Esteban Dusan (1331-1353). Los dos
soberanos eslavos firmaron una paz estable y Dusan casó con la hermana del zar, Elena. Juan Alejandro reemprendió inmediatamente
la guerra contra Bizancio y consiguió volver a apoderarse de las ciudades
ocupadas por Andrónico y restablecer, mediante un tratado (1332), las antiguas
fronteras. En cuanto a los magnates serbios, tras haber asesinado a su viejo
rey, penetraron como conquistadores en el territorio bizantino al mando de su
nuevo soberano.
Durante todo su glorioso reinado, Esteban Dusan supo protagonizar y encauzar los poderosos
impulsos expansionistas de la gran nobleza serbia, aprovechando la
descomposición interna del Imperio Bizantino para la conquista de nuevos
territorios. Las dificultades internas del Imperio Bizantino contribuyeron, por
tanto, de forma creciente a este impulso conquistador. En la primavera de 1334,
un distinguido fugitivo se ponía al servicio del soberano serbio. Se trataba de Syrgiannes, que en la guerra civil pasada había
desempeñado un papel importante en los dos bandos, había huido de
Constantinopla, había pasado mucho tiempo en Gálata, en Eubea y Albania y,
finalmente, aparecía en la corte de Dusan. Este
hombre, enérgico y buen militar, rindió al rey de los serbios los mayores servicios
en su lucha contra el Imperio Bizantino. En esta época, Bizancio perdió sus más
importantes ciudades en Macedonia, como Ochrida, Prilep, Strumitsa, Kastoria y Vodena.
Solamente las poderosas defensas de Tesalónica fueron capaces de detener el
avance victorioso del rey de los serbios. Finalmente, un hombre próximo al emperador
pudo asesinar a Syrgiannes; y Dusan,
en agosto de 1334, aceptó las proposiciones de paz del emperador bizantino al
estar amenazado, al mismo tiempo su reino por una invasión húngara desde el
norte. Bizancio pudo librarse sin mayores pérdidas de este problema gracias a
esta afortunada circunstancia, ya que Dusan sólo
conservó una parte de sus antiguas conquistas
Si bien en los territorios europeos la
catástrofe no había hecho más que empezar, en los asiáticos estaba ya en su
fase final. Y ello a pesar de los esfuerzos de Andrónico III y de Juan Cantacuceno por hacer frente al desastre. En 1329 iniciaron
una campaña contra los osmanlíes con un ejército compuesto por dos mil hombres,
con el objetivo de liberar Nicea, sitiada en ese momento. Pero los bizantinos
fueron vencidos en una desigual batalla y un enemigo muy superior en número les
derrotó en Filokrene, y el 2 de marzo de 1331. Orján se apoderó de la ciudad que todavía hacía dos generaciones
había sido el centro del mundo bizantino. Seis años más tarde era Nicomedia la
que caía en poder de los turcos. El Imperio sólo conservaba en Asia Menor
algunas ciudades aisladas, muy distantes unas de otras como Filadelfia y
Heraclea del Ponto. Resulta sorprendente y admirable, aunque, por desgracia, no
tuviera ningún reflejo sobre el curso de los acontecimientos, que los
bizantinos pudieran mantenerse durante tantos años en medio de esta oleada
invasora de los turcos. Tras la conquista de las costas de Bitinia, los
osmanlíes que, con el tiempo, habían acrecentado considerablemente su poder a
expensas de las tribus turcas vecinas, comenzaron a hacer expediciones
marítimas y a lanzar ataques continuos contra el litoral europeo del Imperio.
Andrónico III consiguió rechazar estos primeros ataques, pero éstos preludiaban
los grandes peligros futuros.
Del mismo modo que los turcos osmanlíes
hacían incursiones en el norte del Egeo, los selyúcidas de los emiratos
costeros de Asia Menor las llevaban también a cabo en su parte meridional. Sus
ataques afectaban sobre todo a los latinos, que dominaban en este sector
marítimo. Apenas rozaban las posesiones griegas, que en esta zona se limitaban
a la costa de Tracia y de Asia Menor. Esta situación animó la idea de una
posible cooperación entre selyúcidas y bizantinos. Con el apoyo de emiratos
selyúcidas cuyos enemigos eran, al igual que los del Imperio bizantino, los
otomanos y latinos, Andrónico y Cantacuceno iniciaron
la consolidación de la situación marítima de Bizancio, gracias a la nueva flota
con que contaban. En 1329, la flota imperial zarpó hacia la isla de Quíos, que
estaba bajo el dominio de la familia genovesa de los Zacearía y que, tras haber
reconocido en un primer momento la soberanía imperial, se había alejado
rápidamente de su órbita. Se conquistó la isla, de gran importancia, y
permaneció en poder del Imperio hasta 1346. El emperador consiguió también, con
la eficaz ayuda de los emires selyúcidas vecinos, imponer el reconocimiento de
la soberanía bizantina sobre Focea, que hasta
entonces se encontraba igualmente bajo dominio genovés. Finalmente, consiguió
salvar a Lesbos de las pretensiones conquistadoras occidentales. En este
asunto, asistimos a una repetición, en limitado, de la situación de 1204. La
liga formada por las potencias cristianas para luchar contra los turcos se
dirigió contra una isla bizantina, sin tener en cuenta que el emperador
bizantino se había adherido formalmente a la propia liga. No tuvo más remedio
que llamar a su auxilio a los selyúcidas para defender la isla contra sus
hermanos cristianos, consiguiéndolo tras un dramático combate.
Pero los éxitos más importantes del
Imperio se consiguieron en Tesalia y en Epiro. Después de la muerte del más
poderoso de los príncipes de Tesalia, Esteban Gabrielópulos Meliseno, muerto en 1333, la región se sumió en el
caos más absoluto. El gobernador imperial de Tesalónica, Juan Monómaco, la invadió rápidamente, seguido inmediatamente
por las fuerzas del propio emperador, y la parte septentrional de Tesalia,
hasta la frontera con los catalanes, quedó incorporada al Imperio Bizantino.
Las mismas tribus albanesas que se habían establecido en Tesalia y que hasta el
momento habían mantenido su independencia, se sometieron a la autoridad del
emperador. El déspota de Epiro, Juan Orsini (1323-1335), que había intentado apoderarse de la parte occidental de Tesalia,
fue rechazado y tuvo que abandonar el territorio. Una vez consumada la
incorporación de Tesalia, urgía solucionar el problema epirota. Las constantes
luchas partidistas, las pretensiones contrapuestas y los ataques continuos de
los vecinos habían creado una profunda agitación en la región epirota y el
hundimiento violento del despotado era solamente una cuestión de tiempo. La
victoria del partido bizantino en Arta precipitó su
final. El déspota Juan fue envenenado por su esposa y la despina Ana, que asumió la regencia en nombre de su hijo Nicéforo II, inició
negociaciones con el emperador. Andrónico y Cantacuceno,
al frente de un ejército bastante numeroso, cuyo núcleo estaba formado por
tropas turcas, atravesaron Tesalia, aplastaron, en un primer momento, un
levantamiento que había estallado en Albania y recibieron la sumisión del
despotado (1337). Epiro y Acarnania fueron
incorporados al Imperio de forma pacífica. La despina había calculado mal las cosas, pensando que bastaba con el reconocimiento de la
autoridad bizantina para seguir gobernando en el país en nombre de su hijo,
pero el emperador no quiso ni oír hablar del mantenimiento en el trono de la
antigua dinastía de los déspotas que estaba unida a las tradiciones de
autonomía política de Epiro. La administración del país fue confiada al protostrator Synadenos en calidad
de gobernador imperial. Ana y Nicéforo tuvieron que trasladarse a Tesalónica,
donde se les proporcionó una residencia y algunos bienes.
Pero las potencias occidentales, que
tenían intereses en la región epirota, intentaron neutralizar este fácil éxito
de la política imperial. Disponían de un útil instrumento en la persona de
Nicéforo, que se sentía frustrado, y a quien enfrentaron a partir de este momento
con el emperador bizantino. Por orden de la emperatriz titular, Catalina de
Valois, que reinaba en estos momentos en el principado de Acaya, el gobernador
angevino de Dirraquio desencadenó una revuelta favorable al déspota destronado.
Nicéforo II fue proclamado déspota en Arta y el protostrator Synadenos fue hecho
prisionero. Pero solamente unas pocas ciudades se unieron al movimiento,
mientras que la mayor parte del país permaneció fiel al emperador griego. La
aparición, en la primavera de 1340, de Andrónico III y Cantacuceno con un pequeño ejército, provocó la caída instantánea del movimiento
revolucionario. Nicéforo volvió a su exilio dorado de Tesalónica y tuvo que
contentarse con el título de panhypersebastor y de un
halagador matrimonio con una hija de Cantacuceno a
cambio de la pérdida de su soberanía. El gobierno de Epiro fue confiado a Juan Angel, que se había distinguido en la represión de la
revuelta, aunque Synadenos fue nombrado gobernador de
Tesalónica. Se liquidaba de esta forma una de las consecuencias más graves de
la catástrofe bizantina de 1204. Subsistían todavía algunos principados latinos
en Grecia, pero habían desaparecido los principados griegos disidentes en la
Península Balcánica. Los antiguos Estados separatistas se habían unido al
Imperio, formando provincias del mismo. Cantacuceno celebra en su historia, de forma solemne, este éxito que no había podido
conseguirse en los reinados anteriores, a pesar de todos los esfuerzos
realizados.
Realmente, este éxito fue menos
consecuencia del poder conquistador de Bizancio que fruto de la desintegración
interna de los propios Estados separatistas que, tras haber conseguido desafiar
en otro tiempo el impresionante poder de Miguel VIII, se rendían ahora sin
lucha frente a un Imperio mucho más débil. Por otra parte, los bizantinos no
disfrutarían mucho tiempo de la posesión de sus nuevas adquisiciones. Debido a
una trágica coincidencia, en el mismo momento en que se realizaba la
vinculación al Imperio de las regiones disidentes, el impulso conquistador
serbio alcanzaba a estas mismas regiones. Dusan sometió Albania durante aquellos mismos años y poco tiempo después, Epiro y
Tesalia, sin haber tenido siquiera tiempo de adaptarse a su vinculación al
Imperio, cayeron igualmente en manos del rey serbio. Bizancio podía todavía, si
las circunstancias le eran medianamente favorables, conseguir algunos éxitos
mediante una política hábil y una certera diplomacia de alianzas, pero no
estaba en condiciones, como se vio, de conservar durante mucho tiempo las
ventajas adquiridas. El Imperio acababa de reponerse de los desastres de las
guerras civiles de los años veinte como para poder remprender sus grandes
ambiciones políticas y hacer frente con eficacia, no ya a los turcos otomanos y
a los serbios, pero sí a adversarios más débiles, cuando todo se hundió
repentinamente. El reinado de Andrónico III no fue más que un respiro en mitad
de un período de luchas intestinas. Después de su muerte estalló una nueva
guerra civil, que fue mucho más terrible y sangrienta que las agitaciones
anteriores y cuyas consecuencias serían mucho mayores. El Imperio nunca se
repondría, en realidad, de los efectos de esta guerra.
Tras la muerte de Andrónico III, el 15
de junio de 1341, su hijo Juan V contaba nueve años. El Gran Doméstico, Juan Cantacuceno, que había dirigido en la práctica el Estado en
vida de Andrónico III, hizo valer su condición de amigo íntimo del difunto para
fundamentar sus pretensiones a la regencia. Pero se formó en su contra una
fuerte oposición dirigida por la emperatriz madre, Ana de Saboya, y por el
patriarca Juan Calecas. El enemigo más peligroso del
gran doméstico era ahora su antiguo partidario Alejo Apokaukos,
que se había distinguido en la última guerra civil entre los partidarios de
Andrónico III y había sido colmado de riquezas y de honores por el propio Cantacuceno. La capital bizantina se vio sumida en medio de
intrigas cortesanas y luchas de partidos. Pronto aparecieron peligros
exteriores. Los turcos saquearon la costa de Tracia y los serbios avanzaron,
una vez más, hacia Tesalónica, mientras que los búlgaros amenazaban también con
entrar en guerra. Cantacuceno hizo frente a los
enemigos del Imperio con tropas que había reclutado con sus propios recursos y
consiguió muy pronto restablecer la situación. Incluso las cosas mejoraron, ya
que se le presentó la oportunidad de consolidar la posición del Imperio en Grecia.
Los señores feudales de Acaya enviaron una embajada al gran doméstico,
anunciándole que estaban dispuestos a reconocer la soberanía bizantina, ya que
la región estaba en plena agitación y los barones franceses preferían someterse
al emperador bizantino que a los representantes de la familia de los Acciajuoli, grandes banqueros florentinos, que gobernaban
desde hacía algún tiempo el principado en nombre de la emperatriz titular
Catalina. Cantacuceno concibió, de este modo, las
esperanzas más ambiciosas. Ello le llevaba a hablar en un consejo de guerra de
esta forma: «Si sucede, con la ayuda de Dios, que los latinos del Peloponeso se
someten al Imperio, los catalanes del Ática y de Beocia no tendrán más remedio
que unirse a nosotros, por su gusto o contra su voluntad. Entonces, el poder de
los Romanos se extenderá, como en otros tiempos, desde el Peloponeso hasta
Bizancio, y será, por lo tanto, factible que los serbios y otros pueblos
bárbaros vecinos concedan reparaciones por todos los ultrajes que nos han infringido
desde hace tanto tiempo»
Pero estas esperanzas no se cumplieron,
al igual que todo el grandioso programa de restablecimiento de la autoridad
bizantina en el Peloponeso. El estallido de la guerra civil no solamente tuvo
como consecuencia frenar cualquier tipo de expansión, sino que debilitó lo que
aún poseía Bizancio. El partido de la oposición aprovechó la ausencia de Cantacuceno para dar un golpe de Estado. El Gran Doméstico,
que concebía tan grandes planes patrióticos, fue declarado enemigo de la
patria, su casa fue destruida, sus bienes saqueados y aquellos de sus
partidarios que no habían tenido tiempo de huir de Constantinopla, hechos
prisioneros. El patriarca Juan asumió la dirección del consejo de regencia. Apokaukos, elevado a cargo de megaduque,
pasó a ser gobernador de la capital, así como de las ciudades y de las islas
vecinas, y todos sus cómplices fueron colmados de cargos y dignidades. Cantacuceno hizo frente al desafío que se le planteaba y se
hizo proclamar emperador en Didymoteichos el 26 de
octubre de 1341. Pero por una fidelidad rigurosa al principio de legitimidad,
que mantuvo a lo largo de toda la guerra civil, situó en primer lugar los
nombres de la emperatriz Ana y del emperador legítimo Juan V, y en un segundo
lugar el suyo propio y el de su mujer, Irene. Con ello quería significar que su
lucha no iba dirigida contra la legítima familia imperial, sino contra la
usurpación de Apokaukos, que muy pronto asumió el
carácter de una dictadura. Como había hecho en otro tiempo Andrónico III en su
lucha contra su abuelo, Cantacuceno se apoyó, sobre
todo en su lucha por conquistar Constantinopla, en la nobleza tracia y, a igual que en la guerra anterior, la provincia actuó como
su capital.
Bizancio se encontraba en el umbral de
una de las peores crisis por las que había pasado. La guerra civil de los años
veinte había debilitado considerablemente al Imperio, mientras que ésta de los
cuarenta iba a acabar con las pocas fuerzas que aún le quedaban. Las potencias
extranjeras intervinieron, en esta ocasión, de forma mucho más activa en las
luchas internas de los bizantinos y, por si fuera poco, la lucha de los
partidos políticos se vio complicada por conflictos sociales y religiosos.
Bizancio sumó, de este modo, a la crisis política una terrible crisis social.
El movimiento de los zelotas fue la expresión de una poderosa corriente de
revolución social y las luchas sociales y políticas se complicaron aún más con
el conflicto religioso más importante que conoció la baja época bizantina: la
querella hesicasta.
Desde épocas muy antiguas, se daba en
Bizancio el nombre de hesicastas a los monjes
que, en una santa soledad practicaban una rigurosa vida eremítica. En el
siglo XIV el movimiento hesicasta adoptó un
significado particular, de una corriente ascético-mística. Los orígenes remotos
de dicha corriente se remontan al gran místico del siglo XI, Simeón, el «nuevo
teólogo», con cuyo pensamiento coincide en muchos puntos doctrinales y prácticos.
De forma más inmediata, la corriente hesicasta bizantina hay que relacionarla con Gregorio el Sinaita,
que recorrió las provincias bizantinas en los años treinta del siglo XIV. Las
doctrinas ascéticas y místicas de Gregorio encontraron un fuerte eco en los
monasterios bizantinos. El entusiasmo fue particularmente intenso en el monte
Athos, y este lugar santo dentro de la ortodoxia bizantina se convirtió en el
foco de la corriente hesicasta. Los hesicastas situaban su ideal supremo en la visión de la luz
divina. Y disponían de métodos apropiados para llegar a ella. El hesicasta, en su retiro, debía, en una posición encogida,
con la barbilla contra el pecho y mirando fijamente su ombligo, pronunciar la
oración de Jesús («Señor mío, Jesucristo, Hijo de Dios, sé propicio a mis
súplicas»), sin dejar escapar el aliento mientras pronunciaba la plegaria. Poco
a poco, un sentimiento de inefable felicidad invadía al que rezaba y se veía envuelto
por los rayos de una divina luz supraterrestre, la
misma luz increada que los testigos de la transfiguración de Jesús habían contemplado
en el monte Tabor.
La fe en la visibilidad eterna de la luz
del Tabor fue objeto de contradicciones y, sobre todo, el método practicado por
los hesicastas provocó críticas irónicas. La campaña
en contra de los hesicastas fue iniciada por Barlaam, un monje de procedencia calabresa. Espíritu
inquieto, muy cultivado pero liante y marrullero, se unían en él la altivez
occidental con la pasión, auténticamente griega, por los enfrentamientos
oratorios. Había viajado a Constantinopla con el deseo de medir sus fuerzas con
las grandes figuras de la ciencia bizantina, pero había salido malparado en una
discusión pública con el gran enciclopedista Nicéforo Grégoras,
al no haber encontrado ningún eco entre el público bizantino su lógica
racionalista impregnada de aristotelismo. Fue en este momento cuando el ardor
polemista del monje calabrés, herido en su amor propio, se dirigió contra el
misticismo de los monjes atonitas, que aparecían ante
sus ojos como la expresión de las supersticiones más groseras. Pero se encontró
frente a un gran teólogo, Gregorio Palamás, el
campeón de la mística hesicasta. Se inició así una
gran controversia. El problema de las prácticas ascéticas llevadas a cabo por
los hesicastas, que en principio había sido contra la
que Barlaam había dirigido sus hirientes sarcasmos,
quedó muy pronto en un segundo plano frente a los principios filosófico-teológicos
de fondo de la propia doctrina hesicasta. Barlaam pasó a poner en duda la visibilidad de la luz de
Tabor, alegando que, al no ser idéntica a Dios, solamente podía tener una
existencia temporal, como la de cualquier otra criatura divina. Si se admitía
la existencia de una luz eterna, ésta sólo podía ser la misma divinidad, que es
la única eterna e inmutable, pero, entonces, era absolutamente imposible llegar
a percibir esta luz, ya que Dios es invisible. A estos argumentos Palamás replicaba estableciendo una distinción entre la
substancia divina trascendental (oúoía) y las propias
energías divinas que operan en el mundo y se manifiestan a la humanidad y que
no son criaturas, sino operaciones eternas de Dios. Para él, la supresión de
toda operación de la substancia divina significaba eliminar cualquier relación
entre el mundo inmanente y la divinidad trascendente. La Sabiduría, el Amor, la
Gracia de Dios, por ejemplo, no son otra cosa que energía divina, y la luz
contemplada por los apóstoles en el monte Tabor sigue siendo visible para los
que disfrutan de la iluminación mística y no es en sí misma otra cosa que
manifestación de la energía divina. Mientras que Barlaam establecía una separación tajante entre el mundo de la eternidad y el del
tiempo presente, el sistema de Palamás afirmaba la
existencia de algo intermedio entre Dios y el hombre, que emanaba de Dios y se
comunicaba al hombre. El sistema hesicasta se
convirtió, de este modo, en el medio de expresión de aquella vieja nostalgia de
la religiosidad griega que ya estaba presente en la actitud de la iglesia
bizantina en la época de las controversias cristológicas y de la querella de
las imágenes. Era la nostalgia de encontrar un puente que llenara el abismo
existente entre el más allá con el mundo sensible. Por esta razón, la doctrina hesicasta, que fue abiertamente condenada por Roma, fue
canonizada por la Iglesia bizantina.
Sin embargo, la doctrina hesicasta tuvo que mantener una larga lucha para imponerse
en el mismo Bizancio, ya que se produjo en el mismo seno de su Iglesia una viva
resistencia frente a una doctrina, que aunque era muy antigua en su esencia,
parecía una novedad. Si bien el movimiento hesicasta tuvo el firme apoyo del partido zelota, encontró resistencia, en un principio,
en el partido moderado de los políticos. Es cierto que Gregorio Palamás consiguió ver reconocida su doctrina en un sínodo
celebrado en Constantinopla a comienzos de 1341 y que el monje bizantino
Gregorio Akindynos, un adepto de la escolástica occidental,
fue poco después condenado por haberse querido enfrentar a la doctrina hesicasta, sustituyendo a Barlaam,
decepcionado y amargado. Pero la victoria de los hesicastas no fue completa, ya que la Iglesia evitaba pronunciarse tajantemente sobre el tema
y llevar a cabo una condenación rotunda de los enemigos de la doctrina. El
viraje político de 1341 cambió la situación. Por sus orígenes occidentales, la
emperatriz Ana se oponía a los hesicastas y el mismo
patriarca Juan Calecas era un declarado adversario
del movimiento. A partir de este momento, tanto el poder religioso como el
civil se pusieron, en Constantinopla, en contra de los hesicastas.
La doctrina fue prohibida en la capital imperial. El mismo Gregorio Palamás fue encarcelado. La consecuencia de ello fue que se
estableció una firme alianza entre los hesicastas y
Juan Cantacuceno. En la lucha que dividía al Imperio
en dos bandos políticos, de un lado estaban los hesicastas y del otro sus adversarios. Tanto en el campo religioso como en el político, el
imperio se veía dividido en dos facciones contrarias.
La división social tenía también una
gran profundidad. Y la particular gravedad y energía destructiva que se
manifestó en la guerra civil fue consecuencia de esta misma división. La crisis
económica galopante envenenaba los antagonismos sociales. En la misma medida en
que el Imperio iba decayendo y empobreciéndose, la miseria de las masas se
hacía mucho mayor, tanto en el campo como en las ciudades. En el campo y en las
ciudades, la riqueza estaba concentrada en manos de una pequeña minoría
aristocrática, y contra ella se dirigía el odio y la ambición de las masas
empobrecidas.
En los momentos de su máximo esplendor,
el absolutismo bizantino había sustituido la ruina de la antigua administración
municipal por el poder omnímodo de su aparato burocrático, sometiendo toda la
vida urbana a una centralización de la que ningún aspecto escapaba. Pero, con
el debilitamiento del poder central, las fuerzas locales habían resurgido de
nuevo, con lo que parecía resucitar el viejo particularismo municipal, Sin
embargo, no era la aparición de nuevas fuerzas sociales lo que había producido
la resurrección de la autonomía urbana en Bizancio, sino el debilitamiento del
poder central, mantenido a raya por las fuerzas feudales. Al contrario que
Occidente, no fue la clase de comerciantes y artesanos, en pleno desarrollo, la
que dominó la vida urbana bajomedieval, sino la aristocracia terrateniente
local. Se trata de una diferencia que no hay que perder de vista, sin que por
ello haya que olvidar tampoco que muchos de los fenómenos que agitaron la vida
urbana hacia mediados del siglo XIV encuentran paralelos en la historia
contemporánea de las ciudades flamencas e italianas y se inscriben en el marco
general de las luchas sociales de las ciudades europeas. Esta diferencia
fundamental explica que la antigua hegemonía económica de Bizancio fuera tan
rápidamente superada, y finalmente completamente paralizada por las ciudades
comerciales italianas.
El conflicto entre la regencia de Constantinopla
y el jefe de la aristocracia, Cantacuceno, liberó el
agudo antagonismo social que socavaba el Imperio. En su pulso con Cantacuceno, Alejo Apokaukos se
apoyó en las masas populares, agitando su espíritu de antagonismo social contra
el partido aristocrático de su adversario. Era un problema demasiado peligroso
como para que no estallara. En Adrianópolis estalló una revuelta contra la
aristocracia local y muy pronto el problema se extendió a las demás ciudades de
Tracia. Los representantes de las grandes familias aristocráticas y partidarios
del magnate Cantacuceno fueron asesinados en todas
partes.
La lucha de clases asumió las mayores
proporciones y el carácter más encarnizado en Salónica, ciudad portuaria de
población abigarrada, en la que la máxima riqueza coexistía con la más profunda
miseria. Salónica, cuya situación en el Imperio era muy particular y seguía
siendo un lugar de expresión de las antiguas aspiraciones a la libertad,
contaba con un partido popular dotado de una sólida organización y de una
ideología bastante clara: el partido zelota. Del mismo modo, el movimiento anti-aristocrático no asumía en la ciudad el carácter de
una simple efervescencia de sentimientos populares, sino que, tras la toma del
poder por los zelotas en 1342, impuso su sistema durante algún tiempo. Tras la
huida de los partidarios de Cantacuceno de la ciudad,
el gobernador Synadenos, a la cabeza de los zelotas,
impuso en la ciudad un régimen dominado por este partido.
El punto esencial del programa de los
zelotas, así como la medida fundamental de su gobierno consistió en la
expropiación de los poderosos. Fueron confiscados los bienes de los grandes
propietarios laicos, así como los de los monasterios y las iglesias. Ello
contribuyó a crear un enorme foso entre los zelotas y el clero ortodoxo. Los
zelotas, que entre los medios conservadores de la Iglesia eran considerados
como discípulos de Barlaam y de Akindynos,
eran particularmente hostiles a los hesicastas, los
aliados de Cantacuceno. Los zelotas políticos eran
adversarios de los zelotas religiosos. Los zelotas añadían a su espíritu de
revolución social un cierto legitimismo propio. Como adversarios de Cantacuceno, reconocían como emperador legítimo a Juan
Paleólogo, y los dirigentes más conocidos de este partido radicalmente anti-aristocrático eran miembros de la familia de los
Paleólogos. Un gobernador nombrado por Constantinopla y el jefe del partido de
los zelotas se repartieron el control de la administración. Pero era el jefe de
los zelotas quien detentaba la influencia decisiva, de forma que la ciudad
vivía, de hecho, según su propia ley y gozaba de una independencia casi total.
Los métodos de gobierno de los zelotas se distinguían por su violencia extrema,
lo que explica el recuerdo particularmente amargo que dejó a sus contemporáneos.
El poder de la aristocracia, desde
Salónica a Constantinopla, había sido completamente quebrantado. La causa de Cantacuceno parecía perdida. Sus más próximos partidarios,
entre otros el mismo Synadenos, se apartaron de él
como único medio para salvar sus vidas y sus bienes. Privado por el
levantamiento popular de todo apoyo en el Imperio, Cantacuceno se replegó con unos dos mil hombres hacia la frontera serbia y pidió ayuda a Dusan. La participación en la guerra civil bizantina
entraba completamente en los planes expansionistas del rey y de la aristocracia
serbia, necesitada de conquistas. El rey y la reina de Serbia recibieron en Prichtina, en medio de grandes honores, al emperador rival
(julio de 1342). Cantacuceno permaneció en Serbia
bastante tiempo. Sus negociaciones con Dusan y los
magnates serbios finalizaron con la firma de una alianza en la que cada uno de
los partidos buscaba sus propios beneficios. Pero los ataques lanzados por los
aliados contra la fortaleza de Serres en 1342 y 1343 no tuvieron éxito. Las
tropas de Cantacuceno quedaron reducidas a unos 500
hombres. En este preciso momento le llegó la noticia de que Tesalia le
reconocía como emperador. De esta forma, la región de los grandes propietarios
se unía al jefe de la aristocracia bizantina. Cantacuceno confió la provincia para su administración de por vida a su gran amigo Juan Angel. Este reinó en una semi independencia, aunque reconociendo
siempre los derechos soberanos de su señor, tanto sobre Epiro, con Acarnania y Etolia, como sobre la misma Tesalia. Poco
tiempo después conseguía ampliar sus ya importantes dominios con la anexión de
las posesiones catalanas en Tesalia. Si, por una parte, Cantacuceno se veía rechazado en los antiguos territorios del Imperio, por otra veía cómo
se le unían las regiones griegas recién conquistadas, por las que siempre había
mostrado un vivo interés y cuya anexión al Imperio fue, en el fondo, obra suya.
Este éxito del usurpador bizantino
precipitó su ruptura con el rey de los serbios. La victoria de uno de los
partidos en lucha no entraba en los planes de Dusan.
Abandonó a Cantacuceno y dirigió su ayuda a la
regencia de Constantinopla, que la acogió muy favorablemente. De este modo, en
lugar de un compañero de armas, Cantacuceno tenía
ahora en Dusan un poderoso enemigo. Pero le quedaban
aún otro aliado, el emir Omur, con el que había
establecido ya antes, en el reinado de Andrónico III, una cooperación muy estrecha.
A finales de 1342, Omur había acudido en su auxilio
y, a partir de este momento, Cantacuceno contó
siempre con la ayuda de los turcos, primeros de los selyúcidas y luego de los
osmanlíes. Este apoyo le garantizaba la superioridad sobre el partido contrario
y no es exagerado afirmar que le dio la victoria en la guerra civil bizantina. Sin
embargo, no pudo, ni siquiera con la ayuda de Omur,
recuperar la ciudad de Salónica. La ciudad opuso al usurpador una resistencia
encarnizada, y la amenaza del peligro exterior sólo sirvió para endurecer aún
más el régimen de los zelotas. Cantacuceno se vio,
por tanto, obligado a renunciar a Salónica y a ceder a Dusan el resto de Macedonia, pero llevó a cabo, con la ayuda de los selyúcidas, la
sumisión de Tracia. En el otoño de 1343 hizo su entrada solemne en Didymoteichos. Ello le costó, sin embargo, el saqueo del
territorio conquistado por las bandas de su aliado turco.
La regencia de Constantinopla, por su
parte, consiguió más apoyo de los eslavos meridionales. Aparte del de Dusan, atrajo a su partido al zar búlgaro, Juan Alejandro,
y lo mismo hizo con un antiguo aliado de Cantacuceno,
el valiente Momtchilo, que deambulaba por las
fronteras bizantino-búlgaras con su propio ejército. Pero la amistad de los
soberanos eslavos no ayudó gran cosa al emperador legítimo, a pesar de los
enormes sacrificios que costó al Imperio. La situación se hacía cada vez más
dramática. Mientras los aliados de Cantacuceno saqueaban el territorio bizantino, los aliados de Apokaukos le arrancaban importantes regiones. Dusan prosiguió sus
conquistas en Macedonia, conservando para sí mismo los territorios que
conquistaba al usurpador, que quedaban así incorporados a su reino. El zar
búlgaro exigió como precio de su ayuda una zona bastante extensa del Maritsa superior, con las ciudades de Filipópolis y Stanimachos, pero no prestó la mínima ayuda al
gobierno que le había permitido, irresponsablemente, tan desmesurada cesión. Momtchilo, tras cambiar de bando en varias ocasiones, se
talló su propio principado al sur de los Rhodopes.
Desde allí, este audaz aventurero, a quien Cantacuceno había otorgado el título de sebastocrator y la regente
incluso el de déspota, se dedicó a intranquilizar toda esta región, hasta el
momento en que Omur, por orden de Cantacuceno,
le aplastó en 1345.
En el verano de 1345 Cantacuceno había concluido la sumisión de Tracia. En la misma Constantinopla, el partido
de sus adversarios había sufrido un rudo golpe. El 11 de julio de 1345, su más
importante jefe, Alejo Apokaukos, encontraba la
muerte cuando inspeccionaba la prisión del palacio imperial en que estaban encerrados
sus enemigos. En un momento determinado, fue atacado por los prisioneros y
asesinado. En Salónica se produjo, por las mismas fechas, un intento de reacción
contra el régimen de los zelotas, sin que consiguiera otro objetivo que
exasperar aún más a los revolucionarios. Es significativo que el intento de
reacción fuera dirigido por el propio gobernador imperial, que no era otro que
el gran primicerio Juan Apokaukos, hijo del dictador
de Constantinopla. Aunque su cometido era apoyar al régimen antiaristocrático de Salónica, no tardó en enfrentarse con el partido de los zelotas y con su
jefe, Miguel Paleólogo, que se había convertido en el dueño de la ciudad. Mandó
asesinar al jefe de los zelotas, tomó las riendas del gobierno como único
gobernante y, al morir su padre asesinado en Constantinopla, se pasó
abiertamente al partido de Cantacuceno. Pero en ese
momento el partido zelota, bajo la jefatura de Andrés Paleólogo, pasó al
contraataque. Juan Apokaukos perdió la partida y con
cien de sus partidarios sufrió una espantosa muerte. Uno tras otro, los
prisioneros fueron arrojados desde lo alto de la ciudadela y linchados por los
zelotas que estaban al pie de las murallas. A continuación se inició un ajuste
de cuentas general con representantes de las clases superiores: «Eran
arrastrados por las calles con una soga al cuello, como esclavos. A veces un
criado empujaba a su amo, otras un esclavo al que lo había comprado. El rústico
empujaba al general, el campesino al guerrero». El régimen de los zelotas fue
restablecido y se mantuvo en el poder todavía algunos años, en una independencia
casi absoluta. Los lazos que unían a Salónica con el resto del Imperio eran
ahora más laxos que en cualquier otro momento.
A pesar de estos acontecimientos, Cantacuceno podía estar ya seguro de su victoria, sobre
todo tras la muerte del megaduque Apokaukos.
Apoyado por los elementos más fuertes política y económicamente y por un
poderoso movimiento religioso, como era el de los hesicastas,
parecía alcanzar irresistiblemente su objetivo, mientras que las posibilidades
con que contaba la regencia se iban hundiendo a simple vista. Es cierto que el
usurpador no contaba ya, en la misma medida, con el apoyo de Omur, que muy pronto perdería completamente. En efecto, Omur estaba completamente absorbido por la guerra contra la
liga de potencias occidentales que se había desencadenado, y en 1344 se había
apoderado de Esmirna. Esta guerra, que tuvo diferentes alternativas, ocupó en
gran medida a Omur, que moriría finalmente en ella,
en 1348. Pero Cantacuceno había concluido, en el
invierno de 1344-45, un tratado con el sultán otomano Orján y contaba desde ese momento con el apoyo de este poderoso y peligroso aliado.
Llegó incluso a conceder al sultán la mano de su hija Teodora. ¡Cómo habían cambiado
los tiempos! En otros momentos se había considerado incluso indigno de una
princesa bizantina un matrimonio con los más grandes príncipes cristianos y ahora
se veía a una princesa bizantina en el harem de un sultán turco.
Es muy frecuente responsabilizar a Cantacuceno de la penetración de los turcos en Europa.
Según esta interpretación, sería culpable de haber abierto las puertas a los
turcos, al haber pedido ayuda primero a Omur y más
tarde a Orján. Pero no es menos cierto que la regencia
de Constantinopla había solicitado igualmente la ayuda turca y pretendía los
favores de Orján con el mismo celo, aunque con menos
éxito. Los dueños de Constantinopla carecían del talento diplomático de su
adversario y, sobre todo, Cantacuceno disponía,
gracias al apoyo de los magnates más ricos del Imperio, de los medios más
considerables con que contaba el ya empobrecido poder central de
Constantinopla. El comportamiento de ambos partidos, muy parecido en su
inspiración aunque no en sus resultados prácticos, era consecuencia de la
propia coyuntura. No fueron, por tanto, los errores de un solo hombre los que
prepararon el camino a los turcos, sino la propia decadencia del Imperio
Bizantino, gestada por una evolución muy larga y que se precipitó como consecuencia
de las recientes guerras civiles. Por otra parte, ¿cómo se podría imaginar que
hubieran atacado al Imperio si no hubieran visto camino para ello?
Seguro de su victoria, Cantacuceno se coronó emperador en Adrianópolis el 21 de
mayo de 1346. Esta solemne coronación, realizada por el patriarca de Jerusalén,
significaba la legalización del levantamiento de Didymoteichos,
que había iniciado la guerra civil en 1341. La emperatriz Ana sólo disponía
ahora de la capital y sus alrededores. Pero no por ello abandonó la lucha esta
ambiciosa mujer. Sus intentos por reclutar tropas turcas tuvieron finalmente
resultados. Durante el verano de 1346 llegaron a la capital seis mil selyúcidas
del emirato de Saruján, pero en vez de atacar a Cantacuceno invadieron Bulgaria, que les ofrecía un botín
más rico que Tracia, ya devastada, y a su regreso, saquearon brutalmente los
alrededores de la capital. En el último momento la emperatriz hizo concesiones
ya inútiles, como intentar un acercamiento a los hesicastas,
deponer al patriarca Juan Calecas (2 de febrero de
1347), sacar a Palamás de su prisión o promover al
patriarcado a Isidoro, su partidario. El 3 de febrero de 1347 Constantinopla
abría sus puertas a Juan Cantacuceno. La guarnición
de la ciudad se puso de su lado y la emperatriz muy pronto tuvo que cesar
cualquier resistencia. Cantacuceno fue reconocido
como emperador. Durante diez años dirigiría los asuntos del Imperio, tras los
cuales asociaría al trono al soberano legítimo Juan V. Cantacuceno le casó con su hija Elena. El 13 de mayo tuvo lugar una nueva ceremonia de
coronación. En esta ocasión, Cantacuceno fue coronado
por el patriarca de Constantinopla, ya que sólo el acto celebrado por el
patriarca de la capital tenía un valor jurídico completo e indudable. Para
legitimar la posición del nuevo emperador se inventó un parentesco espiritual
entre Cantacuceno y la familia de los Paleólogos. Cantacuceno asumió, en cierto sentido, el lugar del difunto
Andrónico III, se le consideró como el hermano «espiritual» y como «padre
común» de Juan Paleólogo y de sus propios hijos y, al mismo tiempo, como jefe
de la casa reinante.
La victoria de Cantacuceno terminó durante algún tiempo con la guerra civil. Sin embargo, los zelotas
conservaron el poder en Salónica, se negaron obstinadamente a reconocer a Cantacuceno y rechazaron cualquier orden llegada desde
Constantinopla. Pero su caída era sólo cuestión de tiempo. Dispuestos a
entregar la ciudad al rey de los serbios antes que a Juan Cantacuceno,
iniciaron infructuosas negociaciones en este sentido con Esteban Dusan. En 1350, su poder se hundió. Mientras que el jefe
del partido, Andrés Paleólogo, huía a Serbia, el gobernador Alejo Metoquita apeló a Juan Cantacuceno.
Hacia finales del año, éste, acompañado de Juan Paleólogo, hizo su entrada
solemne en la ciudad que había desafiado su poder durante tanto tiempo y de
forma tan obstinada. Gregorio Palamás, que cuando
había sido nombrado metropolitano de Salónica había sido vetado por los
zelotas, hizo también en este momento su solemne entrada en la ciudad de San
Demetrio.
La instalación de Cantacuceno en el trono de Constantinopla consagró la victoria del movimiento hesicasta. Sin embargo, la controversia religiosa no
terminó con ello, y el gran sabio Nicéforo Grégoras,
que en otro tiempo había llevado a cabo un duelo filosófico con Barlaam, el monje calabrés, se puso ahora al frente del
partido anti-hesicasta. Pero un concilio, celebrado
en el palacio de Blaquerna en 1351, reconoció de
forma solemne la ordotoxia de los hesicastas y excomulgó fulminantemente a Barlaam y Akindynos. A pesar de la larga oposición de que aún fue
objeto, la doctrina hesicasta fue en adelante
considerada como la doctrina oficial de la Iglesia griega ortodoxa. Gregorio Palamás fue canonizado poco tiempo después de su muerte
(ocurrida en 1357 ó 1358) y las ideas hesicastas fueron el fundamento de la posterior evolución
de la Iglesia ortodoxa griega. Los hesicastas tuvieron entre sus miembros a un famoso místico, Nicolás Casabilas,
un sabio canonista, Simeón de Tesalónica y al campeón de la ortodoxia contra la
unión con la Iglesia romana en el siglo XIV, Marco Eugénikos.
Para el Imperio Bizantino, el reconocimiento del hesicasmo no constituía únicamente una profesión de fe religiosa, sino que se trataba
también de una profesión de fe cultural. Tras la intensa latinización
experimentada durante los siglos XII y XIII, la tendencia conservadora griega
se impuso en la primera mitad del siglo XIV. Se trataba, en otras palabras, del
triunfo de la tendencia abiertamente opuesta a la Iglesia romana y a la propia
cultura occidental. Manuel I Comneno y Miguel VIII Paleólogo habían sido los
representantes de la actitud latinófila, mientras que
Andrónico II y Juan VI Cantacuceno —este adversario
de Andrónico el viejo, que, en muchos aspectos, fue su discípulo más fiel—, se
presentan como los símbolos del pensamiento bizantino ortodoxo y conservador.
Pero quien obtuvo los mayores beneficios
de la guerra civil bizantina fue el rey de Serbia. La guerra civil, al mutilar
y arruinar al Imperio Bizantino, había fortalecido a Dusan.
Con excepción de Salónica, dominaba toda Macedonia casi hasta las orillas del
río Nestos y, tras repetidos ataques, la poderosa
ciudad de Serres cayó también en su poder el 25 de septiembre de 1345. Poco
después, Dusan asumió la dignidad imperial y se
autodenominó en adelante «emperador de los serbios y de los griegos». Esto
quería decir que, en su pensamiento, el viejo Imperio Bizantino debía
desaparecer para siempre y dejar su lugar a un nuevo Imperio serbio-griego.
Como había ocurrido en otro tiempo, con el zar Simeón, la lucha de Dusan contra Bizancio desembocaba en sus abiertas
pretensiones al Imperio, símbolo supremo de la hegemonía política y religiosa
de Bizancio. El 16 de abril de 1346, domingo de Pascua, el recién nombrado
patriarca de Serbia procedió a la solemne coronación en Skoplje.
Pues, como había sucedido antes con Bulgaria, la misma Serbia tuvo al lado de
su Imperio, y estrechamente ligado a él, un patriarcado propio. Como no cabía
pensar en la obtención del consentimiento de Constantinopla, el acto de la
coronación tuvo lugar en presencia del patriarca de Tirnovo, del arzobispo
autocéfalo de Ochrida y de representantes de los monasterios de Athos. El monte
Athos se encontraba también bajo el control del zar de los serbios y éste no
ahorró esfuerzos para conservar el favor y el reconocimiento de este lugar,
santo entre todos los demás. Incluso hizo una larga visita personal a la
montaña santa y colmó a sus venerables monasterios con concesiones de tierras y
de los más generosos privilegios. Tres años después de la coronación imperial,
en mayo de 1349, se promulgó en una dieta imperial celebrada en Skoplje, en mayo de 1349, y luego, en 1354, en una versión
más extensa en Serres, el código de Dusan, que dio
una base jurídica sólida al nuevo Imperio.
La tregua alcanzada en la guerra civil
bizantina no afectó para nada al avance serbio. Por el contrario, fue durante
los primeros años del reinado de Cantacuceno cuando Dusan terminó la conquista de Albania y de Epiro, se
apoderó de Acarnania y de Etolia y comenzó a estar
presente, finalmente, en Tesalia. Es cierto que, tras la sumisión de Salónica, Cantacuceno consiguió llevar a cabo una invasión de
Macedonia, pero las ciudades reconquistadas no tardaron mucho tiempo en ser
recuperadas por Dusan.
Con un modesto despliegue de fuerzas y
sin librar ninguna gran batalla, Dusan había
arrebatado al Imperio Bizantino más de la mitad del territorio que aún le
quedaba y había casi doblado el de su imperio. Las operaciones militares se
limitaron, en general, a sitiar ciudades que casi nunca ofrecieron resistencia
prolongada al soberano serbio Su autoridad se extendía desde el Danubio al
golfo de Corinto y desde el Adriático hasta el mar Egeo. Su Imperio era, en
realidad, un imperio medio griego, que se componía en gran parte de zonas
griegas o de habla griega y el nuevo imperio incluso tuvo su centro de gravedad
en países griegos. Dusan, en su condición de
emperador de los serbios y de los griegos, colocó bajo su directa autoridad la
administración de la parte meridional del Imperio, que era en su mayor parte
griega, mientras que dejaba en manos de su hijo, el rey Uros, la administración
del antiguo territorio septentrional serbio. Tanto en la organización de la
corte y de la administración como en el aspecto jurídico, el Imperio de Dusan imitó, en gran medida, al bizantino, en especial en
la parte meridional de su territorio. Pero los grandes funcionarios de la
administración, a pesar de sus títulos griegos, fueron casi siempre elegidos,
incluso para administrar los territorios griegos conquistados, entre miembros
de la nobleza serbia, los compañeros de armas de Dusan y los primeros beneficiarios de sus guerras victoriosas y conquistas. En
resumen, se seguía viviendo bajo el régimen antiguo, con un simple cambio de la
clase dominante.
Si bien la aristocracia griega estaba
todavía consiguiendo mantener, tras una terrible guerra civil, su dominio sobre
los restos del Imperio Bizantino, llevaba la peor parte en su lucha contra los
enemigos exteriores y había tenido que ceder su lugar y sus bienes a la
aristocracia serbia en una gran parte de su antiguo territorio. Por otra parte,
incluso los mismos restos del Imperio Bizantino estaban amenazados. El soberano
serbio, que se autodenominaba como «fere totius imperii romani dominus», parecía
estar consiguiendo todos sus objetivos. Sólo faltaba el último esfuerzo para
entrar en Constantinopla y realizar su gran programa al apoderarse de la ciudad
imperial. Como en otro tiempo a Simeón, tampoco Dusan pudo conseguir este último éxito. El también carecía de flota, y sin ella la
conquista de Constantinopla no tenía sentido. Todos sus intentos para conseguir
el apoyo de los venecianos fracasaron. Los venecianos no eran partidarios de
la sustitución del debilitado Imperio Bizantino por el de un poderoso zar
serbio.
También en el mar, la guerra civil había
infligido al Imperio severas pérdidas. En 1346 los genoveses habían recuperado
la isla de Quíos, que muy pronto se convirtió en la base principal de la
compañía comercial de los Giustiniani, en cuyas manos permaneció hasta mediados
del siglo XVI. La flota bizantina, cuya reconstrucción había costado tan
grandes sacrificios en tiempos de Andrónico III, había quedado destruida
durante los años de la guerra civil. La total y humillante impotencia del
Imperio en tierra, en beneficio de los osmanlíes y serbios, tenía como parangón
su impotencia marítima frente a Génova y Venecia.
El territorio bizantino estaba reducido
en estos momentos a Tracia y a las islas del norte del Egeo, a Salónica,
aislada por las conquistas de Dusan, y a las
posesiones del lejano Peloponeso. Pero mucho peor que estas amputaciones
territoriales era la ruina económica y financiera del Estado bizantino. La
población no estaba en condiciones de seguir pagando sus impuestos, pues los
años de la guerra civil habían interrumpido todas las labores agrícolas de
Tracia, que constituía ahora la posesión más importante del Imperio. El país,
que a los horrores de la guerra civil había añadido los terribles saqueos de
las bandas turcas, parecía un desierto. El comercio bizantino languidecía, pues
mientras que las aduanas genovesas ingresaban en Gálata doscientos mil hiperperos anuales, los ingresos anuales de las
aduanas de Constantinopla habían descendido hasta los treinta mil hiperperos. El mismo hiperpero era ya una unidad monetaria completamente indefinida, ya que, en opinión de los
contemporáneos, su poder adquisitivo descendía día a día. Si los ingresos del
Estado no representaban, a comienzos del siglo XIV, más que una parte muy pequeña
del presupuesto del antiguo Imperio Bizantino, los ingresos del Imperio
representaban sólo una parte muy pequeña de los de la época de Andrónico II. No
existía, por otra parte, ni siquiera un presupuesto regular, pues el gobierno
recurría, para afrontar sus gastos más importantes, a fuentes especiales, bien
apelando a la generosidad de las clases ricas o bien recurriendo a empréstitos
o donativos extranjeros. A comienzos de la guerra civil, ya la emperatriz Ana
había dado las joyas de la corona para obtener un empréstito veneciano de
treinta mil ducados. Pero a pesar de las insistentes reclamaciones venecianas
de esta deuda no se llegó a la devolución, por lo que las joyas de la corona
imperial permanecieron en el tesoro de San Marcos. Hacia 1350, el gran príncipe
de Moscú envió fondos para la restauración de Santa Sofía. Como si no
constituyese ya suficiente humillación verse obligados a admitir tales
donativos extranjeros para estos fines, la piadosa ofrenda del gran príncipe
ruso fue desviada por el gobierno bizantino y gastada en beneficio de los
infieles, ya que fue destinada al reclutamiento de tropas auxiliares turcas.
Esto puede dar una idea del grado de hundimiento bizantino. En el mismo palacio
imperial, en el que antes todo era lujo y riqueza, reinaba una pobreza tan
grande que, en una fiesta celebrada después de la coronación de Cantacuceno, los asistentes tuvieron que beber en
recipientes de plomo y barro, en vez de en las copas de oro y plata de otros
tiempos. Para colmo de infortunios, el Imperio sufrió en 1348 el azote de la
peste, que fue particularmente mortífera en la capital y que después se paseó
por toda Europa
Por extraño que pueda parecer, cuanto
más disminuía la extensión del Imperio más se hacía sentir la necesidad de un
reparto del poder supremo dentro del mismo. Estos territorios, a pesar de ser
tan reducidos, no podían ser gobernados desde un centro único, y la antigua
autoridad imperial única se transformó en un régimen familiar en el que
participaban varios miembros de la dinastía reinante, bien como consecuencia de
un acuerdo amistoso, bien por una secesión en el curso de una guerra civil. En
tiempos de Juan Cantacuceno, la soberanía colectiva
dinástica se convirtió en un sistema político. En el Peloponeso, Cantacuceno, continuando y llevando mucho más allá las
medidas de Andrónico II, estableció un nuevo orden de cosas. Transformó el
territorio bizantino de Morea en despotado autónomo,
que fue confiado al gobierno de su segundo hijo, Manuel. Su hijo primogénito,
Mateo, recibió un dominio propio, que comprendía desde Cristópolis a Didymotichos, situado en Tracia occidental, en las
mismas fronteras de lo que en ese momento era Serbia. Las auténticas
intenciones de estas medidas de Cantacuceno eran el
reforzamiento de la posición de su nueva dinastía frente a la legítima de los
Paleólogos. Pero la causa determinante radicaba en que en estos momentos no
había otra forma de conservar la cohesión de los diferentes partidos dentro del
Imperio más que creando un sólido poder familiar. Este sistema de Cantacuceno, que contaba ya con numerosos precedentes en la
época anterior, será más tarde adoptado y desarrollado aún más por sus
sucesores de la dinastía Paleólogo. Frente a los grandes señores feudales, el
soberano se esforzaba por fortalecer el poder de los miembros de su dinastía,
ya que en el Estado feudal la dinastía reinante no es, en el fondo, sino la más
poderosa de las numerosas familias rivales de grandes magnates.
La política exterior de Cantacuceno tuvo una notable continuidad. La actuación del
gran doméstico de Andrónico III, del usurpador de la época de la guerra civil
y, finalmente, del soberano reinante obedeció de forma general a los mismos
principios. Este rasgo destaca tanto en su alianza con los turcos, a la que se
mantendrá fiel hasta el final de su reinado, como en su vivo interés hacia las
provincias griegas, manifestado una vez más con la fundación del despotado de Morea y en su hostilidad contra los genoveses, la cual, a
pesar de ciertos cambios, fue siempre un rasgo particular de su política. Para
hacer frente a la superioridad de los genoveses era necesario contar con una
flota propia, con lo que este problema volvía a aparecer como el primero y más
urgente. Puesto que las arcas estatales estaban exhaustas, Cantacuceno pidió ayuda a los propietarios privados. Pero incluso la propiedad privada
había sufrido graves quebrantos en los terribles años de la guerra civil y la
generosidad de las clases ricas era muy limitada. Con grandes dificultades se
consiguió reunir 50.000 hiperperos, que se dedicaron
a la construcción de navios. El emperador no quería
aceptar una situación en la que casi el 87 por 100 de los ingresos aduaneros
por el paso del Bósforo iban a parar a las arcas genovesas y buscó afanosamente
acabar con este hecho humillante. Rebajó las tarifas aduaneras de
Constantinopla para la mayor parte de los productos de importación, lo que tuvo
el efecto de atraer a un número cada vez mayor de barcos de comercio al puerto
bizantino, que evitaban así el puerto genovés de Gálata. Como cabía esperar,
los genoveses, que se habían visto gravemente perjudicados por estas medidas,
actuaron con energía y atacaron militarmente y, a pesar de todas las medidas
que se adoptaron, el Imperio llevó la peor parte en una lucha tan desigual. La
flota bizantina fue aniquilada en la primavera de 1349, con lo que todos los
esfuerzos realizados se venían abajo. Parecía que el destino del Imperio era
permanecer siempre bajo la dependencia de los genoveses.
Nada más terminar la guerra entre
Constantinopla y Gálata estalló una nueva lucha, en aguas bizantinas, entre Génova
y Venecia. Génova intentaba controlar todo el comercio del mar Negro. Los
genoveses intentaron cerrar el paso a los navíos extranjeros y llegaron a
confiscar, en Caffa, las mercancías de varios barcos
venecianos que habían conseguido escapar al control (1350). Venecia llegó a un
acuerdo con Pedro IV de Aragón y con el propio Cantacuceno,
que, a pesar de sus dudas iniciales debido al incierto final de la guerra,
terminó por aliarse con ella. El 13 de febrero de 1352 tuvo lugar una gran
batalla naval en el Bósforo entre la flota genovesa de un lado y los navíos
venecianos y aragoneses del otro, a los que se había unido una pequeña escuadra
de catorce navíos equipados por Cantacuceno con ayuda
de los venecianos. La batalla se prolongó hasta la noche sin un final claro, lo
que permitió que ambos bandos se adjudicasen la victoria. El siguiente
enfrentamiento tuvo como escenario aguas occidentales y, finalmente, el
agotamiento de ambos bandos llevó a los adversarios a la firma de la paz de
1355. El repliegue de la flota veneciano-aragonesa tras la batalla del Bósforo
dejó a Cantacuceno en una posición difícil. En su
aislamiento se vio obligado a firmar la paz con los genoveses, especialmente al
haber firmado éstos una alianza con Orján. Pero esta obligada defección tuvo como consecuencia un acuerdo
de los venecianos con Juan V. El Paleólogo recibió de Venecia un préstamo de
veinte mil ducados, a cambio del cual prometía la entrega a los venecianos de
la isla de Tenedos. El poderoso zar de los serbios le
empujaba, por su parte, a romper con Cantacuceno.
Bizancio estaba en el umbral de una nueva guerra civil.
El emperador legítimo había sido, desde
un principio, el punto de encuentro de todos los adversarios de Cantacuceno y, al llegar a edad adulta, el mismo Juan V
comenzó a rebelarse contra su marginación. Mediante una hábil maniobra, Cantacuceno intentó eludir el conflicto. El gobierno de
Mateo Cantacuceno en los Rhódopes fue entregado al Paleólogo, y Mateo recibió en la circunscripción de
Adrianópolis un gobierno nuevo y más importante. Pero el entendimiento no duró
mucho tiempo, y cuando se produjo la inevitable ruptura, las hostilidades
adoptaron la forma caracterizada de una guerra entre los principados autónomos
del Paleólogo y del propio Mateo Cantacuceno.
Provistos de fondos venecianos, Juan V invadió durante el otoño de 1352 el
territorio de su cuñado al frente de un pequeño ejército. No encontró
resistencia por ningún lado y la misma Adrianópolis abrió sus puertas al
emperador legítimo, mientras que Mateo se encerraba en la acrópolis de la
ciudad. Pero Juan Cantacuceno, que llegó con tropas
turcas, restableció fácilmente la situación. Adrianópolis y las otras ciudades
que habían abandonado a Cantacuceno tuvieron que
sufrir un saqueo de los turcos en toda regla. En esa situación, el Paleólogo,
acorralado, llamó en su auxilio a los búlgaros y serbios y obtuvo de Esteban Dusan, al que envió como rehén a su propio hermano, el
déspota Miguel, la ayuda de un contingente de caballería de cuatro mil hombres.
Pero tampoco Orján abandonó a su amigo Cantacuceno y le envió, al frente de su hijo Solimán, un
nuevo contingente de tropas que llegaba a los diez mil hombres. El resultado
del enfrentamiento entre los dos emperadores bizantinos se encontraba, de esta
forma, en manos de los osmanlíes y de los serbios. Las fuerzas, superiores en
número, de los turcos decidieron la lucha. Mientras que los búlgaros se
retiraban ante la proximidad de las poderosas bandas turcas, las fuerzas serbias
y de Juan V eran completamente derrotadas.
Si hasta aquel momento Cantacuceno había intentado salvaguardar el principio de la
legitimidad, a pesar de la lucha que le enfrentaba desde hacía diez años al
emperador Paleólogo, creyó llegado el momento de asegurar el poder de su
familia sobre unas bases más sólidas, excluyendo definitivamente al emperador
legítimo. Proclamó emperador a su hijo Mateo (1353). Hasta el momento, Mateo no
había tenido una titulatura definida, ya que poseía una dignidad «que era más
elevada que la de déspota y seguía inmediatamente a la del emperador».
Este escalón intermedio entre el
emperador y el déspota, para cuya provisión no había ningún tipo de designación
específica, había sido ya ostentado, por primera vez, por Constantino
Paleólogo, hijo de Miguel VIII. Tenemos con ello un ejemplo más, el más significativo,
de las consecuencias de la creciente depreciación y diferenciación de los
títulos. La jerarquía de las dignidades más altas se había hecho tan complicada
que era ya imposible definirla en términos comprensibles. Mateo fue realzado en
estos momentos al rango de coemperador y heredero de
su padre. Y, en cuanto a Juan V Paleólogo, se prohibió expresamente que su
nombre fuera pronunciado en el futuro en las oraciones de la Iglesia y en las
aclamaciones de las fiestas oficiales. Juan Cantacuceno hizo caso omiso de las protestas del patriarca Calixto, hizo deponer en un
sínodo al recalcitrante jefe de la Iglesia y elegir en su lugar a Filoteo. En
1354, Mateo recibió de manos del emperador y del nuevo patriarca la corona
imperial en la iglesia de Blaquerna.
El triunfo de la dinastía Cantacuceno no tuvo gran duración. La oposición se hacía
cada vez más fuerte. El desarrollo de la guerra entre Mateo Cantacuceno y Juan Paleólogo era ya testimonio de un profundo y radical cambio de opinión
dentro del Imperio. Gracias a la ayuda de los turcos, Juan Cantacuceno había conseguido una vez más imponerse a sus adversarios, pero esta ayuda turca
era un arma de doble filo. La época de las razzias turcas sin un objetivo definido estaba tocando a su fin. Comenzaba en estos
momentos la instalación firme de los osmanlíes en suelo europeo. En 1352 se
habían instalado en la fortaleza de Tzympe, cerca de Gallípoli, y en marzo de 1354 —como consecuencia de un
temblor de tierra que había alejado a los bizantinos de la región—, Solimán,
hijo de Orján, se apoderó de la misma Gallípoli. Cantacuceno apeló en
vano a la amistad de Orján, proponiéndole el pago de
elevadas sumas, a pesar de la situación de extrema pobreza del Imperio, para
que desalojara la ciudad. Los osmanlíes ni siquiera se planteaban la devolución
de una fortaleza que les garantizaba una excelente cabeza de puente para sus
futuras conquistas en Tracia. La población de Constantinopla fue presa del pánico,
creyendo que la misma capital estaba amenazada por los turcos. La posición de Cantacuceno era en este momento dificilísima y la coyuntura
iba a desembocar en su caída.
Entre tanto, Juan V había llegado a un
acuerdo con los genoveses, los viejos enemigos de Cantacuceno,
y había conseguido fácilmente su ayuda. Un corsario genovés, Francesco Gattilusio, que poseía dos galeras con las que surcaba el
mar Egeo en busca de botín y de aventuras, prometió reponer al Paleólogo en el
trono de sus padres. A cambio de sus servicios, Juan V Paleólogo le prometió la
mano de su hermana María y como dote la isla de Lesbos, la mayor y más
importante de las islas que aún estaban bajo el dominio del Imperio. En
noviembre de 1354, los conjurados entraban en Constantinopla. Juan Cantacuceno fue obligado a abdicar y tomó el hábito
monástico. Viviría aún treinta años (murió el 15 de junio de 1383) —período
casi igual al de su actividad política— bajo el nombre monástico de Joasaph, sin tomar parte directa en los acontecimientos
políticos. Escribió en esta época su célebre Historia, así como tratados
teológicos en los que defendía la doctrina hesicasta.
La caída de Juan VI Cantacuceno no ponía término al poder ni al protagonismo histórico de la dinastía. El
emperador rival, Mateo Cantacuceno, se mantuvo
todavía durante algún tiempo en la región de los Rhódopes,
y más tarde, derrotado por los serbios, caerá en poder de Juan V y será
obligado a renunciar a todos sus derechos soberanos (1357). Por el contrario,
los esfuerzos de Juan V para arrebatar a Manuel Cantacuceno de la soberanía sobre Morea no tuvieron éxito y el
gobierno del Paleólogo se vio finalmente obligado a reconocer al inteligente
déspota. Manuel administró, de esta forma, las posesiones bizantinas en el Péloponeso hasta su muerte, en 1380. Tuvo como sucesor
(hasta 1382) a su hermano Mateo, quien, tras su caída, se había refugiado en Morea. En el transcurso de su largo gobierno, Manuel Cantacuceno puso orden en la administración de Morea y aseguró la dominación griega mediante victoriosos
combates librados contra los turcos. En una época de tan lamentable decadencia
del poder bizantino, el esplendor de la Morea griega
constituye el único aspecto positivo. Pero al estar el país bajo la dominación
autónoma de la dinastía de los Cantacuceno, estuvo,
de hecho, largo tiempo separado del poder central bizantino.
La impotencia del Imperio Bizantino era
ahora mayor incluso que en el momento en que Cantacuceno había conquistado el trono. La fragmentación del territorio del Imperio se
había agravado y la crisis económica y financiera era más terrible que nunca.
No cabía ningún tipo de remedio para un Imperio, como el bizantino, que había
sufrido tres guerras civiles en el transcurso de una generación. El antiguo
poder del Estado bizantino se había basado en los dos pilares constituidos por
su riqueza monetaria y la perfección de su sistema administrativo. En estos
momentos las arcas estatales estaban exhaustas y la organización administrativa
estaba en plena descomposición. La moneda se había devaluado totalmente, todas
las fuentes de ingresos se habían agotado y los tesoros acumulador en su mayor
parte habían sido ya gastados. De los themas y los logothesias,
las dos base de la administración provincial y central de Bizancio, sólo
quedaban los nombres. Las funciones más elevadas se habían convertido en
títulos honoríficos e incluso el recuerdo de las antiguas funciones que
correspondían a estos títulos, se había disipado. Basta con leer a Codino para darse cuenta que incluso se desconocía ya la significación
de funciones como las del logotetis yenijú y del logotetis tu dromu. Si se piensa en la antigua importancia de
estos cargos y que Teodoro Metoquita había ejercido
todavía en tiempos de Andrónico II, en los años 20 del siglo XIV, los cargos de logotetis yenijú,
primero. y luego el de megas logotetas, se puede
valorar la rapidez de la decadencia de la organización política bizantina en
los fatales decenios de las guerras civiles. La ruina de la capacidad
financiera y la descomposición del sistema administrativo impedían la
supervivencia del Imperio Bizantino. Este proceso de decadencia se continuó
todavía durante largo tiempo, pues Bizancio conservó hasta el final su
sorprendente tenacidad. Pero la historia de los últimos cien años de Bizancio
no es otra cosa que la historia de una irresistible decadencia.
3.
La conquista de la
Península Balcánica por los osmanlíes. Bizancio, Estado vasallo de los turcos
El 6 de agosto de 1354 el embajador de
Venecia en Constantinopla comunicaba al dogo Andrés Dándolo que los bizantinos
estaban dispuestos, ante la amenaza de los turcos y de los genoveses, a
someterse a cualquiera de las potencias siguientes: A Venecia, al rey de los
serbios o al de Hungría 153, Y el 4 de abril de 1355, Marino Faliero aconsejaba a la República anexionarse simplemente
todo el Imperio, ya que si no se hacía esto, teniendo en cuenta la situación
lamentable en que se encontraba, sería presa de los turcos. No constituía
ningún secreto para nadie que Bizancio estaba al borde de su hundimiento y el
único interrogante que aún había que despejar era saber si los restos del
Imperio irían a parar a los turcos o a una potencia cristiana.
Uno de los candidatos mejor situados
para recoger la herencia bizantina desapareció pronto de la escena. El 20 de
diciembre de 1355 moría a edad avanzada Esteban Dusan y su obra política desaparecía con él. El joven zar Uros (1355-1371), que
carecía de la energía y de la autoridad de su padre, no pudo mantener la
cohesión de las partes heterogéneas del imperio serbio, cuyos lazos de unión
eran muy débiles. El imperio levantado por la poderosa mano de Dusan y forjado con demasiada velocidad se hundió. Por
todas partes se constituyeron principados independientes o semi independientes,
y de las ruinas del imperio greco-serbio de Dusan surgió una serie variada de Estados. Pero la descomposición del antiguo imperio
serbio no significó ningún respiro verdadero para el Imperio Bizantino. La
muerte del zar le había desembarazado de un poderoso enemigo, pero el Imperio
estaba hasta tal punto debilitado que le resultaba imposible obtener la menor
ventaja de la descomposición del Estado serbio, y ni siquiera intentó recuperar
los territorios que en otro tiempo habían pertenecido a Bizancio. Sólo el
antiguo déspota de Epiro, Nicéforo II, intentó recuperar la herencia de su
padre, pero tras algunos éxitos iniciales, cayó luchando frente a los albaneses
(1358). Por el contrario, el riesgo de una conquista turca se hizo mayor como
consecuencia de la muerte de Dusan, ya que a partir
de este momento ya no había en la Península Balcánica ningún poder capaz de
emprender la lucha contra los osmanlíes.
Es justo reconocer que Juan V fue en
todo momento consciente de la seriedad de la situación. Por otra parte, no
hubiera sido fácil engañarse al respecto cuando los turcos se encontraban en el
umbral de Tracia, la única provincia que había permanecido bajo el control
imperial. Para desviar este peligro tan amenazador, el emperador recurrió a la
solución ya intentada antes de entablar negociaciones de alianzas, que en otro
tiempo el fundador de la dinastía había llevado a cabo con verdadero
virtuosismo. Pero existía una diferencia abismal entre la situación de aquellos
momentos y la de éstos. En tiempos de Miguel VIII, el Imperio se hallaba
amenazado por una potencia occidental, contra la que el Papado disponía de
armas espirituales. Juan V tenía que vérselas con infieles contra los que no
había más recursos que el de las armas y las experiencias llevadas a cabo
recientemente por la Liga de potencias cristianas en el Egeo, dirigida por el
Papado, no habían sido muy positivas. El espejismo de la Unión de las Iglesias
era en el juego político bizantino una especie de cebo que la corte imperial
mostraba continuamente. Tras el fracaso de la unión de Lyon, las negociaciones
con Roma habían quedado frenadas durante cuarenta años, pero el mismo Andrónico
II las había reanudado durante algún tiempo en el transcurso del difícil
período de la guerra civil. Después, tanto en el reinado de Andrónico III como,
muy en especial, en el de la reina Ana e incluso en las horas más críticas de
Juan Cantacuceno, volvió a hablarse de la unión de
las Iglesias, aunque sin resultado positivo. Juan V, por el contrario, se tomó
en serio el asunto. Persiguió con ardor esta unión religiosa, en la que creía
sinceramente por la educación recibida de su madre católica. El 15 de diciembre
de 1355, apenas un año después de su acceso al trono, envió a Aviñón una carta
muy detallada e ingenua en la que pedía al Papa el envío de cinco galeras y
quince barcos de transporte de tropas con mil soldados de a pie y 500 jinetes.
Como contrapartida, se comprometía a llevar a su pueblo a la fe romana en el
plazo de seis meses y daba al Papa tantas garantías del cumplimiento de esta
promesa que ni siquiera el estado calamitoso en que se encontraba el Imperio
puede explicarlas. Entre otras, el hijo segundo del emperador, Manuel, que
contaba a la sazón cinco o seis años, sería enviado como rehén a la corte
pontificia para ser educado por el Papa. En el caso en que no mantuviera sus
promesas, el emperador se comprometía a abdicar y el gobierno del Imperio
pasaría al pupilo del Papa, Manuel, y, a la espera de su mayoría de edad, al
propio Papa, en su calidad de padre adoptivo. Parece obvio que el Papa
Inocencio VI no tomó muy en serio tan exorbitantes promesas y, en todo caso, su
contestación no entraba en los detalles de las proposiciones de Juan V, sino
que se contentaba con dirigirle elogios muy cálidos, aunque con enunciados muy
generales, y le anunciaba el envío a Bizancio de legados pontificios. El
emperador se vio muy pronto obligado a comunicar a Roma que no podía, por lo
menos por el momento, arrastrar a la unión a todo el pueblo de Bizancio, ya que
la embajada papal, que no había llegado acompañada por las galeras equipadas,
carecía de la fuerza de persuasión suficiente y muchos de sus súbditos no
compartían sus puntos de vista al respecto. Como consecuencia de ello, las
negociaciones para la unión quedaron congeladas durante varios años.
A decir verdad, la oposición a la que
aludía el emperador en su carta era muy fuerte. Es cierto que existía en
Bizancio un partido importante partidario de la unión, cuyo representante más
brillante era a la sazón el gran intelectual Demetrio Cydones,
pero la inmensa mayoría del clero y del pueblo bizantinos permanecían aferrados
irresistiblemente a sus antiguas tradiciones dogmáticas El patriarca Calixto,
que había conseguido recuperar su trono patriarcal gracias a su enemistad
personal con Cantacuceno, con el advenimiento de Juan
V era un espíritu conservador, constantemente preocupado por la salvaguarda de
sus privilegios patriarcales. La Iglesia griega estaba en mucho mejores
condiciones de preservar sus derechos que el Imperio aletargado. Durante su
primer patriarcado, Calixto había excomulgado al patriarcado serbio, creado por
su propia autoridad y obtenía en estos momentos el reconocimiento de la
soberanía de la sede de Constantinopla de parte del patriarcado búlgaro. A
partir de este momento, en el patriarcado de Tirnovo, el nombre del patriarca
de Constantinopla era mencionado en el primer lugar en las oraciones de su
Iglesia. Este acto abría la vía para un arreglo del mismo tipo con la Iglesia
serbia. La Iglesia bizantina recuperaba sus posiciones, mientras que el Estado
bizantino perdía las suyas, una tras otra.
Poco después de la conquista de Gallípoli por Solimán, los turcos emprendieron la conquista
sistemática de los países balcánicos. En 1359, Constantinopla asistía por
primera vez a la presencia de las tropas turcas a los pies de sus murallas. El
Imperio, exhausto, no podía oponer resistencia y, si bien la capital, con sus
poderosas fortificaciones, no corría todavía ningún peligro inminente, el resto
de Tracia, que se había visto vaciada de sus últimas fuerzas merced a las
guerras civiles, fue abandonado al enemigo. Las ciudades caían una tras otra.
En 1361 Didymoteichos caía definitivamente en manos
de los turcos y aproximadamente un año más tarde le tocaba el turno a Adrianópolislse. El nuevo sultán, Murad I (1362-1389),
enérgico hombre de Estado y gran general, continuó la conquista de los Balcanes
con mayor energía todavía que su padre, Orján, y que
su hermano Solimán. No se contentó con la conquista de las provincias griegas,
sino que se dirigió, en particular, contra los Estados eslavos meridionales. Al
igual que Bizancio, los eslavos meridionales se mostraron impotentes para
frenar el avance de un enemigo superior. El Imperio Serbio, por su parte,
también estaba en plena descomposición desde la muerte de Dusan.
La situación era todavía más sombría en Bulgaria, que, fragmentada en pequeños
reinos y paralizada por una grave crisis económica y por la agitación
religiosa, se hallaba completamente hundida. El brillante general Lala Sahin entró en Filipópolis hacia
1363, estableció allí su gobierno y fue el primer beglerberg de Rumelia. El mismo sultán trasladó su residencia a los Balcanes y fijó la
corte primero en Didymoteichos y después (más o menos
a partir de 1365) en Adrianópolis. De este modo, los otomanos se establecían
firmemente en Europa, tanto más cuanto que la penetración turca iba seguida de
medidas sistemáticas de colonización. Una gran parte de la población indígena
era transportada a Asia Menor, como esclavos, mientras que se instalaban
colonos turcos en los territorios conquistados, y los grandes turcos, sobre
todo los generales del sultán, recibían ricos dominios en forma de feudos.
Bulgaria, intimidada por el dinamismo
del avance turco, buscó su salvación apoyando al poderoso conquistador y se
enfrentó tanto con Hungría como con el Imperio Bizantino. En 1364 tuvo lugar
incluso un enfrentamiento armado entre Bizancio y Bulgaria y el emperador
bizantino consiguió apoderarse del puerto de Anquialos,
a orillas del mar Negro. De esta forma, esta guerra completamente intempestiva,
proporcionó, al menos, alguna satisfacción a los bizantinos, la constatación de
que existía aún algún Estado más débil que su propio Imperio, castigado por el
infortunio.
Fracasadas las esperanzas depositadas en
la alianza con Roma, el emperador bizantino pasó revista a los otros aliados
posibles para hacer frente al avance turco. El patriarca Calixto en persona
marchó a Serres, donde se reunió con la viuda de Dusan,
pero poco después moría víctima de una enfermedad inesperada. Las negociaciones
con las repúblicas marítimas italianas no llevaron a resultados concretos.
Entonces, el emperador se dirigió de nuevo hacia Aviñón. Occidente parecía, en
este momento, prepararse seriamente para la cruzada y la expedición tuvo lugar,
en efecto, durante el otoño de 1365, bajo la dirección del rey Pedro de Chipre,
pero se dirigió contra Egipto y una vez más Juan V quedaba decepcionado en sus
esperanzas. Entonces, se dirigió personalmente a Hungría para obtener la ayuda
del poderoso rey Luis el Grande (primavera de 1366).
Era la primera vez que un emperador
bizantino visitaba un país extranjero no ya en calidad de general de su
ejército, sino como un simple peticionario de ayuda. Pero todo fue inútil y el
rey de Hungría se mantuvo fiel al axioma romano, según el cual primero era la
conversión y luego la ayuda. Juan V volvió con las manos vacías y en su camino
de vuelta, le esperaba un nuevo infortunio. Cuando hubo llegado a Vidin, ocupada por los húngaros, se vio obligado a interrumpir
su viaje, ya que los búlgaros le cerraron el camino. Ello debió de suceder con
conocimiento de su hijo Andrónico, casado con una hija del zar de los búlgaros.
En todo caso, Andrónico no hizo nada para liberar a su padre y fue precisa la
intervención del «conde verde», Amadeo de Saboya, para solucionar la situación
del infortunado emperador. El conde verde, primo del emperador, había llegado
durante el verano de 1366 con un ejército de cruzados, a las aguas bizantinas.
Al primer asalto, arrebató a los turcos Gallípoli y a
continuación, dirigiéndose contra los búlgaros, les arrancó no sólo la puesta
en libertad del emperador, sino también la cesión de Mesemvria y de Sozópolis, lo que tuvo como resultado la
consolidación clara de la posición bizantina en el litoral occidental del mar
Negro.
Pero también para el mismo Amadeo de
Saboya la cruzada era inseparable de los planes de unión religiosa y, si bien
su acción contra los turcos se limitó a la toma de Gallípoli,
las conversaciones acerca de la unión que mantuvo con su primo en 1367 parecen
haber tenido un resultado importante, ya que decidieron a Juan V a visitar
personalmente Roma. La ejecución de este proyecto se vio dificultada por la
fuerte oposición interna contra el viaje y Juan V no pudo llegar a Roma hasta
agosto de 1369, pasando por Nápoles. En su comitiva iban varios dignatarios del
Estado y un solo representante del clero bizantino. La Iglesia bizantina había
solicitado la convocatoria de un concilio ecuménico para llegar a un acuerdo en
las diferencias doctrinales y, al no obtener satisfacción su petición, se
mantuvo completamente al margen de las negociaciones. Y, mientras que el emperador
abjuraba en Roma de la fe de sus padres, el patriarca Filoteo, que había vuelto
a ocupar la sede de Constantinopla a la muerte de Calixto, se esforzaba
mediante cartas y exhortaciones por confirmar en su fe no sólo a la población
bizantina, sino también a los cristianos ortodoxos fuera de las fronteras, en
Siria y en Egipto, e incluso a los de los países eslavos meridionales y de la
propia Rusia. La solemne conversión de Juan V a la fe romana, celebrada en
octubre de 1369, no pasó de ser un acto individual que sólo comprometía a la
persona del emperador. No significó, de ningún modo, la Unión de las Iglesias,
y nada cambió en las relaciones entre las mismas. Los resultados políticos del
viaje fueron igualmente completamente negativos ya que todas las esperanzas del
emperador de obtener ayuda occidental quedaron frustradas.
El mismo objetivo del viaje y de la
conversión había fracasado y el emperador tuvo que sufrir en el viaje de vuelta
una nueva y grave humillación. Mientras que Urbano V se había apresurado a
volver a Aviñón, Juan V se dirigió por mar a Venecia, donde tuvo lugar un
episodio que arroja luz sobre el grado de empobrecimiento del Imperio Bizantino
y la poca consideración que merecía ya la persona del emperador. Como éste tenía
deudas con la comuna veneciana cuyo pago no podía hacer frente, fue encarcelado
como cualquier otro deudor no solvente. Su hijo Andrónico, que detentaba la
regencia en Constantinopla durante su ausencia, rehusó, con toda frialdad,
prestarle ayuda para conservar el poder en sus manos. Juan V podía estar en
estos momentos agradecido de que sus planes de 1355 no se hubieran cumplido y
no hubiera enviado al joven Manuel como rehén a Aviñón, tal y como había
entonces proyectado. Pues, Manuel, desde su posición de mando en Salónica,
acudió en ayuda de su padre y le sacó de tan desagradable coyuntura. En octubre
de 1371, el emperador, tras esta dura prueba y humillación, volvía a
Constantinopla tras más de dos años de ausencia y sin haber obtenido ningún
resultado positivo. En tales circunstancias resultaba inútil intentar conducir
al imperio a la unión religiosa, por lo que se abstuvo siquiera de intentarlo.
Una nueva y gran victoria turca iba a
encargarse de demostrar la urgencia de la ayuda que Juan V se había esforzado
por obtener. Tras el asentamiento de los turcos otomanos en Tracia, Macedonia
era la provincia más amenazada. El rey Vukasin, el
más poderoso de los príncipes serbios y su hermano Juan Ugliesa,
que reinaba en la parte meridional de Macedonia, se dirigieron contra los
invasores a la cabeza de un gran ejército. Pero sus tropas fueron aniquiladas
por los otomanos el 26 de septiembre de 1371 en la famosa batalla de Tchernomen, a orillas del Maritsa,
en la que Vukasin y Ugliesa encontraron la muerte. Como consecuencia de este desastre la región de
Macedonia perdió su independencia. Los príncipes locales, entre otros el propio
hijo de Vukasin, el héroe de la epopeya popular
serbia Kraljevitcj Marko,
tuvieron que reconocer la soberanía del sultán y comprometerse a pagar tributo
y garantizar el cumplimiento del ban.
Este fue el comienzo de la sumisión de
las provincias eslavas meridionales. Pero el mismo Bizancio se veía amenazado
en su existencia. Manuel de Salónica consiguió penetrar en los dominios del
déspota muerto, Ugliesa, y entrar en Serres
(noviembre de 1371 ), pero se trataba de un pequeño consuelo y una ventaja
provisional. Como índice para valorar el agravamiento de la situación del
Imperio Bizantino tras la batalla del Maritsa basta
pensar que el gobierno imperial, como se desprende de un acta posterior de
Manuel, se vio obligado entonces a confiscar la mitad de las tierras de los
monasterios bizantinos para hacer con ellas concesiones en pronoia.
Se había pensado, en un principio, en una mejora de la situación que permitiera
la devolución de los bienes confiscados, pero en vez de ello, como lo
testimonia el mismo Manuel, se produjo un empeoramiento de la situación general
que obligó, incluso, a la rápida imposición de nuevas cargas a las mismas
tierras que los monasterios habían conservado. A decir verdad, la misma Bizancio
pasó a estar muy pronto bajo la dependencia formal del soberano turco y tuvo
que prestarle el servicio de ban. Hacia la misma época, Bulgaria reconoció
igualmente la soberanía turca. De este modo, en un plazo inferior a veinte años
tras el primer establecimiento de los turcos otomanos en suelo europeo, el
Imperio Bizantino, al igual que su poderoso enemigo de antaño, el Imperio
Búlgaro, descendían a la condición de vasallos de los turcos.
En la primavera de 1373, el emperador
Juan V tuvo que acompañar al sultán en una campaña en Asia Menor, en
cumplimiento de sus deberes de vasallo. Andrónico aprovechó esta ausencia de
Constantinopla para rebelarse abiertamente contra su padre. Se alió con el
príncipe turco Saudji Tchelebi y ello tuvo como consecuencia una singular revuelta común de dos príncipes,
bizantino uno y otomano otro, contra sus respectivos padres (mayo de 1373}.
Pero Murad aplastó la rebelión con toda rapidez. Cegó a su propio hijo y pidió
a Juan V que hiciera lo mismo con el suyo. El emperador no pudo desobedecer la
orden del sultán, pero mientras que Saudji moría como
consecuencia de la terrible mutilación, Andrónico y su joven hijo Juan
sufrieron solamente una forma mitigada de castigo, de forma que no perdieron
completamente la vista y los dos —para desgracia futura del Imprio—
todavía pudieron desempeñar un papel político importante. Manuel sucedió al
rebelde en su condición de presunto heredero, mientras que Andrónico era
encerrado en prisión y privado de todos sus derechos sucesorios. El 25 de
septiembre de 1373, Manuel recibía la corona de coemperador.
La discordia en el seno de la familia
reinante en Bizancio se mezcló pronto con el conflicto entre Venecia y Génova
por la isla de Tenedos. Esta isla, situada a la
entrada de los Dardanelos, era ambicionada desde hacía largo tiempo por las dos
potencias. Como Juan V la había prometido a los venecianos, los genoveses
decidieron, sin más contemplaciones, provocar un cambio de gobierno en Constantinopla
para impedir que Venecia se hiciera con la isla, importante base comercial a la
par que estratégica. Ayudaron a Andrónico a escapar a Gálata y le hicieron
entrar en acción contra Juan V, y, lo que era lo mismo, contra Venecia. El 12
de agosto de 1376, Andrónico entró en Constantinopla, tras un asedio de treinta
y dos días y mandó a prisión a su padre y a su hermano. Pero su proyecto de
entrega de Tenedos a Génova no se puso en práctica y
la isla, cuya población era partidaria de Juan V, llegó incluso a ser ocupada
por los venecianos en octubre de 1376. Por el contrario, para ganarse el apoyo
de los turcos, les devolvió la ciudad de Gallípoli,
reconquistada diez años antes por Amadeo de Saboya.
Juan V y Manuel, por su parte,
consiguieron, con ayuda veneciana, escapar de la prisión y reconquistar el
trono con el consentimiento de los turcos. Los sentimientos populares parecen
haberles apoyado, pero ello no fue más que un factor secundario. El juego
interno de fuerzas ya no tendrá incidencia sobre los destinos del Imperio, sino
que todo dependía de la influencia de las potencias extranjeras, pues Bizancio
no era ya más que un envite en la pugna política que se jugaba entre las
grandes potencias con intereses en oriente: las dos repúblicas marítimas
italianas y el imperio otomano. En el combate por el trono que estaban librando
Juan V y Andrónico IV, ellos no eran más que los símbolos de los intereses
contrapuestos de Venecia y de Génova. La decisión dependía, a fin de cuentas,
de la voluntad del sultán y fue gracias al apoyo de los turcos como Juan V y
Manuel II entraron en la ciudad el 1 de julio de 1379. Habían conseguido este
apoyo al renovar sus compromisos relativos al han y al pago de un tributo.
Pero la guerra de Génova y Venecia por
la posesión de Tenedos no se detuvo en este punto.
Adoptó, de una y de otra parte, un carácter cada vez más encarnizado, hasta el
momento en que ambos adversarios, agotados, concluyeron por mediación de Amadeo
de Saboya, la paz de Turín, el 8 de abril de 1381. Llegaron a una solución de
compromiso: Tenedos no sería ni para Génova ni para
Venecia, sino que sus fortificaciones serían derruidas, sus habitantes serían
trasladados a Creta y a Euboea y la isla,
neutralizada, sería confiada a un mandatario del conde de Saboya. Pero el
gobernador de Tenedos, Za-nachi Mudazzo, se negó a la entrega de la isla, de forma
que el tratado no llegó a entrar en vigor hasta el invierno de 1383-84. Venecia
siguió, por otra parte, utilizando esta importante isla como base marítima.
Tras la recuperación del trono, Juan V
se vio obligado, sin duda por deseo expreso del sultán, a reconocer como sus
herederos legítimos a Andrónico IV y al hijo de éste Juan VII y cederles Selimvria, Heraclea, Redesto y Panidos. Los restos del Imperio Bizantino se fragmentaban
de esta forma en diversos principados autónomos administrados por miembros de
la familia imperial: en Constantinopla reinaba Juan V, las ciudades costeras
del Mármara que seguían en posesión del Imperio pasaron bajo la jurisdicción de
Andrónico IV, con una mayor dependencia práctica del sultán que de su padre,
mientras que Manuel II recuperó la administración de Salónica y Morea, a partir de 1382, pasó a estar bajo el gobierno del
déspota de Mistra, Teodoro I, tercer hijo del
emperador.
Hay que resaltar el hecho de que los
Paleólogos habían conseguido arrebatar a los Cantacucenos el territorio bizantino del Peloponeso. Se trata del único éxito que obtuvieron
los Paleólogos en el curso de este período tan negativo. Teodoro I (1382-1406)
se vio obligado a reconocer la soberanía del sultán y su condición de fiel
vasallo de los turcos le valió, en un principio, el apoyo de éstos frente a sus
adversarios tanto internos como externos. En su lucha contra la aristocracia
local y los pequeños Estados latinos vecinos, consiguió la consolidación, de
forma apreciable, de la dominación bizantina en Morea.
Introdujo en la región nuevos elementos étnicos, instalando grupos masivos de
albaneses, que presionaban hacia el sur. La Morea griega se convertirá, en tiempos de sus sucesores, en el apoyo más sólido de un
Bizancio moribundo. En el corazón del mundo bizantino, por el contrario, el
espectáculo será terrorífico. La presión exterior aumentaba y la aparente paz
que parecía reinar en la familia imperial no duró mucho tiempo. Andrónico
volvió a tomar las armas, pero su muerte (junio de 1385) desembarazó al imperio
de este problema y Manuel recuperó su condición de presunto heredero.
Se iba aproximando la hora decisiva de
la lucha que mantenían los turcos otomanos contra los países cristianos. La
mayor resistencia la seguían ofreciendo los serbios. Entre los magnates que
reinaban en los restos de lo que había sido el Imperio serbio, destacaba el
príncipe Lázaro como el hombre de Estado de personalidad más fuerte y
sobresaliente. A la muerte del zar Uros (1371), Lázaro, el último descendiente
directo de los Nemanja, se había apoderado del gobierno de Rascia. Consiguió,
gracias a una política de alianzas matrimoniales, ganarse a su causa a los
jefes locales más influyentes y su solidaridad frente al ataque conquistador de
los turcos. Las mismas relaciones con Bizancio adoptaron una forma más
amistosa. En 1375 se llegó a un acuerdo en el conflicto eclesiástico provocado
por la proclamación unilateral del patriarcado de Pec,
llegándose a un compromiso, tras el que se abolía la excomunión lanzada contra
la Iglesia serbia, a la vez que se reconocía a su representante como patriarca.
Pero el resultado más importante de la preparación de la guerra contra los
turcos fue la alianza de Lázaro con Tvrtko de Bosnia,
cuyo poder había aumentado con gran rapidez. Tvrtko era descendiente en línea colateral de la dinastía de los Nemanja y había
recibido en 1377 la corona real y, tras la muerte de Luis de Hungría (1382)
había iniciado sus avances en Croacia y Dalmacia, lo que muy pronto le permito
la creación de un gran reino eslavo, que le iba a convertir en el más
importante de los soberanos cristianos de los Balcanes. El que el título real
de Tvrtko llevase consigo unas ciertas pretensiones a
los territorios de Lázaro en Rascia no fue un impedimento para la colaboración
de ambos príncipes. Mientras que Lázaro apoyaba las campañas del rey de Bosnia
en Croacia, este último le prestaba su apoyo en la lucha frente a los turcos.
Los ataques otomanos se iban haciendo
cada vez más audaces y destructivos, tanto para los griegos como para los
eslavos. Las ciudades más importantes iban cayendo una tras otra: Serres
(1383), Sofía (hacia 1385), Nis (1386) y, tras un
largo sitio, la misma Salónica (1387). Como contrapartida, un ejército turco
que había penetrado en Bosnia fue derrotado en una batalla en campo abierto en
1388. Pero entonces Murad reunió un gran ejército en su lucha decisiva contra
los eslavos meridionales. El primer golpe se dirigió contra el zar de los
búlgaros, el cual, animado por la resistencia de Lázaro, se había atrevido a
desafiar al sultán y le había rehusado el ban solicitado por éste. Los turcos
invadieron la parte oriental de Bulgaria (1388), ocuparon durante algún tiempo
Tirnovo, se apoderaron de varias fortalezas a orillas del Danubio y obligaron
al zar a someterse y a ceder Silistria. A
continuación, el sultán se volvió contra los serbios.
El príncipe Lázaro le hizo frente con
tropas serbias y de Bosnia en la llanura de Kosovo (el «Campo de los mirlos»).
Allí tuvo lugar el 15 de junio de 1389 la histórica batalla que iba a decidir
la suerte de los países eslavos de los Balcanes. Al comienzo de la batalla, la
situación parecía favorable a los serbios. El sultán fue apuñalado por un héroe
serbio, el ala izquierda del ejército turco se hundió ante el empuje de la
caballería serbia y una gran confusión hizo presa en el lado turco. Desde el
campo de batalla se mandaron mensajes al rey Tvrtko hablándole de la victoria, que fue comunicada inmediatamente a Occidente. En
ese preciso momento se produjo el cambio de la situación. Las fuerzas
superiores en número de los otomanos, al mando del heredero del trono, Bayaceto, se impusieron. El príncipe Lázaro fue hecho
prisionero y ejecutado con todos sus nobles. Sus sucesores tuvieron que
inclinarse ante el vencedor, comprometerse a pagar un tributo y prestarle el
servicio de ban. Se hundía de esta forma el último foco de resistencia y la conquista
turca en los Balcanes iba a recuperar e incluso aumentar su ritmo anterior.
Como consecuencia de la batalla de
Kosovo y del advenimiento de Bayaceto I, la presión
otomana sobre Bizancio se acentuó aún más. A la vez que la situación interna
del Imperio se iba haciendo más lamentable, su dependencia con respecto al
sultán se hacía más estrecha, ya que éste no se contentaba ya con reinar sobre
todo el territorio que rodeaba Constantinopla, sino que imponía su voluntad en
la misma ciudad imperial y ahogaba en embrión cualquier veleidad de
independencia del gobierno imperial. Disponía para ello de un instrumento dócil
en la persona del joven Juan VII, el cual, como buen hijo de Andrónico IV, daba
todos los triunfos al sultán, al manifestar pretensiones al trono. Bayaceto hizo entrar en acción al pretendiente, el cual el
14 de abril de 1390 se apoderó de la capital y del trono imperial. Como
Andrónico IV, Juan VII parece haber tenido el apoyo de los genoveses, pero
mientras que Génova y Venecia habían jugado un papel protagonista en la usurpación
de Andrónico IV en 1376, la influencia de las repúblicas marítimas italianas,
agotadas por la reciente guerra de Tenedos, fue en
esta ocasión secundaria y fue el sultán quien decidió de forma soberana quién
iba a ocupar el trono en Constantinopla. Es preciso señalar que Juan VII
disponía además del apoyo de un fuerte partido en Constantinopla que reconocía
sus derechos dinásticos y le facilitó considerablemente su entrada en la ciudad
imperial y su conquista del poder
La revuelta de Juan VII parecía ser el
primer paso para la ocupación de Constantinopla por el sultán. El Senado de
Venecia, que preparaba en esos momentos una embajada para enviar a Constantinopla,
dio instrucciones especiales a sus plenipotenciarios para el caso de que
encontrasen ya en Constantinopla «al hijo de Murad». Pero el reinado de Juan
VII no duró mucho. Manuel, que había huido a Lemnos, pasó al contrataque. Tras
dos asaltos fracasados, consiguió apoderarse de Constantinopla el 17 de septiembre
de 1390, expulsar a su rival y tomar posesión del poder al unísono con su padre.
Pero se era ya consciente en la capital de que la corona no podía recaer más
que en aquel que se plegase sin rechistar a la voluntad del todopoderoso sultán
y aceptase todas sus exigencias. Mientras que Juan V proseguía en
Constantinopla su apariencia de gobierno, Manuel residía en la corte del sultán
y soportaba todas las humillaciones con la deferencia de un vasallo. Es cierto
que ya su padre le había prestado a Murad I el servicio de han, pero sólo para
luchar contra los turcos selyúcidas. En este momento Manuel tuvo que ir en el
ejército del sultán en el ataque de éste contra la ciudad bizantina de
Filadelfia y ayudar al sultán a conquistar la última ciudad bizantina,
procurándole tropas bizantinas. En Constantinopla, el viejo emperador sufrió
una humillación en esa misma época no menos cruel. Bayaceto le obligó a derruir las nuevas defensas que había mandado construir ante los
peligros que amenazaban en estos momentos a la capital. Juan V murió el 16 de
febrero de 1391, tras una vida llena de dificultades sin cuento.
Al conocer la noticia de la muerte de su
padre, Manuel huyó de Brusa y se apresuró para llegar
a Constantinopla antes que su ambicioso sobrino Juan VII le hubiese desbancado
del trono imperial. Manuel II (1391-1425) fue un soberano culto y de grandes
cualidades. Era aficionado al arte y a la ciencia y escribía mucho y con gran
habilidad. Humanamente es una de las figuras más atractivas de la baja época
bizantina. A pesar de su deshonrosa posición en la corte del sultán, que el
destino le había deparado, su actitud inspiró incluso el respecto de los mismos
turcos. Se atribuyen, refiriéndose a él, estas palabras de Bayaceto:
«Incluso quien no supiese lo que es un emperador se daría cuenta de que es un
auténtico emperador sólo por su aspecto». Entraba como soberano en la capital
del Bósforo en uno de los momentos más sombríos de la historia bizantina.
La ciudad imperial constituía ahora todo
el Imperio, ya que, a excepción del despotado de Morea,
los bizantinos no tenían ninguna otra posesión en el continente salvo la
capital, que debía la prolongación de su existencia, en medio de las conquistas
turcas, a la solidez de sus murallas. Muy pronto Bayaceto no se contentó con explotar y humillar a sus intimidados vasallos de
Constantinopla y Morea, y no tardó en pasar a las hostilidades directas en ambos frentes. El viraje se manifestó en la dramática entrevista de Serres, a la que convocó a sus
vasallos tanto bizantinos como eslavos durante el invierno de 1393-94. A
continuación decretó el bloqueo de Constantinopla, intentando cortar todo
aprovisionamiento por tierra a la capital. La miseria de la capital bizantina y
la crisis alimenticia que pesaba sobre Bizancio desde hacía varios decenios
alcanzaron su punto culminante. En cuanto a Morea,
tuvo que sufrir las devastadoras incursiones de los turcos.
En 1393, el gran general Evrenoz-beg se había apoderado de Tesalia y más tarde los osmalíes empezaron la conquista del resto de Grecia. La
desunión de los diferentes príncipes de la zona les facilitó la tarea. La
dominación de los catalanes en Grecia había ya tocado a su fin. Ya en 1379, la
compañía navarra les había arrebatado Tebas. En el Ática gobernaba desde hacía
poco, con el título de duque, Nerio I Acciajuoli (1388-1394), miembro de esta familia de
mercaderes florentinos que había venido teniendo un protagonismo importante en
Grecia desde mediados del siglo XIV y dominaba desde hacía algún tiempo en
Corinto. Nerio y el déspota Teodoro Paleólogo, su
yerno, mantenían relaciones amistosas. Por el contrario, las relaciones de
ambos príncipes con Venecia fueron casi siempre tormentosas y el déspota
bizantino de Mistra estaba en guerra casi constante
con los navarros de Acaya. En septiembre de 1394, Nerio murió y la casi totalidad de sus posesiones recayó en su otro yerno, el conde
Cario Tocco, de Cefalonia. Teodoro, que se sintió decepcionado
por el testamento, se puso en conflicto abierto con él e intentó arrebatar
Corinto al afortunado heredero. Cario Tocco pidió
entonces ayuda a los osmalíes. Las fuerzas de Evrenoz-beg derrotaron al Paleólogo ante las murallas de
Corinto, invadieron a continuación la Morea bizantina
y con la presurosa ayuda de los navarros se apoderaron de las fortalezas
bizantinas de Leontarion y Akova (comienzos de 1395).
Las conquistas turcas avanzaban a un
ritmo semejante en el norte de la Península Balcánica. En el año 1393 se
produjo la sumisión definitiva del Imperio Búlgaro. La ciudad imperial de
Tirnovo cayó el 17 de julio, tras un duro asedio, y fue sometida al furor
destructor de los vencedores. El resto del país no tardó en caer en posesión de
los turcos . Bulgaria iniciaba así un período de cinco siglos en que sería una
simple provincia del Imperio Otomano.
Los turcos encontraron más dificultades
para acabar con la resistencia del príncipe Mircea, el Viejo de Valaquia, que
contaba con el poderoso apoyo de Hungría. El 17 de mayo de 1395 tuvo lugar en
la llanura de Rovina una batalla tremendamente cruel.
Al lado de los turcos lucharon, cumpliendo sus deberes vasalláticos,
los príncipes serbios Esteban Lazarevítch, hijo y
sucesor del héroe de Kosovo, Marko, hijo de Vukasin, que poseían un pequeño dominio cerca de Prilep, y
el sobrino de Dusan, Constantino Dejanovitch,
que reinaba en Macedonia oriental. El rey Marko, el
héroe más famoso de la epopeya popular serbia, y Constantino Dejanovitch encontraron la muerte en la batalla. Desde el
punto de vista militar, la victoria parece haber sido de Mircea, pero no sirvió
para evitar su sometimiento al poder del sultán y el pago de un tributo 13S. La Dobrudja, que había constituido en las últimas
décadas una región separada del Imperio Búlgaro y que Mircea había unido
recientemente a sus dominios, pasó bajo el poder de los turcos y los puntos de
paso del Danubio fueron vigilados por guarniciones turcas.
Estos últimos éxitos de los turcos
produjeron una vivísima impresión incluso en Occidente. Tras la ocupación de
Bulgaria, Hungría se veía directamente amenazada y los principados latinos de
Grecia habían empezado a conocer de cerca la potencia de los impulsos
conquistadores de los turcos. Aunque las constantes peticiones de ayuda
bizantinas y las exhortaciones papales habían resultado hasta el momento
inútiles, ahora parecía imprescindible llevar a cabo una acción concertada de
todas las naciones cristianas contra los turcos. La petición de ayuda del rey
Segismundo de Hungría encontró un eco favorable entre la caballería de varios
países europeos y en especial de la caballería francesa, siempre presta a
movilizarse ante la convocatoria de una cruzada. La misma Venecia, tras algunas
dudas, se unió a la coalición y envió a los Dardanelos una pequeña flota para
la vigilancia de los estrechos y permitir la unión entre Bizancio y el ejército
cruzado reunido en Hungría. La empresa, que prometía grandes logros, constituyó
un estrepitoso fracaso. El 25 de septiembre de 1396, en la batalla de
Nicópolis, el poderoso aunque heterogéneo ejército cruzado fue derrotado por
los turcos, que supieron aprovechar la falta de cohesión entre las tropas húngaras
y las francesas. El rey Segismundo se libró de caer prisionero mediante la
huida y pudo llegar a Constantinopla en barco acompañado del gran maestre de
los Hospitalarios y de varios caballeros alemanes. Desde allí volvió a su país
por el Egeo y el Adriático. Atravesó los Dardanelos, teniendo que presenciar el
coro de lamentaciones de los prisioneros cristianos que el sultán había mandado
alinear a lo largo de ambas orillas para humillación del rey vencido.
Tras esta nueva catástrofe, la situación
de los países balcánicos se hizo todavía más peligrosa. En estos momentos cayó
en poder de los turcos lo que aún quedaba del territorio búlgaro y el pequeño
reino de Vidin. Las consecuencias de la batalla se
dejaron también sentir en Grecia. En 1397, la misma Atenas estuvo algún tiempo
bajo dominación turca y el despotado bizantino de Morea fue presa de una nueva y devastadora incursión. Los turcos atravesaron el
istmo, se apoderaron del enclave veneciano de Argos, derrotaron a las tropas
bizantinas del déspota y continuaron con sus saqueos hasta la misma costa
meridional. Las consecuencias del desastre provocaron el pánico en Constantinopla
y la caída de la capital, bloqueada hacía tiempo por los turcos, parecía ya
inminente.
4.
La caída
Los acontecimientos de las últimas
décadas habían quebrantado no solamente la condición política, sino sobre todo
el crédito espiritual del Imperio Bizantino ante el mundo. El mismo reino
moscovita, famoso por su tradicional fidelidad hacia el Imperio, se negó a reconocer
al vasallo de los turcos como heredero de Constantino el Grande y jefe supremo
del mundo ortodoxo. El gran duque Vasilij I, hijo del
gran vencedor de los tártaros Dimitri Donskoj,
prohibió la mención del nombre del emperador bizantino en las iglesias de Rusia:
«Tenemos una iglesia —decía—, pero carecemos de emperador.» Si bien los
derechos soberanos de la Iglesia griega seguían siendo sagrados para él, el
soberano de un reino ruso en plena expansión creía no poder seguir reconociendo
la supremacía ideal del lastimoso Imperio Bizantino. Se constata con ello una
vez más el fenómeno tan sobradamente comprobado durante las últimas décadas de
la historia bizantina: los organismos eclesiásticos de Bizancio seguían teniendo
una gran vitalidad, mucho mayor que los políticos, y el crédito de la Iglesia
bizantina estaba mucho más firmemente asentado en los países ortodoxos que el
del Estado bizantino. La protesta bizantina no se hizo esperar, pero no fue el
emperador quien la formuló, sino el mismo patriarca de Constantinopla. En otros
momentos había sido la Iglesia bizantina la que se había apoyado en la
autoridad del Estado contra las fuerzas del mundo exterior, mientras que en
estos momentos era el patriarca de Constantinopla quien tenía que apoyar al
Imperio Bizantino, cuya autoridad se estaba hundiendo. Los papeles se habían
invertido: ya no era el Estado quien protegía a la Iglesia, sino que era ésta
la que lo hacía con el Estado. «Está muy mal, hijo mío —escribía el patriarca
Antonio al gran duque Vasili Dimitrevitch—, afirmar que
tenemos una Iglesia, pero no tenemos un emperador. Es absolutamente imposible
que los cristianos digan que tienen una Iglesia sin tener un emperador. Pues el
Imperio y la Iglesia forman una unidad y una comunión y es absolutamente
imposible separar al uno de la otra... Escucha al príncipe de los apóstoles,
Pedro, que te dice en su primera epístola: Temed a Dios y honrad al emperador. No dice a los emperadores, para que no pueda haber confusión en los que
se califican a sí mismos "emperadores” de diversos pueblos, sino que dice
"emperador”, para demostrar que sólo hay un emperador en el mundo... Si
algunos otros cristianos se han apoderado del nombre de emperador, ello se ha
hecho contra la propia naturaleza y la ley, y mediante tiranía y violencia.
¿Qué padres, qué concilios y qué decisiones canónicas nos hablan de estos
emperadores? Por el contrario, por todas partes y siempre sus voces nos hablan
de un solo emperador por naturaleza, cuyas leyes, edictos y ordenanzas tienen
fuerza legal en el mundo entero y que es el único entre todos los cristianos
cuyo nombre mencionan en todos los lugares los cristianos». Nunca hasta el
momento se había defendido con un énfasis y elocuencia tan apasionados la
doctrina de un único y ecuménico emperador como en esta carta dirigida por el
patriarca a Moscú desde una Constantinopla dominada por los turcos. Hasta el
final y a pesar de todas las dificultades, los bizantinos continuaron
aferrándose a su dogma, según el cual su soberano era el único emperador
legítimo y, como tal, el jefe natural del «ecumene»
cristiano. Y continúa diciendo el patriarca: «Y si en este momento, por los
designios divinos, los paganos han invadido el Imperio del emperador, éste no
por ello deja de recibir como hasta el presente, por parte de la Iglesia, la
misma consagración, el mismo honor y las mismas oraciones, y es ungido con el
mismo bálsamo y consagrado emperador y autócrata de los romanos, es decir, de
todos los cristianos». Bizancio se aferraba, por tanto, a las ideas que le
habían servido de apoyo para reinar en otros tiempos sobre todo el mundo
oriental. Pero la dura realidad quitaba a estas ideas, sin piedad, todo punto
de apoyo. Tras la batalla de Nicópolis, la situación del Imperio Bizantino se
había ensombrecido aún más y desde 1398 pedía apoyo a los príncipes rusos y en
especial al mismo Vasili de Moscú, así como limosnas para los hermanos cristianos
de Constantinopla que «languidecían en la miseria y en la adversidad bajo el
asedio de los turcos.
A decir verdad, el quebrantamiento de
Bizancio era tan grande en los últimos años del siglo XIV que el emperador no
podía hacer otra cosa que lanzar nuevas peticiones de ayuda al mundo. A la vez
que a Rusia, Manuel II dirigía sus peticiones de ayuda al Papa, al dogo de
Venecia, a los reyes de Francia, de Inglaterra y de Aragón. En esta línea, Juan
VII intentó —y ello tiene la misma significación acerca de la situación del
Imperio que las peticiones de ayuda de Manuel II— vender al rey de Francia sus
derechos al trono bizantino, pidiendo solamente un castillo fortificado en
Francia y una renta anual de 25.000 florines. Carlos VI no parece haber dado
mucha importancia a los derechos que se le ofrecían. Por el contrario, atendió
las peticiones de Manuel y envió a Bizancio bajo el mando del mariscal Boucicaut un ejército de élite de 1.200 soldados. El
valiente mariscal consiguió abrirse camino hasta Constantinopla y luchó valientemente
contra los turcos. Pero es fácil comprender que un pequeño ejército como éste,
a pesar de los éxitos de sus golpes de mano, no pudiera librar al Imperio del
peligro turco. Manuel tomó además la decisión de marchar en persona a Occidente
y de reclutar allí personalmente los refuerzos para salvar a su desgraciado
Imperio. Boucicaut, que le había empujado a tomar tal
decisión, había también conseguido la reconciliación entre los dos emperadores
rivales de Bizancio. Se llegó al acuerdo de que, mientras durase la ausencia de
Manuel, Juan VII reinaría como emperador en Constantinopla. Sin embargo, Manuel
se hacía muy pocas ilusiones sobre la situación de la capital y, a pesar de la
reconciliación conseguida, confiaba tan poco en el regente que dejaba tras de
sí que consideró prudente poner a salvo a su mujer y a sus hijos en la corte de
su hermano Teodoro, déspota de Morea.
El 10 de diciembre de 1399 Manuel inició
su viaje acompañado de Boucicaut. Primeramente se
dirigió a Venecia, visitó otras varias ciudades italianas y desde allí se
dirigió a París y después a Londres. En todas partes fue recibido con grandes
honores, dejó una gran impresión su visita y su carácter personal, que imponía
un gran respeto. Los sentimientos y las reflexiones provocados por su llegada
no han sido expresados tan certeramente en ningún lugar como en las palabras
dramáticas de un erudito historiador inglés de la época: «En mi interior
pensaba hasta qué punto resulta doloroso que este gran príncipe del Lejano
Oriente se haya visto obligado por el peligro de los infieles a visitar las
lejanas islas de Occidente para pedir ayuda contra ellos. ¡Dios mío! ¿Dónde has
quedado tú, gloria de la antigua Roma? La grandeza de tu Imperio está hoy día
despedazada y se puede aludir a ella aplicando las palabras de Jeremías: ”La
que era considerada a los ojos de las naciones princesa entre todas las
provincias ha sido sometida ahora a tributo.” ¿Quién hubiera podido creer que
caerías en una miseria tan profunda, que tú, después de haber dirigido en otro
tiempo el mundo en un trono sublime, llegarías a no tener ningún poder para
prestar tu auxilio a la fe cristiana?» En el terreno de los intercambios
intelectuales, la estancia del emperador y de su comitiva en las capitales
occidentales tuvo una gran importancia, pues terminó un contacto mucho mayor
entre el mundo bizantino y el mundo occidental en el momento del primer
renacimiento. Pero el objetivo fundamental del viaje de Manuel no se alcanzó,
ya que el emperador sólo obtuvo promesas sin compromisos concretos, que luego
no fueron cumplidas. Resulta sorprendente que Manuel prolongase tanto su
ausencia de su Imperio, que su rival Juan VII administraba a su capricho, bajo
una creciente dependencia del sultán. Como si le faltasen ánimos para volver a
su país, se detuvo de nuevo en París a su vuelta, donde permaneció casi dos
años, aunque ya no había dudas acerca de la inutilidad de su estancia. Pero fue
en ese momento cuando le llegó la gran noticia liberadora de que el poder de Bayaceto se había hundido ante los mongoles de Tamerlán en
la batalla de Ankara y que Bizancio, por tanto, se veía libre del poder turco.
Tamerlán es el más grande de los
soberanos mongoles desde los tiempos de Gengis Khan y uno de los más grandes
conquistadores de la historia del mundo. Vástago de una rama segundona de una
pequeña familia de príncipes turcos del Turquestán, se había impuesto como meta
la restauración del gigantesco Imperio de Gengis Khan y lo consiguió
sobradamente tras una larga y sangrienta guerra. Tras someter a su autoridad
toda el Asia central y la Horda de Oro del sur de Rusia, emprendió en 1398 una
grandiosa expedición a la India, invadió Persia, Mesopotamia y Siria y,
finalmente, atacó al Imperio Otomano de Asia Menor. Sus campañas iban acompañadas
de las más terribles devastaciones, llenas de crueldad. Aquellos lugares por
los que habían pasado sus hordas se convertían en desiertas de muertes «en los
que no se podía escuchar ni el ladrido de un perro, el canto de ningún pájaro o
el lloro de un niño». Este torbellino arrasó también el gran poder de Bayaceto. En la decisiva batalla de Ankara, el 28 de
julio de 1402, Tamerlán, tras un largo y terrible combate, destrozó al
ejército turco. El gran sultán cayó en manos del vencedor y terminó sus días
como prisionero de los mongoles. Parece que Tamerlán abandonó Asia Menor en la
primavera de 1403 y moriría dos años después en el curso de una expedición
contra China. Su intervención en Asia Menor, tan corta como terrible, tuvo, sin
embargo, importantísimas consecuencias. Abatió el poder de los osmanlíes y
prolongó a la vez durante otros cincuenta años la existencia del Imperio
Bizantino,
Graves problemas internos se produjeron
en el vencido Imperio Turco. Es cierto que Bizancio no estaba en condiciones de
explotar plenamente el respiro que le proporcionaban las tensiones internas del
Imperio Osmanlí, ya que el Imperio Bizantino, moribundo interiormente, no era
ya capaz de una regeneración. Pero la situación de Oriente había cambiado
completamente y ello proporcionó a Bizancio un claro respiro. El hijo
primogénito de Bayaceto, Solimán, que se había
establecido en la parte europea del Imperio y estaba en lucha con sus hermanos,
que reinaban en Asía Menor, firmó un tratado con Bizancio, con el déspota
serbio Esteban Lazarevitch y con las repúblicas
marítimas de Venecia, Génova y Rodas (1403). Bizancio recuperó Salónica, así
como importantes zonas costeras del mar Egeo y del mar Negro, al mismo tiempo
que dejaba de pagar impuestos a los turcos. Pero también hubo un reverso de la
moneda, ya que los bizantinos se vieron mezclados mediante este tratado de paz
con Solimán en el conflicto interno entre los pretendientes al trono turco, y,
por otra parte, tampoco los príncipes serbios pudieron mantenerse al margen de
este conflicto, que dominó el curso de los acontecimientos en los Balcanes. La
caída de Solimán, que tras una guerra llena de vicisitudes terminó por sucumbir
ante su hermano Musa (1411), amenazaba al Imperio con una nueva y grave crisis,
ya que Musa emprendió una terrible venganza contra los aliados de su hermano,
iniciando inmediatamente el sitio de Constantinopla. Pero Mahomet, con la ayuda
del emperador Manuel y del déspota Esteban Lazarevitch,
derrotó a Musa en 1413, poniendo fin con su victoria a la guerra fratricida y
asumiendo la jefatura del Imperio Osmanlí en calidad de sultán. Se superaba así
la crisis extremadamente grave del Imperio Osmanlí, a la vez que se planteaban
unas nuevas condiciones para una recuperación de la supremacía de los turcos.
Mahomet I (1413-1421), que consagró todas sus fuerzas a la consolidación
interior de su Imperio y al fortalecimiento de su poder en Asia Menor, siguió
practicando una política de entendimiento con el Imperio Bizantino. A lo largo
de todo su reinado, las relaciones entre Bizancio y los osmanlíes permanecieron
prácticamente estables y sin problemas.
Tanta seguridad había en Bizancio acerca
de las intenciones pacíficas del nuevo sultán que Manuel II abandonó la capital
poco después del acceso al trono de Mahomet I. Permaneció durante bastante
tiempo en Salónica y después, en la primavera de 1415, marchó al Peloponeso.
Mientras que el centro del Imperio Bizantino se iba marchitando a pesar de la
disminución del peligro exterior, el despotado de Mistra estaba lleno de vida. Es la época de la utopía de Gemistos-Pletón,
que soñaba con un renacimiento del helenismo en Grecia meridional y esbozaba,
basándose en el modelo de la República platónica, la imagen ideal de una nueva
ciudad. En los memorándums que dirigía al emperador y al déspota de Mistra, el filósofo neoplatónico desarrollaba también sus
opiniones prácticas acerca de la simplificación del sistema fiscal y la
formación de una fuerza armada indígena destinada a sustituir a los ejércitos
mercenarios. Fue allí, en el Peloponeso bizantino, donde, en el crepúsculo del
Imperio Bizantino, el helenismo manifestó su voluntad de vivir y de renovar el
Estado. El despotado de Morea se presenta así como el
asilo del helenismo, que no se contentaba con conservar sus posiciones, sino
que incluso parecería querer hacerlas progresar. Para proteger esta posesión
tan preciosa, el emperador mandó construir a lo largo del istmo de Corinto una
larga y poderosa muralla, el hexamilion. La
estancia de Manuel en el Peloponeso no dejó de tener influencia sobre la
situación interna del país, ya que contribuyó a realzar la posición del
gobierno frente a las pretensiones centrífugas de la aristocracia local. El
emperador abandonó el Peloponeso en marz de 1416 y
fue sustituido allí por su hijo primogénito Juan, que llegó poco tiempo después
a Morea, pasando también por Salónica para ayudar a
su hermano menor Teodoro II en la administración de la zona. Bajo el mandato de
Juan, las tropas bizantinas avanzaron victoriosamente contra la Acaya latina.
El príncipe Centurione Zacearía perdió la mayor parte
de sus posesiones y fue precisa la intervención de Venecia para frenar el
hundimiento definitivo de su principado
El respiro que el destino había concedido
a Bizancio finalizó con la muerte de Mahomet I y el acceso al trono de su hijo
Murad II (1421-1451). El poder osmanlí se había recuperado y el nuevo sultán
reanudó la política ofensiva de Bayaceto. Se volvió
al mismo punto en que se estaba en vísperas de la batalla de Ankara. Fue inútil
la pretensión de Juan, coronado coemperador el 19 de
enero de 1421 de enfrentar a Murad II al pretendiente Mustafá, que hizo las promesas
más halagadoras a los bizantinos en el caso de que conquistase el poder. Fracasó
en su intento y sólo consiguió ganarse la cólera del soberano osmanlí. Pues
Murad II derrotó al pretendiente y se lazó con impaciencia juvenil contra
Constantinopla. El 8 de junio de 1422 se inició un asedio en toda regla contra
la ciudad. Una vez más, sus poderosas murallas salvaron a la capital bizantina
y al producirse el levantamiento contra el sultán de un nuevo pretendiente, su
hermano menor Mustafá, Murad tuvo que levantar el sitio. El golpe de gracia
tardaría todavía treinta años en llegar, pero se puede afirmar sin temor a
equivocarse, que el sitio de 1422 iniciaba el período de agonía del Imperio
Bizantino.
En la primavera de 1423, los turcos
invadieron de nuevo el sur de Grecia. Destruyeron las murallas del hexamilion, construidas a costa de tremendos gastos
por Manuel, y saquearon toda Morea. El gobierno
imperial concluyó, finalmente, un tratado con Murad II (1424), mediante el cual
se comprometía de nuevo a pagar tributo y cedía a los turcos varias de las
ciudades recuperadas tras la batalla de Ankara.
La suerte de Salónica no tardó mucho
tiempo en decidirse. La ciudad, rodeada de cerca por los turcos y sometida a
privaciones, tuvo como último déspota a Andrónico, el tercer hijo de Manuel II.
La situación era tan desesperada que durante el verano de 1423 cedió la ciudad
a los venecianos. Venecia se comprometió a respetar los derechos y costumbres
de los ciudadanos y dirigió la defensa y el avituallamiento de la ciudad. Como
cabía esperar, este acuerdo no agradó al sultán, que consideraba ya la ciudad
como una presa conquistada. Los venecianos intentaron llegar a un acuerdo con
él y sus propuestas fueron haciéndose más generosas cada año a medida que la
presión se hacía mayor en el exterior y aumentaban las dificultades para su aprovisionamiento
interno. Tras haber propuesto en un principio, con dudas, el pago de un tributo
anual de cien mil aspros, la misma cifra que el déspota pagaba ya a los turcos,
elevaron la suma primero a 150.000 aspros y, finalmente, hasta trescientos mil
aspros. Pero todas las negociaciones fracasaron y, tras una efímera dominación
de siete años, los venecianos perdieron definitivamente Salónica. Murad II se
presentó en persona a la cabeza de un fuerte ejército y se apoderó de la ciudad
el 29 de marzo de 1430, tras un corto asedio.
Desde la elevación de su hijo al rango
de coemperador, Manuel II se mantuvo alejado de los
asuntos de gobierno. El viejo soberano, destrozado física y espiritualmente,
murió el 21 de julio de 1425, habiendo tomado el hábito monástico y el nombre
religioso de Mateo. Juan VIII (1425-1448) reinó a partir de ese momento como basileus y autocrátor de
Constantinopla y sus alrededores. Los demás restos del Imperio Bizantino, a
orillas del mar Negro y en el Peloponeso, estaban bajo la administración de sus
hermanos como dinastas independientes. El Imperio, fragmentado y agotado, se
hallaba en un estado de total ruina económica y financiera. Ya bajo Manuel II
se acuñaron muy pocas monedas de oro, mientras que con Juan VIII la moneda de
oro desapareció completamente y Bizancio pasó a depender únicamente de la
moneda de plata.
El único punto positivo de la historia
final bizantina seguía estando en el despotado de Morea,
cuya soberanía se la repartían los tres hermanos del emperador Teodoro,
Constantino y Tomás. Sin desmoralizarse por la devastadora incursión turca de
1423, el despotado bizantino prosiguió su lucha victoriosa contra los pequeños
Estados latinos vecinos. El conde Cario Tocco, que
fue derrotado en 1427 en una batalla naval por los bizantinos, fue el primero
en intentar la vía del compromiso. Al conceder al déspota Constantino la mano
de su sobrina, cedió a ésta en calidad de dote el resto de sus posesiones en el
Peloponeso (1428). En la primavera de 1430 Constantino entró en Patras tras un
largo sitio y dos años más tarde terminaba la existencia del principado latino
de Acaya. Con la excepción de las colonias venecianas de Corón y Modon, en el
sudoeste y de Nauplia y Argos en el este, todo el Peloponeso estaba en este
momento bajo dominación griega. La lucha entre griegos y latinos, que se había
iniciado en esta región en la época del mismo Miguel VIII y había continuado
casi sin interrupción desde entonces, terminaba, en vísperas de la conquista
turca, con la victoria de los griegos. El mérito principal de este éxito final
se debe a la acción del joven Constantino, que moriría años más tarde en la
lucha final por Constantinopla, en su condición de último emperador. Aún más
que en los tiempos de Manuel, se acentuaba el contraste entre la capital,
moribunda, y el despotado de Grecia meridional, en plena expansión.
Bajo la extrema presión de los turcos,
el emperador Juan VIII decidió, dada su desesperada condición, intentar una vez
más la vía de las negociaciones para la unión religiosa y procurarse así la
ayuda occidental frente a los turcos, tan frecuentemente prometida a cambio de
la sumisión religiosa frente a Roma. Es cierto que las experiencias anteriores
eran poco estimulantes. Siempre que se habían iniciado negociaciones entre
Bizancio y Roma, éstas se habían interrumpido y se habían producido mutuos
intentos de engaño. El Imperio Bizantino esperaba de Roma que le salvase del
peligro turco y le prometía a cambio la Unión de las Iglesias, que la opinión
popular bizantina rechazaba completamente. Roma exigía como condición previa el
reconocimiento de su supremacía y prometía a cambio una ayuda contra los turcos
que ya apenas podía proporcionar, en una medida muy restringida, a las
potencias católicas de Oriente. El emperador Manuel, por su propia experiencia,
había mostrado un frío escepticismo acerca del éxito de la unión. En su lecho
de muerte, nos cuenta Frantzes, puso expresamente a
su hijo en guardia frente a las esperanzas unionistas. Según su criterio, la
unión entre griegos y latinos era algo imposible y las tentativas de unión sólo
podían envenenar aún más el cisma. Pero por poderosa que fuera, de forma
general, la oposición bizantina a la unión, continuaban existiendo en
Constantinopla círculos influyentes favorables a la unión, los cuales en estas
horas difíciles no veían otra salvación que la unión con Roma. El emperador
Juan VIII no hacía en estos momentos más que encabezar estas corrientes. Ya
después del sitio de Constantinopla de 1422 había visitado, en calidad de
heredero, las cortes occidentales en petición de ayuda. A partir de 1431 se
reanudaron las negociaciones para llegar a la unión. Como consecuencia del
conflicto entre Eugenio IV y el Concilio de Basilea, las conversaciones se alargaron,
pero, finalmente, se llegó a un acuerdo con el papa pata convocar un concilio
en Italia, al que asistiría el emperador en persona. Mientras duraba su
ausencia, el emperador llamó a Constantinopla a su hermano Constantino para que
asumiera la regencia, lo que sirvió para apaciguar el estéril conflicto surgido
los hermanos del emperador que reinaban en Morea.
El 24 de noviembre de 1437, Juan VIII
abandonó la capital para marchar a Occidente, como había hecho su padre
cuarenta años antes y como su abuelo unos sesenta años antes. No se trataba,
como había sucedido en el viaje de Manuel, de un simple intento de conseguir
refuerzos, sino, como en el viaje de Juan V, de abrazar la fe romana y llevar a
su pueblo y al clero griego a la unión. Acompañado de su hermano Demetrio, del
patriarca José, de varios metropolitanos y de numerosos obispos e higúmenos, llegó a Ferrara en la primavera de 1438,
inaugurándose el concilio el 9 de abril. Aunque de antemano se hubiera tomado
ya una decisión, teniendo en cuenta la desesperada situación de los griegos,
las discusiones de Ferrara y luego de Florencia fueron largas, y se produjeron
controversias muy vivas debido fundamentalmente a la obstinada oposición de
Marco Eugénikos, metropolitano de Efeso,
a los representantes de la Iglesia romana y a los partidarios bizantinos de la
unión. Finalmente, el 6 de julio de 1439 se proclamó la unión en Florencia por
medio del cardenal Julián Cesarini y por el arzobispo de Nicea, Besarión, en latín y en griego. Ciertamente, la primacía
pontificia se expresaba en términos muy vagos y los griegos podían conservar
sus ritos, pero todos los problemas en litigio se resolvieron en un sentido
favorable a los latinos. De este modo, poco tiempo antes de su caída, Bizancio
se sometía a la voluntad de Roma.
La idea de la unión parecía haber
conseguido una victoria mayor que en la época del Concilio de Lyon, ¿No había
asistido el emperador en persona al Concilio y los más elevados dignatarios de
la Iglesia bizantina no habían otorgado su adhesión a la vez que él a la fe
romana? En realidad, las decisiones de Florencia tampoco tuvieron en esta
ocasión ningún resultado positivo. La advertencia de Manuel de que la
realización de la unión no serviría sino para agravar el cisma se cumplió. El
pueblo bizantino se opuso a los acuerdos de Ferrara y Florencia con una pasión
fanática, mientras que no tenían ningún eco las exhortaciones del partido de la
unión y los inflamados sermones de Marco Eugénikos encontraban por todas partes un auditorio apasionado. La unión de Florencia
mostró incluso menor vitalidad que la de Lyon, pues, por una parte, el
antepasado del emperador había conseguido, en mucha mayor medida que Juan VIII,
imponer sus puntos de vista a la oposición y, por otra, la unión de 1274, cuyo
objetivo era poner a Bizancio a salvo del empuje conquistador occidental, había
tenido unos rendimientos políticos tangibles que nunca conocería la unión de
1439, destinada a salvar a Bizancio del peligro turco. En vez de procurarle
ayuda contra sus enemigos exteriores, sembró la enemistad y el odio entre la
población bizantina y, más allá de las fronteras bizantinas, en el mundo
eslavo, costó al Imperio el crédito que aún le quedaba. El reino de Moscú,
completamente a salvo de los peligros que amenazaban a Bizancio y educado por
la misma Bizancio en el odio a Roma, vio en la conversión del emperador y del
patriarca de Constantinopla una traición inconcebible. El metropolitano griego
de Moscú Isidoro, representante abierto del partido de la unión, fue depuesto a
su vuelta de Florencia por el gran duque Vasili II y hecho prisionero. En
adelante Rusia eligió a sus propios metropolitanos. Se alejó de Bizancio, la
apóstata, la cual, al traicionar a la verdadera fe, había perdido sus títulos
para dirigir el mundo ortodoxo. En resumen, se perdía Rusia, se provocaba en
Bizancio una profunda desunión, y todo ello sin obtener nada a cambio de Roma.
La esperada acción de Occidente no tuvo una realidad mayor que la unión de
Constantinopla. Las dos Iglesias, católica romana y griega ortodoxa,
continuaron enfrentándose como en el pasado. Y mientras que el pueblo bizantino
permanecía inquebrantable en su fe, los principales campeones de la unión,
consecuentes consigo mismos, se pasaban completamente al lado romano. El jefe
del partido unionista griego, el docto Besarión así como Isidoro, que había huido de su prisión
rusa, fueron nombrados cardenales de la Iglesia romana. Las negociaciones de
Ferrara y de Florencia, a pesar de la falta de resultados positivos, provocaron
la desconfianza de Murad II y Juan VIII tuvo que darle garantías apaciguadoras
en el sentido, haciéndole creer que estos acuerdos solamente se referían a
cuestiones puramente religiosas.
El poder de los osmanlíes tuvo que hacer
frente a auténticas amenazas, que vinieron de otro lado. Como había ocurrido en
tiempos de Bayaceto, los avances de los turcos en la
Península Balcánica empujaron también en esta ocasión a Hungría en el
conflicto. El heroico voivoda de Transilvania Juan Corvino-Hunyadi consiguió importantes victorias sobre los turcos en Serbia y en Valaquia, victorias
que despertaron vivo entusiasmo y levantaron la esperanza. El papa convocó a
los cristianos a una nueva cruzada y muy pronto se reunió en Hungría un
variopinto ejército de unos 30.000 hombres al mando del rey Vladislav III, el joven Jagellón, que reunía en su cabeza las
coronas de Polonia y de Hungría, por Hunyadi y por el
déspota serbio Jorge Brankovitch, al que los turcos
habían expulsado de su país. A comienzos de octubre de 1443, mientras que Murad
II combatía en Asia Menor contra el emir de Caramania,
el ejército de los cruzados atravesó el Danubio por Semendria (Smederevo). Atravesó a marchas forzadas las
provincias serbias y Hunyadi, que mandaba la
vanguardia, consiguió cerca de Nis una nueva y
aplastante victoria sobre las fuerzas del gobernador turco de Rumelia. Invadió
Bulgaria sin encontrar resistencia, se apoderó de Sofía y de allí marchó hacia
Tracia. Pero entonces se hizo más fuerte la resistencia turca y los rigores
invernales obligaron a replegarse al ejército cristiano. En su retirada infringió
una nueva y grave derrota a los turcos en los pasos de Kunovitsa,
al sudeste de Nis, en los primeros días del año 1444.
La fortuna parecía cambiar. Los
osmanlíes, hasta el momento siempre victoriosos, se veían reducidos a la
defensiva en varios frentes a un tiempo. En Albania, donde se había gestado una
revuelta desde hacía años, el valiente Skanderbeg (Jorge Castriota)
se rebeló y, bajo su dirección, el movimiento de liberación adoptó proporciones
considerables. Durante venticinco años (1443-1468),
el «capitán de Albania» sostuvo una lucha heroica contra las fuerzas superiores
de los turcos, que encontró una entusiasta admiración entre la cristiandad.
Desde el sur de Grecia, el déspota Constantino tomó la ofensiva. Había cambiado
su apanage del mar Negro con el dominio de Teodoro en Morea y gobernaba, desde 1443, sobre la parte más
importante del Peloponeso, cuyo centro estaba en Mistra,
mientras que Tomás conservaba su antigua porción, menos importante. Su primera
tarea consistió en reconstruir la muralla del hexamilion,
destruida por los turcos en 1423. A continuación avanzó hacia Grecia central y
se apoderó de Atenas y Tebas. El duque Nerio II Acciajuoli, hasta ese momento tributario de los turcos, se
vio obligado a reconocer la soberanía del déspota de Mistra y comprometerse a pagarle tributo.
Ante esta evolución de la situación,
Murad II buscó un compromiso con sus adversarios. En junio recibió en
Adrianópolis a los representantes del rey Vladislav,
de Jorge Brankovitch y de Hunyadi,
con los que firmó un armisticio de diez años. El déspota serbio recuperaba su
territorio, mientras que la dependencia de Valaquia respecto al sultán sufría
una cierta suavización. El sultán, que se retiró a Asia Menor tras haber
firmado estos acuerdos, envió a su plenipotenciario a Hungría para buscar la
ratificación por parte del rey Vladislav. A finales
de julio este último firmó y juró por su parte el tratado de Szegedin. El acuerdo significaba, indudablemente, una
disminución del poder turco en los Balcanes y proporcionaba a los cristianos un
respiro de diez años. Sin embargo, significó una cierta decepción en el campo
cristiano, en especial en la curia romana, la cual, impresionada por los
recientes éxitos y confiada en el apoyo naval prometido por Venecia, soñaba con
ver a los turcos completamente expulsados de Europa y, por ello, presionaba
para la prosecución de la guerra, felizmente iniciada. El cardenal Juliano Cesarini
desligó al joven rey del juramento que acababa de prestar, y a partir de septiembre
el ejército cristiano se volvió a poner en movimiento. Pero sus fuerzas habían
disminuido bastante, y en especial le faltaba el apoyo de los serbios, ya que
Jorge Brancovitch, satisfecho de los acuerdos a los
que había llegado, se mantuvo completamente al margen de la empresa. Con la
esperanza de recibir el apoyo de la flota veneciana, la expedición se dirigió
hacia el mar Negro y llegó hasta la costa tras un paso penoso a través de Bulgaria.
Pero Murad se lanzó contra ella y el 10 de noviembre de 1444 tuvo lugar la
terrible batalla de Varna, que puso fin brutalmente a
todas las esperanzas de los cristianos. El ejército cristiano fue aniquilado
tras un durísimo combate de constantes alternativas. El rey Vladislav cayó en el combate y el cardenal Cesarini, el instigador de la nueva y poco
afortunada cruzada, también murió. Esta derrota tuvo consecuencias aún más
graves que la de Nicópolis, ya que fue la última tentativa de una acción común
de los países cristianos contra la conquista turca. El desánimo fue mucho mayor
que nunca en el bando cristiano. El pobre emperador de Constantinopla envió sus
felicitaciones, acompañadas de regalos, al sultán.
Sin embargo, el desastre de Varna no impidió a Constantino la continuación de su
campaña en Grecia. Avanzó de nuevo por Beocia y extendió su autoridad por la
Fócida y todas las regiones de Grecia hasta el Pindo. Parecía que se iba a
constituir un nuevo reino griego de última hora en el suelo de la antigua
Grecia y destinado a recoger la herencia de la moribunda Bizancio. Pero el
audaz déspota tuvo también que sufrir la venganza del vencedor de Varna. En 1446, Murad II invadió Grecia y atravesó a
marchas forzadas Grecia central. El déspota bizantino sólo pudo oponer una
resistencia seria en el hexamilion, pero la
artillería turca iba a acabar también con este obstáculo. El 10 de diciembre de
1446, el hexamilion era destruido y el
resultado del combate estaba así claro.
Los turcos invadieron Morea, saquearon las ciudades bizantinas y los pueblos y se
llevaron consigo más de sesenta mil prisioneros. No obstante, el despotado
bizantino aún pudo obtener la paz a cambio del compromiso de pagar tributo, ya
que el sultán debía de continuar la guerra contra Skanderberg y Hunyadi. En octubre de 1448 tuvo lugar en la
llanura de Kossovo un combate entre Murad II y Hunyadi, lejano eco de la batalla de Varna.
En el mismo lugar en que en otros tiempos se había decidido el destino de
Serbia, Hunyadi sucumbió, tras una batalla larga y
encarnizada, ante la superioridad de los turcos. En cuanto a Skanderberg, que seguía en las montañas de Albania,
permaneció aún independiente durante bastante tiempo.
En esta coyuntura, el déspota
Constantino, poco después del fracaso de su tentativa unificadora en Grecia,
recogió la sucesión al trono de Constantinopla. El 31 de octubre de 1448, el
emperador Juan VIII moría sin hijos y, como Teodoro había muerto previamente, tuvo
como su sucesor al valiente déspota Constantino Dragas, llamado así por su
madre Elena, que pertenecía a la familia noble de serbia de los Dragas,
originaria de Macedonia oriental. El 6 de enero de 1449, Constantino fue
coronado emperador en Morea y dos meses más tarde
hacía su entrada solemne en Constantinopla. La soberanía sobre Morea se repartió entre Tomás y Demetrio. Este último había
ambicionado en diversas ocasiones la corona de Constantinopla, contando con la
ayuda de los turcos, y no tardó, una vez en Morea, en
enfrentarse a su hermano Tomás, siempre contando con el apoyo de los turcos.
Ni el valor ni la energía de este
verdadero hombre de Estado que fue el último de los emperadores bizantinos
podían ya salvar al Imperio de su inevitable caída. Con la llegada al trono
turco, en febrero de 1451, de Mahomet II, a la muerte de su padre Murad II,
sonó la última hora del Imperio Bizantino. La Constantinopla bizantina se
encontraba en pleno corazón del Imperio turco, separando sus posesiones europeas
de las asiáticas. El joven sultán eligió como primer objetivo la eliminación de
este cuerpo extraño para dar a su Imperio un centro político sólido en la
propia Constantinopla. Con una tenaz energía preparó la conquista de la ciudad
imperial, que no iba sino a culminar, de forma natural, la obra de sus antepasados.
En la corte bizantina ya no había ninguna duda acerca de las intenciones
turcas, en especial a partir del momento en que el sultán mandó edificar en las
proximidades de la ciudad una poderosa fortaleza (Rumili Hissar). Al igual que su hermano, Constantino XI cifraba
todas sus esperanzas en la ayuda occidental. Eran débiles esperanzas, pero las
únicas que existían. Intentó también reanimar en el último momento la frustrada
unión. El cardenal Isidoro, antiguo metropolitano de Rusia, llegó a
Constantinopla en calidad de legado papal. El 12 de diciembre de 1452, cinco
meses antes de la caída de la ciudad imperial, proclamó la unión en Santa Sofía
y celebró la misa romana. Una gran agitación sobrecogió a la población
bizantina que, en los peores momentos, seguía aferrada con más energía que
nunca a su fe y rechazó también con más energía que nunca esta ofensa a sus
sentimientos religiosos. Fue en aquel momento cuando uno de los más altos
dignatarios del emperador expresó el sentimiento de desesperación existente y
el odio irreconciliable contra los latinos, con aquella lapidaria frase: «Antes
ver el turbante turco en la capital que la mitra latina». Esto fue exactamente
lo que ocurrió. Los bizantinos perdieron todo a excepción de su fe. Esta fe
supieron conservarla incluso bajo la dominación turca. El primer patriarca de
Constantinopla bajo la dominación turca fue Genadio Scholarios, un fiel auxiliar de Marco Eugénikos en la lucha contra la unión.
Sin embargo, la hostilidad de la
población bizantina contra la unión no fue la única razón de la ausencia de
ayuda occidental a Constantinopla. Los intereses y las ambiciones contrapuestas
de las potencias occidentales excluía a priori toda ayuda eficaz a Constantinopla.
Alfonso V de Aragón y Nápoles, que era en ese momento el más poderoso monarca
del Mediterráneo, continuó en los últimos años del Imperio Bizantino la
política de siempre de sus predecesores, tanto normandos como alemanes y
franceses, en Italia del sur. Se esforzaba en la creación de un nuevo Imperio
Latino de Constantinopla y aspiraba a esta corona imperial. Los medios, por otra
parte modestos, que el Papa Nicolás V (1447-1455) destinaba a la defensa de
Constantinopla contra los turcos fueron absorbidos por las ambiciones
conquistadoras del rey de Nápoles, cuyas exigencias constantes de subsidios
satisfacía Roma sin protestar. Aun suponiendo que Occidente hubiera intervenido
activamente en la defensa de Constantinopla, es seguro que ello no hubiera
significado la salvación del Imperio Bizantino. Por otra parte, la fundación de
un nuevo Imperio Latino de Oriente no contaba con ninguna de las condiciones
necesarias para ello. Había habido un momento en que podría haber cabido la
duda sobre si serían los turcos o los latinos quienes heredarían Bizancio. El
curso de los acontecimientos del último siglo había solventado la cuestión y el
mismo imperio bizantino había tenido un papel muy pequeño en esta opción. Los
grandes acontecimientos que habían sido decisivos para su destino se habían
desarrollado fuera de su alcance y sin su participación, pues Bizancio no era,
desde hacía mucho tiempo, más que el envite de las maquinaciones políticas de
otras potencias. Agotada y paralizada internamente, hundida hasta el rango de
una ciudad-Estado, se convirtió en fácil presa de los turcos.
En los primeros días de abril del año
1453, Mahomet II reunió un poderoso ejército bajo las murallas de la ciudadela.
Frente a él, sólo había, del lado bizantino, un número muy modesto de
defensores griegos y un pequeño puñado de latinos, siendo el principal contingente
de los combatientes latinos los 700 genoveses mandados por Giustiniani, que con
gran alborozo de los bizantinos habían llegado a Constantinopla en dos galeras,
poco antes del comienzo del sitio. No parece una exageración suponer que las
fuerzas atacantes eran unas veinte veces más numerosas que las de los defensores.
La fuerza de Constantinopla no radicaba en sus defensores, en número absolutamente
insuficiente, a pesar de su heroísmo, sino en la privilegiada situación de la
ciudad y en la solidez de sus murallas, que Juan VIII y Constantino XI habían
conservado con gran interés.
La favorable posición estratégica y la
potencia de sus murallas habían salvado a Bizancio en el pasado, pero en las
otras ocasiones a ello se añadía la superioridad de la táctica militar
bizantina sobre la de las demás potencias. La superioridad técnica estaba, en
esta ocasión, a favor de los turcos. Mahomet II había llevado a cabo considerables
preparativos. Sobre todo contaba, gracias a que disponía de técnicos
occidentales, con un artillería muy poderosa. Los turcos emplearon para el
asalto de Constantinopla nuevas armas, en una medida hasta entonces no vista, y
según las palabras de un griego contemporáneo, «los cañones resultaron
decisivos». Los pequeños cañones de que disponía la ciudad no podían, de ningún
modo, rivalizar con la artillería pesada de los turcos.
El sitio propiamente dicho comenzó el 7
de abril. El primer asalto se dirigió principalmente contra las murallas del
lado de tierra y, en especial, contra la puerta del Pempton,
que los turcos, con razón, habían considerado como el punto más débil de la
línea de fortificación bizantina. El Cuerno de Oro estaba cerrado con una
gruesa cadena que los turcos, a pesar de todos sus esfuerzos, no consiguieron
romper. Uno de los intentos de romperla dio incluso lugar a un combate naval en
el que la flota imperial resultó vencedora. Esta victoria desencadenó el
entusiasmo en Constantinopla e infundió nuevo valor a los defensores, pero no
aportó ningún respiro a la ciudad sitiada. Por el contrario, Mahomed II consiguió el 22 de abril introducir por vía
terrestre un elevado número de barcos en el Cuerno de Oro y la ciudad se vio
entonces sometida a un doble bombardeo, tanto desde el lado de tierra como
desde el Cuerno de Oro. El pequeño grupo de defensores hizo frente con un valor
desesperado a un destino fatal. Los constantes oficios religiosos mantenían su
moral y el mismo emperador daba a sus súbditos el ejemplo de una valentía
varonil. Hasta el final permaneció en su puesto, como un hombre que estaba decidido
a no sobrevivir a la derrota de su causa. Varios asaltos en toda regla habían
fracasado y la seguridad de los atacantes comenzaba a debilitarse, pero también
las murallas de la ciudad sitiada, tras siete semanas de asedio, tenían brechas
enormes. Se estaba en vísperas de una solución definitiva.
Mahomet fijó el asalto definitivo para
el día 29 de mayo. La víspera, mientras que el sultán preparaba sus tropas para
el combate, los cristianos, griegos y latinos juntos asistieron en Santa Sofía
a la última misa. Tras este momento de recogimiento, los combatientes volvieron
a sus puestos y hasta muy avanzada la noche el emperador inspeccionó la línea
de fortificaciones. El asalto se inició con las primeras luces y la ciudad se
vio atacada por tres flancos a un tiempo. La heroica defensa rechazó el asalto
durante bastante tiempo, haciendo fracasar todos los ataques. Fue entonces
cuando el sultán lanzó al asalto a sus últimas tropas de reserva, los
jenízaros, y estas tropas de élite del ejército turco consiguieron, tras
feroces combates, escalar las murallas. En el momento decisivo, Giustiniani,
que combatía al lado del emperador, fue herido mortalmente y hubo de ser
retirado. Su desaparición provocó la confusión entre los defensores, lo que
tuvo como consecuencia acelerar la entrada de los turcos. La ciudad estuvo
pronto en sus manos. Constantino XI peleó hasta el final y encontró luchando la
muerte que había buscado. Durante tres días y tres noches la ciudad fue
abandonada al saqueo que el sultán había prometido a sus soldados antes de
lanzar el último ataque pata levantar su moral debilitada. Fueron aniquilados
tesoros de un inestimable valor, monumentos y manuscritos preciosos, imágenes
de santos y tesoros de las iglesias.
Mahomet II hizo su entrada solemne en la
ciudad conquistada. El Imperio Bizantino había dejado de existir.
La fundación de la ciudad imperial a
orillas del Bósforo en tiempos de Constantino el Grande había significado el
comienzo del Imperio Bizantino, y su caída, en tiempos del último Constantino,
significó el final de Bizancio. Es cierto que el despotado de Motea, en el sur
de Grecia, y el Imperio de Trebisonda sobrevivieron algunos años a la caída de
Constantinopla, pero su sumisión ya no planteaba problemas para los turcos. La
conquista de Constantinopla había establecido un puente entre las posesiones
asiáticas y europeas de los turcos. Sirvió para realizar la unidad del Imperio
Otomano y dio un nuevo impulso a su fuerza conquistadora. El poderoso Imperio
Turco llevó a cabo con rapidez la absorción de las posesiones, tanto griegas
como eslavas y latinas, de los Balcanes. En 1456, Atenas cayó en manos de los
turcos y el Partenón, que había sido un templo dedicado a la Virgen desde hacía
mil años, se convirtió en una mezquita. En 1460 le tocó la hora al despotado
griego de Morea. Tomás huyó a Italia, mientras que
Demetrio, enemigo de los latinos, marchaba a la corte del sultán. En septiembre
de 1461 cayó el Imperio de Trebisonda y, con él, el último reducto griego
pasaba bajo la dominación turca. El despotado serbio había caído en 1459,
seguido en 1463 del reino de Bosnia y, antes de finales del siglo, los otros
países eslavos y albaneses hasta la costa del Adriático, pasaron bajo la
dominación turca. De nuevo se formaba un imperio que abarcaba desde Mesopotamia
hasta el Adriático y que tenía su centro natural en Constantinopla. Este
Imperio Turco, surgido de las cenizas del Imperio Bizantino, consiguió reunir
de nuevo y durante varios siglos en una misma unidad política, los antiguos
territorios bizantinos.
Bizancio desapareció en 1453, pero sus
esencias espirituales perduraron. Su fe, su civilización y su idea del Estado
sobrevivieron y actuaron tanto sobre los antiguos territorios bizantinos como
más allá de las antiguas fronteras, fecundando la vida política y espiritual de
los pueblos europeos. La religión cristiana bajo su expresión específicamente
griega, siguió siendo, como símbolo del espíritu bizantino y antítesis del
catolicismo romano, el sancta sanctorum tanto de los griegos como de los
eslavos meridionales y orientales. Durante los siglos de dominación turca, la
fe ortodoxa fue para los griegos, búlgaros y serbios la expresión de su
identidad espiritual y nacional. Preservó a los pueblos de los Balcanes de su
disolución dentro de la ola turca e hizo posible, al mismo tiempo, su
renacimiento en forma de Estados nacionales. La ortodoxia fue también el estandarte
espiritual bajo el que se produjo la unión de las tierras rusas y bajo el que
el reino moscovita alcanzó su rango de gran potencia. Poco después de la caída
de Constantinopla y de los países eslavos meridionales, Moscú se sacudió
definitivamente el yugo de los tártaros y debió su promoción al rango de centro
natural del mundo ortodoxo al hecho de ser la única potencia independiente de
fe ortodoxa. Iván III, el gran unificador y liberador de las tierras rusas,
casó con la hija del déspota Tomás Paleólogo y sobrina del último emperador
bizantino. Adoptó en su escudo el águila bicéfala de los bizantinos e introdujo
en Moscú costumbres bizantinas, con lo que Rusia no tardó en heredar el papel
dirigente que había tenido antes el Imperio Bizantino en el Oriente cristiano.
Rusia fue la heredera natural de Bizancio y tomó igualmente de Constantinopla
la idea romana bajo la expresión específicamente bizantina: Constantinopla
había sido la nueva Roma y Moscú se convertiría así en «la Tercera Roma». Las
grandes tradiciones de Bizancio, su fe, sus ideas políticas y sus ideales
religiosos sobrevivieron durante siglos en el imperio de los zares rusos.
Más poderosa fue todavía la fuerza de
penetración de la cultura bizantina, que consiguió introducirse tanto en
Oriente como en Occidente. Si bien la influencia bizantina distó mucho de ser
la misma en los países romanos y germánicos que en los países eslavos, Bizancio
no dejó por ello de fecundar a la cultura occidental. El Estado bizantino había
sido el refugio en el que la cultura de la antigüedad greco-latina había podido
sobrevivir a lo largo de los siglos. Bizancio fue también parte influyente y el
Occidente una parte influida. Sobre todo en la época del Renacimiento, en el
mismo momento en que la nostalgia de la cultura antigua se apoderaba como
enorme fuerza de la humanidad, el mundo occidental encontró en Bizancio la fuente
de la que manaban todos los tesoros de la civilización antigua. Bizancio supo
salvaguardar, de este modo, la herencia cultural antigua y con ello ha cumplido
una misión histórica, ha sabido salvar de la desaparición el derecho romano, la
poesía, la filosofía y la ciencia griegas, para transmitir inmediatamente esta
gran herencia a la Europa occidental, en ese momento ya madura para poder
asumirla.
|