| cristoraul.org |
SALA DE LECTURA |
| Historia General de España |
 |
 |
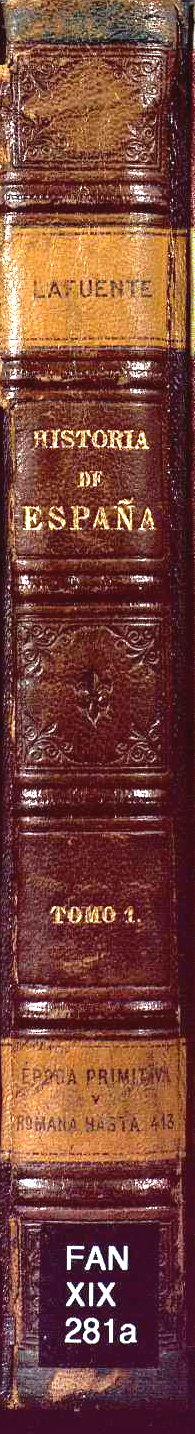 |
LOS REYES CATÓLICOS
CAPÍTULO XL.RENDICIÓN Y ENTREGA DE GRANADA,1490 - 1492
Se
aproxima el término de la dominación de los hijos de Mahoma en España, y el
plazo en que va a cumplirse el destino del pueblo musulmán en la tierra clásica
del cristianismo. No tenemos reparo en anunciar anticipadamente este grande
acontecimiento, porque el lector que se haya informado de las campañas que
acabamos de narrar, le presiente también y le ve venir.
Conquistadas
Alhama, Loja, Vélez, Málaga, Baza, Almería y Guadix, toda la parte occidental y
oriental del reino granadino, rendidos el príncipe Cid Hiaya, el rey Abdallah el
Zagal, los caudillos de más nervio y de más vigor del pueblo sarraceno, quedaba
Granada con su vega y con las montañas que desde el balcón de la Alhambra podía
alcanzar con su vista Boabdil, el rey Chico, desprestigiado entre los suyos por
su infausta estrella y por sus derrotas, y sospechoso a los buenos musulmanes
por sus pactos y alianzas con los cristianos, teniendo que habérselas con los
monarcas poderosos y amados de todo el pueblo español, que disponían de un
numeroso y disciplinado ejército, endurecido con los ejercicios y fatigas de
la campaña, envanecido con una serie de gloriosos triunfos, entusiasmado con
su rey y con su reina, y ardiente de entusiasmo y de fe.
Una de
las condiciones con que el rey Chico había obtenido el rescate de su cautiverio
en el cerco de Loja, era que tomada Guadix por las armas cristianas abdicaría
su trono, entregaría Granada con todas sus pertenencias y castillos, y se
retiraría a aquella ciudad con título de duque o marqués y señorío de algunos
lugares de la comarca. El cumplimiento de aquella estipulación fue la que
exigió Fernando de Boabdil, requiriéndole a ello por medio del conde de
Tendilla. Excusóse el rey moro y procuró eludir una intimación que a tan
humillante y miserable estado le reducía, alegando que no podía sin riesgo de
su vida entregar una población que había acrecido de un modo extraordinario y
estaba resuelta a defenderse. Esto, que aparecía una especiosa disculpa, era
también una verdad. Porque Granada, que rebosaba de población con los muchos
millares de refugiados de las ciudades conquistadas por nuestros reyes, si
bien abrigaba gentes que deseaban a toda costa la paz, como eran los
propietarios, comerciantes, industriales y labradores, encerraba también
caudillos valerosos, belicosas tribus, nobles y esforzados personajes, cuales
eran los Abencerrajes y Gazules, las Almorávides y Ommiadas, descendientes de
las antiguas razas árabes y africanas, que estaban decididos a defender aquel
resto de la gloriosa herencia de sus mayores. Y había sobre todo en Granada una
muchedumbre de emigrados, de advenedizos, de renegados y aventureros, gente
desesperada y turbulenta, que excitada por los fanáticos musulmanes, llamaba
impío, traidor y rebelde al que hablara de transacción con los cristianos.
La
respuesta de Boabdil la recibieron los reyes en Sevilla, donde habían ido a
pasar el invierno, y donde se ocupaban en reformar abusos y en robustecer la
administración de justicia. Alegróse Fernando de una respuesta que le
proporcionaba ocasión de apellidar a Boabdil aliado voluble, pérfido y sin
palabra, y para comprometerle escribió a los granadinos descubriéndoles la
capitulación de Loja, y exigiendo se cumpliera pronta y puntualmente. La carta
surtió el efecto que el astuto monarca aragonés se proponía. La gente
tumultuaria y fanática se alborotó llamando al Zogoybi traidor y cobarde, y se
dirigió en tropel a la Alhambra con desaforados gritos; hubiera tal vez
perecido Boabdil a manos de las turbas, sin la enérgica intervención de los
nobles y caballeros que las aquietaron y restablecieron el orden. No tuvo ya
más remedio el rey Chico que declarar la guerra a Fernando, con lo cual
despertando el espíritu bélico en aquella ciudad que parecía aletargada,
comenzaron los moros a hacer algaras en las fronteras de los cristianos.
Hallábanse
Fernando e Isabel, cuando recibieron esta nueva, celebrando en Sevilla con
magníficas fiestas y regocijos, danzas, torneos y otros ejercicios marciales,
los desposorios de su hija mayor la infanta Isabel con el príncipe Alfonso,
heredero de la corona de Portugal (abril, 1490), que embajadores de Lisboa
habían venido a negociar con el deseo de estrechar alianza entre los dos
reinos, desunidos hasta entonces, o al menos recelosos a causa de las añejas y
frecuentemente renovadas pretensiones de doña Juana la Beltraneja.
Nuestros
cronistas se entusiasman al describir las suntuosas fiestas que con ocasión de
estos desposorios se celebraron en Sevilla. Duraron quince días, y asistieron a
ellas, no sólo los grandes y nobles de Castilla y Andalucía, sino que acudieron
también y tomaron parte en los juegos muchos caballeros o hidalgos de
Valencia, de Aragón, de Cataluña y hasta de Sicilia y otras islas
pertenecientes a la corona aragonesa. A orillas del Guadalquivir se abrieron
lizas y se construyeron tablados y galerías, cubierto todo con tapicerías y
pabellones de paños de oro y seda, en que se veían ricamente bordados los
escudos de armas de las nobles casas de Castilla. La reina iba vestida de paño
de oro, y asimismo la infanta doña Isabel, y hasta setenta damas de la
principal nobleza se presentaron con ricos trajes de brocados, cadenas y
collares de oro, con muchas piedras preciosas y perlas de gran valor, lo cual
indica que sin duda habían recobrado ya o repuesto las joyas de que se habían
desprendido para los gastos de la guerra. Los caballeros y justadores llevaban
igualmente ricas vestiduras bordadas de oro y plata: «é ningún caballero ni
fijodalgo (dice el cronista Pulgar) ovo en aquellas fiestas que pareciese vestido
salvo de paño de oro ó seda... en lo cual todos mostraron grandes riquezas é
grande ánimo para las gastar.» El rey Fernando, que rompió varias lanzas en el
torneo, fue de los combatientes que se distinguieron más por su destreza y
gallardía. Seguían luego las músicas y las danzas.
Aprestáronse
los reyes a tomar venganza de la conducta de Boabdil y de los granadinos, e inmediatamente
enviaron al conde de Tendilla a Alcalá la Real, nombrado capitán mayor de la
frontera. Los moros habían sorprendido ya algunos destacamentos cristianos,
tomado algún castillo y bloqueado otros, y el conde de Tendilla reforzó
oportunamente los más cercanos a Granada, y dictó otras medidas propias de su
experiencia y de su talento. Entretanto Fernando, reuniendo hasta cinco mil
caballos y veinte mil peones, avanzaba por Sierra Elvira, y entrando en las
llanuras de Granada llegaba casi hasta los muros de la capital talando las
mieses que los vasallos de Boabdil a la sombra de la paz habían estado
cultivando con esmero. Quiso el rey señalar esta expedición con una ceremonia
solemne, y allí en medio del campo, a la vista de los enemigos que podían
presenciarlo desde las almenas de la ciudad, armó caballero al príncipe don
Juan su hijo, de edad entonces de 12 años, siendo padrinos los dos antiguos y
poderosos rivales, los duques de Cádiz y de Medina-Sidonia. El acto terminó
confiriendo el caballero novel los mismos honores de la caballería a varios
jóvenes sus compañeros de armas. La reina se había quedado en Modín.
Continuando la devastación, salieron los moros y dieron un vigoroso ataque a la
gente del marqués de Villena, de que resultó entre otras la muerte de su
hermano don Alfonso Pacheco y una herida en un brazo al mismo marqués en el
acto de acudir a la defensa de un fiel criado suyo a quien vió atacado por
seis moros; a consecuencia de aquella lanzada el generoso marqués quedó manco
de aquel brazo para siempre.
En esta
correría llamó la atención un gallardo moro, que a caballo y solo, con una
bandera blanca en la mano se acercaba a las filas cristianas. Este arrogante
musulmán expuso que habiendo muerto tres de sus hermanos por la propia mano y
acero del valiente conde de Tendilla, deseaba vengar la ilustre sangre
derramada por el guerrero cristiano, peleando con él en combate singular. El
conde aceptó el reto, y obtenida licencia del rey, salió al encuentro del moro,
le venció y se le presentó a Fernando, el cual le mandó que le retuviera
cautivo en su poder.
Habían
acompañado al monarca cristiano en esta expedición los príncipes moros el
Zagal y Cid Hiaya, cada uno con una corta hueste de caballería, así por la
fidelidad que habían ofrecido al rey de Aragón, como por odio a Boabdil. En el
sitio de la vega llamado hoy el Soto de Roma había una fortaleza nombrada la
torre de Román, que servía de abrigo a los cultivadores sarracenos. A ella se
dirigió un día Cid Hiaya con su escuadrón de moros de Baza; llegóse a la
puerta del fuerte, y habló en árabe a los vigilantes que estaban en las
troneras pidiendo asilo para guarecerse de los cristianos que le perseguían.
El alcaide y los del castillo no tuvieron dificultad en franquearles la
entrada en la confianza de que hacían un servicio a los suyos. Mas tan pronto
como el auxiliar de Fernando se vió dentro con su gente, desnudaron todos los
alfanjes y se apoderaron de los engañados defensores de la fortaleza. Este
ardid, con que se propuso Cid Hiaya dar una prueba de lealtad a su vencedor y
amigo, excitó la rabia de los granadinos contra él, y no se cansaban de
llamarle traidor infame. Los prisioneros fueron puestos en libertad como
vencidos a mala ley, y Fernando, hecha la tala, que duró treinta días, se
retiró otra vez a Córdoba.
Alentado
Boabdil con la retirada del monarca aragonés, irritado con las correrías que
Mendo de Quesada y otros capitanes cristianos hacían en sus campos estorbando
las labores de los labriegos, y aprovechando la ocasión de estar ocupado el
marqués de Villena en aquietar los mudéjares de Guadix que andaban un poco
levantiscos, se animó a cercar y acometer la fortaleza de Alhendín que poseían
los cristianos por astucia de Gonzalo de Córdoba y por traición del alcaide
moro. Un incidente impidió al de Villena acudir con sus fronterizos tan pronto
como quería al socorro de los sitiados y no pudo evitar que Mendo de Quesada y
los cristianos que defendían el castillo cayeran en poder de Boabdil y que
fueran degollados y reducida a escombros la fortaleza. Creció con esto el
ánimo del rey Chico, e invadió repentinamente la Taha de Andarax y las tierras
del señorío del Zagal y de Cid Hiaya, regresando orgulloso a la Alhambra con
cautivos y ganados, después ele haber rendido y desmantelado el castillo de
Marchena. Los vasallos del Zagal quedaron alborotados y en rebelión, y
síntomas de querer rebelarse seguían notándose en los mudéjares de Guadix. Esto
último movió al marqués de Villena a tomar con ellos una determinación fuerte y
radical. Reuniendo cuanta gente pudo, acampó con ella cerca de aquella ciudad.
Reforzó la guarnición cristiana, y mandó a los moros salir al campo con
pretexto de hacer un alarde, y tan pronto como estuvieron fuera les cerró las
puertas y les obligó a alojarse en los arrabales y caseríos. Dióles después a
escoger entre abandonar el país con su riqueza mobiliaria o quedar sujetos a
una pesquisa judicial para averiguar quiénes habían sido los conjurados y los
instigadores. Ellos optaron unánimemente por la expatriación, y dejaron sus
antiguos hogares trasladándose con cuantos efectos pudieron trasportar a
África o Granada. Las poblaciones que por estos y otros medios quedaban
desiertas de moros iban siendo repobladas por cristianos que de diversas
provincias afluían a ellas.
Ya más
contentos los granadinos con Boabdil por el éxito de sus primeras excursiones,
meditaron otra, que al principio pensaron dirigir a Malaha, pero de la cual
desistieron por temor al prudente y valeroso Gonzalo de Córdoba que se hallaba
allí. Después a propuesta del intrépido Mohammed el Abencerraje acordaron
emprender la reconquista de algún pueblo de la costa para ver de ponerse en
comunicación con África, con la esperanza de recibir de allí socorros. A este
intento se encaminaban ya a Almuñécar, cuando de repente mandó Boabdil torcer
el rumbo por noticia que tuvo de que la guarnición de Salobreña se hallaba sin
municiones, sin agua y sin vituallas. Pronto se apoderó de los arrabales y
estrechó el castillo (agosto, 1490). Por veloces que quisieron acudir en
auxilio de los sitiados los gobernadores de Vélez y de Málaga, don Francisco
Enríquez y don Iñigo Manrique, con su gente, no pudieron pasar de Almuñécar y
de una isleta frontera al castillo, desde la cual apenas podían incomodar a los
moros. Sólo el hazañoso Hernán Pérez del Pulgar, acostumbrado a ejecutar las
proezas más difíciles, fletó un barco, espió una ocasión, se acercó a la orilla
de la costa, tomó tierra, y seguido de sesenta escuderos armados de ballestas y
espingardas, burló la vigilancia de los enemigos y se metió en la fortaleza,
desde la cual arrojó al campamento de los moros un cántaro de agua y una copa
de plata, para que vieran que no les apuraba la sed. Irritáronse con esta
provocación Boabdil y sus capitanes, y ordenaron a sus soldados el asalto
previniéndoles que no tuvieran piedad de nadie. Pero los cristianos de la
isleta molestaban cuanto podían con sus fuegos a los asaltantes. Pulgar y los
defensores del castillo resistían heroicamente, cuando al cabo de algunos días
de pelear sin comer ni dormir los unos, de dar infructuosos asaltos los otros,
supo Boabdil que los condes de Tendilla y de Cifuentes avanzaban a Almuñécar
con fuerzas considerables, y que el rey Fernando se apostaba para cortarle la
retirada en el valle de Lecrín. El rey Chico y sus capitanes tuvieron a bien
cesar en los asaltos, levantar de prisa el cerco, ganar la sierra y volver a
encerrarse en la Alhambra, desesperados del inútil ataque de Salobreña, pero
contentos con haber acertado a eludir un encuentro con Fernando.
El rey,
después de otra irrupción en la vega de Granada, en la cual empleó quince días
para hacer la tala de los panizos que los moros habían sembrado, eirlos así
privando de mantenimientos (setiembre), volvió sobre las comarcas de Baza y
Almería, y como no se le ocultase que aquellos habitantes, participando del mal
espíritu de los de Guadix, mantenían secretos tratos con los de Granada, los
hizo salir de las ciudades y de las plazas fuertes, dándoles a escoger entre
pasar a África o quedarse a vivir en las aldeas abiertas y alquerías, sin poder
entrar en población cerrada. Unos se resignaron a aceptar este último partido;
otros prefirieron desamparar la tierra de España, ya que así eran lanzados de
los techos bajo los cuales habían nacido y vivido sus padres. Merced a esta
dura y fuerte medida pudo Fernando regresar más tranquilamente a Córdoba, a
prepararse para otra más seria campaña
Mientras
los reyes hacían sus grandes preparativos, los capitanes de frontera ejecutaban
proezas individuales y mostraban con rasgos de valor heroico hasta dónde
rayaba, o su entusiasmo religioso, o su espíritu caballeresco. Cuéntase entre
otras la arriesgada y peligrosa hazaña que realizó Hernán Pérez del Pulgar.
Este campeón insigne, acompañado de quince de sus valerosos compañeros,
buscados y excitados por él, partió un día desde Alhama, su ordinaria
residencia, camino de Granada, con el temerario designio y resolución de
penetrar en la ciudad y ponerle fuego. Después de haberse ocultado un día
entre las alamedas de la Malaha, tomaron un haz de delgada leña y prosiguieron
la vía de Granada sin ser vistos ni sentidos hasta llegar al pie de sus muros.
Guiábalos un granadino, moro converso, y bajo su dirección Pulgar con una parte
de los intrépidos aventureros saltó por unas acequias, atravesó en el silencio
de la noche las oscuras y desiertas calles, llegó a la puerta de la gran
mezquita, y clavó en ella con su puñal un pergamino en que se leía el lema
cristiano Ave María. Dirigióse luego al vecino barrio de la Alcaicería, mas al
sacar fuego del pedernal para encender y aplicar al haz de leña se oyó y
divisó una ronda de moros; los aventureros desenvainaron sus espadas,
arremetieron y dispersaron la ronda, espolearon sus caballos, y dirigidos por
el moro ganaron el puente y se alejaron de la ciudad, que al ruido de aquella
refriega comenzaba ya a alborotarse. El rey premió largamente a los quince
osados campeones, y concedió además a Pulgar asiento de honor en el coro de la
catedral.
Hazañas
parecidas ejecutaron también Gonzalo de Córdoba y su compañero Martín de
Alarcón. Y cuéntanse igualmente aventuras caballerescas y galantes como la del
conde de Tendilla, el frontero mayor de Alcalá la Real. Noticioso el conde de
que una noble doncella granadina, sobrina del alcaide Abén Comixa, que tenía
concertado casamiento con el alcaide de Tetuán, iba a ser llevada a un puerto
de la costa para embarcarla y trasportarla a Africa a celebrar sus bodas,
determinó sorprenderla emboscándose en la sierra, como lo ejecutó apoderándose
de la joven y de su pequeña comitiva, que llevó consigo a Alcalá, donde dispensó
a los cautivos todas las atenciones de un cumplido caballero. Con noticia que
tuvo de este suceso el alcaide Aben Comisa, tío de la bella Fátima, que así se
llamaba la doncella, despachó al caballero aragonés don Francisco de Zúñiga, a
quien tenía prisionero, con carta del mismo Boabdil para el conde, ofreciendo
por el rescate de la novia hasta cien cautivos cristianos de los de Granada,
los que el conde eligiese. A esta propuesta contestó el de Tendilla poniendo a
Fátima a las puertas de Granada, escoltada por los suyos, después de haberle
regalado algunas joyas. Agradecido Boabdil a la galantería del caballeroso
conde, dio libertad a veinte sacerdotes cristianos y ciento treinta hidalgos
castellanos y aragoneses, y más agradecido todavía Abén Comixa entabló desde
aquel día y mantuvo después amigable correspondencia con el galante don Iñigo
López de Mendoza.
Llegó en
esto la primavera de 1491, y Fernando se halló en disposición de moverse camino
de Granada al frente de un ejército de cincuenta mil hombres, de ellos una
quinta parte de a caballo, compuesto de los contingentes de las ciudades de
Andalucía y de la gente que de otras provincias habían enviado o llevado los
grandes y nobles del reino. Supónese que acompañaban personalmente al rey el
marqués de Cádiz, el marqués de Villena, el gran maestre de Santiago, los
condes de Cabra, de Cifuentes, de Ureña y de Tendilla, el brioso don Alonso de
Aguilar y otros ilustres y nobles capitanes que representaban las glorias de
Alhama, de Loja, de Málaga y de Baza. El 16 de abril acampaba el ejército en la
Vega a dos leguas de la corte del antiguo reino de los Alhamares. La reina se
quedó en Alcalá con el príncipe y las infantas para atender como siempre a la
subsistencia y a las necesidades de los guerreros. En el palacio árabe de la
Alhambra celebraba Boabdil gran consejo con sus alcaides y alfaquíes sobre lo
que debería hacerse para la defensa de la ciudad. Acordes todos en cuanto a la
resistencia, quedó ésta decretada y organizada. Contábase en la capital del
emirato una población de doscientas mil almas, entre naturales y emigrados;
además de las huestes de veteranos había veinte mil mancebos en edad y aptitud
de manejar las armas; abundaban las provisiones en los almacenes; surtíanla el
Darro y el Genil de aguas copiosas; protegíanla las escabrosas montañas de
Sierra Nevada, y le enviaban su grata frescura; ceñíanla formidables muros y
torres, y se podía llamar la ciudad fuerte.
Convencido
Fernando de la dificultad de reducirla por la fuerza, determinó hacer una
correría de devastación por el ameno valle de Lecrín y por la Alpujarra, de
cuyos frutos se abastecía la ciudad. El marqués de Villena iba delante
incendiando aldeas, y recogiendo ganados y cautivos. El rey y los condes de
Cabra y de Tendilla tuvieron que sostener serias refriegas con los feroces
montañeses y con la hueste del terrible Zahir Aben Atar que les disputaban
aquellos difíciles pasos. Al fin, después de arruinar poblaciones y de talar
sembrados, regresó el ejército devastador no sin ser molestado por el activo
Zahir, a la vega de Granada, donde volvió a sentar sus reales para no
levantarlos ya más. Plantáronse las tiendas de los caudillos y las barracas de
los soldados en orden simétrico formando calles como una población, y cercóse
el campamento de fosos y cavas. La animación y el entusiasmo que se advirtió un
día en los reales era el anuncio de la llegada de la reina Isabel con el
príncipe y las infantas y con las doncellas que constituían su cortejo. El
marqués de Cádiz destinó a su soberana el rico pabellón de seda y oro que él
había usado en las campañas: las damas se acomodaron en tiendas menos
suntuosas, pero de elegante gusto.
Exaltados
los moros granadinos con la vista del campamento cristiano, diestros en el
combate, buenos y gallardos jinetes, amantes de empresas arriesgadas y dados a
hacer alarde de un valor caballeresco, ya que no se atrevían a pelear en
general batalla con todo el ejército reunido, salían diariamente o solos o en
pequeñas bandas y cuadrillas a provocar a los caballeros españoles a singular
combate. Los campeones cristianos los aceptaban, siquiera por ostentar su lujo
y su gallardía y por hacer gala de su valor ante las bellas damas de la corte
que presenciaban aquellas luchas caballerescas, y premiaban con sus finezas o
sus aplausos el arrojo, el brío o la destreza de los mejores combatientes.
Desde la llegada de Isabel era el campo cristiano un palenque siempre abierto a
esta especie de sangriento torneo; teniendo al fin que prohibir el rey, como ya
lo había hecho en alguna otra ocasión, estos costosos desafíos, en que se vió
no estar las más veces la ventaja por los cristianos, pues cuéntase que hubo
moro tan ágil cabalgador y tan arrojado, que apretando las espuelas a su
caballo árabe, saltó fosos, brincó empalizadas, atropelló tiendas, clavó su
lanza junto al pabellón de la reina, y volvió a su campo sin que hubiese quien
le alcanzara en su veloz carrera.
Isabel, a
quien los cuidados del gobierno no bastaban a distraer de los de la guerra,
inspeccionaba todo lo relativo al campamento, cuidaba de las provisiones y de
la administración militar, y muchas veces pasaba revista a las tropas a caballo
y armada de acero alentando a los soldados. Un día quiso ver de más cerca las
fortificaciones y baluartes de Granada y el aspecto exterior de la ciudad.
Obedientes todos a la más ligera insinuación de sus deseos, acompañáronla con
las debidas precauciones el rey, el marqués de Cádiz y los principales
caballeros, junto con el embajador de Francia que allí estaba, hasta la Zubia,
pequeña población situada en una colina cerca y a la izquierda de la ciudad.
Isabel estuvo contemplando desde la ventana de una casa los muros, torres y
palacios de la grande y única población que representaba ya el imperio musulmán
en España. Ella había prevenido al marqués de Cádiz que no empeñara aquel día
combate con los moros, pues no quería que se derramara sangre cristiana por la
satisfacción de una simple curiosidad o antojo suyo. Mas no pudiendo sufrir los
de Granada la presencia tan inmediata del enemigo, cuya inacción misma parecía
un silencioso reto o insulto, arrojáronse fuera de la ciudad con algunas
piezas de artillería, cuyos certeros disparos hicieron algún daño en las filas
cristianas. A tal provocación no les fue ya posible ni a los capitanes ni a los
soldados españoles contener su ardor ni reprimir su enojo, y arremetiendo con
impetuosa furia los marqueses de Cádiz y de Villena, los condes de Tendilla y
de Cabra, don Alonso de Aguilar y don Alonso Montemayor con sus respectivas
huestes, arrollaron de tal modo la infantería sarracena, que envolviendo ella
misma y desordenando en su fuga a los jinetes quedaron más de dos mil moros,
entre muertos, cautivos y heridos. Los demás entraron atropelladamente en la
ciudad por la puerta de Bibataubín (julio). Debe suponerse, y la historia así
lo dice, que la reina perdonó fácilmente al marqués de Cádiz y a sus bravos
compañeros la trasgresión de su mandato en gracia del triunfo. Los reyes, que
habían presenciado la pelea desde la Zubia con no poca zozobra, ordenaron por
la tarde la retirada al campamento.
Menos
afortunados don Alonso de Aguilar, su hermano Gonzalo de Córdoba, el conde de
Ureña y otros caballeros hasta el número de cincuenta, que se quedaron en
emboscada para sorprender a los moros que habían de salir aquella noche a
recoger los cadáveres, fueron ellos sorprendidos y degollados los más, y
gracias que se salvaron aquellos célebres caudillos; y no fue poca fortuna la
de Gonzalo de Córdoba, que habiendo caído en una acequia y pudiendo apenas
incorporarse y menos huir a pie con el peso de la armadura, encontró quien le
diera un caballo con el cual se puso a salvo. En cambio, en una salida que
después hizo Boabdil al frente de su caballería se vio en tanto apuro y tan
acosado por los cristianos, que sólo a la velocidad de su caballo tuvo que
agradecer no haber caído segunda vez prisionero, y volver a pisar los
suntuosos pavimentos de los salones de la Alhambra.
Una noche
(era el 14 de julio), la alarma, el sobresalto, la consternación cundieron de
repente en el real de los españoles. El fuego devoraba el rico pabellón de la
reina, y en breve se hizo general comunicándose con espantosa rapidez de unas
en otras tiendas. Isabel, que envuelta entre humo y llamas había podido salvar
su persona y sus papeles, corrió al pabellón del rey, y le despertó:
sobresaltado Fernando con el aviso, empuñó su lanza y su adarga, y a medio
vestir montó en su caballo y salió al campo. La alarma era ya general como el
fuego: el ruido de las cajas y trompetas se confundía con el de los gritos y
voces de la asustada gente: los capitanes y soldados acudían a las armas, y las
damas despavoridas y medio desnudas corrían sin saber dónde. Todos creían que
el fuego había sido puesto por el enemigo, mientras los moros, que desde los
baluartes de la ciudad veían la Vega iluminada por las llamas, creían asu vez
que era un ardid de los cristianos. Cuando el incendio se fue apagando, y vieron
éstos que no parecían enemigos por ninguna parte, se pudo ya averiguar con
calma la causa de aquel contratiempo y alboroto, que era en verdad bien pequeña
y sencilla. Al acostarse la reina Isabel mandó a una de sus dueñas que retirara
una bujía cuya luz la molestaba: la doncella tuvo la imprecaución de dejar la
vela cerca de una colgadura, que ondulando sin duda con alguna ráfaga de
viento que se levantó a media noche, se prendió y comunicó instantáneamente el
fuego a toda la tienda, y de allí a las demás. Por fortuna el incendio no causó
desgracias personales, y sí sólo la destrucción de algunos efectos de valor,
telas, brocados, joyas y alhajas en las tiendas de algunos nobles.
Pasado el
susto y calmados los ánimos, vino a convertirse en un bien aquel desastre; pues
para precaver otro de la misma especie en lo sucesivo, y por si el sitio se
prolongaba hasta el invierno, determinaron los reyes reemplazar las tiendas con
casas, al modo de algunas que se habían ya construido. Inmediatamente se puso
en ejecución este plan. Capitanes y soldados, caballeros de las órdenes,
grandes señores y concejos de las ciudades, todos se convirtieron
instantáneamente en fabricantes, artesanos y albañiles. Cesó el choque y
estruendo de las armas de guerra, y sólo se oía al ruido de la pica, del
martillo y de los instrumentos de las artes de paz. Merced a esta maravillosa
conversión y a la actividad de todos los trabajadores, en el breve tiempo de
ochenta días apareció como por encanto construida una ciudad cuadrangular de
cuatrocientos pasos de larga por trescientos doce de ancha, atravesada por dos
espaciosas calles, que cortadas por el centro formaban una cruz, con cuatro
puertas a los extremos. En cada cuartel se puso una inscripción que expresaba
la parte que cada ciudad había tenido en la obra. Luego que estuvo concluida,
todo el ejército deseaba que la nueva ciudad se denominara Isabela, por honra a
su ilustre fundadora, pero Isabel lo rehusó modestamente y quiso que llevara el
título de Santa Fe, en testimonio de la sagrada causa que todos defendían.
Idea grande y sublime, la de fundar una ciudad, única de España en que no había
podido penetrar la falsa doctrina de Mahoma, frente a otra ciudad, la única en
que tremolaba todavía el estandarte mahometano.
SALA DE
LAS DOS HERMANAS EN LA ALHAMBRA (GRANADA)
La
fundación de Santa Fe produjo más abatimiento en los moros que si hubieran
perdido muchas batallas. La presencia de un enemigo que tan a sus ojos y tan
confiadamente se asentaba en su suelo, exaltaba a la plebe granadina que
empezaba a insubordinarse otra vez contra Boabdil y sus consejeros, y aunque en
la ciudad se habían acopiado víveres en abundancia, la aglomeración de gentes
era tal que todo se consumía, y ya iba amagando el hambre. En tal situación
reunió y consultó el rey Chico su gran consejo a mexuar; el visir Abul Cacim
Abdelmelik hizo una pintura desconsoladora del estado de la ciudad y de sus
recursos, y todos convinieron en que era imposible sostener la plaza por mucho
tiempo. En su virtud, y muy secretamente para no irritar al pueblo, el mismo
Abul Cacim fue nombrado para que pasase con poderes del emir a hacer proposiciones
de avenencia a los reyes cristianos. Recibieron éstos al visir muy
benévolamente, y oída su embajada, otorgaron una tregua de setenta días (desde
el 5 de octubre) para arreglar las condiciones de la capitulación, y
autorizaron al secretario Hernando de Zafra y al capitán Gonzalo de Córdoba
para que sobre ello conferenciaran con los caballeros de Boabdil, el cual
nombró por su parte al mismo Abul Cacim, al cadí de los cadíes y al alcaide
Aben Comixa. Las conferencias se celebraban de noche y con mucho sigilo y
cautela, unas veces dentro de la ciudad, otras en la aldea de Churriana. Al
cabo de muchos debates y discusiones, quedaron al fin acordados los capítulos
de la entrega bajo las bases siguientes:
En el
término de sesenta y cinco días, a contar desde el 25 de noviembre, al rey
Abdallah (Boabdil el Chico), sus alcaides, cadíes, alfaquíes, etc., harían
entrega a los reyes de Castilla y Aragón de todas las puertas, fortalezas y
torres de la ciudad:—los reyes cristianos asegurarían a los moros de Granada
sus vidas y haciendas, respetarían y conservarían sus mezquitas, y les dejarían
el libre uso de su religión y de sus ritos y ceremonias; los moros continuarían
siendo juzgados por sus propias leyes y jueces o cadíes, aunque con sujeción al
gobernador general cristiano; no se alterarían sus usos y costumbres, hablarían
su lengua y seguirían vistiendo su traje:—no se les impondrían tributos por
tres años, y después no excederían de los establecidos por la ley
musulmana:—las escuelas públicas de los musulmanes, su instrucción y sus rentas
proseguirían encomendadas a los doctores y alfaquíes con independencia de las
autoridades cristianas:—habría entrega o canje recíproco de cautivos moros y
cristianos:—ningún caballero, amigo, deudo, ni criado del Zagal obtendría cargo
de gobierno:—los judíos de Granada y de la Alpujarra gozarían de los beneficios
de la capitulación:—para seguridad de la entrega se darían en rehenes
quinientas personas de familias nobles:—ocupada la fortaleza de la Alhambra por
las tropas castellanas, serían devueltos los rehenes. Añadíanse otras
condiciones sobre litigios, sobre abastos, sobre el surtido y uso de aguas
limpias de las acequias, y otros puntos semejantes.
Además de
las estipulaciones públicas, se ajustaron hasta diez y seis capítulos secretos,
por los cuales se aseguraba a Boabdil, a su esposa, madre, hermanos ée
inmediatos deudos la posesión de todos los heredamientos, tierras, huertas y
molinos que constituían el patrimonio de la real familia, con facultad de
enajenarlo por sí o por procurador; se le cedía en señorío y por juro de
heredad cierto territorio en la Alpujarra, con todos los derechos de una docena
de pueblos que se señalaron, excepto la fortaleza de Adra que se reservaron los
reyes: y se pactó además darle el día de la entrega 30,000 castellanos de oro.
Aprobaron
y ratificaron las capitulaciones los reyes cristianos y Boabdil; mas no habían
podido hacerse con tanto sigilo que trasluciera el pueblo el espíritu de las
negociaciones, y hasta los artículos secretos. Subió de punto la fermentación y
el disgusto popular cuando aquéllas acabaron de hacerse patentes; y como ya
Boabdil era mirado o con aborrecimiento o con desconfianza por la plebe
granadina a causa de sus relaciones con los cristianos, la agitación de las
turbas estalló en abierto tumulto, excitadas también y fogueadas por un
fanático ermitaño o santón, que corría como un frenético las calles llamando a
voz en grito a Boabdil y a sus consejeros «cobardes y traidores.» Hasta veinte
mil hombres armados se reunieron en torno al fogoso predicador, que nuestros
cronistas representan como un demente; pero es lo cierto que la imponente
actitud de la furiosa plebe obligó al rey Chico a encerrarse y parapetarse en
la Alhambra hasta el día siguiente, en que se atrevió ya a arengar a la
amotinada muchedumbre; y por lo menos en la apariencia se apaciguó el tumulto
y se restableció el orden. El hambre, sin embargo, contribuía a mantener viva
la irritación, y Boabdil temía que de un momento a otro reventara de nuevo el
furor popular, y de una manera que peligraran su persona, su familia, sus
amigos y los ciudadanos más nobles y honrados, sin que bastara a contener los
ánimos acalorados una proclama que Fernando e Isabel habían dirigido a los
granadinos exhortándolos a la paz so pena de hacer con ellos un escarmiento
como el de Málaga. Por lo mismo despachó a Aben Comixa con un presente de dos
magníficos caballos y una preciosa cimitarra, haciéndole portador de una carta
para los reyes, en que les exponía la conveniencia y el deseo de acelerar la
entrega de la ciudad antes de que se cumpliese el plazo convenido. Fernando e
Isabel aceptaron la proposición, y previas algunas conferencias y
contestaciones sobre el ceremonial que había de observarse en la entrega, para
no mortificar en cuanto fuese posible al rey vencido ni herir el orgullo de la
sultana madre, que no había perdido su natural altivez, quedó aquélla
concertada para el 2 de enero, en vez del 6, en que cumplía el plazo antes
convenido.
Al dorar
los rayos del sol del 2 de enero de 1492 las cumbres de Sierra Nevada y los fertilísimos
campos de la Vega, veíase a los capitanes, caballeros, escuderos, pajes y
soldados del ejército cristiano, vestidos de rigurosa gala, con arreglo a una
orden la noche anterior recibida, agruparse a las banderas para formar las
batallas. A pena de muerte estaba condenado el que aquel día faltara a las
filas. Los mismos reyes y personas reales vistieron de gran ceremonia, dejando
el traje de luto que llevaban por la inesperada muerte del príncipe don Alfonso
de Portugal, malogrado esposo de la infanta de Castilla doña Isabel. Todo era
movimiento y animación en el campamento de los españoles, y una alegría
inefable se veía pintada en el rostro de todos los combatientes. En esto
retumbaron por el ámbito de la Vega tres cañonazos disparados desde los
baluartes de la Alhambra. Era la señal convenida para que el ejército vencedor
partiera de los reales de Santa Fe para tomar posesión de la insigne ciudad musulmana.
Diéronse al aire las banderas, y comenzó la marcha. Iban delante el gran
cardenal de España don Pedro González de Mendoza, asistido del comendador
mayor de León don Gutierre de Cárdenas, y de otros prelados, caballeros e
hidalgos con tres mil infantes y alguna caballería. Atravesó la hueste el Genil,
y con arreglo al ceremonial acordado subía la Cuesta de los Molinos a la
explanada de Abahul, al tiempo que Boabdil, saliendo por la puerta de los
Siete Suelos con cincuenta nobles moros de su casa y servidumbre, se presentó a
pie al gran sacerdote cristiano: apeóse al verle el cardenal y le salió al
encuentro; saludáronse muy respetuosamente, apartáronse un corto trecho, y
después de conversar un breve espacio, «Id, señor, le dijo el príncipe musulmán
en alta voz y con triste acento; id en buen hora y ocupad esos mis alcázares en
nombre de los poderosos reyes, a quienes Dios, que todo lo puede, ha querido
entregarlos por sus grandes merecimientos y por los pecados de los musulmanes.»
Y se despidió del prelado con ademán melancólico.
Mientras
el cardenal con su hueste proseguía su camino y hacía su entrada en la
Alhambra, el rey moro cabalgaba seguido de su comitiva, y bajaba por el mismo
carril al encuentro de Fernando, que esperaba a la orilla del Genil, junto a
una pequeña mezquita, consagrada después bajo la advocación de San Sebastián.
Al llegar a la presencia del monarca vencedor, el príncipe moro hizo
demostración de querer apearse y besarle la mano en señal de homenaje, pero
Fernando se apresuró a impedirlo y contenerle. Entonces Boabdil se acercó y le
presentó las llaves de la ciudad, diciéndole: «Tuyos somos, rey poderoso y
ensalzado; estas son, señor, las llaves de este paraíso; esta ciudad y reino te
entregamos, pues así lo quiere Alá, y confiamos en que usarás de tu triunfo con
generosidad y con clemencia.» El monarca cristiano le abrazó, y le consoló
diciendo que en su amistad ganaría lo que la adversa suerte de las armas le
había quitado. En seguida sacó el rey Chico de su dedo un anillo, y ofreciéndosele
al conde de Tendilla, nombrado gobernador de la ciudad, le dijo: «Con este
sello se ha gobernado Granada; tomadle para que la gobernéis, y Dios os dé más
ventura que a mí.» Despidióse el infortunado príncipe con su familia, dejando a
todos enternecidos y profundamente afectados con esta escena. En las
inmediaciones de Armilla se presentó la triste comitiva a la reina Isabel, que
además de recibirla benigna y afable, restituyó a Boabdil su hijo, que formaba
parte de los jóvenes nobles que se habían dado en rehenes en octubre. La
desgraciada familia prosiguió escoltada hasta los reales de Santa Fe, donde
ocupó Boabdil la tienda del gran cardenal, a cuyo hermano, adelantado que era
de Córdoba, había encomendado el rey el servicio y esmerada asistencia del
príncipe moro.
Reinaba
en Granada pavoroso silencio. La reina Isabel, que colocada en una pequeña
eminencia no apartaba sus ojos de las torres de la Alhambra, sentía latir su
corazón de impaciencia al ver lo que tardaba en ondear en el palacio árabe la
enseña del cristianismo. En esto hirió su vista un resplandor que bañó su pecho
de alegría. Era el brillo de la cruz de plata que Fernando llevaba en las
campañas, plantada en la torre llamada hoy de la Vela. A su lado vió tremolar
el estandarte de Castilla y el pendón de Santiago. ¡Granada, Granada por los
reyes don Fernando y doña Isabel! gritaron en alta voz los reyes de armas. El
júbilo se difundió por todo el ejército. Salvas y vivas resonaron por toda la
Vega. Isabel se postró de rodillas mirando la cruz; el ejército hizo lo mismo;
los prelados, sacerdotes y cantores de la real capilla entonaron el Te Deum
laudamus, nunca cantado con más devoción y fervor ni en ocasión más grande
y solemne. Incorporáronse la reina y el rey, y dando a besar sus reales manos a
los nobles y capitanes que les habían ayudado a terminar tan gran empresa,
procedieron a posesionarse de la Alhambra, a cuyas puertas los aguardaban ya el
cardenal Mendoza, el comendador Cárdenas y el alcaide Aben Comixa. El rey
entregó las llaves de Granada a la reina, la cual las hizo pasar sucesivamente a
las manos del príncipe don Juan, del cardenal y del conde de Tendilla, nombrado
gobernador de la ciudad y del alcázar. «Las damas y los caballeros, dice un
erudito escritor, discurrían embelesados por aquellos aposentos de alabastro y
oro, aplaudiendo los sutiles conceptos de leyendas y versos estampados en sus
paredes, y explicados por Gonzalo de Córdoba y otros personajes peritos en el
árabe.»
ARMAS
PERTENECIENTES Á BOABDIL, ÚLTIMO REY MORO DE GRANADA
1 y 2.
Cascos existentes en la Armería Real de Madrid).—3, 4 y 5. Puñal con su vaina y
cuchillo pequeño.— 6 y 7. Espada y estoque real
Todavía
los reyes no entraron aquel día en la ciudad. Todavía volvieron a los reales
de Santa Fe, para disponer desde allí la entrada triunfal que se verificó el 6,
día de la Epifanía. Esta entrada se hizo con la solemnidad correspondiente a
tan gran suceso. Seiscientos cristianos arrancados a la esclavitud y sacados de
las mazmorras, iban delante llevando en sus manos los hierros con que habían
estado encadenados, y cantando letanías y alegres himnos. Tras ellos marchaba
una lucida escolta de caballeros, cuyas limpias armas y bruñidos arneses
deslumbraban la vista. Seguía el príncipe don Juan vestido de toda gala, y
acompañado del gran cardenal Mendoza y del obispo de Ávila, electo de Granada,
Fr. Fernando de Talavera, ambos en muías con sus ropajes sagrados. A los lados
de la reina marchaban sus damas y dueñas con sus más ricos y vistosos paramentos;
cabalgaba el rey en su soberbio caballo, circundado de la flor de la nobleza
castellana y andaluza; y cerraba la marcha el grueso del ejército al son de
marciales cajas, pífanos y trompetas, ostentando los estandartes de los
grandes y de los concejos. Entró la solemne procesión en Granada por la puerta
de Elvira, recorrió algunas calles y plazas, y subió a la Alhambra, donde los
reyes se sentaron en un trono que en el salón de Comares les tenía preparado el
conde de Tendilla, y terminó la ceremonia dando a besar sus manos a los nobles
y magnates de Castilla, y a los caballeros moros que quisieron rendir homenaje
a los nuevos soberanos.
Así acabó
la guerra de Granada, que nuestros cronistas no sin razón han comparado a la de
Troya por su duración, y por la variedad de hechos históricos y de dramáticos
incidentes que la señalaron. Y tal fue el feliz desenlace de la larga, penosa y
admirable lucha sostenida por cerca de ocho siglos entre españoles y
sarracenos, entre el Evangelio y el Corán, entre la cruz y la cimitarra. Acabó
el imperio de Mahoma en los dominios de Occidente; España es libre y cristiana,
y los Reyes Católicos Fernando e Isabel han visto cumplidos sus deseos y
coronada su obra.
«Así
acabó, dice el autor arábigo, el imperio de los muslimes en España el día 5 de
Rabie primero del año 897.»
Digamos
algo de la suerte que corrieron después los principales personajes moros y
cristianos que figuraron en las últimas jornadas de este gran drama, y que ya
no influyeron más en los sucesos de la Península.
El Zagal. Este
valiente y destronado emir no pudo resignarse a vivir reducido al estrecho
señorío del territorio de Andaras, que la desgracia le había hecho trocar por
su reino. Mortificábanle los recuerdos del trono perdido: sus mismos vasallos
le faltaron a la obediencia y le dieron graves disgustos y sinsabores, y mal
podía tener confianza en los que ya en una ocasión habían intentado matarle.
Lleno, pues, de melancolía, determinó a los pocos meses abandonar aquellos
valles, y vendiéndolos a Fernando por cinco millones de maravedís, se embarcó
con algunos fieles amigos para el continente africano, donde esperaba pasar
tranquilo el resto de sus días. Pero el tirano y avaro rey de Fez se apoderó
arbitrariamente de sus riquezas, y después de despojarle le encerró en un
lóbrego calabozo, donde llevó su ruda ferocidad al extremo de hacer que un
verdugo le abrasara los ojos con una pieza de azófar hecha ascua. Alegaba por
pretexto el bárbaro africano para tan cruel tratamiento el haber sido el Zagal
enemigo de su aliado Boabdil. El miserable proscrito salió de la prisión ciego
y cubierto de andrajos, y así anduvo de pueblo en pueblocomo un mendigo, hasta
que un valí que le había conocido en tiempos más felices, le dió amparo y
seguridad, y le vistió y alimentó, suministrándole los consuelos posibles en su
infortunio. Así vivió bastante tiempo, y murió excitando la compasión general
con su pobreza. Dicen que le pusieron en su vestido un rótulo que decía: Este
es el desdichado rey de los andaluces. Tal fué el desventurado fin del
valeroso Muley Abdallah, el Zagal, penúltimo rey de Granada.
Boabdil,
el rey Chico. Este postrer monarca granadino, después de permanecer algunos
días en los reales de Santa Fe, se retiró con su familia y sus allegados al
territorio de la Alpujarra, que se le había señalado en la capitulación. Al
trasponer una colina, cuya eminencia es el último punto desde el cual se
divisan por aquella parte las torres de Granada y los fértiles campos de su
anchurosa vega, el desgraciado príncipe musulmán refrenó su caballo, dirigió
una mirada melancólica hacia el magnífico palacio árabe, reciente mansión de
sus delicias, y centro de su perdido esplendor y grandeza, derramó algunas lágrimas,
lanzó un hondo suspiro, dió el último adiós a Granada, picó su caballo, y la
perdió de vista para siempre. Cuéntase que su madre, la altiva sultana Aixa, le
dijo reprendiéndole su debilidad: «Haces bien, hijo mío, en llorar como mujer,
ya que no has tenido valor para defenderte como hombre.» Desde entonces los
moriscos llamaron aquella colina Feg Allah Akbar; los cristianos la han
llamado el Suspiro del Moro.
Vivía
Boabdil con su familia y sus amigos en Cobda, lugar de su señorío en la
Alpujarra, como un opulento magnate, recreándose en ejercicios y partidas de
caza con galgos y azores, más conforme, al parecer, con su suerte y con aquel
género de vida que su tío el Zagal. No estaba a gusto Fernando con la
permanencia del destronado príncipe moro en España; recelábase de él, le
espiaba los pasos, le averiguaba sus tratos y comunicaciones, y con el deseo de
alejarle se decidió a proponerle por medio de sagaces emisarios las bases de un
nuevo convenio, y principalmente la enajenación de su hacienda y Estado y su
traslación a África con su familia. Contestó el moro que él se hallaba contento
y satisfecho con la paz de su retiro, y que no pensaba cambiarla por nada
(diciembre, 1492). Mas como insistiesen los reyes con más empeño e indicasen
sus recelos e inquietudes, queriendo Boabdil tranquilizarles trató de ir a
Barcelona, donde entonces se hallaban Fernando e Isabel. El secretario Fernando
de Zafra, que residía en Granada, de orden del rey Fernando entorpeció con maña
y sagacidad el proyectado viaje y entrevista de Boabdil (febrero, 1493).
Realizóse, no obstante, el propósito de Fernando, merced a la oficiosa
intervención de Aben Comisa, antiguo secretario, alcaide y visir del rey
Chico, que, ganado por los cristianos, le comprometió pérfida y traidoramente
abusando de su nombre, y vendiendo sin orden suya a los reyes el patrimonio y
haciendas de su antiguo soberano en 21,000 castellanos de oro, no olvidándose
de estipular para sí condiciones ventajosas. Cuando el desleal consejero
anunció a Boabdil el trato y escritura hecha con Fernando, aquél desnudó su
espada e intentó hundirla en el pecho de quien tan alevosamente le había vendido.
Al fin era débil, y tuvo que resignarse a aceptar aquella capitulación
subrepticia. En su virtud su madre y hermana enajenaron también sus haciendas,
y con la suma de todo, que ascendía a unos nueve millones de maravedís, se
prepararon todos a abandonar el suelo nativo y pasar a África. La bella, la
dulce y afectuosa sultana Moraima sintió tal abatimiento y pesadumbre, que
sucumbió de amargura y de dolor antes de emprender el viaje.
Difirióse
éste por causas que no son de este lugar hasta octubre (1493); en este mes el
desventurado Boabdil se despidió de su patria y antiguo reino, se embarcó en
Adra con el resto de su familia, acompañándole más de mil moros de ambos sexos,
arribó felizmente a la costa africana, y se estableció en el reino de Fez. El califa
Benimerín le recibió más benévolamente que al Zagal, y le trató como a
príncipe. Con el dinero que había llevado de España levantó allí un palacio
parecido a la Alhambra. Tenía entonces 32 años, y vivió otros 34, hasta que
comprometido a pelear en favor del califa de Fez en la guerra que le hicieron
los Jerifes, murió combatiendo en primera fila a manos de los bárbaros. La
reina Isabel se alegró de la salida de España del rey Chico, pero sintió mucho
la de su hijo, a quien intentaba hacer cristiano. De la ida del rey moro (escribía
a su confesor fray Fernando de Talavera) habernos ávido mucho placer, y de
la ida del infantico su hijo mucho pesar.—Carta de Isabel al arzobispo de
Granada, Zaragoza, 4 de diciembre de 1493.
La
sultana Zoraya, viuda de Muley Hacen, la llamada en su juventud Lucero de la
mañana, se volvió a convertir al cristianismo que había profesado en sus
primeros años, por los esfuerzos y dulces exhortaciones de la piadosa reina de
Castilla, y tomó otra vez el nombre de Isabel que antes había tenido. Sus hijos
Cad y Razar se bautizaron también, y adoptaron los nombres de don Fernando y
don Juan con el apellido de Granada. Con el tiempo fueron trasladados a
Castilla con título y rentas de infantes. Don Fernando de Granada casó con
doña María de Sandoval, biznieta del primer duque del Infantado, y murió sin
sucesión en Burgos en 1512. Don Juan de Granada enlazó con doña Beatriz de
Sandoval, prima de la anterior, hija del conde de Castro. Sus descendientes
emparentaron también con las familias más nobles de España. Los duques de
Granada conservaron el linaje y blasón de los reyes Alhamares.
El
príncipe Cid Hiaya. Este noble y valeroso defensor de Baza abrazó igualmente la
religión de Jesucristo, y tomó el nombre bautismal de Don Pedro de Granada Venegas.
Fue alguacil mayor de Granada, y obtuvo la insignia de la orden y caballería de
Santiago. Permaneció algún tiempo en aquella ciudad, pero agraviado de los
reyes, que le hicieron renunciar sus posesiones antiguas sin indemnizarle, se
retiró a Andarax, donde murió en 1506. Su hijo y sus dos hijas también
abjuraron la fe de Mahoma. Aquél, llamado don Alonso de Granada, casó de
primeras nupcias con la ilustre doña María de Mendoza, y su descendencia radica
hoy en la casa de los marqueses de Campotejar. De segundas nupcias enlazó con
doña María Quesada, y sus descendientes pertenecen hoy también a ilustres casas
españolas.
Personajes cristianos.—El condestable de
Castilla, don Pedro Fernández de Velasco, bajó al sepulcro con la dulce y muy
reciente satisfacción de dejar a Granada en poder de sus reyes, pues falleció
el mismo día 6 de enero.
El
adelantado de Andalucía, don Pedro Enríquez, gozó también poco tiempo el placer
de ver concluida una guerra en que tanta parte había tenido, sobrecogiéndole la
muerte en el camino de Granada a Sevilla en un ventorrillo junto a Antequera.
El duque
de Alburquerque, don Beltrán de la Cueva, antiguo favorito de Enrique IV,
falleció también aquel mismo año de 1492, después de haber visto cuán inmensos
beneficios trajo a España la atinada resolución de haber hecho reina de
Castilla a la princesa Isabel con preferencia a doña Juana la Beltraneja, que
la fama popular suponía hija suya.
El
marqués de Cádiz y el duque de Medina-Sidonia. ¡Coincidencia admirable y singular! En una misma semana de agosto de aquel año memorable, y según algunos en el
mismo día (el 28), descendieron puede decirse simultáneamente a la tumba los
dos ilustres y antiguos rivales y enemigos encarnizados, después nobles y
generosos amigos, don Rodrigo Ponce de León y don Enrique de Guzmán, los dos
más poderosos magnates de Andalucía, campeones esclarecidos en la guerra
contra los moros, y a quienes la hábil y virtuosa Isabel con su industria y
sagacidad había convertido de adversarios terribles en amigos leales y tiernos,
de vasallos revoltosos en esforzados capitanes y en terror de los enemigos de
la fe.
El
marqués duque de Cádiz, nervio y alma, y como el Aquiles de esta famosa guerra,
que desde su principio hasta su fin, desde la sorpresa de Alhama hasta la
rendición de Granada se encontró en todas las batallas, y se señaló por su
esfuerzo en todos los combates; el más cumplido caballero castellano, amante
de sus reyes, amado de sus vasallos y galante con las damas, tan activo para
adquirir bienes como pródigo en gastarlos; este insigne campeón de su religión
y de su patria, sobrevivió poco a la conquista de Granada, muriendo todavía en
buena edad (49 años) a consecuencia de sus largas fatigas y padecimientos, y
como si este soldado de la fe, lo mismo que su amigo el de Medina-Sidonia,
vencidos los guerreros de Mahoma, hubieran cumplido su misión sobre la tierra.
Muchos
son los cronistas de los siglos XV y XVI que nos dan noticias acerca de la
guerra de Granada. Sin embargo, nuestros lectores habrán observado que en lo
general hemos dado la preferencia y escogido por guías entre los
contemporáneos, a Hernando del Pulgar, cronista de los Reyes Católicos, que
acompañó a la reina en sus expediciones militares; a Andrés Bernáldez, cura de
los Palacios junto a Sevilla, que estuvo en íntimas relaciones con el marqués
de Cádiz y con los principales señores de Andalucía, y pudo ver la mayor parte
de los sucesos; a Pedro Mártir de Angleria, a quien trajo de Roma a España el
conde de Tendilla, que presenció el sitio de Baza, acompañó al ejército en las
campañas posteriores, y tuvo cátedras después en varias universidades del
reino; a los ilustrados Lucio Marineo y Antonio de Lebrija, dos de los
literatos más eruditos de su tiempo, sin perjuicio de valernos de los demás
cronistas e historiadores que hemos citado, y de los documentos que se
conservan en los archivos de Simancas y en otros particulares.
De entre
los modernos historiadores, los que a nuestro juicio tratan los sucesos de esta
guerra con más juicio, método, orden, extensión y claridad, son William
Prescott, en su History of the reign of Ferdinand and Isabella, the catholic,
perfectamente vertida al español por el académico señor Sabau y Larroya, y La-
fuente Alcántara en la suya, De la ciudad y reino de Granada, éste con
más latitud, pues dedica á ella cerca de 330 páginas.
El
erudito anglo-americano Washington Irving en la Crónica de la Conquista de
Granada, Chronicle of the Conquest of Granada, ha embellecido la
relación de los importantes acontecimientos de este período dándole cierta
forma épica, o sea de lo que los extranjeros llaman romance; pero como dice un
ilustrado escritor, extranjero también, «haciendo justicia a la brillantez de
sus descripciones y a su habilidad dramática, no se sabe en qué clase o
categoría colocar su libro, pues para romance hay en él demasiada realidad, y
para crónica no hay bastante.»
CAPÍTULO VIIIEXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS1492
|

LA RENDICIÓN DE GRANADA |
GRANADA |

EL SUSPIRO DEL MORO |

LA ALHAMBRA DE GRANADA |

SALA DE LAS DOS HERMANAS EN LA ALHAMBRA (GRANADA) |


MIHRAB DE LA MEZQUITA DE LA ALHAMBRA |
