| cristoraul.org |
SALA DE LECTURA B.T.M. |
| Historia General de España |
 |
 |
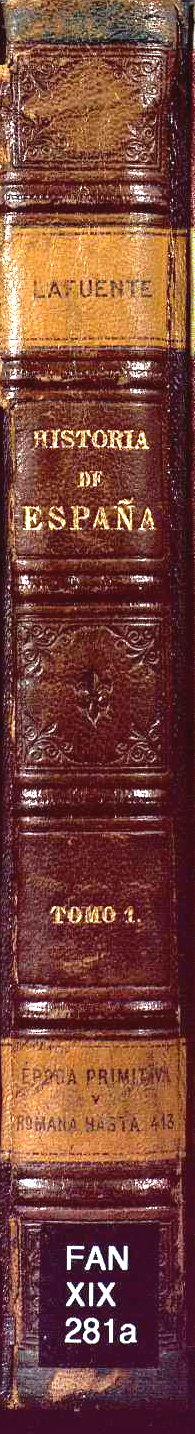 |
JAIME II EL JUSTO EN ARAGON.
De 1291 a 1327.
Tan luego como don Jaime II vino de Sicilia y se coronó como rey
de Aragón en Zaragoza, procuró arreglar las largas diferencias que su hermano
había tenido con Sancho el Bravo de Castilla, viéndose los dos monarcas en Monteagudo
y Soria, de que resultó aquel tratado de paz en que se ajustó el matrimonio del
de Aragón con la infanta Isabel de Castilla, y el auxilio naval que ofreció al
castellano para la guerra contra el rey de Marruecos y sitio de Tarifa: tratado
que se ratificó después en Calatayud en medio de grandes fiestas y regocijos,
pero del cual quedaron muy disgustados los aragoneses, considerándole
desventajoso para su reino.
Pero la fuerza, la energía, la vitalidad de Aragón tenían que
emplearse fuera de la península española, ya por la puerta que el testamento
del tercer Alfonso dejaba abierta para nuevas complicaciones con los estados
del Mediodía de Europa, ya porque reteniendo Jaime II para sí la corona de
Sicilia contra lo ordenado en el testamento de su hermano y contra lo
estipulado en Tarascón, quedaba expuesto a las consecuencias del enojo y mala
voluntad de todos los príncipes comprendidos en aquel asiento. Así la guerra
que había estado suspensa algún tiempo se renovó en Calabria, donde por fortuna
suya los aragoneses, mandados por el valeroso don Blasco de Alagón, y los
sicilianos conducidos por el terrible almirante Roger de Lauria,
ganaron dos señalados triunfos sobre los franceses, aprisionando el primero al
general enemigo, y volviendo el segundo a Mesina con su flota victoriosa y
cargada de despojos y de naves apresadas. Era ya no obstante tan general y
tan vehemente el deseo de paz y tan reconocida su necesidad por
todos, que nuevamente se entablaron
negociaciones para ver de llegar a un arreglo definitivo, por el cual suspiraba
ya todo el mundo cristiano. Repitiéronse, pues, las
embajadas, las proposiciones, las entrevistas de soberanos, en que
intervinieron, o personalmente o por representación, el papa, los reyes de
Nápoles, de Francia, de Aragón y de Castilla, y todos los demás príncipes cuya
suerte se hallaba comprometida y pendiente del resultado de estos conciertos.
Los puntos capitales de mayor dificultad para la concordia eran, por parte del
rey de Aragón, la devolución de la Sicilia a la iglesia, a lo cual se oponían
enérgicamente los Sicilianos y el infante don Fadrique,
por parte de Carlos de Valois la renuncia de la investidura del reino de Aragón; a éstas estaban subordinadas otras muchas cuestiones de no escaso interés e
importancia, teniendo que atender al propio tiempo el rey de Aragón a los
asuntos del vecino reino de Castilla, de los cuales y de los tratos y vistas
que tuvo con Sancho IV y de la suerte que entonces corrieron los hijos del
príncipe de Salerno y los del infante don Fernando de la Cerda que el de Aragón
tenía en su poder, dimos cuenta en el reinado de Sancho el Bravo de Castilla.
No era pequeño obstáculo para el arreglo de la paz, en unos
tiempos en que el jefe de la iglesia por mil circunstancias generales y
especiales era el alma de todas las negociaciones políticas, la larga vacante
de la silla apostólica, pues desde la muerte del papa Nicolás IV en 1292,
estuvo dos años sin proveerse por la profunda división que reinaba entre los
cardenales, que casi siempre en cónclave no les era posible llegar a entenderse
y concertarse sobre la elección de pontífice. Al fin, en julio de 1294, como
por una especie de inspiración se convinieron todos y sorprendieron a la
cristiandad con la elección de un anciano y virtuoso ermitaño que hacía una
vida sencillísima y oscura en Tierra de Labor. Este santo y humilde siervo de
Dios, que en su consagración (29 de agosto) tomó el nombre de Celestino V, con
el deseo sincero de ver restablecida la paz envió inmediatamente al rey de
Aragón dos legados, para que en unión con los embajadores de Francia que aquí
estaban, viesen de concluir la apetecida concordia. Mas convencido luego aquel piadoso varón de que no era a propósito para tan alta
dignidad y tan difícil cargo en circunstancias tales, resignó antes de cuatro
meses el pontificado en la ciudad de Nápoles despojándole de las insignias
pontificias (diciembre, 1294), y dejando a sus sucesores, como dice Bernardo
Guido en su Historia, «un ejemplo nuevo de humildad y de abnegación, que todos
habían de aplaudir y muy pocos habían de imitar»
Fue entonces elevado a la silla de San Pedro un personaje, que
por su carácter y antecedentes era el reverso de su antecesor: hábil, sagaz,
activo, versado ya en los negocios del siglo y de la política, y en quien
parecía verse resucitar los días de los Gregorios séptimos y de los Inocencios terceros: tal era el
cardenal Cayetani, a quien se dio el nombre
pontifical de Bonifacio VIII. Uno de sus primeros actos fue recluir en una
prisión a su antecesor, so pretexto de prevenir un cisma en la iglesia, si
acaso se arrepentía de su abdicación, o había quien con dañado intento quisiera
otra vez proclamarle. Había tenido gran parte en la elevación de Bonifacio VIII
la influencia de Carlos II de Nápoles. Las gestiones del nuevo pontífice en
favor de la paz hallaron ya los ánimos de los príncipes harto preparados a un
acomodamiento, y puede decirse que no faltaba ya sino
dar sanción a las negociaciones. La muerte de Sancho IV de Castilla, ocurrida
en 1295, no las interrumpió. Cruzáronse embajadas en
todas direcciones, y congregáronse al fin
representantes de los diferentes soberanos en Anagni,
ciudad de los estados pontificios, donde se hallaban el papa y el rey Carlos de
Nápoles.
Ajustóse finalmente en Anagni la deseada paz
general bajo las condiciones siguientes: Jaime II de Aragón había de casar con
Blanca, hija de Carlos II. de Nápoles, dándole en dote cien mil marcos de
plata: el santo padre anulaba y disolvía por causa de parentesco el matrimonio
antes concertado de Jaime de Aragón con la infanta Isabel de Castilla: el rey
de Aragón restituía a la iglesia el reino de Sicilia e islas adyacentes, salvos
los derechos de Carlos de Nápoles: lo mismo se estipuló respecto a la Calabria,
y a todas las posesiones de este lado del Faro: el rey de Francia y su hermano
Carlos habían de renunciar el reino de Aragón en poder de la iglesia, para que
ésta le restituyese a don Jaime, el cual le había de poseer de la misma manera
que le había tenido su padre el rey don Pedro antes que la Santa Sede le diera al de Valois: este último recibiría en indemnización el condado de Anjou que le cedía Carlos de Nápoles: el papa alzaría y
revocaría las sentencias de excomunión y entredicho que pesaban sobre don Jaime
de Aragón y su hermano don Fadrique, y sobre los
reinos y habitantes de Aragón y de Sicilia: el aragonés restituiría a Carlos de
Nápoles sus hijos y todos los demás rehenes que tenía en su poder: un nuncio
especial sería enviado a Sicilia para absolver al reino y a todos los que
estaban ligados con censuras eclesiásticas y reconciliarlos con la iglesia:
habría buena y firme paz y amistad entre el rey de Aragón y el de Francia, y
Carlos su hermano, por sí y sus descendientes y valedores: se revocaban y anulaban
todos los compromisos y obligaciones anteriores a este convenio. Añadieron y
protestaron los aragoneses que si algunos ricos-hombres o caballeros de sus
reinos iban a ayudar o servir a los enemigos del rey de Francia, no se pudiese
hacer por ello un cargo al rey de
Aragón, porque era fuero y costumbre general de España que los soberanos no
pudiesen prohibir a los ricos-hombres y caballeros que se salieran del reino e
ir a servir a quien quisiesen. El papa tomaba a su cargo el tratar con el rey
de Aragón el negocio de la restitución que había de hacer al de Mallorca, su
tío, de las islas, lugares y castillos que le había tomado durante la guerra,
quedando los dos en la posesión respectiva de sus reinos, en los términos
señalados por el testamento del rey don Pedro (junio, 1295).
Estas fueron las condiciones públicas de la célebre paz de Anagni, a las cuales se añadieron dos artículos secretos:
por el primero renunciaba el rey de Aragón su derecho al reino de Sicilia, a
cambio de las islas de Córcega y Cerdeña de que le hacía donación el papa: por
el segundo ofrecía el aragonés al rey de Francia cuarenta galeras armadas con
su almirante y sus capitanes bien en orden para la guerra que tenía con el de
Inglaterra sobre el ducado de Gascuña. Concluida la paz,
don Jaime de Aragón convocó cortes en Barcelona para que la confirmasen, como
así se realizó, si bien, entendido por algunos lo de los artículos secretos,
murmuraron y llevaron a mal que el rey hubiese renunciado a la posesión cierta
de Sicilia por la promesa de las islas de Córcega y Cerdeña, más fácil de
ofrecer que de cumplir, y que habría que conquistar con las armas.
Restaba la dificultad de ejecución por lo concerniente a la
sumisión de Sicilia, que era la cláusula más delicada del tratado. El papa
Bonifacio con deseo de arreglarlo todo amistosamente, logró reducir a don Fadrique de Aragón, gobernador de aquel reino, a que
tuviese con él una entrevista, que se verificó en el campo a cuatro millas de
Velletri, yendo el infante acompañado de Juan de Prócida y del almirante Roger de Lauria. Luego que se vieron,
«¿Sois vos, le preguntó el papa al almirante, el enemigo tan terrible y el
adversario tan formidable de la iglesia, y por quien tanta gente ha perdido la vida?—Padre Santo, le contestó el almirante sin turbarse, los responsables de estos males sois vos y
vuestros predecesores.» Habló después a todos el pontífice con mucha templanza sobre la conducta de los sicilianos, sobre el convenio de Anagni, y sobre lo dispuesto que estaba a tratarlos con
clemencia; pero don Fadrique se volvió a Sicilia sin
que en aquella entrevista quedara nada decidido. A los representantes que allí
dejó les propuso el papa que si don Fadrique renunciaba a la corona de Sicilia, le casaría con Catalina, hija de Filipo y
sobrina de Carlos de Nápoles y de Balduino, último emperador de Constantinopla,
la cual se suponía ser sucesora legítima del imperio, prometiendo dar al
infante para su conquista ciento y treinta mil onzas de oro en cuatro años. La
proposición no obtuvo respuesta; y tan distantes estaban los sicilianos de
ceder a las pretensiones de Roma, que dos religiosos franciscanos que el papa
envió con letras en que los exhortaba a aceptar las condiciones de la paz
universal, dieron gracias de haber podido libertarse del furor del pueblo.
Seguidamente enviaron los de Sicilia nueva embajada a don Jaime de Aragón para
protestar contra el tratado como afrentoso y perjudicial para ellos, y rogarle
que no se cumpliese.
Llegaron estos embajadores a Cataluña casi al propio tiempo que
Carlos de Nápoles y el legado pontificio cardenal de San Clemente, que con gran
comitiva de caballeros traían a la princesa Blanca para celebrar su matrimonio
con el rey don Jaime, en conformidad al tratado. Verificáronse las bodas en Villabeltrán (1.º de noviembre, 1295), y
en esta ocasión declaró el rey explícitamente a los enviados sicilianos la
cesión que de aquella isla había, hecho en Carlos su suegro, noticia que los
turbó, dice el cronista aragonés, como una sentencia de muerte. Entonces ellos
a su vez declararon ante toda la corte y a nombre del reino de Sicilia que se
consideraban legítimamente libres y absueltos de cualquier juramento de
homenaje y fidelidad que le hubiesen prestado, y que por el mismo hecho estaban
en el caso de buscar y elegir rey y señor a su voluntad, según les
conviniese: protesta que, admitida por el rey, fue elevada a instrumento público. Uno de los embajadores, Cataldo Ruffo, orador elocuente y fogoso, en un discurso vehemente
y apasionado que dirigió a los que presentes se hallaban, les dijo entre otras
cosas: «Muchas veces hemos sabido y oído hablar de vasallos que han desamparado
a su señor: recordad vosotros, barones, si oísteis jamás que un rey haya dejado
así a sus más fieles vasallos en manos y poder de sus enemigos.» Al terminar
aquella vigorosa arenga, que era una acusación terrible contra el rey don
Jaime, los embajadores rasgaron sus vestiduras en señal de dolor, y regresaron
a Sicilia, desembarcando en Palermo vestidos de luto y con la tristeza pintada
en sus rostros.
Congregado inmediatamente el parlamento en Palermo, unánimemente
fue aclamado don Fadrique de Aragón rey de Sicilia
(15 de enero, 1296), y poco después se coronó con toda ceremonia (marzo, 1296)
bajo el nombre de Fadrique o Federico III, siendo el
almirante Roger de Lauria uno de los que más
ardientemente abogaron por la justicia y la conveniencia de esta elección. Un
enviado del papa quiso presentarse a los mesineses, ofreciéndoles, a nombre de
su santidad, los fueros y libertades que quisieran, con tal que aceptaran el
tratado de paz. El caballero Pedro de Ansalon salió a
recibirle, y a la proposición del enviado pontificio contestó desnudando la
espada: «Con ésta, y no con papeles e instrumentos se procurarán la paz los
sicilianos, y os rogamos, si no queréis perecer, que salgáis cuanto antes de la
isla.» Con toda esta arrogancia desafiaba el pequeño reino de Sicilia el poder
de todos los grandes estados del Mediodía de Europa. Hacíase con esto inevitable ya la guerra. El papa anuló la elección de don Fadrique, y nombró a don Jaime de Aragón confalonier o confalonero de la
iglesia, y generalísimo de todas las tropas de mar y tierra para la cruzada que
había de servir de pretexto a una expedición contra Sicilia, y don Jaime por su
parte llamó a todos los aragoneses y catalanes que se hallaban en aquel reino;
pero apenas alguno le obedeció, y casi todos abrazaron la noble causa de los
sicilianos.
Fue el mismo don Fadrique el primero a
comenzar la guerra por la parte de Calabria, apoderándose de Esquilache, de Catanzaro y de otras ciudades y posesiones
pertenecientes al rey de Nápoles: pero desacuerdos ocurridos entre don Fadrique de Sicilia y el almirante Roger de Lauria acabaron por separar a éste, lo mismo que a Juan de Prócida, de la causa siciliana que tan esforzadamente
habían sostenido, acabando por pasar al servicio de la iglesia y del rey de
Aragón los mismos que habían promovido y fomentado por tantos años la
independencia de Sicilia. La misma reina doña Constanza con la infanta doña Violante se fueron a Roma, donde concurriendo por
llamamiento del pontífice el rey don Jaime de Aragón después de la guerra de
Murcia, se estrecharon las relaciones y lazos entre la casa de Aragón y la de
Nápoles, de tan largo tiempo enemigas, con el casamiento de la infanta doña Violante con Roberto, duque de Calabria, hijo de Carlos II
de Nápoles, y heredero de los reinos de Jerusalén, de Nápoles y de Sicilia
(1297). Allí dio también el papa Bonifacio a don Jaime II de Aragón la
investidura de las islas de Córcega y Cerdeña, con arreglo a la estipulación
secreta de Anagni, en feudo de la iglesia, a la cual
había de dar dos mil marcos de plata, cien hombres de armas y quinientos
infantes, obligándose además a obrar como enemigo contra los que lo fuesen de
la Santa Sede. De este modo el rey de Aragón, después de tan largas y terribles
luchas de sus predecesores con Roma, se ligaba ahora con la silla pontificia y
se comprometía a guerrear por ella contra su propio hermano. Con esto regresó a
Cataluña a preparar una expedición contra Italia, sin que a don Fadrique le sirviera ni recordarle sus deberes fraternales
ni hacerle ver el derecho con que poseía la corona de Sicilia: a todo
contestaba don Jaime con las obligaciones que había adquirido para con la corte
de Roma.
Cosa bien extraña debió parecer ver arribar a las costas de
Italia en agosto de 1 298 una escuadra de ochenta galeras aragonesas mandadas
por el rey don Jaime II. (que acababa de restituir las Baleares a su tío don
Jaime de Mallorca en los términos prescritos en la paz de Anagni),
desembarcar aquel monarca en Ostia, pasar a Roma a recibir de manos del papa el
estandarte de la iglesia, dirigirse a Nápoles a verse con el rey Carlos, tomar
en su compañía a Roberto, duque de Calabria, y en unión con la flota del
almirante Lauria, a la cabeza de naves y tropas
francesas, provenzales, italianas, aragonesas y catalanas, ir a privar a su
propio hermano de aquel mismo reino de Sicilia que obtuvo su padre, que gobernó
él, y en que los sicilianos se empeñaban en sostener a don Fadrique. Apoderóse el rey de Aragón de varios lugares fuertes
de Calabria, y trasponiendo el Faro, fue a poner sitio a Siracusa. No
desalentaron por eso ni don Fadrique ni los
sicilianos; antes en varios reencuentros que tuvieron con los confederados de
Aragón y de Nápoles, la victoria se declaró por los de don Fadrique:
los mesineses apresaron una flotilla de diez y seis galeras que capitaneaba
Juan de Lauria, pariente del almirante Roger,
cogiéndole a él prisionero: los generales de don Fadrique que más se distinguieron en esta guerra fueron el aragonés don Blasco de Alagón
y el catalán Conrado Lanza, ambos valerosos y esforzados capitanes. Siracusa,
defendida vigorosamente por el caballero don Juan de Claramonte,
resistió denodadamente los ataques de la escuadra combinada por más de cuatro
meses, hasta que don Jaime de Aragón, intimidado con la pérdida de la
escuadrilla de Juan de Lauria, y consternado con la
horrible baja de diez y ocho mil hombres que durante el Invierno había sufrido
su ejército, determinó alzar el cerco, y se retiró con no poca mengua a Nápoles
para volver de allí a Cataluña (1299), huyendo de la armada de don Fadrique, su hermano: el prisionero Juan de Lauria fue condenado a muerte, juntamente con Jaime de la
Rosa, cogido con él, y ambos fueron decapitados en la plaza de Mesina.
No acabó con esto la guerra siciliana. Empeñado don Jaime de
Aragón en restituir a la iglesia aquel reino, aparejó una nueva flota y tomó
otra vez el derrotero de Sicilia, llegando con sus galeras al cabo de Orlando. Acompañábale el bravo almirante Roger de Lauria. Don Fadrique, que durante
la ausencia de su hermano había recobrado todas las plazas que éste le tomó en
su primera expedición, no vaciló en ir a buscar la armada aragonesa. El
almirante Lauria había hecho amarrar fuertemente las
galeras unas a otras, todas con las proas hacia el mar, formando una especie de
fortaleza marítima. Don Fadrique ordenó las suyas en
dos alas, colocándose él con su capitana en medio. Preparábase,
pues, una terrible batalla entre dos monarcas hermanos, que ambos mandaban
guerreros sicilianos, catalanes y aragoneses, dispuestos a pelear
encarnizadamente contra otros aragoneses, catalanes y sicilianos. Iguales banderas flotaban en ambas escuadras, y sólo se distinguía la de Aragón por los
estandartes de la iglesia y las flores del lis del
rey Carlos que en ella se descubrían. Mandó el de Lauria destrabar sus naves, y poniéndolas en el mismo orden de batalla que las de don Fadrique, también colocó en medio la capitana, en que iba
el rey de Aragón, con el duque de Calabria y el príncipe de Tarento sus
cuñados. Trabóse la batalla con igual furia por ambas
partes. Herido el rey de Aragón de dardo en un pie, hallándose en la cubierta
de su nave, siguió peleando animosamente sin darse por sentido para no
desalentar a los suyos. Don Fadrique, viendo en
derrota algunas de sus galeras, llamó a don Blasco de Alagón para excitarle a
morir juntos peleando, antes que presenciar el triunfo del enemigo; más
hallándose en el punto del mayor riesgo, la fatiga y el ardor del sol le
hicieron perder el sentido, y cayó desmayado. Era el 4 de julio de 1299. Por
último, el valeroso Hugo de Ampurias logró salvar a don Fadrique,
sacando del combate su galera con algunas otras, con las cuales se retiró a
Mesina, tristes reliquias de la vencida escuadra, quedando las más en poder del
rey de Aragón. Fue esta una de las más terribles y sangrientas batallas navales
que cuentan las historias de aquellos siglos. El almirante Roger de Lauria usó con crueldad de la victoria, y vengó con creces
el suplicio de su sobrino Juan en Mesina, haciendo degollar a muchos nobles y
principales mesineses que se le habían rendido.
Don Jaime de Aragón, a quien sin duda asaltó el remordimiento de
pelear contra su hermano, no sólo no persiguió las galeras fugitivas de don Fadrique, sino que pretextando que le llamaban a Cataluña
arduos y graves negocios de su reino, dio la vuelta a España, recogiendo en
Nápoles y trayendo consigo a las reinas doña Constanza su madre y doña Blanca
su esposa; aborrecido de los sicilianos y murmurado de los franceses, de
aquellos por el mal que les había hecho, de estos porque parecía abandonar y
hacer traición a su causa. Por el contrario, don Fadrique,
amado con delirio de los sicilianos, que sufrieron con resignación y sin perder
el ánimo su infortunio, quedó en Mesina exhortando a sus súbditos a que no desconfiasen por aquella adversidad, y tomando enérgicas disposiciones para la continuación de la guerra y la
defensa de la isla.
Bien se necesitaba toda esta constancia y decisión por parte del
rey y del pueblo, todo el amor que recíprocamente se tenían el pueblo y el rey,
para defenderse sólo un pequeño reino contra tantos y tan poderosos enemigos.
Mas no desmayaron los sicilianos y su rey, ni por el desastre del cabo Orlando,
ni porque el almirante Roger y el duque de Calabria les fuesen tomando
fortalezas y ciudades, ni porque la importante población de Catania se
entregara a éstos por traición de su gobernador Virgilio Scordia,
ni por que el príncipe de Tarento se presentara en Trápani con nuevo ejército y nueva escuadra. El rey don Fadrique acudió primeramente contra el de Tarento que le pareció el enemigo más débil, y
ordenó sus gentes en el campo de Falconara. Empeñóse allí otro serio y formal combate. La primera
acometida de los franceses fue impetuosa y desordenó la caballería siciliana:
pero el rey don Fadrique, a costa de exponer su
persona y de recibir dos heridas en el rostro y en un brazo, mudó enteramente
el aspecto del combate, y sus almogávares hicieron grande estrago en los
jinetes franceses y napolitanos. Un caballero de su hueste llamado Martín Pérez
de Oros, hombre robusto y de hercúleas fuerzas, se acercó al príncipe de
Tarento, y aunque éste le hirió con su estoque en el rostro, Martín Pérez le
dio un golpe con su maza, y echándole seguidamente sus membrudos brazos, dio
con él en tierra. Don Martín Pérez y don Blasco de Alagón querían matar al
príncipe; pero el rey no lo permitió, y el príncipe de Tarento quedó prisionero
de los sicilianos, como en otro tiempo su padre cuando era príncipe de Salerno,
para ser más adelante objeto y prenda de negociaciones de paz. El triunfo de Falconara (1.º de diciembre, 1299)
hizo inclinar el éxito de la guerra en favor de don Fadrique y de los sicilianos.
Mostróse el papa muy sentido con el rey de Aragón porque hubiese
abandonado la empresa de Sicilia después de la victoria del cabo Orlando, y en
los principios del año 1300 (año en que el papa Bonifacio VIII concedió el
jubileo general a toda la cristiandad) le escribió diciéndole que su honor
estaba mancillado, y que para lavar la mancha que oscurecía su nombre, era
necesario que mandase a los aragoneses y catalanes que servían a don Fadrique en Sicilia saliesen de aquel reino, y abandonasen
aquella causa, y que en Cataluña y Aragón se reclutaran a toda prisa hombres y
naves para proseguir aquella empresa, que preocupaba todo el pensamiento del
papa. Contestóle don Jaime que había hecho ya más de
lo que le incumbía, y que en el estado en que había dejado las cosas culpa
sería del rey Carlos de Nápoles, de sus hijos los príncipes de Calabria y de
Tarento, y del almirante Lamia si no habían completado la sumisión de Sicilia.
Sin embargo, todavía desde Barcelona requirió a Hugo de Ampurias, a Blasco de
Alagón, y a los principales españoles que servían al rey don Fadrique que dejasen aquella tierra y aquella bandera, y
como ellos no pensasen en obedecerle procedió contra sus bienes y rentas de
Aragón y Cataluña, mandando se diesen a sus deudos. Pero faltando a los
príncipes de la casa de Francia el apoyo eficaz del de Aragón, no hicieron sino
muy lánguidamente la guerra de Sicilia alternando los reveses y los triunfos
sin resultado definitivo. El terrible don Blasco de Alagón venció a los
franceses cerca de Gagliano haciendo prisionero al
conde de Brienne; pero el gran almirante Roger de Lauria desbarató junto a Ponza la
armada de don Fadrique, y apresó veinte y ocho
galeras, si bien deshonró el triunfo con las crueldades que ejecutó, haciendo
cortar las manos y sacar los ojos a los ballesteros genoveses de la capitana de
Sicilia por el daño que habían hecho en su galera; horrible ejecución que había
usado ya en otro tiempo con los franceses en las aguas de Cataluña. Animado con
aquella victoria el duque de Calabria fue a poner sitio a Mesina, que redujo a
la mayor extremidad; pero habiéndola socorrido con bastimentos el aventurero
Roger de Flor, caballero templario que había sido, y que más adelante ganó la
más alta celebridad, como la escuadra napolitana comenzase a sentir todavía
mayor necesidad que los sitiados, abandonó el cerco de Mesina al comenzar el
décimo cuarto siglo (1301).
Veamos ya cuál fue el término de esta larga, penosa y lamentable
guerra. Había recibido el conde de Valois, hermano
del rey de Francia, el título de vicario del imperio que le confirió el papa, y
tomado a su cargo la empresa de reducir la Sicilia. El nuevo defensor de la
iglesia se puso a la cabeza de un ejército costeado por el papa, e incorporáronsele el duque de Calabria, el almirante Lauria y multitud de caballeros napolitanos. La expedición
en que más se confiaba fue la más desastrosa de todas. Declaróse una epidemia en la hueste del de Valois, y de cuatro
mil hombres de armas que conducía, apenas quedaron con vida quinientos. Este
acontecimiento y la convicción que adquirió de que nada bastaba a doblegar el
ánimo de don Fadrique y de sus aragoneses y
sicilianos, le movieron a procurar enérgicamente la paz, con plenos poderes que
tenía del papa y del rey de Nápoles. Vino también en ello don Fadrique, y la paz se ajustó en los términos siguientes:
Don Fadrique sería rey de Sicilia, no
comprendido lo de Pulla y Calabria, durante su vida, libre y absolutamente, sin
reconocer feudo ni servicio personal ni real; o se intitularía rey de
Trinacria, según quisiese: había de casar con Leonor, hija del rey Carlos de
Nápoles: se canjearían los prisioneros de ambas partes: se daría libertad al
príncipe de Tarento: se entregarían mutuamente las ciudades, villas y castillos
de Sicilia y de Calabria que se hubiesen tomado: después de la muerte de don Fadrique el reino de Sicilia volvería al rey Carlos si
viviese, o a sus herederos: el conde de Valois y el
duque de Calabria procurarían que el papa y el colegio de cardenales, así como
el rey Carlos, aceptaran y confirmaran estas condiciones: que el rey Carlos
negociaría con el papa que diese a don Fadrique y a
sus herederos la conquista y derecho del reino de Cerdeña, o del de Chipre, o
si ninguno de estos se pudiese alcanzar, otro equivalente: que si dentro de
tres años no obtuviese don Fadrique alguno de estos
reinos, él y sus hijos después de su muerte retendrían toda la Sicilia de la
forma y manera que él la había de tener por toda su vida.
Tales fueron las principales condiciones de la paz de 1302, que
puso fin a la guerra que por espacio de veinte años había traído agitada y
revuelta toda la Europa meridional, y ensangrentado las bellas provincias de
Italia: paz que con razón se consideró hecha en ventaja de don Fadrique, y en que quedó Carlos de Valois con tan poca honra y crédito para con los italianos, que para expresar su poca
habilidad y tino en las misiones que se le encomendaban, se decía (y se
generalizó en toda Italia el dicho como un proverbio), que «en Toscana donde
fue llamado a hacer paz dejó encendida la guerra, y en Sicilia donde fue a
hacer la guerra dejó una vergonzosa paz.» Tampoco le quedó agradecido el papa,
puesto que aquel poder ante el cual se habían humillado tantos imperios y tan
grandes monarcas hubo de ceder por primera vez ante la constancia de un pequeño
pueblo y de un pequeño rey, tantas veces anatematizados por la Santa Sede, y
desamparados de todos los demás pueblos y de todos los demás príncipes. Nápoles
y Francia se rebajaron también con aquella paz, y sólo ganaron los sicilianos y
don Fadrique de Aragón.
Pertenece a este tiempo la famosa expedición que hizo una hueste
de catalanes y aragoneses desde Sicilia a Grecia y Turquía, conducida por el
célebre aventurero Roger de Flor, natural de Brindis, en el reino de Nápoles, y
oriundo de Alemania. Hecha la paz de Sicilia, y mal hallados con el reposo los
aragoneses y catalanes que se hallaban en aquel reino, como buscase entonces el
emperador griego Andrónico quien le ayudara a
defender su imperio amenazado por los turcos, y fuese uno de los más
solicitados y halagados con grandes promesas el caballero Roger de Flor por la
fama de insigne y valeroso guerrero que le dieran sus hazañas, preparóse una expedición de hasta cuatro mil infantes y
quinientos jinetes aragoneses y catalanes, gente veterana y aguerrida, que al
mando de Roger, y en una flota compuesta de treinta y ocho velas, embarcándose
en Mesina arribaron a Constantinopla. Obtuvo Roger de Flor del emperador Andrónico las primeras dignidades del imperio, y casóle aquel con una sobrina suya. Pasó Roger con su
pequeño ejército a la Anatolia, y los turcos comenzaron pronto a experimentar
el vigor y el esfuerzo de los guerreros de Aragón y Cataluña y del valeroso
capitán que los guiaba. En la Anatolia, en Frigia, en Filadelfia, en el monte
Tauro, hizo la hueste española señaladísimas proezas, y ganó insignes victorias
contra los turcos, tanto que no osaban ya estos medir
sus armas con tan formidable gente. Turbaciones que sobrevinieron en el imperio
movieron a Andrónico a llamar a Roger, que las
sosegó. Y como hubiese acudido de Sicilia el valeroso catalán Berenguer de Entenza con trescientos caballos y mil almogávares, diole el emperador el título de Megaduque o gran capitán que tenía Roger, y a éste le confirió la alta dignidad de César,
casi igual a la del mismo emperador, y que no había obtenido nadie
cuatrocientos años hacía.
Fuéronse los dos jefes a invernar a Galipoli.
Algunos desórdenes que con ocasión de las pagas cometieron en esta ciudad de la Romelia los
soldados, dieron pretexto a los griegos romeos, pérfidos y cobardes, para
indisponerlos con los pueblos y con la corte, donde ya se veía con envidia la
preferencia que al emperador merecían los dos valerosos caudillos. Roger de
Flor fue llamado con engaño por el hijo primogénito del emperador, Miguel
Paleólogo, a Andrinópolis, donde en un convite que le dio en su propio palacio
le hizo degollar traidoramente, junto con otros ciento y treinta caballeros y
capitanes catalanes y aragoneses. La conjuración no paró en esto: un ejército
combinado de turcos, griegos y alanos, fue a sorprender a los españoles de Galipoli, con orden de no dejar uno sólo con vida. Hízose fuerte en el arrabal don Berenguer de Entenza, que, muerto Roger de Flor, quedó de jefe de la
hueste española, y dejando luego la gente de Galipoli a cargo de Bernardo de Rocafort, senescal del
ejército, salió a retar al emperador Andrónico, que
no tuvo valor para aceptar el desafío. Ansioso don Berenguer de Entenza de vengar el asesinato aleve de Roger, llevó la
guerra hasta las puertas de Constantinopla, venció y deshizo una flota griega
mandada por otro hijo del emperador llamado Calo Juan. Presentáronse al propio tiempo unas galeras genovesas, cuyo capitán, fingiendo querer ponerse
de acuerdo con Berenguer, le llevó a su nave, donde durmió; y cuando estaban
más confiados los españoles cargaron sobre ellos los genoveses y degollaron más
de doscientos, llevándose consigo prisionero a don Berenguer a Génova.
Tales y tan infames traiciones, en vez de desalentar a la corta
hueste de catalanes y aragoneses que con Bernardo de Rocafort quedaba aislada en Galipoli teniendo contra sí dos
grandes imperios, el griego y el turco, lo que hicieron fue encenderlos en
deseos de vengar tamañas infamias, y haciendo un estandarte con la imagen de
San Pedro, y enarbolando la bandera de San Jorge con las armas reales de Aragón
y de Sicilia, salieron tan impetuosa y desesperadamente contra los enemigos que
los rodeaban, que, al decir de Muntaner, mataron
hasta seis mil de a caballo y veinte mil de a pie. Otra igual y no menos
maravillosa batalla ganaron después contra el mismo Miguel Paleólogo, hijo del
emperador, haciéndose de tal manera imponentes que al sólo nombre de catalanes huían
despavoridos los griegos, y más cuando apoderándose por sorpresa de la ciudad
de Rodisco (Rodosdjig), no
dejaron en ella hombre, mujer ni niño con vida, excediendo en su venganza a la
crueldad que con ellos habían usado, tanto que quedó por refrán entre los
griegos el dicho de «la venganza de catalanes te alcance.» Posesionáronse de varios lugares de la costa de Tracia y de Morea, y
desde allí hacían atrevidas excursiones llevando tras sí el estrago y el
exterminio. Uníanse muchos turcos y otros llamados
turcoples a Rocafort y su hueste para pelear contra
los griegos.
Habiendo recobrado Berenguer de Entenza su libertad por reclamación del monarca aragonés, pidió auxilio al papa y al
rey de Francia para volver a Grecia, y no obteniéndole, pasó a Cataluña, vendió
sus villas, equipó una nave, y con quinientos soldados que llevó en ella se
volvió a Galipoli. Suscitáronse diferencias entre él y Rocafort, que orgulloso con
sus triunfos se negó a reconocerle por jefe. Noticioso de esta división don Fadrique de Sicilia envió a su primo don Fernando, hijo del
rey de Mallorca, a quien todos se mostraron dispuestos a obedecer. Pero en una
confusión que hubo en la hueste camino y a las
inmediaciones de Abdera, ciudad de Tracia, frontera
de Macedonia, los soldados de Rocafort mataron al
valeroso Berenguer de Entenza, digno de mejor suerte
por su decisión y por su heroísmo. El infante don Fernando llegó con la
expedición española a la isla de Negroponto, donde le
hizo prisionero Teobaldo de Lipoys, que mandaba una
escuadra francesa del conde de Valois, el cual
pretendía pertenecer el imperio griego a su esposa Catalina, como nieta del
emperador Balduino II. Don Fernando fue llevado a Nápoles, donde le tuvo preso
el rey Carlos. Bernardo de Rocafort, considerando
haber incurrido por su comportamiento en la desgracia de los reyes de Aragón,
Mallorca y Sicilia, se pasó a la escuadra francesa, con el pensamiento de
hacerse proclamar rey de Salónica. Pero cególe su
ambición y su orgullo: quiso que le trataran ya como rey, mandó fabricar sello
y corona real para su uso, y ofendió tanto con su arrogancia a los franceses,
que se conjuraron contra él y le prendieron. Teobaldo de Lipoys le llevó en una galera a Nápoles a disposición del rey Roberto, que le encerró
en un castillo, donde murió de hambre y de miseria.
Quedó, pues, sin jefe alguno allá en tan apartadas regiones la
compañía de intrépidos aventureros, catalanes y aragoneses, que sin recibir
sueldo ni paga de ningún príncipe, se habían hecho ricos con los despojos de tantas victorias ganadas. En aquellas circunstancias, hallándose a
la parte del monte Rhodope deliberaron ponerse al
servicio del conde Gualter de Breña, en quien acababa
de recaer el ducado de Atenas. Salió, pues, la hueste de Casandra, acometió las
principales ciudades de Macedonia, se apoderó de Salónica y estuvo a punto de
enseñorear todo el reino macedónico. La falta de bastimentos los hizo abandonar
aquella ciudad, y con resolución increíble se dirigieron a las montañas de
Tesalia, fortificáronse entre los montes de Pelio, Ossa y Olimpo, tan célebres en la antigua historia
griega, corrieron a las fértiles llanuras de Tesalia, y sólo a fuerza de
dádivas logró el príncipe que gobernaba aquel reino persuadirles a que pasaran
a las abundosas regiones de Achaya y de Beocia.
Atravesó, pues, la compañía las Termópilas, llegó a
la Morea, traspuso con gran trabajo las ásperas
tierras de la Valaquia, y el duque de Atenas vio al fin entrar en su nuevo
estado aquellos impertérritos aventureros. Con su ayuda recobró más de treinta
lugares que le habían tomado sus enemigos, más luego que se vio poseedor
pacífico y tranquilo de su estado, trató de deshacerse de aquella gente. En mal
hora lo intentó, pues un ejército que reunió para expulsarlos y que capitaneaba
contra ellos el mismo duque, fue deshecho por los invencibles aragoneses y
catalanes; el duque murió en la refriega, y los españoles se apoderaron de
Atenas y de todos sus castillos, haciéndose por último señores de todo el
ducado, que se repartieron entre sí, nombrando por su capitán a Roger de Essauro. Pero no olvidándose de su origen, ofrecieron
aquellos conquistadores el señorío del ducado a don Fadrique de Sicilia, pidiendole enviara alguno de sus hijos
para que los gobernara en su nombre, como así se verificó. Al fin el ducado de
Atenas y de Neopatria vino a unirse a la corona de
Sicilia, y después recayó en la de Aragón. Tal fue el resultado de la famosa y
memorable expedición de los catalanes y aragoneses a Grecia y Turquía, que duró
más de doce años (de 1302 hasta fin de 1313), la más atrevida de aquellos
tiempos, y tal que con dificultad osaría emprender gente de otra nación alguna,
que nos recuerda la antigua y tan ensalzada de los diez mil que nos trasmitió la vigorosa pluma de Jenofonte, y que forma
uno de los más admirables episodios de la historia de esos dos pueblos tan
afamados por el valor y esfuerzo de sus naturales, el aragonés y el catalán.
El reino aragonés había
estado tranquilo y sosegado en lo interior, mientras los ánimos estuvieron ocupados y distraídos
con los negocios de fuera, y las querellas y disensiones antiguas parecía haber desaparecido en los primeros diez años del
reinado de Jaime II. Así de regreso de su última expedición a Sicilia pudo
entregarse desahogadamente al cuidado de reponer sus rentas y su tesoro, harto
disminuido con los gastos de la guerras, y a fomentar el estudio y cultivo de
las ciencias y las letras, descuidadas y desatendidas con el tráfago del
continuo pelear, fundando la universidad de Lérida (1300), primer
establecimiento de este género creado en el reino de Aragón, y que ha sido
plantel de hombres ilustres hasta nuestros días. Mas aquella tranquilidad no
tardó en ser turbada por una nueva liga de ricos-hombres, que se confederaron y
juramentaron entre sí en forma de Unión (1301), so pretexto de reclamar ciertas
cantidades que él rey les era en deber, y sin las cuales, decían, no podían
hacer al monarca los servicios a que eran obligados: siendo lo notable que los
principales promovedores de esta nueva confederación fueron los que tenían más
parte en la casa y en el consejo del rey; su procurador y gobernador del reino,
su mayordomo, el alférez mayor, su primo hermano don Sancho, y otros muy
poderosos barones y caballeros. No contentos los de esta Unión con pedir y
amenazar, comenzaron a hacer correrías y daños por los lugares y términos de
Zaragoza. Resistíanles los jurados y vecinos de la
ciudad. Obró el rey muy prudentemente convocando a cortes generales en
Zaragoza, donde al propio tiempo que se jurara a su hijo primogénito don Jaime
se viera si aquel ayuntamiento y unión de los ricos-hombres y sus demandas eran
conformes o contrarias a las leyes y fueros del reino. Congregadas las cortes
(29 de agosto, 1301), expuso el rey ante el Justicia que aquella Unión y aquel
proceder de los ricos-hombres eran ilegales y opuestos a los usos, costumbres y
ordenanzas del reino, y depresivos de su autoridad, por lo cual pedía se
revocara la Unión, reservándose pedir la
aplicación de las penas en que hubiesen incurrrido.
Alegaron ellos a su vez los ejemplos de otras Uniones semejantes que desde
antiguos tiempos habían precedido a la suya, y protestaron contra el derecho de
las cortes para conocer en esta clase de negocios. Esforzó el rey sus razones
diciendo, que si las cortes de Aragón se celebraban, como era sabido, para
enmendar los agravios que el rey y los súbditos pudieran hacerse, ningún asunto
era más propio de sus atribuciones que aquel.
Oídas en juicio contradictorio las partes, así como el consejo
de prelados, ricos-hombres, mesnaderos, caballeros, infanzones y procuradores
de las villas y de otras personas sabias, falló el Justicia en favor del rey,
anulando y revocando aquella Unión y sus actos, por ser contra fuero,
condenando a sus autores a que estuviesen a merced del rey con todos sus
bienes, si bien exceptuando las penas de muerte, mutilación, prisión y
destierro perpetuo, que el monarca no podría imponerles. Apelaron los de
la Unión de esta sentencia ante el rey y las cortes, pidiendo se nombrase juez no
sospechoso, pero el rey y el Justicia declararon no haber lugar a apelación de
sentencia dada por el Justicia de Aragón con consejo y acuerdo de cortes
generales. En su virtud los comprometidos fueron condenados por el rey a la
pérdida de sus feudos y caballerías, y a destierro por más o menos años según
la culpa de cada uno, con lo cual se despidieron del rey y se fueron a
Castilla. Curioso proceso este, en que se ve a su vez a la autoridad real y a
la poderosa aristocracia aragonesa, recíprocamente limitada una por otra,
defender su causa como dos grandes litigantes ante el tribunal del Justicia y de las cortes, someterse a su sentencia y
rendir homenaje a las leyes del reino: ejemplo grande de la sensatez de este
pueblo, y de la solidez que en época tan apartada habían adquirido ya las
libertades de Aragón.
Acaeció por este tiempo la famosa querella entre el papa
Bonifacio VIII y el rey Felipe el Hermoso de Francia, que escandalizó y
consternó la cristiandad, y que ejerció su influencia en los asuntos de España.
La erección de un nuevo obispado en Francia hecha por el pontífice, y la
prisión del obispo ejecutada por el rey, fueron, si no la causa, la ocasión de
estallar la animosidad que por motivos anteriores abrigaban contra el papa el
rey de Francia y los Colonnas de Italia. La bula
pontificia para la erección del obispado de Pamiers fue interpretada y adulterada por el guarda-sellos Pedro Flotte,
que representaba en ella al pontífice como aspirando a someter a la iglesia al poder
temporal de los monarcas franceses: se excitaron las pasiones populares, y el
rey Felipe congregó un sínodo en París para resistir a la iglesia, y se declaró
en él que la elección del papa Bonifacio había sido anticanónica. El papa por
su parte excomulgó al rey de Francia y a los Colonnas sus aliados, y despojó de la púrpura a dos cardenales de la familia. Un
profesor de derecho en Tolosa, Guillermo Nogaret,
agente del rey Felipe, tuvo el atrevimiento de fijar en Roma un cartel
proclamando que Bonifacio no era legítimo pontífice. Todavía más osados los Colonnas, uno de ellos, Sciarra Colonna, al frente de trescientos hombres armados, penetró un día al amanecer en
el palacio que el papa habitaba en Anagni, gritando:
¡Viva el rey de Francia! ¡Muera el papa Bonifacio! El anciano pontífice (que
contaba 86 años) se vistió la capa de San Pedro, y con la corona de Constantino
en la cabeza, las llaves y la cruz en la mano, esperó a los
conjurados sentado en la cátedra pontifical. Guillermo Nogaret le dirigió insultos groseros; los soldados
saquearon el palacio, y Sciarra Colonna puso guardia
al papa como a un prisionero. Todos los cardenales le abandonaron menos el de
España y el de Ostia (septiembre, 1303). A los tres días los habitantes de Anagni, compadecidos de la deplorable situación del papa,
tomaron las armas y arrojaron de la ciudad los conjurados. El pontífice se
volvió a Roma, donde murió al poco tiempo (15 de octubre) de una fiebre
violenta y frenética.
Sucedióle Nicolás de Trevisa con el nombre de
Benito XI, hombre recto y firme, que luego que vio un poco afianzado el poder
papal, excomulgó a los conjurados de Anagni. Poco
tiempo medió entre la bula y su muerte (7 de julio, 1304). Dícese que murió
envenenado, y no hay necesidad de expresar sobre quién recaerían las sospechas
del crimen. Un año hizo el rey de Francia estar vacante la silla pontificia,
logrando al fin que fuese elegido el arzobispo de Burdeos (5 de junio, 1305),
que se denominó Clemente V, persona de toda su devoción y confianza, a quien
antes de su nombramiento había impuesto el monarca francés condiciones
humillantes y desdorosas a la dignidad pontifical; «pero tanto puede el deseo
de mandar», como dice el P. Juan de Mariana al referir este hecho. En la
ceremonia solemne de su coronación, que se verificó en Lyon el 11 de noviembre,
ocurrió un incidente que hizo augurar siniestramente de este pontificado. Un
viejo murallón de pared se desplomó al tiempo que pasaba la procesión, causando
la muerte del duque de Bretaña y de otros muchos que sucumbieron, ya aplastados
por la pared, ya ahogados por la aturdida muchedumbre. El rey de Francia estuvo
en gran peligro. El caballo en que iba el papa se espantó, y cayósele al pontífice la tiara, perdiéndose un diamante de gran valor de los que constituían su adorno. «Con estos
principios se conformó lo demás, dice Mariana: todo andaba puesto en venta, así lo honesto como lo que no lo era.» Clemente V residió en Avignon supeditado al monarca francés; creáronse doce cardenales
a gusto de Felipe el Hermoso, el cual no tardó en pedir al nuevo papa que
condenara la memoria de Bonifacio VIII, que era una de las condiciones que para
su elección le había impuesto: pero Clemente respondió que tan grave negocio
exigía ser examinado y juzgado en concilio general, lo cual produjo la
celebración del de Vienna (en Francia), de que
hablaremos después. Tal fue el principio de la traslación de la Santa Sede de
Roma a Avignon, de que la cristiandad auguró grandes
males, y que constituyó a los papas por muchos años en una especie de
cautiverio de los monarcas franceses.
Interesado Felipe el Hermoso durante estas lamentables
cuestiones en buscar aliados contra Bonifacio VIII, pretendió con empeño comprometer también al rey don Jaime de Aragón. Pasáronse para esto diferentes embajadas, más fijándose el aragonés en el respeto que
había jurado al jefe de la iglesia, a quien además debía la investidura del
reino de Cerdeña, hízole responder definitivamente
que cuando el papa y el rey de Francia se concertasen, entonces sólo podría ser
su aliado. Uno de los últimos actos del papa Bonifacio (1303) había sido enviar
un legado a Córcega y a Cerdeña para persuadir a los prelados y barones de
aquellas islas que reconociesen y obedeciesen como rey a don Jaime de Aragón; y
Carlos de Nápoles que odiaba los pisanos, alma del partido gibelino, le
excitaba a que cuanto antes emprendiese la conquista de aquellas islas, objeto
de rivalidad para las dos grandes repúblicas mercantiles, Pisa y Génova, ofreciéndole
su apoyo y el de todos los güelfos de Italia. Pero el rey don Jaime, que
rehusaba romper con los gibelinos, a quienes la casa de Aragón había defendido
siempre, y que se hallaba entonces en guerra con Castilla por lo de Murcia561, difirió prudentemente aquella conquista hasta que las diferencias con Castilla terminasen, sin dejar por eso de dar las gracias al de Nápoles
por sus ofrecimientos. Esto no obstante, cuando fue elevado a la silla de San
Pedro Benito XI (1304), le envió sus embajadores para que hiciesen el
reconocimiento del feudo con que su antecesor le había concedido el dominio de
aquellas islas, y el papa le otorgó la décima de sus reinos por tres años sin
condición alguna. Este mismo homenaje repitió después al papa Clemente V
(1306).
Arregláronse en esto los pleitos y terminaron las guerras entre Jaime II de
Aragón y Fernando IV de Castilla por el tratado y sentencia arbitral de
Campillo en los términos de que dimos cuenta en el reinado del cuarto Fernando
de Castilla. Con respecto a Navarra, había pretendido diferentes veces el
monarca aragonés casar su hija María con el hijo segundo de Felipe el Hermoso
de Francia, y que éste le diese por herencia y patrimonio aquel reino. Mas
habiendo muerto doña Juana, reina de Francia y de Navarra, a petición de los
navarros mismos les fue dado por rey el hijo primogénito de Felipe llamado Luis
el Hutin el
cual se presentó en 1307 a jurar los fueros y confirmar los privilegios del
reino. El nuevo monarca navarro llevóse consigo a
Francia al alférez mayor y rico hombre Fortuño Almoravid, por el crimen de haber querido defender la
independencia de su país, y allá murió en una prisión después de una larga
cautividad. Lo que por este tiempo preocupaba principalmente al rey de Aragón
era el proyecto de expedición a Córcega y Cerdeña, para lo cual contraía
alianzas con los genoveses contra los pisanos, le ofrecía su ayuda su hermano
don Fadrique de Sicilia, le animaba el rey Carlos de
Nápoles, entablaba y sostenía repetidas negociaciones con las señorías de
Florencia y Luca y con otras ciudades güelfas de Italia, pero el papa Clemente
V. le requería que sobreseyese en aquella conquista hasta que él otra cosa
ordenase, y le detuvieron también las escisiones que de nuevo estallaron entre
los reyes de Nápoles y de Sicilia.
Acordóse entonces de lo que parecía olvidado ya de los príncipes
españoles, debiendo ser objeto preferente de su atención, y más digno que las
guerras de hermanos contra hermanos y que las conquistas de países a que no
tenían derecho, y en que habían de consumir tesoros y hombres, a saber, la
guerra contra los naturales enemigos de España, los moros. Y como aliado ya del
rey de Castilla desde la paz de Campillo, concertaron los dos sitios simultáneos de Algeciras y de Almería, de los cuales el
castellano sacó por lo menos la ocupación de Gibraltar, el aragonés recogió por
todo fruto el rescate de los cautivos cristianos y el matrimonio de su hija
María con el infante don Pedro de Castilla (1310). Uno y otro monarca, atentos al propio tiempo a otros negocios, hicieron la buena obra da evitar un escándalo a la
iglesia, rogando unánimemente al papa Clemente V, y consiguiendo que sobreyese en el proceso que a instancia del rey de Francia
formaba contra la memoria y fama de su predecesor Bonifacio VIII., acusado por
aquel monarca de ateísmo y de simonía, y aún así se había hecho ya demasiado para que dejara de escandalizarse la cristiandad.
Habiendo vuelto don Jaime a Barcelona, y con ocasión de la muerte de su tío el
rey de Mallorca, recibió allí a su primo don Sancho, heredero de aquel reino,
que había venido (1311) a prestarle homenaje como a señor feudal de los estados
de Mallorca, Rosellón, Cerdaña y Conflent, según que
don Pedro el Grande de Aragón su padre lo había dejado establecido. La viudez
en que a este tiempo había quedado don Jaime por muerte de la reina doña Blanca
de Nápoles, de quien había tenido diez hijos, movió al rey Enrique de Chipre,
que deseaba emparentar con la casa de Aragón, a ofrecerle la mano de una de sus
hermanas, que el aragonés aceptó, siendo elegida María de Lusignan,
heredera de aquel reino y celebrada por su discreción y hermosura, con la cual
se realizó el matrimonio.
Las extensas relaciones que la casa real de Aragón tenía en este
tiempo con casi todos los estados de Europa, hacen de tal manera complicados
los sucesos de esta época (ninguno indiferente a la historia de España), que es
sobremanera difícil reseñarlos, siquiera sea ligeramente, sin temor de confundir
al lector y confundirse el historiador a sí mismo. La muerte de Fernando IV de Castilla
en 1312; la de Carlos II de Nápoles, y el rompimiento entre su sucesor Roberto
y don Fadrique de Sicilia, en que el rey de Aragón
intervino activamente procurando reconciliarlos y avenirlos; el concilio de
Viena en Francia que se celebraba entonces para la extinción de los templarios,
al cual envió el aragonés sus embajadores, y las pretensiones que entabló para
el empleo en su reino de las rentas y bienes de aquella suprimida milicia; las
muertes casi simultáneas de los dos grandes enemigos de los templarios, el papa
Clemente V. y el rey Felipe IV el Hermoso de Francia (1314); el proyecto nunca
abandonado de la conquista de Córcega y Cerdeña; algunas guerras civiles en Cataluña,
estos y otros negocios ocupaban a Jaime II. de Aragón,
y aún nos falta referir el que en este tiempo le dio más amarguras y disgustos.
Su hijo primogénito don Jaime, luego que salió de su menor edad,
había jurado en las cortes de Zaragoza guardar los fueros, usos y costumbres de
Aragón para cuando sucediese a su padre. Mas sus desarreglos, injusticias y
violencias como gobernador general que fue del reino, le concitaron el
aborrecimiento de los gobernados. Esperaba su padre que el tiempo y la variación
de estado, ya que las amonestadores no alcanzaban, le
harían entrar en el camino de la razón y de la justicia, y trató de que se
realizara su enlace con la infanta doña Leonor de Castilla, con quien se
hallaba desposado y se criaba en la corte de Aragón. Sorprendido se quedó el
rey al oír a su hijo que quería renunciar al mundo y entrar en religión, y más
cuando añadía en ásperos y descorteses términos que esto no lo hacía por
devoción ni por piedad, sino por otros motivos que para ello tenía. Si el padre
le hacía presente el perjuicio que experimentaría el reino con perder las
villas y plazas fuertes que se habían consignado en dote a la infanta,
replicaba el hijo descomedidamente que eso le daba que las plazas del reino las
tuvieran aragoneses o las tuvieran castellanos, y que estaba resuelto a
renunciar la corona, aún cuando en ello fuera
envuelta la infamia de su nombre. Al fin pudo reducírsele a que hiciera por lo
menos la ceremonia del sacramento, siquiera no le consumase, para no perder las
arras de la esposa con arreglo a la jurisprudencia de aquel tiempo. Mas apenas
bajó del altar a que casi por fuerza había sido arrastrado, dejó bruscamente a su esposa y desapareció. Al fin en las cortes de
Tarragona hizo renuncia de sus derechos en favor de su hermano Alfonso, y tomó
el hábito del hospital de San Juan de Jerusalén (1319), en cuya profesión
justificó demasiado que no eran motivos de religión los que le habían impulsado
a vestirle, puesto que le manchó con inmundos desórdenes hasta el fin de sus
días, dejando al reino la satisfacción de verse libre de quien de la misma
manera hubiera mancillado la corona564. El infante don Alfonso fue reconocido y
jurado heredero del reino en las cortes de Zaragoza de 1321.
Llegó al fin el caso de emprender seriamente la ocupación tanto
tiempo aplazada y diferida de Córcega y Cerdeña; y aunque no había podido don
Jaime reconciliar a su hermano don Fadrique de
Sicilia con el obstinado y tenaz Roberto de Nápoles, ni aún apelando a la mediación de la Santa Sede, no desanimó el aragonés por la falta
del auxilio que su hermano le hubiera dado a no estar él en guerra. En cambio Sancho de Mallorca, su primo, le ofreció veinte galeras costeadas y mantenidas por cuatro meses, y en las cortes de Gerona de 1322 obtuvo
de los catalanes los subsidios necesarios para equipar una flota. Empleando la
política al propio tiempo que los aprestos de la guerra, ganó a su partido al
juez de Arborea, a los poderosos genoveses Doria y Malaspina, y a los principales feudatarios de las islas, y
encomendando la dirección y mando de la empresa a su hijo don Alfonso, la
escuadra estuvo pronta a darse a la vela en la primavera siguiente (abril
1323). Impuso a todos los príncipes de Italia tan formidable aparato, porque
«el mundo temblaba, dice el hiperbólico Muntaner,
cada vez que el águila de Aragón se preparaba a alzar su vuelo.» Los pisanos
rogaron al papa que viese de conjurar la tormenta que los amenazaba, y el
pontífice intentó desanimar al rey de Aragón exponiéndole lo insalubre del
clima de Cerdeña; pero todo era inútil cuando un monarca aragonés tenía tomada
una resolución.
El 30 de mayo se embarcó el infante don Alfonso conduciendo una
armada de sesenta galeras, veinte y cuatro naves gruesas y más de doscientos
barcos de trasporte, con doce mil soldados de a pie y mil quinientos caballos,
teniendo que quedarse otros veinte mil de los alistados por falta de medios de
trasporte. El 15 de junio arribó la escuadra al golfo de Palmas, e
inmediatamente se puso sitio a las dos ciudades que guarnecían los pisanos,
Iglesias (Cittá di Chiesa) y Caller (Cagliari), que la señoría de Pisa tenía interés en defender a todo trance. La
emanación mortífera que en el estío se levanta en aquel suelo a la vez ardiente
y húmedo, llamada en el país l'intemperia, hizo
estragos horribles en el ejército aragonés, que mermó casi en una mitad. La
esposa del infante vio morir a su lado todas las damas de su séquito; ella
misma enfermó también, y don Alfonso dejó más de una vez su lecho con el frío
de la fiebre para rechazar las salidas de los sitiados, sin que hubiera quien
le persuadiese a levantar el cerco. Pero si las enfermedades estragaban el
campo de los aragoneses, no ejercían menos rigores en los pisanos que defendían
a Iglesias, los cuales tenían dentro de la ciudad otro cruel enemigo, el
hambre. Viéronse, pues, obligados a capitular después
de ocho meses de cerco (7 de febrero, 1324), cuando ya al de Aragón apenas le
quedaba gente con que poder sostener la conquista, y cuando estaban para llegar
en socorro de los pisanos hasta cincuenta y dos velas. Dejando en Iglesias una
guarnición escogida, pasó el infante en ayuda de los que sitiaban a Caller. Quedó el almirante Carroz al frente de este castillo, mientras don Alfonso batía a los enemigos en el
campo de Lucocisterna con tal bravura, que derribado
su pendón y muerto su caballo, él mismo estuvo defendiéndose a pie hasta
recobrar el estandarte real. En aquel sitio, después del triunfo, edificó una
capilla dedicada a San Jorge. Los pisanos derrotados en Lucocisterna se acogieron a Caller, frente al cual erigió don
Alfonso una villa con su castillo, que llamó Bonayre.
Por último, la señoría de Pisa pidió la paz. que se
ajustó cediendo los pisanos el derecho y señorío de la isla, pero reteniendo en
feudo de Aragón el castillo de Caller, con las villas
de Estampace y Villanova (19 de junio). De esta manera acabó el dominio y posesión que los pisanos
habían tenido en la isla de Cerdeña por más de trescientos años, pasando al
señorío de! rey de Aragón. El victorioso infante,
después de dejar el gobierno del nuevo reino a Felipe de Saluces y al almirante Carroz el del castillo de Bonayre, se reembarcó para Cataluña, donde llegó el 2 de
agosto, y donde se le hicieron honores y fiestas de conquistador.
Rendida Cerdeña, Córcega pasó también al dominio de Aragón,
menos por guerra y por fuerza de armas que por tratos y convenios. Una rebelión
que movieron al año siguiente en Cerdeña los pisanos (1325) costó una breve
guerra, cuyo resultado fue que vencidos los de Pisa en un combate naval fueron
reducidos y obligados a evacuar completamente la isla (1326), quedando por
único señor de ella el rey de Aragón, el cual logró que el papa le relevara de
la mitad del censo que debía satisfacer, en razón a los enormes gastos y
pérdidas que en su conquista había sufrido.
Falleció en este intermedio el pacífico rey don Sancho de
Mallorca (1325), dejando por sucesor y heredero del reino a su sobrino don
Jaime, hijo del infante don Fernando. Creyóse el
aragonés con derecho a aquella corona, y en su virtud envió al infante don
Alfonso para que se apoderase de los condados del Rosellón y Cerdaña, como lo
ejecutó. Mas luego, mejor aconsejado, y oído el parecer de las más doctas e
ilustradas personas de su reino, reconoció el derecho de don Jaime, y no sólo
desistió de su pretensión, sino que se concertó una paz entre ambos estados,
para cuyo afianzamiento se ajustó el matrimonio de don Jaime II de Mallorca con
doña Constanza, hija de don Alfonso, heredero del trono de Aragón.
Notables fueron las últimas cortes que celebró en Zaragoza el
monarca aragonés (1325). En ellas confirmó el antiguo Privilegio general:
prohibió las pesquisas inquisitoriales, declaró ser contra fuero la pena de
confiscación de bienes por todo otro delito que no fuese el de traición, y
abolió la cuestión de tormento, excepto para el crimen de falsificación de
moneda, y esto sólo para los extranjeros vagabundos y hombres de vil condición
e infamados: honra grande de los reyes y de la legislación aragonesa el haber
precedido tanto tiempo a las demás naciones en la abolición de la horrible y
absurda prueba de tortura. Justiciero fue llamado este rey, y no ciertamente
por su severidad, que era su carácter más propenso a la benignidad que al
rigor, si no por su amor sincero a la justicia. Enemigo de los pleitos, porque
los consideraba como la ruina de las familias, mandó desterrar del reino al
famoso letrado y jurista Jimeno Álvarez de Rada, por haber con sus malas artes
y enredos empobrecido y arruinado multitud de litigantes. Catalanes y aragoneses vieron con
sentimiento cumplirse el término de la vida de este ilustre monarca, que
sucumbió de una larga enfermedad en Barcelona (3 de noviembre, 1327), a los
cinco días de haber fallecido la infanta doña Teresa de Entenza esposa del infante don Alfonso. Tenía entonces don Jaime II, el Justiciero,
sesenta y seis años, y había reinado treinta y seis. Se enterró, conforme él lo
dejó ordenado, en el monasterio de Santas Creus, al
lado de su padre don Pedro el Grande y de su esposa doña Blanca.
Señaló este reinado uno de los acontecimientos más memorables de
la edad media, y uno de los sucesos más ruidosos de la cristiandad. Hablamos de
la caída, extinción y proceso de los templarios. Esta insigne milicia, que en
cerca de dos siglos de existencia había hecho tantos y tan distinguidos
servicios al cristianismo, la que entre todas las ordenes de caballería había
adquirido más extensión, más renombre, más influjo, y más riqueza en todas las
naciones de Europa y de Asia, fue objeto del odio y de la persecución más
implacable de parte del rey de Francia Felipe IV el Hermoso, que desde que se
sentó en la silla de San Pedro el papa Clemente V, hechura suya, y a quien
tenía como cautivo en su reino, no cesó de denunciar los templarios al jefe de
la iglesia y de pedir su abolición en todos los estados cristianos, al propio
tiempo que formaba a los de su reino un proceso inquisitorial en averiguación
de los horribles crímenes de que se los acusaba, y que algunos de ellos mismos
dicen que habían espontáneamente delatado o confesado. Los crímenes que se les
imputaban eran en verdad espantosos. Que hacían a los novicios, al tiempo de la
profesión, renegar de la fe católica, blasfemar de Dios y de la Virgen, escupir
tres veces la cruz y pisotear la imagen de Cristo; que adoraban como a ídolo
una cabeza blanca con barba larga y cabellos negros y encrespados, a la cual
tocaban el cíngulo con que se ceñían después el cuerpo, rezando ciertas
oraciones misteriosas; que daban también culto a un animal, que a las veces era
un gato; que omitían en la misa las palabras de la consagración; que se usaban
recíproca y lascivamente, y hacían otras abominaciones y torpezas que no se
pueden estampar.
Por absurdos, repugnantes e inverosímiles que fuesen estos
delitos, sobre ellos se hacían los interrogatorios e informaciones; eran
propios para herir la imaginación de un pueblo cristiano, y no faltaron al
monarca francés medios para probarlos con testigos y confesiones. En su virtud
hizo el rey Felipe en 1307 arrestar simultáneamente y en un mismo día (5 de octubre) a todos los templarios de Francia y ocuparles sus bienes. Los concilios
provinciales, la facultad de teología de París, el parlamento de los tres
estados, que Felipe congregó para que los juzgasen, obedecieron bien a la
voluntad del monarca, el cual al propio tiempo no cesaba de hacer excitaciones
al pontífice para que decretase su total abolición, y de dirigir cartas a los
soberanos de las demás naciones invitándolos a que siguieran su ejemplo. De
quinientos setenta templarios llevados ante el concilio provincial de París,
cincuenta y seis fueron condenados a la hoguera, y perecieron a fuego lento
atados cada uno a una estaca en el sitio que hoy se nombra Vincennes (1309), sin
que ninguno entre los tormentos y horrores del suplicio confesara los delitos
que se les atribuían. El papa llamó a sí el proceso y encomendó su información
en todos los países a especiales comisiones inquisitoriales. Por último,
convocó un concilio general en Viena de Francia para el año 1311. La reunión de
este concilio tenía dos objetos; el primero, ver si se había de condenar la
memoria del papa Bonifacio VIII, como lo pretendía con empeño el rey Felipe, acusándole de hereje, de simoníaco y de
ilegítimo: el segundo era la proscripción de la orden y caballería del Templo.
En cuanto a lo primero, ni el concilio, ni el papa accedieron a las importunas
instancias del monarca francés, antes declararon al papa Bonifacio católico,
legítimamente electo, y no manchado del crimen de la herejía; y la bula
pontificia de 1311 puso honroso fin a un proceso que tenía escandalizada la
cristiandad. Menos felices los templarios, el concilio de Viena decretó, o más
bien sancionó su completa extinción en todos los estados católicos. «Así cayó
(dice el autor de la vida de Clemente V., Bernardo Guido, que fue de la
comisión inquisitorial de Francia) la orden del Templo, después de haber
combatido ciento ochenta y cuatro años, y de haber sido colmada de riquezas y de
privilegios por la Santa Sede. Pero no fue culpa del pontífice (añade), porque
es sabido que él y el concilio no fundaron su decisión sino en las
informaciones y testimonios que el rey de Francia les suministró.»
Dos años y medio más tarde (1314), el gran maestre de la orden
Jacobo de Molay, a quien antes en los dolores de la
tortura se había arrancado la confesión de los delitos que a la orden se
imputaban, declaró enérgicamente, junto con otros dignatarios de la extinguida
milicia, ante los legados del papa y ante la asamblea reunida en la catedral de
París, ser absolutamente falsos aquellos crímenes, y protestó con indignación
contra la violencia con que el rey Felipe le había arrancado la anterior
confesión. El rey, sin embargó, se apresuró a hacer condenar al gran maestre y
al delfín de Viena como relapsos, y a hacerlos sentenciar a ser quemados en la
hoguera delante de su palacio mismo.
Los dos mártires sufrieron el suplicio de fuego protestando
incesantemente de su inocencia, y antes los consumieron las llamas que dejaran
ellos de protestar apelando al cielo y poniéndole por testigo de la injusticia
con que se los sacrificaba (marzo, 1314). Al decir de una crónica, y según la
constante tradición, al tiempo de morir emplazaron al papa y al rey para ante
el tribunal de Dios dentro de un año. Fuera o no cierto este emplazamiento, tan
parecido al de Fernando IV de Castilla, el papa Clemente V murió en Lyon el 20
de abril, y el rey Felipe el Hermoso en Fontenebleau el 29 de noviembre del mismo año de 1314.
La persecución de los templarios hasta su extinción pudo no ser
un negocio de interés para el rey Felipe IV de Francia, con el fin de
enriquecerse con sus bienes, agotado como tenía entonces su tesoro. Mas si así
no fue, como muchos lo piensan, su conducta en este ruidoso asunto dio por lo
menos ocasión a que los hombres más pensadores lo hayan creído generalmente
así. Los delitos de que fueron acusados, aún sin leer los documentos y razones
con que han ilustrado esta materia los doctos Lavallée, Dupuy, Raynouard, Campomanes y otros escritores ilustres, no pueden dejar de
aparecer increíbles por lo absurdos, por lo opuestos al instituto y a los
antecedentes de la orden, por su misma magnitud y enormidad, y hasta por la
dificultad del secreto y la no mucha posibilidad de la ejecución entre gentes
de tan extraños países, condiciones e idiomas. Compréndese que las riquezas que amontonaron los llegaran a pervertir, y que faltando ya el
objeto de su institución se entregaran algunos de ellos a vicios y pasiones violentas y terribles. Se explica que en tal
comunidad, encomienda y aún provincia, llegaran a usarse esos ritos misteriosos
y extravagantes que hubiesen podido importar de Oriente. Mas no se concibe cómo
en una orden difundida por toda la cristiandad pudiera establecerse y
practicarse como sistema la apostasía y el mahometismo, la abjuración y la
blasfemia, los ritos idolátricos más abominables y ridículos, y la lascivia en
sus más repugnantes actos, prácticas y modos, y que para esto hicieran entrar en la orden a sus más próximos parientes; «¡no hagamos, como dice el ilustrado Michelet, tal injuria a la naturaleza humana!» Sin embargo,
algunos de aquellos crímenes, verdaderos o inventados, eran a propósito para
concitarles la odiosidad del pueblo. Sábese también
los medios que para las informaciones empleó el rey de Francia, y a pesar de
todo no son tan claras las pruebas que aparecieron en el proceso. Y si en el
concilio general de Viena fueron extinguidos y en otros particulares de Francia
condenados, no fueron pocos los concilios provinciales de otras naciones en que
se los declaró inocentes y absueltos.
En cuanto a los de España, tan luego como el monarca francés
verificó la prisión general de los de su reino, dirigió cartas a los reyes don
Jaime II de Aragón y don Fernando IV de Castilla (16 de octubre, 1307),
dándoles parte y exhortándolos a que practicasen lo mismo en sus estados. Contestóle el aragonés (17 de noviembre), haciendo un
elogio de sus templarios, exponiendo no tener de ellos queja alguna, y
negándose por lo mismo a proceder contra la sagrada milicia. Mas como después
recibiese mandamiento del papa Clemente V. para la supresión de la orden,
ellos, temerosos de correr la misma suerte que los de Francia, se fortificaron y
defendieron en sus castillos de Aragón y Cataluña. El rey los fue sitiando y
rindiendo. Entregados que fueron, ocupadas sus fortalezas y presos muchos de
ellos, se congregó para juzgarlos un concilio provincial en la iglesia de
Corpus Christi de Tarragona, en cuyo concilio, hecho el examen de testigos y
guardadas todas las formalidades de derecho, se pronunció sentencia definitiva
(4 de noviembre, 1312). declarándolos inocentes en los términos que expresa la
relación del acta que dice: «Por lo que, por definitiva sentencia todos y cada
uno de ellos fueron absueltos de todos los delitos, errores e imposturas de que
eran acusados, y se mandó que nadie se atreviese a infamarlos, por cuanto en la
averiguación hecha por el concilio fueron hallados libres de toda mala
sospecha: cuya sentencia fue leída en la capilla de Corpus-Christi del claustro
de la iglesia metropolitana en el día 4 de noviembre de dicho año de 1312 por
Arnaldo Gascón, canónigo de Barcelona, estando presentes nuestro arzobispo y
los demás prelados que componían el concilio».
Mas como llegase después la bula y decreto de extinción del
sínodo de Viena, considerando bien el asunto, se determinó que dichos
caballeros viviesen bajo la obediencia de los respectivos obispos, y que se les
diese congrua sustentación, vestido y asistencia de los bienes pertenecientes a
la orden, cuyas rentas fueron además de esto aplicadas a la Orden de caballería
de Montesa que fundó don Jaime II, derivación de la de Calatrava, a la de San
Juan de Jerusalén, y a otros objetos, principalmente a la guerra contra los
moros de África y Granada.
Los reyes de Castilla y Portugal habían recibido el propio mandamiento del papa para proceder contra los
templarios, el cual confirió especial misión a los arzobispos de Toledo,
Santiago y Lisboa, para que en unión con el inquisidor apostólico Aymeric, del orden de predicadores, se encargasen de
formalizar el proceso. Citados por el arzobispo de Toledo el vice-maestre y los
principales caballeros, se les intimó que se diesen a prisión bajo juramento,
lo cual obedecieron sin replicar. Congregóse después
un concilio en Salamanca para juzgarlos, al que asistieron los prelados de Santiago, Lisboa, La Guardia, Zamora, Ávila, Ciudad-Rodrigo, Mondoñedo, Lugo, Tuy, Plasencia y Astorga.
Hechas las informaciones, y tratado el asunto con gran madurez y consejo,
declararon los prelados unánimemente a los templarios de Portugal, León y
Castilla por libres y absueltos de todos los cargos que se les hacía y delitos
de que se los acusaba (21 de octubre, 1310), reservando no obstante la final
determinación al pontífice. Pero el papa avocó a sí la sentencia, y los templarios de España fueron, como hemos visto, comprendidos
en la bula y decreto de extinción general. Sus bienes fueron aplicados por el
papa a los reyes y a la orden del hospital de San Juan de Jerusalén. Eran
muchas las bailías o encomiendas, fortalezas, villas y casas que los templarios
poseían en Cataluña, Aragón, Valencia, Castilla, León y Portugal.
Tal fue el ruidoso proceso, caída y extinción de la insigne
orden de los templarios en España y en toda la cristiandad.
Réstanos dar cuenta de los príncipes que en este tiempo se
sucedieron en el reino de Navarra. Este trono, refundido en el de Francia desde
el enlace de doña Juana con Felipe el Hermoso, fue ocupado sucesivamente por
los tres hijos de este monarca, que uno en pos de otro reinaron en Francia y en
Navarra después de su padre. Príncipes bellos y robustos, pero desgraciados
ellos y fatales para los pueblos, parecía pesar sobre esta raza el anatema del
papa Bonifacio y la sangre de los templarios. Todos tres acabaron pronto sus días, y todos tres fueron deshonrados por sus esposas. Luis el Hutin,
que desde 1305 en que murió doña Juana su madre la heredó en el reino de
Navarra, y a su padre como rey de Francia en 1314, tuvo por esposa a la celebre adúltera Margarita de Borgoña, cuya memoria ha
quedado en los pueblos para infundirles espanto. No hablaremos de su desastrosa
muerte, ni de sus famosas obscenidades. Murió Luis el Pendenciero en 1316,
envenenado, dejando de su segunda mujer Clemencia una sola hija llamada también
Juana como su abuela. Luis el Hutin fue el primer
monarca que proclamó la libertad natural del hombre. Por derecho natural todo
hombre debe nacer libre, dijo en su declaración real de 3 de julio de 1315.
Heredóle su hermano Felipe V. llamado el Largo por su elevada estatura,
el cual, sin consideración a los derechos de su sobrina la princesa Juana a la
corona de Navarra, tomó simultáneamente las riendas del gobierno de ambos
reinos, como si fuesen uno sólo, sin que los navarros reclamasen por entonces
en favor de la línea de sus reyes. Una asamblea de obispos, de señores y de
vecinos de París declaró que en el reino de Francia la mujer no sucede. Fue la
primera vez que se habló de la ley sálica y se hizo su aplicación. Felipe amaba
las letras y protegía a los literatos, y él mismo compuso poesías en lengua
provenzal. Era naturalmente dulce y humano. Murió a los veinte y ocho años de
edad y seis de reinado (1322), y el advenimiento de su hermano Carlos el
Hermoso al trono, confirmó por segunda vez el principio de la pretendida ley
sálica.
Otros seis años reinó en Francia y en Navarra Carlos el Hermoso,
notable sólo por la revolución que siguió a su muerte (1328). El nuevo rey de
Francia no hallándose en tan oportuna posición como sus antecesores para
rechazar el derecho de doña Juana, casada ya con Felipe, conde de Evreux, al reino de Navarra, se resignó a renunciar en
favor de esta princesa y de su marido el que pudiera tener a aquel reino, y
renunciando estos a su vez el que pudiesen alegar a la corona de Francia,
vinieron a Navarra a recibir el juramento de fidelidad de sus súbditos. De esta
manera volvió el trono de Navarra a ser ocupado por una princesa descendiente
de la línea de sus antiguos reyes propietarios.
ALFONSO IV. (EL BENIGNO) EN ARAGÓN.
|
 |
 |