| cristoraul.org |
SALA DE LECTURA B.T.M. |
| Historia General de España |
 |
 |
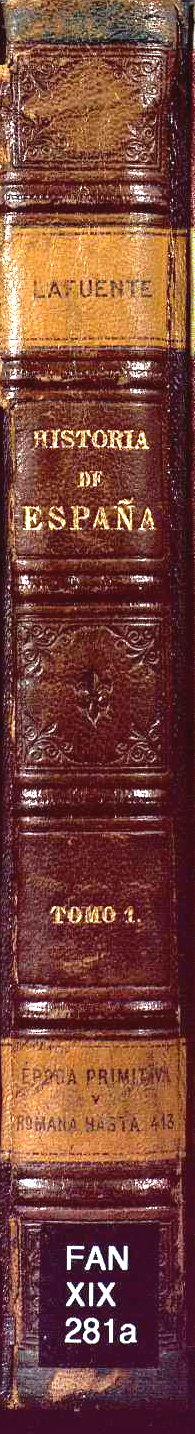 |
CAPÍTULO XXI.
MARTIN (EL HUMANO) EN ARAGÓN. De 1395 a 1410.
No
habiendo dejado don Juan I a su muerte hijos varones, tocábale la sucesión de
los reinos, así por los testamentos de sus antecesores, como por el del mismo
don Juan, al infante don Martín duque de Monblanch, su hermano, que se hallaba
en Sicilia reduciendo aquel estado a la obediencia del rey don Martín su hijo.
Así lo reconocieron sin contradicción las cortes de Cataluña, dando desde luego
el título de reina a la duquesa de Monblanch que se hallaba en Barcelona, y
enviando una embajada a Sicilia para suplicar al infante don Martín a que
viniese a tomar posesión de sus reinos (1395).
Ocurrió
muy en el principio un incidente extraño, que referiremos, así por la previsión
y cordura con que en él se obró, como porque puede servir o de lección o de
aviso a otros pueblos en casos análogos. Dijose que la reina viuda doña
Violante, y ella lo aseguraba también, quedaba embarazada del rey don Juan.
Súpolo la nueva reina doña María, esposa de, don Martín, que ya gobernaba en
ausencia de su marido, e inmediatamente nombró una junta o consejo de varones
respetables para que requiriesen a la viuda del último rey que declarara la
verdad de lo que sobre aquel asunto hubiese. Hiciéronlo así los del consejo, y
la reina declaró ser realmente cierta su preñez, «y con síntomas masculinos»,
añade un cronista de aquel reino, soltando además alguna expresión de amenaza sobre
la mudanza que podría haber todavía en el estado. Entonces los conselleres
nombraron cuatro matronas «honradas y sabidas», o dueñas que dicen los antiguos
historiadores, que estuviesen continuamente en su compañía y encargadas de su
guarda y asistencia. «Pero lo del preñado (dice el autor de los Anales de
Aragón) fue de manera que no salió a luz, y la nueva reina quedó libre de aquel
cuidado.» De estas palabras
un tanto ambiguas, y que otros cronistas no aclaran mucho más, infiérese que lo
del embarazo había sido una ficción, que sin la previsión y diligencia
exquisita de la reina y de sus conselleres hubiera podido traer trastornos al
reino.
Por
su parte el conde Mateo de Foix, casado con doña Juana, la hija mayor del
monarca difunto, se presentó como pretendiente al trono aragonés en virtud de
los que llamaba legítimos derechos de su esposa a la sucesión de aquel reino; y
reuniendo y pagando las compañías de gentes de armas que andaban como desmandadas
y dispersas por Provenza y Languedoc, se preparaba a invadir el suelo aragonés.
La nueva reina, sin intimidarse, tomó sus medidas para la fortificación y
defensa de las fronteras, y congregó cortes generales representadas por sus
cuatro brazos, para que respondieran a los mensajeros que con cartas de
reclamación había enviado el de Foix. No solamente rechazó la asamblea la
pretensión del conde, fundándose en el testamento del rey don Pedro, y en el
del mismo don Juan que hizo leer, sino que dijo enérgicamente a los enviados
del de Foix que se maravillaba de que hiciese una pretensión tan desvariada y
loca, y acordó lo conveniente a la seguridad del territorio, tomando entre
otras precauciones la de encerrar en un castillo al conde de Ampurias, por
sospechoso de dar favor al conde pretendiente.
Mas
no por eso desistió éste de su propósito, que es siempre admirable la
obstinación y persistencia de los que aspiran a ceñir una corona; y en octubre
de 1395 se vio al conde de Foix. franquear el Pirineo con una hueste de cinco
mil hombres de todas armas, de a caballo la mayor parte. Venia también con él
la condesa. Con la noticia de la invasión se juntaron espontáneamente en cortes
los cuatro brazos o estados de Aragón en Zaragoza para proveer a la defensa de
la tierra, e hicieron en ellas un acuerdo para que se entendiese que
cualesquiera que fuesen sus providencias habría de ser sin causar lesión ni
perjuicio a los fueros, usos, costumbres y libertades del reino; que nunca y en
ningún caso se olvidaba este pueblo de mirar como su primer deber la
conservación de su libertad. Se nombró el general y los capitanes que habían de mandar las tropas, se hizo
la distribución de estas, y se señaló el sueldo que se había de dar a cada
hombre de armas y a cada soldado. Entretanto los condes de Foix y su gente, a
pesar de algunos reencuentros que habían tenido, habían ido avanzando hasta
Barbastro, donde pensaron hacerse fuertes, y en cuyo arrabal llegaron a
alojarse. Mas fue tan heroica la defensa que los moradores hicieron desde la
ciudadela, no obstante estar mal fortificada, que aquella resistencia desbarató
todos los proyectos del de Foix. En Monzón, en Cariñena, donde acudió el mismo
arzobispo de Zaragoza con su compañía, eran escarmentados los invasores, que al
fin tuvieron que abandonar el arrabal de Barbastro. Marcharon hacia Huesca, y
en todas partes encontraban ya enemigos que les disputaran el paso sin dejarles
un momento de reposo. Era el mes de diciembre, y sin poder tomar en estación
tan cruda punto alguno fortificado donde esperar nuevas compañías que de
Francia aguardaban, fueronse recogiendo arrebatadamente por Ayerbe al reino de
Navarra para entrar en Bearne, perdiendo en su retirada mucha gente. Un refuerzo
de mil doscientos combatientes que intentó penetrar por el valle de Arán, fue
rechazado por el conde de Pallars, que no permitió que entrase un solo hombre.
Tal fue el remate que por entonces tuvo la loca tentativa del conde de Foix,
quien no por eso dejaba de proferir amenazas y de hablar de futuras invasiones,
que esperaba habrían de ser más felices (1396). La muerte que a poco tiempo le
sobrevino libró a Aragón de un enemigo más importuno y molesto que temible.
Cuando
don Martín recibió en Sicilia la noticia de la muerte de su hermano y de su
proclamación, ya con su valor y su perseverancia había reducido una gran parte
de aquella isla a la obediencia de los reyes sus hijos. Muchos de los barones
rebeldes se le sometieron al saber que había heredado el reino de Aragón,
temiendo el acrecentamiento de su poder. Solo quedaban algunos aragoneses
pertinaces. Dejando pues a su hijo don Martín en posesión de casi todo el reino
siciliano, y señalados los principales que habían de componer su consejo, se hizo
a la vela en el puerto de Mesina (1396); y comprendiendo la utilidad de su
presencia en Cerdeña y en Córcega, permaneció algún tiempo en aquellas
posesiones tan costosas a la corona aragonesa, proveyendo a la defensa y
seguridad de los castillos que se mantenían por Aragón. Pasando después a
Marsella, una excitación del papa Benito le movió a llegarse a Aviñón, donde
fue recibido con grandes festejos. Hecho allí juramento de homenaje por los
reinos de Cerdeña y Córcega a su compatricio el nuevo papa, antiguo arzobispo
de Zaragoza, tratóse del negocio del cisma, y empleáronse nuevos medios, de
acuerdo con el rey de Francia y otros príncipes, para venir a una concordia
entre los dos pontífices Benito y Bonifacio. Cruzáronse embajadas de una a otra
parte, y todos parecía desear que terminara aquella lamentable escisión
amigablemente, más al llegar al punto de la renuncia deshacíanse las
negociaciones y se perdía todo lo adelantado. Vista por el rey de Aragón la
dificultad de arreglar negocio tan arduo, despidióse del pontífice electo en
Aviñón y se vino para Barcelona (1397).
Suplicáronle
y le requirieron con mucha instancia las cortes de Zaragoza que viniese a esta
ciudad a jurar los fueros y libertades del reino, como lo acostumbraban todos
los reyes de Aragón antes de ser coronados. Contestó don Martín que así lo
haría y cumpliría en cuanto proveía lo conveniente a la defensa de Cataluña,
pero le detuvieron en Barcelona tres graves asuntos: primero, el proceso que se
hizo contra el conde de Foix y contra la infanta su mujer, a quienes se condenó
como a vasallos rebeldes: segundo, enviar socorros de dinero y galeras a
Cerdeña, cuya situación se hacía cada día más insegura y apurada, y tercero, el
delicado negocio del cisma. Instaba el rey de Francia por la renuncia de Pedro
de Luna, o sea de Benito XIII, conforme a lo convenido en el cónclave, para de
esta manera facilitar también la abdicación de Bonifacio IX. Había logrado el
monarca francés persuadir al de Castilla (que lo era Enrique III.) a declararse
por este partido. Oponíase el aragonés queriendo amparar al papa Benito. El
medio que éste proponía era que se viesen los pontífices, el de Aviñón y el de
Roma, en un lugar seguro, y que dentro de un término señalado acordasen los dos
a su voluntad el camino más breve que convendría seguir para poner remedio al
cisma, y que dentro de aquel plazo diesen a la Iglesia y a la Cristiandad un
sólo verdadero y universal pastor, y que de no hacerlo así renunciarían ambos
el derecho que cada cual creía tener al pontificado. En estas propuestas y
contestaciones se pasó hasta el mes de septiembre sin que nada se adelantara.
Abandonaban en tanto al de Aviñón sus cardenales, pero él hacía nuevas
promociones, y no daba trazas de resignar su dignidad pontificia.
Vinose
por último el rey don Martín a las cortes de Zaragoza (13 de octubre, 1397),
donde juró en manos del Justicia de Aragón guardar y hacer guardar
inviolablemente los fueros establecidos por su padre don Pedro IV. en las
célebres cortes de 1348, y todos los demás fueros y privilegios vigentes en los
reinos de Aragón y de Valencia. Y en otras cortes generales que convocó para el
mes de abril siguiente (1398), pidió que se reconociera y jurara sucesor del
reino a don Martín rey de Sicilia su hijo. Respondióle a esto el arzobispo de
Zaragoza a nombre de toda la asamblea que se haría así siempre que les diese
seguridad de que el dicho don Martín de Sicilia vendría a su tiempo a Zaragoza
a jurar personalmente en cortes, que mantendría sus fueros y libertades, y que
guardaría el estatuto de la unión de los reinos, y a condición también de que
el rey su padre no se partiría de allí hasta satisfacer las enmiendas y
agravios que en aquellas cortes se presentarían. Hechas por el rey estas
promesas, se reconoció y juró a don Martín rey de Sicilia, por sucesor y
heredero del reino de Aragón después de los días del rey su padre, y se otorgó
a éste un servicio de treinta mil florines, con más otros ciento treinta mil
para desempeñar el patrimonio real; señalada generosidad de las cortes para
aquellos tiempos.
Eran
continuas las rebeliones e interminables las guerras de Cerdeña y de Sicilia.
Una nueva revolución de este último reino hizo necesaria la expedición de una
armada aragonesa, con que se logró someter los principales rebeldes. Al propio
tiempo la ciudad de Valencia y la gente de Mallorca espontáneamente armaban una
flota y la enviaban a combatir los moros de la costa de Bugia: apoderáronse
allí de algunos lugares, que pusieron a saco, y no sabemos lo demás que
hubieran hecho tan atrevidos expedicionarios, si un recio temporal no los
hubiera obligado a recogerse a sus naves y retirarse a Denia para reparar sus
galeras. Asombra ciertamente el poder marítimo que en aquel tiempo alcanzaba el
reino aragonés, puesto que además de dominar tres grandes islas de Italia
perpetuamente agitadas de revueltas, aún le quedaban fuerzas y ánimo para salir
a devastar el litoral africano.
El
negocio grande, importante, inmenso, político y religioso a la vez, que
entonces preocupaba no sólo al reino de Aragón, sino a todos los reinos
cristianos, era el del cisma que desgraciadamente continuaba afligiendo la
Iglesia, sostenido ya principalmente por el obstinado y tenaz Pedro de Luna. A
escenas de dolor y de escándalo dio lugar este impertérrito y terco aragonés.
Ni porque el rey de Francia y los cardenales y el clero francés se apartaran de
su obediencia, ni porque le abandonaran los reyes de Nápoles y de Castilla, ni
por ver declarado contra él el pueblo mismo de Aviñón, por nada accedía el
obcecado Luna a hacer dimisión del pontificado en obsequio a la paz y unidad de
la Iglesia porque todo el mundo suspiraba. El mismo rey don Martín de Sicilia
estuvo a punto de reconocer por único verdadero papa a Bonifacio IX. si no le
hubiera contenido su padre el rey de Aragón, único defensor del antipapa
Benito. Viose éste cercado en su palacio de Aviñón, y combatido por las tropas
francesas y por las gentes de la ciudad misma. Defendíanle en aquella fortaleza
algunos cardenales, clérigos y soldados, catalanes, aragoneses y valencianos,
que entre todos no llegaban a trescientas personas. Entre ellos se hallaba el
célebre Fray Vicente Ferrer, del orden de predicadores, cuya doctrina y
santidad fue después tan venerada. El palacio fue batido con máquinas e
ingenios; hiciéronse minas y contraminas, y hubo ocasión en que los minadores
fueron cogidos y muertos dentro de la mansión pontificia. El ánimo y valor del
papa aragonés para resistir estos combates, que duraron siete meses, fue tan
grande como su tenacidad. La noticia de que navegaba por el Ródano una flota
catalana en auxilio de Benedicto, movió a los de Aviñón a suspender los ataques
y a concertar una tregua de tres meses. Convinose por parte del rey de Francia
en que si Pedro de Luna prometiese renunciar, y despidiese la gente de armas
que tenía consigo dentro de su palacio, él negociaría con los cardenales y con
la gente de Aviñón que se apartaran de las vías de hecho, y se sometieran a lo
que decidiese un concilio congregado por los, prelados que habían sido de la
obediencia de Clemente; pero que entretanto no saldría de aquel lugar sin el
consentimiento de los reyes que seguían su partido. Accedió a todo esto el
asediado pontífice, aunque de mala gana y forzado sólo por la necesidad; y
combinaronse las cosas de modo que pasó cerca de cuatro años encerrado en aquel
palacio con gran guardia, sin resolverse cosa cierta sobre su situación, y siu
que él hiciese tampoco la renuncia que tanto se deseaba.
Coronóse
el rey don Martín con suntuosa pompa y solemnidad en Zaragoza (13 de abril,
1399), e hizose la misma fiesta y ceremonia con la reina doña María. Renovó sus
confederaciones y alianzas con los reyes de Navarra y de Castilla, y con una
armada de setenta velas, entre galeras, galeotas y otras naves, que envió a Sicilia,
acabó de someter a los condes y barones de la isla que se mantenían en rebelión
y puso todo aquel reino en pacifico estado bajo la obediencia de su hijo
(1400). La muerte de la reina de Sicilia, a la cual había precedido pocos días
la de su hijo primogénito el infante don Pedro, hizo que quedara el reino
siciliano bajo el dominio del joven don Martín, que siguió rigiéndole con poder
y facultad del rey de Aragón su padre. Los soberanos de Alemania, de Francia,
de Inglaterra y de Navarra, todos movieron pláticas sobre matrimonio de sus
hijas con el joven monarca siciliano, pero a todas fue preferida doña Blanca de
Navarra, hija tercera del rey Carlos el Noble.
Mientras
en esta prosperidad marchaban los negocios de Aragón en el exterior, agitábase
el reino sordamente en bandos intestinos entre los ricos-hombres y caballeros,
a tal punto que hallándose el rey en Valencia en 1 402 disponiendo la partida
de la nueva reina de Sicilia, estallaron en abierta guerra, señaladamente entre
los Gurreas y los Lunas que capitaneaban los principales bandos. A favor del
desorden se plagaron las diferentes comarcas del reino de malhechores y
facinerosos, en términos que ni bastaba que las ciudades se uniesen en
hermandad, según costumbre en tales casos, para la persecución y exterminio de
los delincuentes, ni alcanzaban los esfuerzos del Justicia, ni de los diputados
del reino, ni del lugarteniente general que al efecto se nombró, para reprimir
los crímenes y desmanes que por todas partes se cometían. Sí en un punto se
lograba restablecer algún tanto la tranquilidad y el orden, movíanse por otro o
recrecían las disensiones y pendencias, y desde el Ebro a los confines de
Cataluña todo ardía en guerras y turbaciones. En 1404 habían crecido tanto los
odios de los partidos, que los bandos de los Centellas y los Soleres llegaron a
pelear como en batalla aplazada, y así entre estos como entre los Lanuzas y los
Cerdán hubo muchas muertes y se derramó mucha sangre, de los unos en Valencia,
de los otros en Zaragoza. Los diputados del reino suplicaron al rey pusiese
remedio a tan fatal situación, y en su virtud fueron convocadas en Maella
cortes generales, compuestas de los cuatro brazos, clero, ricos-hombres,
caballeros y procuradores (julio, 1404). El rey, aunque doliente, asistió a ellas,
y después de hablar en un largo discurso de los males que sufría el reino, y de
decir a los aragoneses que ellos eran los verdaderos descendientes de los
antiguos celtíberos, que nunca desamparaban a su señor en los peligros y en las
batallas, teniendo por traición no morir con él en el campo, concluyó
exponiendo que quería dar orden para que su hijo el rey de Sicilia viniese a
Aragón a fin de que viese y entendiese por sí mismo cómo los monarcas de este
reino debían guardar y conservar las libertades de la tierra. Se dio en estas
cortes facultades extraordinarias al Justicia para conocer en los negocios y
delitos de los particulares, y merced al uso que de ellas hizo, se apaciguaron
por entonces los bandos en Aragón. El rey prosiguió su camino a Cataluña.
Había
estado dando en este intermedio el papa Benedicto, aunque encerrado en su
palacio de Aviñón, no poco que hacer a los príncipes cristianos, a los
cardenales, al clero, a los embajadores de Francia, de Aragón, de Castilla, de
Nápoles y de Sicilia, queriendo los unos volver a su obediencia, estrechándole
más en su prisión los oíros, predicándose sermones en todas partes en pro y en
contra de su legitimidad,, haciéndose y deshaciéndose propuestas y
negociaciones, padeciendo grandes males la Iglesia universal, y no poca
confusión los reinos cristianos, y prolongándose el cisma cuanto más se
discurría cómo ponerle remedio. Cruzándose estaban en 1403 proposiciones de
concordia y de paz, cuando el condestable de Aragón don Jaime de Prades halló
medio de sacar de la prisión al recluido pontífice, abriendo con mucho disimulo
un boquete en la casa contigua al palacio apostólico. Por allí salió una mañana
sin ser visto hasta la ribera del Ródano, donde le esperaba el cardenal de
Pamplona con algunas compañías de gente de armas y una barca, en la cual se
trasladó a Chateau-Renard. Volviéronle entonces la obediencia los reyes de
Francia y de Castilla: él proveyó arzobispados, se fue a Marsella, donde le
acompañó el duque de Orleans, y con los cardenales de su colegio envió una
embajada a Bonifacio IX tratándole de papa intruso (1404). Nunca pareció la
paz de la Iglesia más distante que entonces, aunque la embajada se decía
dirigida a tratar de la unión.
Figuraron
por lo menos los nuncios del papa Benito haber ido a Roma con propósito de
tratar de la concordia de la Iglesia, y uno de los medios que proponían era que
si alguno de los dos pontífices muriese desistiesen sus respectivos cardenales
de elegir a otro. La circunstancia de haber perdido el habla el papa Bonifacio
cuando esto se trataba, y de morir antes de los dos días, hizo que fuesen
presos los nuncios de Benito y encerrados en el castillo de Sant-Angelo, si
bien lograron por precio de cinco mil ducados su rescate. Los cardenales de
Roma se reunieron en cónclave y nombraron a Inocencio VII. sucesor de
Bonifacio. Entonces el papa aragonés Benedicto, desde Niza donde se hallaba,
mandó armar algunas galeras en Barcelona con ánimo de ir sobre Roma. El rey don
Martín de Sicilia y el rey Luis de Nápoles pasaron a verle a Villafranca de
Niza, y le ofrecieron acompañarle a Roma con sus armas. Mas como esta
confederación se hiciese a disgusto del rey de Francia y sin consentimiento del
de Aragón, Luis de Anjou se apartó luego de ella, y don Martín de Sicilia se
vino a Barcelona, donde fue recibido con grandes fiestas, creyendo que
residiría en este reino y tomaría parte en el gobierno con su padre para
sucederle después de sus días. Juró entonces el siciliano las constituciones y
costumbres de Cataluña, más como en su ausencia ocurriesen algunas alteraciones
en Sicilia, enviáronle a llamar apresuradamente y se volvió con su armada a su
reino (agosto, 1405).
Iba
en esto creciendo el partido del papa aragonés de Aviñón, porque se le creía
con resolución bastante a acabar con el cisma aún con peligro de su persona.
Embarcóse, pues, en Niza para Génova, en cuya ciudad, como en todos los pueblos
de aquella costa, fue recibido en procesión solemne por el clero y el pueblo.
Prestábanle obediencia cardenales y prelados que antes le habían hecho guerra
en nombre de Bonifacio, y él comenzó a despachar letras a todos los príncipes
invocando su favor y auxilio contra su adversario Inocencio, y los que él
llamaba perturbadores de la paz de la Iglesia. En Génova celebró una consagración
general nada menos que de dos arzobispos, nueve obispos y treinta y ocho
abades. Entre ellos se consagró su sobrino don Pedro de Luna arzobispo de
Toledo. En este tiempo fue cuando hizo sus célebres predicaciones en Génova el
insigne valenciano San Vicente Ferrer, con tanto aplauso de aquellas gentes, y
con tal maravilla, que siendo sus sermones en lengua valenciana, movía y
convertía a los extranjeros que hablaban diversas lenguas, lo mismo que si
predicara a cada uno en la suya propia, al modo que en otro tiempo había
acontecido a los apóstoles. Daban una fuerza irresistible a sus misiones los
milagros con que las acompañaba, curando enfermos y endemoniados con poner las
manos sobre ellos, y haciendo otros prodigios que la iglesia española canta y
celebra de este gran santo.
Sufría alternativas y vicisitudes la causa de Benito XIII. Enviábale compañías el rey de Aragón, pero la universidad de París se volvía a apartar de su obediencia; y una mortífera peste que se desarrolló en las ciudades de Italia y de que iban muriendo sus cardenales más adictos, no le dejó parar ni en Noli, ni en Monago, ni en Niza, y le obligó a volverse a Marsella. Murió en esto el pontífice romano Inocencio VII. (1400), y los cardenales de Roma elevaron a la silla pontificia a Gregorio XII. En el cónclave habían convenido también y jurado que el papa que saliese electo renunciaría pura y sencillamente por el bien universal de la Iglesia, siempre que el antipapa Benito o el que le sucediese hiciera igualmente resignación de su derecho, y que entretanto no crearía ningún cardenal, sino hasta igualar el número de los que por la otra parte hubiese, para que entre ambos colegios pudieran en un caso proceder a elección canónica. En efecto, Gregorio XII. se mostraba por su parte dispuesto a hacer este sacrificio en bien de la paz según lo había ofrecido a los cardenales. En tal estado se hallaba este delicadísimo asunto, cuando murió la reina doña María de Aragón (diciembre, 1406), no dejando otro hijo varón que el rey don Martín de Sicilia, el cual al propio tiempo perdió el único fruto de su segundo matrimonio, reuniendo así todas las probabilidades de juntarse en él las dos coronas de Aragón y de Sicilia. Desde
Marsella escribió el papa Benito al papa Gregorio, a quien llamaba intruso,
asegurándole que estaba pronto a celebrar con su colegio de cardenales una
reunión en lugar idóneo y seguro con él y con los que se decían cardenales de
su obediencia, para tratar los medios de paz, renunciando, si era preciso, su
derecho al pontificado, para poder venir a una elección única de romano
pontífice. Gregorio accedió también a ello, y envió sus nuncios a Marsella para
que acordasen el tugar y tiempo en que se habían de reunir (1407); pero de
cinco ciudades que por ambas partes se propusieron no pudieron conformarse en
ninguna. Eligióse finalmente la ciudad de Salona, y convinose en que para la
fiesta de Todos los Santos cada papa concurriría con veinte y cinco prelados,
doce doctores en leyes y otros tantos maestros en teología. El papa Benito
acudió allí en el plazo concertado, pero el papa Gregorio se excusó de no poder
asistir a causa de no tener aquel lugar por seguro. Parecía esta cuestión
interminable, siempre por la falta de voluntad de alguno, cuando no de los dos
jefes en que se hallaba dividida la cristiandad. Con esto mientras el pontífice
Benito recorría los puertos de Génova y Portvendres con siete galeras mandadas
por el condestable de Aragón y almirante de Sicilia Jaime de Prades, el mismo
que le sacó de la prisión de Aviñón, el pontífice Gregorio en Luca contra lo
tratado y contra la voluntad misma de su colegio creaba nuevos cardenales, y se
alejaba más y más la concordia. Ya los cardenales de una y otra obediencia
vieron la necesidad de entenderse entre sí y reunirse para acordar la manera de
extirpar de una vez el funesto cisma que tanto se prolongaba en daño y
detrimento de toda la cristiandad, y trataron de celebrar un concilio general
en Pisa. Hubo también sobre esto debates y escisiones grandes, queriendo unos
que asistiera al concilio el papa Benito, otros que se celebrara sin él.
Por
último acordaron los de una y otra obediencia convocar el concilio general sin
orden ni consulta de ninguno de los que competían por el pontificado,
escudándose con lo extraordinario y apremiante de las circunstancias, en que no
podía seguirse ley ni regla alguna (1408): siendo su resolución que lo que en
aquella asamblea se determinase había de ser aceptado por todos. Quedó, pues,
convocado el concilio general para el 25 de marzo siguiente (1409) en la ciudad
de Pisa.
Viendo
esto el papa Benito, y que además su adversario Gregorio había puesto en armas
toda la Italia, determinó retirarse a Perpiñán, donde con los cardenales que le
quedaban y otros que creó de nuevo, congregó un concilio, que llamaba también
general, para oponerle al de Pisa. Llegaron a reunirse en Perpiñán hasta ciento
veinte prelados de los reinos de Aragón y Castilla, y de los condados de Foix,
de Armagnac, de Provenza, de Saboya y de Lorena. «Con esta división y
contrariedad, dice el autor de los Anales de Aragón, permitió Nuestro Señor,
por los pecados del pueblo cristiano, que su Iglesia padeciese en esta tormenta
tanta turbación.»
Al
fin en el concilio de Pisa, a que asistieron cuatro patriarcas, doce arzobispos
y ochenta obispos, se hizo elección de Sumo Pontífice (23 de junio, 1409), que
recayó en el arzobispo de Milán, y se llamó Alejandro V., siendo declarados
cismáticos Benito y Gregorio. El antipapa Benito, a quien parecía seguir por
todas partes la epidemia, salió de Perpiñán en el mes de julio huyendo de la
peste, de que habían muerto ya repentinamente algunos de sus prelados, y se
vino a Barcelona, y se aposentó en el palacio del rey que estaba en las afueras
de la ciudad. Si la gran decisión del concilio de Pisa no restableció pronta y
totalmente la paz y la unidad en el mundo cristiano, fue por lo menos el
principio de ella, y aquel sínodo preparó la obra que había de acabar el de
Constanza. Sólo los reyes de Nápoles y de Baviera permanecieron fieles a la
causa de Gregorio XII, como solos los de Aragón y Castilla persistieron en la
obediencia de Benito XIII: el resto de la cristiandad acató la decisión del
concilio y se sometió al nuevo pontífice. Éste murió a poco tiempo en Bolonia
(3 de mayo, 1410), y en su lugar fue elevado a la dignidad pontificia Baltasar
Coxa con el nombre de Juan XXIII.
AI
tiempo que así marchaban los negocios de la Iglesia, el rey don Martín de
Sicilia, joven de grande ánimo y corazón, ejercitado en la guerra y diestro en
las armas, teniendo su reino en paz, y sin temor de inmediato peligro, quiso
acabar también de someter la Cerdeña y sacarla de aquel estado de inseguridad
continua para Aragón. La ocasión era favorable, puesto que habiendo muerto sin
sucesión el último descendiente de los jueces de Arborea, reinaba la mayor
división entre los sardos disidentes. Salió pues de Trápani con diez galeras, y
desembarcó en Alguer, donde esperó la flota aragonesa que debía enviarle su
padre (octubre, 1408). Asustaba al de Aragón ver al heredero de ambos reinos
meterse tau de lleno en los peligros de la guerra en el insalubre suelo e
infectada y mortífera atmósfera de Cerdeña. Mas viéndole tan empeñado en la
demanda, y con resolución de no salir de la isla hasta acabar su conquista,
convocó cortes de catalanes en Barcelona para apresurar la expedición de una
armada, cual pura aquella empresa se requería. La mayor parte de la nobleza de
Cataluña y Aragón quiso tomar parte en aquella jornada, y hasta el papa Benito
envió cien hombres de armas al mando de su sobrino Juan Martínez de .Luna.
Partió pues de Barcelona en la primavera de 1409 una armada de hasta ciento
cincuenta velas, que se apoderaron luego de seis galeras genovesas que llevaban
socorros a los que sostenían la rebelión. El intrépido rey de Sicilia a la
cabeza de seis mil hombres de escogidas tropas ofreció el combate cerca de
Caller a veinte mil sardos, valientes pero mal disciplinados. Dióse pues una
reñida y furiosa batalla, en que después de haberse distinguido el rey por sus
proezas personales más que ningún otro combatiente, quedaron de todo punto
desbaratados los sardos, muriendo en el campo hasta cinco mil. Tal terror
inspiró este triunfo del joven monarca siciliano a los genoveses y a los
potentados de Italia que dejaron las ciudades de Cerdeña a merced del vencedor,
y unas en pos de otras se le fueron rindiendo y entregando. Tembló también el
papa Gregorio XII por la voz que se difundió de que el rey don Martín
proyectaba poner a Benito XIII en posesión de la silla apostólica.
Nadie
esperaba que con la alegría del triunfo se había de mezclar tan pronto la
pesadumbre y la tristeza. Pero aún no había trascurrido un mes después de tan
señalada victoria cuando ya ambos reinos de Aragón y Sicilia lloraban
amargamente la pérdida del joven y esclarecido monarca siciliano. Una
enfermedad, que los escritores contemporáneos califican de diferente manera,
arrebató en pocos días y en la flor de su edad al más estimado de los príncipes
de su tiempo, porque era el más generoso y el más esforzado de todos (25 de
julio, 1409). Las circunstancias hacían también más sensible la muerte de don
Martín de Sicilia, porque no dejando hijos legítimos varones, y no teniéndolos
tampoco su padre el rey de Aragón, se veía la orfandad y se presentían las
calamidades que amenazaban a ambos reinos. Así es que nunca ni en Aragón ni en
Sicilia se había hecho tanto duelo y tanto llanto, ni sentidose tanta
tribulación como la que produjo el fallecimiento de este monarca. Como no
dejaba hijos legítimos, instituyó por su heredero universal en el reino de
Sicilia e islas y ducados adyacentes al rey de Aragón don Martín su padre, y
por regente del reino a doña Blanca su mujer, hasta que su padre dispusiera de
aquel gobierno. A un hijo natural, que se llamó don Fadrique de Aragón, le
heredó en el condado de Luna y el señorío de Segorbe y otras baronías que había
poseído por la reina doña María su madre.
Para
dar algún consuelo al rey de Aragón, y para ver si podía tenerle también el
reino, instáronle sus privados a que contrajera segundas nupcias, puesto que se
hallaba aún en edad de poder tener sucesión. Repugnábalo don Martín, así por
sentirse achacoso y doliente, como por parecerle que mejor que esperar lo que
estaba por nacer sería nombrar desde luego por sucesor en los reinos a don
Fadrique, hijo natural del rey de Sicilia y nieto suyo. Pero a fuerza de
instancias y ruegos condescendió a casarse con doña Margarita de Prades, hija del
condestable don Pedro, cuyas bodas se celebraron en septiembre del mismo año.
Confirmó en la regencia de Sicilia a la viuda de su hijo, y atendió lo mejor
que pudo a lo de Cerdeña, tanto que hizo el esfuerzo de empeñar su condado de
Ampurias a la ciudad de Barcelona por la suma de cincuenta mil florines de oro.
Con esto aparejó y envió una nueva flota, con cuyo auxilio fueron todavía
escarmentados los rebeldes.
El
buen rey don Martín, devorado por la pena de la muerte de su hijo, enfermo
además e inmoderadamente obeso, usaba de artificios y remedios propios para
acabar de destruir su salud, y que indiscretamente le propinaban los que
ansiaban que diese un heredero al trono, tratando de suplir por el arte aquello
a que se negaba ya su naturaleza: recursos inútiles, que la moralidad
repugnaba, que no aprovechaban al objeto, puesto que la reina salía siempre
doncella del tálamo nupcial, y que sólo producían acelerar la muerte del rey.
Contando ya con que esta no podía diferirse mucho, comenzaron a presentarse
pretendientes a la sucesión de un trono todavía no vacante. Fue el que más se
anticipó el rey Luis II de Anjou, yerno de don Juan I. que apoyado por la
Francia, reclamaba la corona aragonesa para el duque de Calabria su hijo. Era
otro, y no el menos arrogante de los pretendientes, el conde de Urgel, biznieto
de don Jaime II, a quien apoyaban los catalanes. Figuraba también entre los
aspirantes a la sucesión el viejo infante don Alfonso de Aragón, duque de
Gandía: lo era igualmente el infante de Castilla don Fernando, sobrino del rey,
y hermano del difunto monarca castellano Enrique III. Permitía el buen don
Martín que en su presenciase tratase y discutiese muy de veras sobre el derecho
de cada uno de los concurrentes. Inclinábase él a dar la preferencia sobre
todos a su nieto don Fadrique, el hijo natural de don Martín de Sicilia, al
menos para sucederle en aquel reino, y esperaba que podría obtener la adhesión
de los sicilianos, ya que no la de los aragoneses, decididos partidarios de la
legitimidad, y cuya constitución excluía del trono los bastardos. Pero lo que
más pudo hacer en favor de su nieto fue que le legitimase antes de morir el
antipapa Benito XIII. En cuanto a la sucesión a la corona aragonesa,
inclinábase el rey don Martín en favor de su sobrino don Fernando de Castilla,
ya por considerarle con mejor derecho que sus competidores, ya por creerle el
más conveniente para aquellos reinos, y el más acreedor por su conducta y por
su reputación y fama.
Pero
las afecciones personales del rey hacia su nieto don Fadrique y su sobrino don
Fernando, no estaban de acuerdo con las del pueblo, que en su mayor parte se
inclinaba al conde de Urgel, joven brioso, altivo, de gran disposición, y el
más propincuo por línea de varón a los reyes. Este reclamó desde luego para sí
la gobernación general del reino, que el rey le concedió sin contradicción y
con mucha política, con más el honroso cargo de condestable, esperando que
aquello mismo haría que se enemistaran con el de Urgel los ricos-hombres
aragoneses. Así fue que cuando el conde vino a Zaragoza a tomar posesión de su
alto empleo, todos los brazos del Estado protestaron contra la legitimidad de
aquel acto, y el Justicia mismo se salió de la ciudad para no recibirle el
juramento ni darle la investidura, lo cual produjo alteraciones y tumultos en
la población hasta venir a las armas y tener que escaparse el conde por un
postigo y refugiarse en el lugar de la Almunia.
Así las cosas, y hallándose el rey en el monasterio de Valdoncellas, extramuros de la ciudad de Barcelona, adoleció de tan repentino accidente, que apenas sobrevivió a él dos días, y falleció en 31 de mayo de 1419. Atribuyóse comúnmente su repentino fallecimiento a las medicinas y drogas que le suministraban para rehabilitar su agotada e impotente naturaleza. En vano los conselleres de Barcelona le habían instado en los últimos momentos de su vida en presencia de notarios públicos, a que designara sucesor en el reino, pues nada más pudieron arrancarle sino que sucediera aquel a quien perteneciese legítimamente: conducta cuyo objeto no ha podido averiguarse bien todavía, y respuesta que abría ancha puerta a mayores discordias en el reino después de su muerte que las que le habían agitado en los postreros instantes de su vida. De esta manera acabó el rey don Martín de Aragón, que por su bondad y benignidad y por su amor a la justicia mereció el sobrenombre de Humano. Con él se extinguió la noble estirpe de los ilustres condes de Barcelona, que por cerca de tres siglos había estado dando a la monarquía aragonesa-catalana una serie de esclarecidos príncipes, de que con dificultad podrá vanagloriarse tanto otra alguna dinastía. La circunstancia de morir sin directo heredero, y su obstinación en no declarar quién debería sucederle en el trono, caso nuevo en España, dejaron el reino en tanta división y discordia, que para pintar su situación no haremos sino reproducir las palabras con que termina el grave Zurita la segunda parte de sus Anales. «Fueron verdaderamente aquellos tiempos para este reino, si bien se considerase, de gran tribulación y de una penosa y miserable condición y suerte: porque en las cosas de la religión, de donde resulta todo el bien de los reinos, se padecía tanto detrimento, que en lugar del único pastor y universal de la iglesia católica, había tres que contendían por el sumo pontificado, y estaba la iglesia de Dios en gran turbación y trabajo por este cisma, habiendo durado tanto tiempo: y en el poderío temporal de él nunca se pasó tanto peligro después que se acabó de conquistar de los infieles: pues en lugar de suceder un legítimo rey y señor natural, quedaban cinco competidores, y trataba el que más podía de proseguir su derecho por las armas.»
CAPÍTULO XXII.ESTADO SOCIAL DE ESPAÑA. CASTILLA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV
|
 |
 |