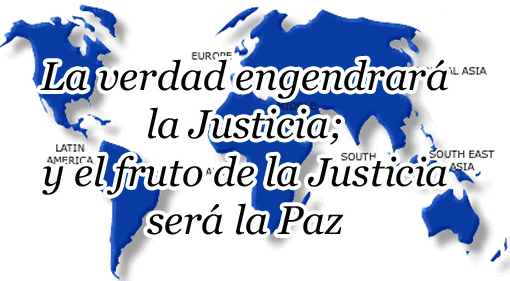| |
No se puede
impedir, al abordar la Europa Occidental de mediados del siglo XI, el pensar en
una fecha y en un texto. La fecha es 1054. Es la de un hecho que se insertaba
en una larga tradición de incidentes y que se presentó sin duda a los
contemporáneos como un acontecimiento más: la desavenencia entre el Papa de
Roma y el Patriarca de Constantinopla. El pretexto que la motivó parece casi
fútil; en efecto, la controversia se había enconado sobre todo en torno a
divergencias litúrgicas: el empleo por la Iglesia bizantina del pan fermentado
para la confección de las hostias y el del pan ázimo por la Iglesia romana.
En este año,
1054, los legados del papa dirigidos por Humberto de Moyenmoutier,
cardenal de Silva Candida, depositan en el altar de
Santa Sofía de Constantinopla una bula de excomunión contra Miguel Cerulario y sus principales partidarios eclesiásticos, a lo
cual replica el patriarca bizantino excomulgando a los enviados romanos. La
desavenencia no es una novedad. ¿No se había prolongado durante muchos años del
siglo IX el cisma de Focio? Pero esta vez la
separación no iba a ser sólo temporal; sería definitiva. De este modo se
consagró el divorcio entre dos mundos que no habían cesado, desde la gran
crisis del imperio romano en el siglo XI y desde la fundación de Constantinopla,
la Nueva Roma, en los comienzos del siglo IV, de separarse uno del otro. En lo
sucesivo existirán dos cristiandades, la de Occidente y la de Oriente, con sus
tradiciones, su ámbito geográfico y cultural separado por una frontera que
atraviesa Europa y el Mediterráneo y que separa a los eslavos, algunos de los
cuales, los rusos, los búlgaros y los servios, quedan
incluidos en la órbita de Bizancio, mientras que los demás, polacos, eslovacos,
moravos, checos, eslovenos y croatas, no pueden escapar, como lo probó ya en el
siglo ix el episodio de Cirilo y Metodio, a la
atracción occidental. Separada de Bizancio, la cristiandad occidental se
apresura a afirmarse en su nueva individualidad. Es significativo que el mismo
cardenal Humberto que fue a Constantinopla a condenar la ruptura fuera en la
curia romana el animador del grupo que preparó la reforma gregoriana. Su
tratado Adversus simoníacos, de 1057 o 1058, al atacar
la herejía simoniaca, ataca la intervención laica en Ja Iglesia. El inspira la
política del papa Nicolás II que, en el primer Concilio de Letrán, de 1059,
promulgó el decreto que, al reservar la elección del papa a los cardenales,
sustraía el papado de las presiones directas de los laicos. La reforma
gregoriana que se anuncia va a dar a esta cristiandad occidental, pobre,
exigua, bárbara, de apariencia mezquina frente a la brillante cristiandad
bizantina, una dirección espiritual que desde finales del siglo va afirmándose
agresivamente mediante las cruzadas dirigidas abiertamente contra el infiel
musulmán, pero que amenazan también (la VI cruzada lo manifestará en los
comienzos del siglo XIH) al cismático bizantino. Desde 1063 la reconquista
cristiana en España toma por vez primera el aspecto de una guerra santa; es la
primera cruzada, bajo la Iglesia de Cluny y con la bendición del papa Alejandro
II, que concede la indulgencia a los combatientes cristianos. Por la misma
época nace el primer género literario del Occidente medieval, la canción de
gesta, que tiende a animar a la caballería occidental a la cruzada. La Chanson de Roland debió ser
redactada en su forma primitiva poco después de 1065.
Desde luego,
durante mucho tiempo (y hasta el final, en 1453, para no hablar de
prolongaciones y resurgimientos más próximos a nosotros, posteriores a la
desaparición política de Bizancio) el diálogo, incluso cuando es con más
frecuencia conflictivo que de intercambio pacífico, continúa entre la parte
oriental de la cristiandad y el apéndice occidental que, de hecho, se ha
desgajado de ella en 1054.
Continúa,
indudablemente, en las zonas de contacto. Aunque los normandos ponen fin a la
presencia política y militar bizantina en Occidente con la toma de Barí en 1071
y aunque son, en el siglo XII, los principales rivales de los bizantinos en el
Mediterráneo occidental, siguen siendo durante largo tiempo permeables a las
influencias llegadas de Constantinopla. A pesar de que los soberanos normandos
de Sicilia no tomaron, como se ha sostenido durante mucho tiempo, al basileus bizantino como modelo ideal y práctico, el reino
de Sicilia, Apulia y Calabria (para el que Roger II obtiene el título real del
antipapa Anacleto II en 1130 y después del papa Inocencio II en 1138) sigue
siendo una puerta abierta a la cultura bizantina. Los mosaicos y las puertas de
bronce de las iglesias manifiestan hasta qué punto los modelos bizantinos
siguen gozando de prestigio: el famoso mosaico de la Martorana en Palermo,
donde se ve al rey Roger II vestido como un basileus recibiendo la corona de Cristo, es totalmente bizantino; el griego, con el
latín y el árabe, es lengua oficial de la cancillería siciliana (pero es
preciso no olvidar que en el resto de la cristiandad es ignorado por la masa de
los clérigos e incluso despreciado por algunos: Roberto de Melun,
sucesor de Abelardo hacia 1137 en las escuelas de la montaña Sainte-Geneviéve, ataca vivamente a aquellos contemporáneos
suyos que inflan su conversación con palabras griegas y hablan o escriben un
latín grecizante (el franglais de la época). Dos de los principales traductores del griego al latín en el
siglo XII son altos funcionarios de la corte de Palermo.
Uno de ellos
es Enrique Arístipo, traductor de Aristóteles, de
Platón, de Diógenes Laercio y de Gregorio Nacianceno
e introductor en Sicilia de manuscritos procedentes de la biblioteca de Manuel Comneno en Constantinopla (la primera traducción latina del Almagesto de Tolomeo se realizó hacia
1160 del ejemplar de su propiedad), y el otro, Eugenio el Almirante, es «un
hombre muy sabio en griego y árabe y no ignorante del latín». Se trata de
manuscritos que son a veces simple y puramente robados. Los normandos, fieles a
la tradición de los cristianos que, según la frase célebre de San Agustín,
debían actuar con la cultura pagana del mismo modo que los israelitas habían
hecho con los egipcios, es decir, utilizando sus despojos, eran los primeros en
expoliar las riquezas bizantinas (prefigurando el pillaje de 1204, Roger II,
durante la segunda cruzada en 1147, trae de Corinto, de Atenas y de Tebas
reliquias, obras de arte, tejidos y metales preciosos) al tiempo que son
también especialistas en las técnicas bizantinas: tejedores de la seda y mosaístas.
Venecia
mantiene hasta 1204 esta situación ambigua por la cual, actuando siempre con
una completa independencia, acepta figurar todavía en los actos oficiales como
sometida a Bizancio para aprovechar mejor las larguezas y debilidades del basi-leus: ventajas comerciales e importación de
manuscritos, de materias preciosas y de obras de arte.
Hungría es
otro de los territorios donde se encuentran latinos y griegos. Del mismo modo
que en Italia, donde se mezclan incluso en Roma monjes benedictinos y monjes basileos a mediados del siglo IX, parece que el rey Andrés
I de Hungría instala juntos, en el monasterio de Tihany,
en el lago Balatón, a monjes benedictinos y basileos; la iconografía de la corona, llamada «de San
Esteban» pero ofrecida probablemente al rey Geza I
(1074-1077) por el emperador Miguel VII Ducas,
testimonia que un rey cristiano romano, vasallo incluso de la Santa Sede, recibe
todavía sus modelos de Bizancio,
Hasta en los
extremos occidentales de la cristiandad latina, el foco greco-bizantino
continuará iluminando con profundidad; el «Renacimiento del siglo XII»
concederá un gran lugar a lo que el cisterciense Guillermo de Saint-Thierry
(muerto en 1147) llamaba la luz del oriente, orientale lumen, Sin duda, él se refería especialmente a la tradición eremítica egipcia,
pero por encima de ella brillaban la teología y el pensamiento griegos. Por
ello la enciclopedia teológica escrita en el siglo VIII por Juan Damasceno (De fide orthodoxa,
más conocida entre los latinos con el nombre de De Trinitate) no será traducida hasta
mediados del siglo XII en Hungría, primero parcialmente y después, hacia
1153-1154, en su totalidad, por Burgundio de Pisa
(versión corregida hacia 1235-1240 por Roberto Grosseteste).
Pero desde 1155-1160 Pedro Lombardo la utiliza y la cita en su suma de
sentencias que va a ser el manual de los estudiantes de lógica en las
universidades del siglo XIII. Estos mismos universitarios, incluyendo a los
grandes maestros —Alejandro de Hales, Alberto Magno, Tomás de Aquino— tienen a
su disposición en la Universidad de París, a mediados del siglo XIII, un Corpus
de las obras de Dionisio Areopagita que, entre 1150 y 1250, enriqueció las
traducciones latinas del siglo IX hechas por San Eugenio y Anastasio «el
Bibliotecario» con comentarios, glosas, correcciones y nuevas versiones. De
este modo, los dos grandes teólogos griegos serán de gran importancia para los
grandes doctores latinos del siglo XIII.
También
algunos latinos realizan sinceros esfuerzos para tener contactos frecuentes con
sus contemporáneos griegos. Determinados períodos, en los que parece
vislumbrarse un retorno a la unión de las Iglesias, favorecen estos intentos.
En 1136 el premonstratense Anselmo de Havelberg, que
discutió públicamente en Constantinopla sobre el Filioque con Nicetas, señala la presencia de tres
sabios que hablan el griego tan bien como el latín: Burgundio de Pisa, Jacobo de Venecia y Moisés de Bérgamo.
Si algunos,
como Roberto de Melun o como Hugo de Fouilloy, que a mediados del siglo xii se niegan a emplear
«expresiones griegas o bárbaras e inusitadas que conturban a los sencillos»,
rechazan esta luz oriental, otros en Occidente la aceptan con humildad. Es
necesario tener acceso a los griegos, confiesa Alain de Lille aun a finales del
siglo XII, «porque la latinidad es indigente».
Es
indudablemente una revuelta de pobres la que hace que a mediados del siglo XI
el Occidente, todavía bárbaro, se des gaje del foco bizantino. Frente a las
riquezas griegas, el latino experimenta admiración, envidia, frustración, odio.
Un complejo de
inferioridad, que se mitigará en 1204, anima su agresividad con respecto a lo
bizantino.
Pero si la
desavenencia de 1054 iba a ser definitiva, se debió a que, por muy pobre que
fuera ante el opulento imperio bizantino, el mundo latino se encontró con que
disponía al fin de recursos materiales y morales suficientes para poder vivir
lejos de Bizancio, que se convertía para él en un mundo extraño y poco después
en una presa.
La segunda edad feudal
Este gran
viraje interior de la historia occidental lo ha definido un conocido texto de
Marc Bloch: «Hacia mediados del siglo XI se observa
una serie de transformaciones, muy profundas y muy generales, provocadas sin
duda o posibilitadas por la detención de las últimas invasiones pero, en la
medida en que eran el resultado de este gran hecho, retrasadas con respecto a
él varias generaciones. No se trata, desde luego, de rupturas, sino de cambios
de orientación que, a pesar de los inevitables desajustes, según los países o
los fenómenos considerados, afectan sucesivamente a casi todas las curvas de la
actividad social. Hubo, en una palabra, dos edades ‘feudales’ sucesivas de tonalidades
muy diferentes.» La base de esta «revolución económica de la segunda edad
feudal» es, para Marc Bloch, «el intenso movimiento
de población que, de 1050 a 1250 aproximadamente, transformó la faz de Europa
en los confines del mundo occidental: la colonización de las llanuras ibéricas
y de la gran llanura situada más allá del Elba; en el corazón mismo de los
países antiguos, la incesante conquista de bosques y baldíos por el arado; en
los claros abiertos entre los árboles o la maleza, el surgimiento de nuevas
ciudades en el suelo virgen; por todas partes, en torno a las comarcas de
habitantes seculares, la ampliación de los terrenos, bajo la irresistible
presión de los roturadores».
En un terreno
preciso pero significativo, Wilhelm Abel ha subrayado recientemente la
adecuación de esta periodización a la realidad de esta «segunda edad feudal»:
«Aún más vinculados cronológicamente a los últimos siglos de la gran
colonización medieval están los topónimos en -hagen. Se extienden por todas
partes, en especial hacia Oriente, a partir de la zona del Wesser medio, la región del Lippe y el valle del Leine. A menudo unidos a una peculiar organización agraria
y a un derecho determinado, el Hagerrecht, empiezan hacia el 1100, quizá incluso hacia el
1050, y terminan con el final del gran período de roturación.»
El período de
fundación de estas ciudades, entre 1050 y 1320-1330, es el de esta segunda edad
feudal en la que se afirma el auge de la cristiandad y se forma el Occidente.
Otro campo
ofrece un testimonio ejemplar de esta aceleración de mediados del siglo XI
porque une a los progresos materiales las transformaciones sociales y las
mutaciones espirituales; la historia del arte y, más concretamente, la de la
arquitectura. Pierre Francastel, en un análisis del
humanismo románico a través de las teorías sobre el arte del siglo XI en
Francia, ha descubierto, mediante el estudio de los grandes movimientos, «la
existencia de una ruptura profunda en el ideal estético hacia los alrededores
del año 1050». Esto permite «fijar un punto de partida para el estilo románico»
y «acentúa la importancia histórica de una fecha ya considerada como
particularmente notable». Pierre Francastel descubre
de este modo hacia mediados del siglo XI «una voluntad nueva de coordinación
con relación a la bóveda de las diferentes pactes del edificio cristiano». No
se podría simbolizar mejor el esfuerzo de síntesis que, en todos los ámbitos,
va a inspirar la expansión del mundo occidental. Los tres edificios que entre
1060 y 1080 manifiestan mejor la nueva tendencia son, para Pierre Francastel, Saint-Philibert de Tournus, Saint-Etienne de Nevers y Sainte-Foi de Conques;
pero enumera además, sucintamente, los grandes edificios religiosos construidos
en lo esencial en la segunda mitad del siglo XI: En Alemania, Hirsau, Spita y el grupo de
Colonia; en Inglaterra, las iglesias normandas construidas después de la
conquista de 1066; en España, San Isidoro de León, la catedral de Jaca y la de
Santiago de Compostela; en Francia, además de las tres iglesias ya citadas, la
de Cluny, Saint-Sernin de Toulouse, la Abbaye aux Hommes (Saint-Etienne) y la Abbaye aux Dames (la Trinité) de Caen, Lessay, Cerisy-la-Forét, Saint-Benoít-sur-Loire, la Charité-sur-Loire,
Saint-Hilaire de Poitiers y Saint Savin de Toulouse; en Italia la catedral de Pisa, San Marcos de Venecia y la catedral
de mçodena. Y concluye: «raramente se han podido ver
iniciadas simultáneamente tan grandes obras».
Sin embargo, se imponen dos
observaciones a propósito de esta «ruptura de mediados del siglo XI.
La segunda
edad feudal no es la desaparición de una economía agrícola y de una sociedad
rural ante una economía mercantil y una sociedad urbana, ni el paso de una
economía natural a una economía monetaria. El mundo medieval, después de 1050
lo mismo que antes, sigue siendo un mundo de la tierra, fuente de toda riqueza
y de todo poder. El progreso agrario en cantidad (terrenos roturados,
colonización) y en calidad (perfeccionamiento de las técnicas y del
rendimiento) es la fuente y la base del auge general. Pero la explosión
demográfica, la división del trabajo, la diferenciación social, el desarrollo
urbano y la recuperación del gran comercio que esto permite se manifiestan casi
simultáneamente, lo mismo que se manifiesta, con el desajuste propio de los fenómenos
mentales, científicos y espirituales, el renacimiento intelectual que forma
parte de ese conjunto global y estructurado que es el despertar de Ja
cristiandad. Si los Usatges de Cataluña, el primer código feudal conocido, fueron redactados entre 1064 y
1069, las primeras grandes manifestaciones del poder y de la impaciencia de la
nueva sociedad urbana son contemporáneas. La carta de franquicia de Huy es del
mismo año que la batalla de Hastings (1066). Al levantamiento de los burgueses
de Milán en 1045, seguirá el movimiento político-religioso de la Pataria, la revuelta comunal de Le Mans en 1069, los levantamientos de los burgueses de Worms y de Colonia en 1073 y 1074. Cuando los normandos introducen el feudalismo en
Italia meridional entre 1047 y 1091 y en Inglaterra después de1066,
el primer contrato de colleganza, instrumento de comercio marítimo precapitalista, aparece en Venecia en 1072 y nacen los
primeros gremios (el de Saint-Omer hacia 1080),
Cuando Cluny está en su apogeo y se esbozan las canciones de gesta,
ya se puede hablar del nacimiento de la cultura urbana.
Estamos en la segunda mitad del
siglo XI.
No basta con
reconocer el carácter contemporáneo y relacionado de fenómenos y de estructuras
que en muchos casos han sido descritos como sucesivos y antagónicos (uno de
ellos expulsando al otro) en tanto que se combaten y se desarrollan en el
interior de un mismo conjunto señores y burgueses, ciudades y dominios, cultura
monástica y cultura urbana. Hay que señalar que si a mediados del siglo xi se
da un viraje, no se trata de un punto de partida, un nacimiento o un
renacimiento.
Los
renacimientos se suceden en la historiografía de esta Edad Media, de esta edad
intermedia que parece, al leer a los historiadores, tomar un nuevo empuje cada
siglo, primero para volver a encontrar el esplendor pasado, el del mundo
antiguo grecorromano, y después para superarlo y eclipsarlo a partir del gran
renacimiento de los siglos XV y XVI. Desde hace tiempo se había localizado un
renacimiento intelectual en el siglo XII; después se buscaron sus fundamentos
materiales en el XI, luego en el X
y en la actualidad se hace comenzar el auge
demográfico y la expansión rural más allá del Renacimiento carolingio del sigloIX al tiempo que ya ciertos prerrenacimientos anuncian
en el siglo VIII la floración carolingia.
Dejando a un
lado estas tentativas, a veces un poco escolásticas, se perfila la realidad de
una continuidad en el progreso, de una curva de crecimiento en cuyo interior la
mitad del siglo XII representa más una aceleración que un punto de partida: un
segundo empuje, como se dice hoy día.
En los dos ámbitos que hemos
tomado como testimonios de este viraje incluso se podrían situar en otro
momento los puntos decisivos.
Georges Duby piensa que en el orden de la conquista rural y la
extensión de los cultivos es esencial la segunda mitad del siglo XII: «La
actividad de los roturadores, que había sido durante dos siglos tímida,
discontinua y muy dispersa, se hace más intensa y más coordinada a la vez en
las proximidades de 1150». Hacia la misma fecha sitúa Bernard Slicher von Bath el tránsito de un período de direct agricultural consumption a una nueva fase de indirect agricultural consumption.
También en la curva de crecimiento demográfico trazada por M. K. Bennett la aceleración
no se sitúa hacia 1050, sino cien años más tarde. Del año 1000 al 1050 la
población de Europa había pasado de 42 a 46 millones; del 1050 al 1100 de 46 a
48; del 1100 al 1150, de 48 a 50; del 1150 al 1200 habría tenido un aumento de
50 a 61 millones y del 1200 al 1250 habría crecido con otros ocho millones,
pasando de 61 a 69 millones.
En la
construcción, otro sector clave del take-off
medieval, no puede olvidarse la frase célebre del cronista Rodolfo el
Lampiño (Raúl Glaber):
«Al acercarse el tercer año que seguía al año
1000, se vio en casi toda la tierra, pero especialmente en Italia y en la
Galia, reedificar los edificios de las iglesias; aunque la mayoría, bastante
bien construidas, no lo necesitaban en absoluto. Una auténtica emulación
impulsaba a cada comunidad cristiana a tener una iglesia más suntuosa que la de
sus vecinos. Se hubiera dicho que el mundo se sacudía para despojarse de su
vetustez y se revestía por todas partes con un blanco
manto de iglesias. Entonces casi todas las iglesias de
las sedes episcopales, las de los monasterios consagradas a cualquier santo e
incluso las pequeñas capillas de las aldeas, fueron reconstruidas por los
fieles con más belleza». Y si lo consideramos desde el punto de vista de las
innovaciones técnicas y las ideas artísticas, vemos que es precisamente al
siglo XI al que ha llamado Henri Focilion la edad de
las «grandes experiencias».
Finalmente, en
el sector del nuevo impulso comercial unido al auge urbano, un documento
ejemplar sugiere también una periodización que encuadra a todo el siglo XI, en
vez de dividirlo: el célebre peaje de Arras se nos ha conservado bajo la forma
de dos aranceles que corresponden a dos fases de reglamentación y de adaptación
a la aceleración de los intercambios. El primero es de comienzos del siglo XI,
el segundo de comienzos del XII.
El viraje del
año 1050 no marca por tanto un cambio de tendencia, sino sólo de ritmo, en el
interior de un movimiento ascendente. El mismo Marc Bloch escribe: «En muchos aspectos, la segunda edad feudal no supuso la desaparición
de las condiciones anteriores tanto como su atenuación». Por tanto, son estos
puntos de partida de la cristiandad, con sus handicaps y sus esperanzas, los que debemos examinar, en primer lugar, hacia mediados del
siglo XI.
PRIMERA
PARTE
LA
EXPANSIÓN DEL OCCIDENTE CRISTIANO (1060-1180)
1. Los puntos de partida. Los
bárbaros de Occidente
Cuando, en el
año 1096, los bizantinos vieron llegar a los cruzados occidentales que les
pedían paso para ir a Tierra Santa, sintieron ante su aspecto y ante su
comportamiento un estupor que en seguida se transformó en desprecio e
indignación. Tanto si se trataba de las bordas populares dirigidas por Pedro el
Ermitaño, como de la segunda oleada de tropas señoriales, que además les
recordaban desagradablemente a los agresivos normandos de Italia, los
bizantinos no vieron en ellos más que bárbaros groseros, ávidos y petulantes:
salvajes.
Quizá los
aventureros que componían en su mayor parte
las bandas de la primera cruzada no dieran la
imagen más halagüeña de la cristiandad occidental. Sin embargo, los jefes
de esa cristiandad veían en ellos la más selecta flor de Occidente. Pero es
preciso reconocer que el occidente cristiano, en la segunda mitad del siglo XI,
no es más que la extremidad todavía mal desbastada del área civilizada que se
extiende desde el mar del Japón a las columnas de Hércules.
Sin duda las
civilizaciones orientales conocen entonces crisis políticas y reveses militares
que revelaban un profundo malestar económico y social: ocaso de los Fujiwara en el Japón y oleada de terror colectivo (pensamos
en el pueblo a la caída de la ley búdica en 1052); crisis del Islam oriental en
donde el protectorado de los turcos Selyúcidas en
Bagdad (1055), a pesar de que parece reafirmar la ortodoxia religiosa y la
posición del califa, va a acentuar el retroceso de las capas medias urbanas y
rurales; en África del Norte, la invasión almorávide a partir de 1051 comienza
sus irreparables estragos. En las puertas mismas de la cristiandad, los dos
grandes núcleos de civilización bizantina e hispano-árabe, sufren un eclipse.
Bizancio revela sus dificultades no solamente por algunos desastres militares
espectaculares (la catástrofe de Manzikert ante los Selyúcidas (1071) anuncia la pérdida de Asia Menor del mismo
modo que la toma de Bari por los normandos de Roberto Guiscardo,
el mismo año, preludia la de Italia y el Mediterráneo occidental) sino también
por una serie de medidas interiores muy significativas
para el historiador: la moneda de oro, el numisma, que había llegado a ser el
símbolo de la potencia económica en Occidente
(donde se le llama besante,
es decir, bizantino) y al que Robert López ha llamado el
dólar de la Edad Media, sufrió su primera devaluación bajo Nicéforo Botaniates (1078-1081). Este debe retirarse ante Alejo Comneno, cuya proclamación sanciona la victoria de la
aristocracia feudal que va a precipitar la decadencia bizantina. En la España
musulmana, el último califa omeya de Córdoba, Hisham III, es muerto en 1031 y la anarquía impera en los veintitrés pequeños estados
de «taifas» que se han repartido el país.
Sin embargo,
el esplendor de estas civilizaciones no se puede parangonar con la mediocridad
y el primitivismo de la cristiandad occidental. Civilizaciones urbanas, ante
las que se fascinan las canciones de gesta que comienza a componer Occidente.
En el Pélerinage de Charlemagne,
contemporáneo poco más o menos de la Chanson de Roland y por tanto anterior a 1100, se narra el
descubrimiento maravillado de Bizancio que hacen el emperador y sus pares. Lo
mismo sucede en el ciclo de la Gesta de Guillermo de Orange donde se narra la
seducción que ejercen sobre los caballeros cristianos las ciudades musulmanas:
Orange, Narbona, y, más allá, las inaccesibles ciudades de Córdoba y, más lejos
todavía, Bagdad. Civilizaciones que han producido ya obras maestras
deslumbrantes por su arte y su técnica, mientras en Occidente los primeros
arquitectos románicos intentan cubrir con bóvedas las nuevas naves: desde fines
del siglo VIII a comienzos del siglo si, los artistas de Córdoba han edificado
una mezquita que puede rivalizar con Santa Sofía de Constantinopla, y el
Occidente cristiano sólo puede ofrecer frente a estas dos maravillas esbozos de
pequeñas dimensiones. Además, los occidentales tienen conciencia de su
inferioridad. La Gesta de Guillermo de Orange pinta también al ejército agrupado por el rey musulmán Deramed: «Ha agrupado cien mil hombres en Córdoba, en
España, y tiene antes de partir una corte plenaria que debe durar cuatro días.
Se sienta en un trono de marfil,
sobre una alfombra de seda blanca, en el centro
de un espacio muy amplio. Detrás suyo llevan al
dragón que Ie sirve de ensena... Mira con orgullo al
inmenso ejército que le rodea. Hay allí cuarenta pueblos mandados por cuarenta
reyes. Teobaldo conduce a los estormarantes. Sinagón a los armenios. Aeroflio a los eslavones. Harfú a
los hunos. Malacra a los negros. Borek a los vaqueros. El viejo Tempestad a los asesinos. El gigante Haucebir a los húngaros. Y no sabría nombrároslo a todos, porque
muchos han llegado de países del otro lado del Occidente donde jamás ha acudido
ningún cristiano. Sus espadas de acero,
sus mantos, sus sellos dorados, sus lanzas de hierro llaman al sol por
millares…”
Frente a este
mundo de productos raros: ricos tejidos, cueros repujados, metales preciosos, e
incluso, y sobre todo, hierro, la cristiandad occidental es un mundo de
materias primas pobres. Apenas comienza a reemplazarse en los edificios más importantes,
y en primer lugar en las iglesias, la madera por la piedra. Abades y obispos,
constructores del siglo XI, se ven aplicar con transposición de materiales el
elogio que hacía Suetonio de Augusto por haber
encontrado una Roma de ladrillo y haberla dejado de mármol. Uno de los primeros
laicos urbanos que osa hacerse construir una casa de piedra es un natural de
Arras hacia el año 1015. El abad de Saint-Vaast alzó
a la población contra
el insolente y la casa fue quemada. Las ermitas
de piedra son sólo algo anteriores (la de Langeais,
alzada en 994, es una de las primeras) y su planta revela la Influencia de las
construcciones anteriores en madera. Esta sustitución, a decir verdad, no hace
más que comenzar, porque la cristiandad occidental permanece todavía durante
mucho tiempo más ligada a la madera que a la piedra. Después de su
victoria en Hastings (1066), Guillermo el Conquistador hace construir con la
piedra extraída de los alrededores de Caen, que es transportada a costa del
tesoro real de Normandía a Inglaterra, la abadía votiva de Batzulle (Battle Abbey), pero en
cambio manda construir todavía en madera el castillo destinado a
defender el lugar, y es
preciso esperar un siglo para que Enrique II en 1171-1172
haga construir en piedra la torre de Hasting. Un
mundo de madera en el cual es tan raro el hierro que los herreros siguen
estando aureolados por el prestigio mágico que le otorgaban las sociedad
germánicas: por eso los herreros de aldea ocupan durante mucho tiempo en la
sociedad campesina medieval un lugar privilegiado. «Desde numerosos puntos de
vista, escribe Bartolomé el Inglés hacia 1260, el hierro es más útil para el
hombre que el oro.»
Hasta tal
punto sigue siendo esencial la madera que el arquitecto seguirá
siendo llamado maestro carpintero casi tantas veces como
maestro de obras y se le exigirá competencia en los dos dominios. En la
cristiandad septentrional, además, la falta de piedra en un mundo en donde los
transportes son difíciles impone durante mucho tiempo el uso de la madera incluso
para las construcciones de prestigio, como las iglesias, donde a
veces se sustituye la piedra
por el ladrillo. Se conoce
la larga vida de las iglesias en madera, stavkirken, en los
países escandinavos, sobre todo en Noruega, y también que desde Brema hasta
Riga, la arquitectura de ladrillo, recibida de los Países Bajos, ha dado a la
Hansa su más típico aspecto monumental.
Tampoco hay
que olvidar que ni siquiera la madera se ofrecía a los constructores de
la Edad Medía sin plantearles problemas. La búsqueda de la
madera era una empresa ardua en cada obra de carpintería importante: encontrar
los árboles idóneos, abatirlos y transportarlos, dependía a veces del milagro.
En un célebre texto, Sigerio, abad de Saint-Denis,
habla del que le proporcionó las vigas necesarias para la construcción de la famosa
basílica, a mediados del siglo XII. «Cuando en nuestro intento de encontrar
vigas pedíamos consejos a nuestros carpinteros y a los de París, nos respondían
que en su opinión no podríamos encontrarlas en la región, dada la escasez de
bosques, sino que tendríamos que obtenerla en la comarca de Auxerre.
Todos, sin excepción, se expresaban en el mismo sentido y mucho nos desanimaba
tamaño inconveniente y la pérdida de tiempo que parecía implicar. Pero una
noche, al ir a acostarme después de maitines, reflexioné y decidí adentrarme
personalmente en nuestros bosques y atravesarlos en todas direcciones, por ver
de ahorrar tiempo y trabajo caso de encontrar en ellos los deseados troncos.
Con el alba de la mañana y abandonando todas nuestras otras obligaciones nos
dirigimos a buen paso, acompañados de nuestros carpinteros y leñadores al
bosque de Iveline. Llegamos en esto, atravesando
nuestras tierras al valle de Chevreuse, hicimos
llamar a sus guardas forestales y a otros
conocedores del bosque para que nos dijesen si podríamos encontrar
allí, no importaba con qué esfuerzo, troncos del grueso preciso. Sonrieron
sorprendidos y de buena gana hubieran hecho mofa de nosotros si a ello hubiesen
podido osar. ¿Acaso desconocíamos por completo que nada semejante podría encontrarse
en toda la región, tanto más cuanto que Milo, nuestro alcalde en Chevreuse, que junto a otro había recibido en feudo de
nosotros la mitad del bosque, no hubiese dejado intacto uno solo de semejantes árboles, con tal de dotar al castillo de
torres y empalizadas? No hicimos caso, sin embargo, de sus pláticas y confiando
con audacia en nuestra fe, comenzamos a recorrer el bosque hasta encontrar,
tras una hora, un tronco del tamaño adecuado. Pero hubo más. Transcurridas
nueve horas o quizá menos y para maravilla de todos y en especial de los del
lugar, entresacamos de entre los matorrales y los zarzales del bosque hasta doce troncos, exactamente los
que nos eran precisos. Transportados a la Santa Basílica, la nueva construcción
se vio enriquecida con ellos, para nuestro júbilo y alabanza y gloria del Señor
Jesús, que los había preservado del pillaje y conservado para sí mismo y para
los santos mártires.»
En efecto,
¿cuál era la realidad física de Occidente a mediados del siglo XI? Una especie
de negativo geográfico del mundo musulmán. Es éste un mundo de estepas y de
desiertos salpicados de oasis y de algunos islotes con arbolado, el más amplio
de los cuales es el Maghreb. Allá, un manto de bosques
agujereados por algunos calveros en donde se instalaban comunidades aisladas
(ciudades embrionarias difícilmente aprovisionadas por su pequeño contorno de
cultivos; aldeas, castillos, monasterios) mal relacionadas entre sí a través de
caminos mal conservados, de un trazado en muchos casos demasiado vago, y
expuestas a los ataques de bandidos de toda catadura, señoriales o populares.
Las relaciones entre ellas se realizan especialmente, cuando son vadeables, a
través de los cursos de agua que cortan con su recorrido el alfombrado y
cerrado bosque. Esta omnipresencia del bosque se plasma en la literatura. Un
jabalí, perseguido por Guillermo de Orange y sus compañeros, les lleva desde
Narbona a Tours «a través de la foresta». La ciudad está envuelta por los
bosques: «Cuando llega a la linde del bosque, ante la ciudad de Tours, Guillermo
ordena detenerse bajo el cobija de los árboles... La noche llega, las grandes
puertas de la ciudad se cierran. Cuando ha anochecido totalmente, Guillermo
deja a la entrada del bosque a cuatrocientos caballeros y lleva consigo a
doscientos... Llega al foso, grita al portero: «Abre la puerta, baja el
puente...»
Sin embargo, no siempre aparecía cubierta la tierra por el
bosque alto, por el arbolado. El bosque había retrocedido ante el monte bajo no
sólo a causa del clima y de la naturaleza del suelo que, especialmente al norte
de la cristiandad, había convertido los parajes en el dominio de la landa y los
pantanos, sino también por las talas incompletas y temporales que se venían
sucediendo desde el Neolítico. Ya se ha visto con qué dificultad logra Sigerio una arboleda accesible.
Pero incluso
en el umbral de esta época, que va a ser en
el occidente cristiano un período de
roturaciones y de conquista de suelos vírgenes (aunque son en
primer lugar los llanos, los pantanos y los montes bajos, los que son aprovechados)
es preciso insistir en este predominio del bosque durante el medioevo. Seguirá
siendo el marco natural y psicológico de la cristiandad medieval de occidente.
Horizonte de peligros de donde salen las fieras salvajes y los
hombres-guerreros y bandidos, peores que animales, pero al mismo tiempo mundo
de refugio para los cazadores, los amantes, los ermitaños y los oprimidos.
Límite siempre opresor de la prosperidad agrícola, contra el que luchan los
difíciles progresos obtenidos en el cultivo, pero, al mismo tiempo, mundo de
riquezas al alcance de la mano: bellotas y follaje para la alimentación, madera
y carbón de leña, miel salvaje, caza. El cronista (Gallus Anonymus) que describe Polonia a principios del siglo
XII enseña cómo esta tierra, que es sólo, con un poco más de exageración, la
imagen física de la cristiandad occidental, se halla prisionera entre la
opresión y la beneficencia del bosque. «Este país, dice, a pesar de ser muy
boscoso, está bien provisto de oro y plata, de pan y carne, de pescado y de
miel...» Sin duda, el valor económico que representa para toda la cristiandad
el bosque es el del primitivismo de una economía en donde la recolección
desempeña todavía un gran papel. Además, gran número de las alegrías y los
terrores de los hombres de la Edad Media, de los siglos XI al XIV, provienen
del bosque y se dan en el bosque. ¡Cuántos se han perdido o se han encontrado
en él, como Berta la de los pies grandes o Tristán e Isolda!; ¡Qué de miedos y
qué de encantamientos han hecho vibrar en él a los hombres, en «el hermoso
bosque» de los Minnesánger y los Goliardos, la «selva
oscura» de Dante...!
La más
terrible impotencia de los hombres del siglo XI frente a la naturaleza no es ya
su dependencia con relación a un dominio forestal donde se van introduciendo
más que explotándolo, ya que su débil instrumental (su principal instrumento de
ataque es la azuela, más eficaz contra el monte bajo que contra las ramas
gruesas o los troncos) impone un freno. Sino que reside sobre todo en su
incapacidad para extraer del suelo una alimentación suficiente en cantidad y en
calidad.
La tierra es,
en efecto, la realidad esencial de la cristiandad
medieval. En una economía que es ante todo una «economía
de subsistencia», dominada por la simple satisfacción de las
necesidades alimenticias, la tierra es el fundamento y casi el
todo de la economía. El verbo latino que expresa el trabajo: laborare, a partir de la época
carolingia significa esencialmente trabajar la tierra, remover la tierra.
Fundamento de la vida económica, la tierra es la base de la riqueza, del poder,
de la posición social. La clase dominante, que es una aristocracia militar, es
al mismo tiempo la clase de los grandes propietarios de la tierra. La entrada
en esta clase se hace recibiendo por herencia, o por otorgación de un superior,
un regalo, un beneficium,
un feudo. Esencialmente, un trozo de tierra.
Ahora bien,
aquella tierra era ingrata. La debilidad de las herramientas impedía cavarla,
removerla, quebrantarla con la suficiente fuerza y la necesaria profundidad
para hacerla más fértil. El instrumento más primitivo, el antiguo arado de madera
simétrico, sin rueda, que apenas removía la tierra, aún se utilizaba ampliamente
incluso fuera de la zona mediterránea, en la cual se había
adaptado al relieve y a los suelos ligeros. El uso de
otro tipo de arado más moderno que se extiende sobre
todo al norte de la zona mediterránea, seguía
siendo embrionario y la debilidad de la tracción por bueyes,
que era aún general, no le permitía mostrar toda su eficacia. Es preciso añadir
la insuficiencia de los abonos, lo que hacía necesario emplear todo tipo de
recursos: como las rentas de estiércol exigidas por los señores, ya fuera bajo
la forma de «pote de excrementos» o bajo la modalidad de obligación por parte de
¡os campesinos de hacer acampar a sus rebaños durante un determinado número de
días en las tierras señoriales para que dejaran en ellas sus excrementos; o el
recurrir a las cenizas de las malezas, a las hojas podridas o a los rastrojos de
los cereales, razón por la cual el campesino segaba con su hoz los tallos a
media altura o un poco más cerca de la espiga. Todo esto explica la extrema
debilidad de los rendimientos. En uno de
los raros casos en que ha podido calcularse este rendimiento antes del siglo XII,
para el trigo cultivado (en los dominios borgoñones de Cluny en 1155-1156) las
cifras oscilan entre 2 y 4 veces lo sembrado y la media parece, antes de 1200,
situarse alrededor de 3,10 o un poco por debajo de tres (entre 1750 y 1820
Europa noroccidental alcanzará un índice de rendimiento del 10,6).
Además, las
tierras sólo llegaban a producir esos resultados si se las dejaba tiempo para
reconstituirse, es decir, incluso en las superficies cultivadas, una gran parte
de las tierras permanecían en barbecho, en añojal. Lo más frecuente era que el
terreno arable se dividiera cada año en dos partes aproximadamente iguales, y
sólo una de ellas producía cosecha. Cada campo no daba más que una cosecha cada
dos años: la rotación bienal del cultivo era, a mediados del siglo XI, la regla
general en Occidente.
Incluso, a
veces, muchas tierras no podían mantener ese ritmo de producción y debían
abandonarse al cabo de algunos años: Como compensación, otras tierras se
ganaban para el cultivo mediante la roza o quema de bosques. Por tanto la
agricultura era devoradora de espacio, extensiva y semi-nómada.
Se comprende
que, en estas condiciones, toda inclemencia climatológica fuese catastrófica.
Un mal año, debido a sucesivas lluvias, helada, sequías, enfermedades de las
plantas o plagas de insectos, ocasionaba el que las cosechas bajaran por debajo
del mínimo necesario para la subsistencia. El hambre amenazaba sin cesar al
hombre del siglo XI. Hambres que muy a menudo eran generales en toda la
cristiandad. Cuando quedaban localizadas en una región, las poblaciones
afectadas encontraban difícilmente remedio para ellas, dado que la debilidad de
los rendimientos impedía la constitución de stocks importantes y que la
importación de reservas de una región preservada se resentía de esta misma
debilidad de excedente. Además del egoísmo y del espíritu particularista, otra
deficiencia técnica agravaba el problema: la insuficiencia y la dificultad de
los transportes. 1005-1006, 1043-1045, 1090-1095 son años (la repetición de
malas cosechas durante dos o tres años resultaban catastróficas) de hambre
general, o casi general. Pero entre estos cataclismos comunes no pasa un año
sin que un cronista señale aquí o allá la desolación local o regional provocada
por el hambre.
Si se abandona
el campo de la economía rural, sólo se encuentra una actividad económica
superficial que versa sobre cantidades pequeñas, de poco valor, y que sólo
interesa a un número restringido de individuos.
La economía
doméstica o señorial satisfacía las necesidades esenciales, además de la
alimentación: el propio campesino, las mujeres, más raramente un artesano
especializado, como el herrero de la aldea, construían las casas,
confeccionaban los vestidos, el equipo doméstico y las herramientas rudimentarias,
donde lo esencial es de madera, de tierra o de cuero.
Las ciudades
que tienen pocos habitantes cuentan también con pocos artesanos y los
mercaderes son poco numerosos y sólo comercian productos de primera necesidad,
como el hierro, u objetos de lujo; tejidos preciosos, orfebrerías, marfiles,
especias. Todo esto requiere poca moneda. La cristiandad no acuña ya piezas de
oro. Es hasta tal punto débil la parte que ocupa la moneda, que la economía puede
ser calificada de «natural».
A este
primitivo estado de la economía corresponde una organización social retrógrada,
que paraliza el despliegue económico en tanto que ella misma está condicionada
por el primitivismo de las condiciones tecnológicas y económicas.
Los clérigos
describen esta sociedad, cada vez más a partir del año mil, según un modelo
nuevo: la sociedad tripartita. «La casa de Dios», escribe hacia
1016 el obispo Adalberón de Laón que se dirige al rey Roberto el Piadoso, «está dividida
en tres: unos ruegan, los otros combaten, y por último los demás trabajan». El
esquema, fácil de recoger bajo su forma latina (oratores, bellatores, laboratores),
distingue por tanto al clero, a los caballeros y a los campesinos. Imagen
simplificada, sin duda, pero que corresponde sin embargo, grosso modo, a la
estructura de la sociedad. El clero, en donde se distinguían dos categorías en
la época carolingia: clérigos y monjes, tiene cada vez más conciencia de su
unidad frente a los laicos.
La
aristocracia laica está a punto de organizarse en una clase estructurada en el
interior de la jerarquía feudal de los señores y los vasallos, y el carácter
militar de esta aristocracia se revela en la terminología: la palabra miles (guerrero, caballero) «conoce un
éxito particular en el siglo XI». Por último, la masa de los trabajadores, que
es una masa campesina, conoce a su vez una unificación impulsada por
condiciones jurídicas y sociales: siervos y hombres libres tienden a
confundirse en su situación concreta en el grupo de dependientes de un señorío,
y se comienzan a llamar indistintamente villanos o rústicos.
Teóricamente,
estas tres clases son solidarias, se proporcionan una ayuda mutua y forman un
todo armonioso. «Estas tres partes que coexisten», escribe Adalberón de Laón, «no sufren
por estar desunidas; los
servicios prestados por una de ellas son la condición
para el trabajo de las otras dos; cada una se encarga a su vez de ayudar al
conjunto. De este modo, este triple ensamblaje no deja de ser uno...»
Punto de vista
ideal e idealista que la realidad desmiente y Adalberón es el primero en reconocerlo: «La otra clase (de laicos) es la de los siervos:
esa desgraciada casta no posee nada si no es al precio de su trabajo. ¿Quién
podría, con el abaco en la mano, contar las fatigas
que pasan los siervos, sus largas caminatas, sus duros trabajos? Dinero,
vestimenta, alimento, los siervos proporcionan todo a todo el mundo; ni un solo
hombre libre podría subsistir sin los siervos. ¿Hay un trabajo que realizar?
¿Quiere alguien meterse en gastos? Vemos a reyes y prelados hacerse los siervos
de sus siervos, el dueño es nutrido por, el siervo, él, que pretende
alimentarle. Y el siervo no ve fin a sus lágrimas y a sus suspiros.»
Más allá de
estas efusiones sentimentales y moralistas, hay que observar que la estructura
social, si por una parte ofende a la justicia, opone a la vez al progreso
lamentables obstáculos.
La
aristocracia, y esto es válido tanto para la aristocracia eclesiástica como
para la laica, monopoliza la tierra y la producción. Es indudable que queda un
determinado número de tierras sin señor, los alodios. Pero los detentadores de
un alodio dependen económica y socialmente de los poderosos que controlan la
vida económica y la vida social, ya que estos poderosos explotan a los que les
están sometidos de una forma estéril y esterilizante. Los dominios son
divididos, regularmente, en dos porciones, una explotada directamente por el señor,
sobre todo con la ayuda de la mano de obra servil que
le debe prestaciones en trabajo, prestación personal (corvée), y la otra bajo la forma
de arrendamientos a los campesinos, siervos o libres, que deben, a cambio de la
protección del
señor y de esta concesión de tierra, prestaciones: algunos en
trabajo y todos en especie o en dinero. Pero ese impuesto señorial que
constituye la renta feudal, apenas deja a la masa campesina el mínimum vital.
La gran mayoría de los villanos sólo disponen de una posesión (tenure) correspondiente
a lo necesario para la subsistencia de una familia )era en la época precedente
el manso, definido por Beda en el siglo VII como
Terra unius familiae) y la
constitución de un excedente les es prácticamente imposible. Lo más grave es
que a la imposibilidad de la clase campesina de disponer de un excedente
corresponde la dilapidación de éste por la clase señorial que lo acopia.
De los
beneficios de su dominio, una vez apartada a un lado la simiente, los señores
apenas reinvierten nada, como hemos dicho. Consumen y despilfarran. En efecto,
el género de vida y la mentalidad se combinan para imponer a esta clase gastos
improductivos. Para mantener su rango deben unir el prestigio a la fuerza. El
lujo de la mansión, de los ropajes, de la alimentación, consume el beneficia de
la renta feudal. El desprecio por el trabajo y la ausencia de mentalidad
tecnológica hacen que consideren a las manifestaciones y a los productos de la
vida económica como presas. Al botín de la renta feudal añaden los impuestos
extraordinarios, sobre todo los del comercio que
puede pasar bajo su jurisdicción: tasas sobre los mercados y
las ferias, peajes e impuestos sobre las mercancías. Las dos tarifas del tonlieu (peaje) de Arras (comienzo del siglo XI y comienzo
del siglo XII) percibido por el abad de Saint-Vaast,
comprendían una tasa sobre las mercancías intercambiadas por el vendedor y el
comprador, un derecho de establecimiento por tener un
lugar en el mercado, un derecho de peso y
medida con empleo obligatorio de las pesas y medidas de la abadía y
un impuesto sobre el transporte. El pago se hacía en parte
en dinero y en parte en especie para aquellas mercancías que la abadía no
producía por sí misma: sal, hierro y objetos de hierro (guadañas, palas,
cuchillos). Hay que añadir las destrucciones que producían las ocupaciones
«profesionales» de la aristocracia: guerra y caza. Si se observa ese documento
excepcional, que sirve para finales del siglo XI, el bordado de Bayeux llamado «el tapiz de la reina Matilde», un relato en
imágenes de la conquista de Inglaterra por los normandos en 1066, se puede ver
que el desembarco es seguido de un gran banquete bendecido por el obispo y que
la campaña es inaugurada con el incendio de una casa. La guerra medieval es de
hecho sistemáticamente destructiva, porque se trata más de debilitar la
potencia económica y social del adversario (incendio y destrucción de las
cosechas, construcciones y aldeas) que de abatirle militarmente. «El coste
económico de la violencia» ha sido considerable en el occidente medieval.
La acción
paralizadora de la Iglesia en este campo, a pesar
de que en general se ejerce por medios no
violentos, no fue menos gravosa. Las cargas que ella impone
principalmente sobre los frutos de la tierra, sobre el ganado, y, también,
sobre todos los productos de la actividad económica, pesan sobre la producción
más que cualquier otra exacción. El desprecio que predica, aunque no siempre lo
pone en práctica ella misma, hacia las actividades terrestres, la «vita activa»
refuerza la mentalidad antieconómica. El lujo con que envuelve a Dios (riqueza
de los edificios, que exigen de un modo desproporcionado en relación con las
condiciones normales materiales de construcción, mano de obra, objetos
preciosos y lujos ceremoniales) realiza una punción severa sobre los mediocres
medios de la miserable cristiandad. Los grandes abades del siglo XI son felicitados
tradicionalmente por los cronistas y los hagiógrafos por el
interés que manifiestan en el opus aedificiale, en la obra de
construcción y ornamentación de las iglesias. Por ejemplo, el
austero San Pedro Damián, de quien Jotsoldo en
su vida de San Odilón, abad de Cluny, muerto en 1049, sitúa en primer
lugar al hablar de sus méritos, sus títulos de gloria y de piedad, su «glorioso
celo para construir, adornar y restaurar, al precio de adquisiciones hechas en
todas partes, los edificios de los santos lugares». Y tanto San Hugo, abad de
Cluny de 1049 a 1109, como Didier, abad de Montecassino de 1058 a 1087, ya eran famosos en su época por ser los constructores de dos
maravillas arquitectónicas. Pero este lujo suscitó ya entonces reacciones :
los herejes de Arrás en 1035 niegan que el culto requiera edificios particulares, y en el mismo seno
de la iglesia se dan casos de rechazo, como el de San Bruno, que desde 1084
vigila para que el monasterio de la Gran Cartuja sea lo más sobrio posible.
Para arbitrar
los conflictos de esta sociedad primitiva hubiera sido preciso un estado
fuerte. Peto el feudalismo había hecho desaparecer el estado y hacía pasar, a
través del juego de las inmunidades y las usurpaciones, lo esencial del
potencial público a manos de los señores. La Iglesia, que participa por sí
misma en la opresión de las masas, está además en poder de los
laicos, es decir, de la aristocracia feudal, que nombra abades,
curas, obispos y les da la investidura de sus funciones religiosas al
mismo tiempo que la de sus feudos. También el poder real e
imperial es en parte cómplice y en parte impotente. Cómplice, porque el
emperador y las leyes son la cabeza de la jerarquía feudal. Impotente, porque
cuando quiere imponer su voluntad no posee ni los recursos financieros ni los
medios militares suficientes, lo esencial de los cuales proviene de sus propias
rentas señoriales y de la servidumbre feudal. En este punto todavía hay una
anécd ota más significativa. Según el
cronista Juan de Worcester, el rey Enrique I de Inglaterra,
estando en Normandía en 1130, tuvo una pesadilla. Vio sucesivamente que le
amenazaban las tres categorías de la sociedad: primero los campesinos con sus
herramientas, después los caballeros con sus armas, y, por fin, los obispos y
abades con las suyas. «Y he aquí lo que atemoriza a un rey vestido de púrpura,
cuya palabra, según dice Salomón, debe aterrorizar como el rugido del león.»
Todo esto se
debe a que, en efecto, según las teorías de la época, que influyen
profundamente en las mentalidades, esta estructura social es sagrada, de naturaleza
divina. Las tres categorías son órdenes salidos de la voluntad divina.
Rebelarse contra ese orden social es rebelarse contra Dios.
Calamidades y terrores
Acechada por
el hambre, la masa oprimida de los cristianos del siglo XI vive en la miseria
fisiológica, especialmente lastimosa en las capas inferiores de la sociedad.
Las hambres, la subalimentación crónica, favorecen ciertas enfermedades: la
tuberculosis, el cáncer y las enfermedades de la piel, que mantienen una
espantosa mortalidad infantil y propagan las epidemias. El ganado no está
exento de ellas y las epizootias acrecientan las crisis alimenticias y
debilitan la fuerza animal de trabajo, agravando así las necesidades
económicas. Rodolfo el Lampiño (Raúl Glaber) cuenta
que durante la gran hambre de 10321033 «cuando se comieron las bestias
salvajes y los pájaros, los hombres se pusieron, obligados por el hambre
devoradora, a recoger para comer todo tipo de carroñas y de cosas horribles de
describir. Algunos, para escapar de la muerte, recurrieron a las raíces de los
bosques y a las hierbas. Un hambre desesperada hizo que los hombres devoraran
carne humana. Dos viajeros fueron muertos por otros más robustos que ellos, sus
miembros despedazados, cocidos al fuego y devorados. Muchas gentes
que se trasladaban de un lugar a
otro para huir del hambre y encontraban en el camino
hospitalidad, fueron degolladas durante la noche y sirvieron de alimento a
aquellos que les habían acogido. Muchos, enseñando a los niños una fruta o un
huevo los atraían a lugares apartados, los asesinaban y los devoraban. Los
cuerpos de los muertos fueron arrancados de la tierra en muchos lugares y
sirvieron también para calmar el hambre. En la región del Macón muchas personas extraían del suelo una tierra blanca que se parecía a la arcilla,
la mezclaban con lo que tenían de harina o de salvado y hacían con esta mezcla
panes, gracias a los cuales esperaban no morir de hambre; pero esta práctica no
aportaba más que la esperanza de salvación y un consuelo ilusorio. Sólo se
veían rostros pálidos y demacrados, muchos presentaban una piel salpicada de
inflamaciones; incluso la voz humana se hacía endeble, parecida a pequeños
gritos de pájaros expirando...»
La misma
letanía sobre la mortandad se puede encontrar en todos los cronistas de la época.
Desde 1066 a 1072 según Adán de Brema «el hambre reinó en Brema y podían
hallarse muchos pobres muertos en las plazas públicas». En 1083, en Sajonia «el
verano fue abrasador; muchos niños y viejos murieron de disentería». En 1094,
según la crónica de Cosme, «hubo una gran mortalidad, sobre todo en los países
germánicos. Los obispos que volvían de un sínodo en Maguncia pasando por Amberg, no pudieron entrar en la iglesia parroquial, que
sin embargo era amplia, para celebrar misa, porque todo el pavimento estaba
cubierto de cadáveres...»
El cornezuelo
del centeno, un parásito del centeno y de otros cereales, aparecido en
Occidente a fines del siglo X, continúa sus destrozos. Desencadena grandes
epidemias de la gangrena del cornezuelo, el «fuego sagrado» o «fuego de San
Antonio» que hizo grandes daños en 1042, 1076, 1089 y 1094. En 1089, escribe el
cronista Sigilberto de Gembloux,
«muchos se pudrían hechos pedazos, como quemados por un fuego sagrado que les
devoraba las entrañas; sus miembros enrojecidos poco a poco, ennegrecían como
carbones: morían de prisa y con atroces sufrimientos o continuaban sin pies ni
manos una existencia todavía más miserable; otros muchos se retorcían con
contorsiones nerviosas».
Estos shocks
físicos se prolongaban en perturbaciones de la sensibilidad y en traumas mentales.
Por tedas partes se multiplicaban los signos anunciadores de calamidades.
En 1033, según
Rodolfo el Lampiño, «el tercer día del calendario de julio, sexta
feria, día veintiocho de la luna, se produjo un eclipse de
sol que duró desde la sexta hora de ese día hasta la octava, y fue
verdaderamente terrible. El sol adquirió el color del zafiro y llevaba en su
parte superior la imagen de la luna en su primer cuarto. Los hombres, mirándose
unos a otros, se veían pálidos como muertos. Todas las cosas parecían bañadas
de un vapor color azafrán. Entonces, un estupor y un terror inmenso se adueñó
del corazón de los hombres. Este espectáculo, lo comprendían bien, presagiaba
algún desastre lamentable que iba a abatirse sobre el género humano...».
El invierno de
1076-1077, según un cronista, fue tan riguroso en la Galia,
en Germania y en Italia que «las poblaciones
de numerosas regiones temblaban con un miedo similar ante la posibilidad de que
volviera la época terrible en la que José fue vendido por sus hermanos, a los
que la privación y el hambre habían hecho huir a Egipto..».
Siglo de
grandes terrores colectivos, el siglo XI es aquel en el que el diabla ocupa su
lugar en la vida cotidiana de los cristianos de Occidente. «A las vicisitudes
de todo tipo», añade aún Rodolfo el Lampiño, «a las variadas catástrofes que
ensordecían, aplastaban, y embrutecían a casi todos los mortales de aquel
tiempo, se añadían los desmanes de los espíritus malignos...» Aparición del diablo,
que el mismo Rodolfo el Lampiño ha visto bajo la forma de un «hombre diminuto,
horrible a la vista... con cuello endeble, un rostro demacrado, ojos muy
negros, la frente rugosa y crispada, las narices puntiagudas, la boca
prominente, los labios abultados, la barbilla huidiza y muy estrecha, una barba
de chivo, las orejas velludas y afiladas, los cabellos erizados como una
maleza, dientes de perro, cráneo puntiagudo, el pecho hinchado, una joroba
sobre la espalda, las nalgas temblorosas…». Siglo XI, en el que el miedo colectivo
se alimenta con las escenas apocalípticas que multiplica el arte románico
naciente.
En este estado
donde todo parece que se acaba, para volver a
usar la expresión de Rodolfo el Lampiño,
los hombres sólo encuentran refugio y esperanza en lo sobrenatural.
La sed de milagros se multiplica, la búsqueda de reliquias se intensifica, y la
arquitectura románica ofrece a la devoción de los fieles todas las facilidades
para esa piedad, ávida de ver y de tocar: numerosos altares, capillas y
deambulatorios.
La floración
intelectual de la época carolingia, ambiciosa a pesar de sus límites, de la que Gerberto ha sido el último gran testigo, se borra
ante una literatura más inmediatamente utilizable frente a los peligros: obras
litúrgicas y devotas, crónicas llenas de supersticiones. Ante tantos peligros
evidentes y ante signos tan claros, dedicarse a las ciencias profanas sería
locura. El desprecio del mundo, el contemptus mundi se da en un Gerardo de Czanad (muerto en 1046), un Otloh de Saint-Emmeran (1010-1070), y sobre todo en San Pedro Damián
(1007-1072): «Platón escudriña los secretos de la misteriosa naturaleza, fija
los límites de las órbitas de los planetas y calcula el curso de los astros: lo
rechazo con desdén. Pitágoras divide en latitudes la esfera terrestre: hago
poco caso de ello; ...Euclides se entrega a los problemas complicados de sus
figuras geométricas: yo lo aparto del mismo modo; en cuanto a todos los
retóricos con sus silogismos y sus cavilaciones sofísticas, los descalifico
como indignos...» La ciencia monástica se repliega a posiciones místicas. La
ciencia urbana balbucea: a pesar de Fulberto (muerto
en 1028), la escuela episcopal de Chartres no brilla
todavía. Incluso en la Italia septentrional, donde en Pavía y en Milán se
encuentra sin duda el medio escolar más vivo (Adhémar de Chabannes declara hiperbólicamente: «In Longobardia est fons sapientiae» (la fuente de la
sabiduría está en Lombardía), la actividad intelectual es muy débil: de su
principal representante a mediados del siglo XI, Anselmo de Bésate, llamado el
Peripatético, autor de una Rhetorimachia, se ha
podido decir que justificaba abundantemente la acusación de puerilidad que
recaía sobre él y sus colegas.
La cristiandad
occidental revela a mediados del siglo XI debilidades estructurales en todos
los campos, desventajas fundamentales considerables: una técnica y una economía
atrasadas, una sociedad dominada por una minoría de explotadores y dilapidadores,
la fragilidad de los cuerpos, la inestabilidad de una sensibilidad tosca,
primitivismo del instrumental lógico, el imperio de una ideología que predica
el desprecio del mundo y de las ciencias profanas. E indudablemente todos estos
rasgos se seguirán dando a lo largo de todo el período que abordamos y que, sin
embargo, es el de un despertar, un auge, un progreso.
Los triunfos de Occidente
A partir de
1050-1060 se pueden descubrir los primeros signos de ese desarrollo y captar sus
resortes. La cristiandad medieval, al lado de sus debilidades y sus desventajas, dispone
de estimulantes y triunfos. Los analizaremos y los veremos actuar en la primera
parte de este libro. Es preciso señalarlos a partir de ahora. Lo más
espectacular es el aumento demográfico. Por múltiples índices se ve que la
población de Occidente crece sin cesar a mediados del siglo XI. La duración de
esta tendencia prueba que la vitalidad demográfica era capaz de superar los
estragos de una mortandad estructural y coyuntural (la fragilidad física
endémica y las hecatombes de las hambres y las epidemias), y el hecho más
importante y más favorable es que el crecimiento económico supera a este crecimiento
demográfico. La productividad de la población fue superior a su consumo.
La base de
este auge occidental fue, en efecto, un conjunto de progresos agrícolas a los
que, no sin alguna exageración, se ha dado el nombre de «revolución agrícola».
Los progresos en las herramientas (arado con ruedas, utensilios de hierro) y
los métodos de cultivo (rotación trienal), a la vez que el acrecentamiento de
las superficies cultivadas (desmontes) y el aumento de la fuerza de trabajo
animal (el buey es reemplazado por el caballo; nuevo sistema de enganche), han
supuesto un aumento de los rendimientos, una mejora en la cantidad y en la
calidad de los regímenes alimenticios.
El desarrollo
artesanal, y en algunos sectores puede decirse que incluso industrial, duplica
el progreso agrícola. Desde el siglo XI es sorprendente en un dominio: el de la
construcción. La construcción del «blanco manto de iglesias» de que habla
Rodolfo el Lampiño lleva consigo el desarrollo de técnicas de extracción y de
transporte, el perfeccionamiento de las herramientas, la movilización de
grandes masas de mano de obra, la búsqueda de medios más potentes de
financiación, la incitación al espíritu de aventura y de perfeccionamiento de
los descubrimientos, y, por último, la movilización en determinadas
obras de gran tamaño (iglesias y
castillos) de un conjunto de medios técnicos, económicos,
humanos e intelectuales excepcional.
Sin embargo,
los centros de atracción esenciales y los principales motores de la expansión
se hallan quizá en otra parte. Los excedentes demográficos y económicos
impulsan la formación y el crecimiento de centros de consumo: las ciudades. Indudablemente,
el progreso agrícola es el que permite y alimenta el auge urbano. Pero en cambio
éste crea obras donde se desarrollan experiencias técnicas, sociales,
artísticas o intelectuales decisivas. La división del trabajo que se realiza en
ellas lleva consigo la diversificación de los grupos sociales y da un impulso nuevo
a la lucha de clases que hace progresar la cristiandad occidental. La aparición
de excedentes agrícolas y el desarrollo de centros de consumidores, aumentan la
participación de la moneda en la economía. Este progreso de la economía
monetaria trastorna a su vez todas las estructuras económicas y sociales, y va
a ser el motor de la evolución de la renta feudal. Después de una larga fase de
desarrollo y de adaptación del mundo feudal a estas condiciones nuevas,
estallará una crisis al final del siglo XIII y en el XIV, de la que saldrá el
mundo moderno precapitalista. La historia de las
transformaciones de la sociedad de la cristiandad medieval, entre este despertar
y esta crisis, es el tema de este libro.
A
partir de 1060 aparece ya el nuevo
Occidente, por lo menos en dos zonas de la cristiandad: al noroeste
de la baja Lotaringia y en Flandes, donde se pueden
resaltar dos de sus manifestaciones espectaculares, el éxito inicial del
movimiento social y político urbano con la caída de las franquicias de Huy
(1066) y las primeras obras maestras del arte del Mosa. Hay que señalar además
que esta floración afecta del mismo modo a los centros monásticos tradicionales
que a los focos urbanos en expansión. Al lado de la escuela episcopal de Líeja, cuyo gran hombre es el obispo Wazo (f 1048), los talleres de Huy y de Dinant, las
abadías, en muchos casos además urbanas, de Lobbes,
de Waulsort, Stavelot,
Saint-Hubert, Gembloux,
Saint-Trond, Saint-Jacques y Saint-Laurent de Lieja
y, algo más lejos, Saint-Vanne de Verdún y Gorze, se hallan en el más alto grado de
irradiación. Es preciso señalar que sería estéril y falso oponer demasiado
radicalmente los aspectos de civilización que, a pesar de pertenecer unos a la
tradición del pasado y los otros al porvenir, por no decir a lo nuevo, han sido
captados en el mismo impulso y son dos caras de un mismo rostro, el de esta
cristiandad bifronte de la Edad Media.
Podemos situar
otro foco al sur de la cristiandad, en Italia septentrional, donde las
revueltas de Milán entre 1045 y 1059 (la de los burgueses y la de los patarinos) revelan, a través del replanteamiento de las
estructuras políticas y de las prácticas religiosas, la eclosión de una
economía, de una sociedad y de una mentalidad nuevas. En las costas italianas,
los primeros triunfos de Venecia, Genova, Pisa y
Amalfi, completan esta impresión, destacando la parte que el gran comercio
empieza a desempeñar en las transformaciones de Occidente.
El sincronismo
de estos dos fenómenos, al norte y al sur, significa también que las llanuras
septentrionales, teatro principal del auge demográfico y del progreso agrícola,
van a desempeñar un papel de primer plano en la cristiandad y a acentuar el
desplazamiento hacia el norte de los centros motores de Occidente; pero el
mundo mediterráneo se halla lejos de haber perdido su importancia.
Por último,
podemos decir que en toda la cristiandad, desde Asturias a Escandinavia, a la
Gran Polonia y a Hungría, el ímpetu ascendente de Occidente deja un signo de su
fuerza creadora: el arte románico.
2.
Aspectos
y estructuras económicas
La expansión
de Occidente se afirma en todos los frentes en la segunda mitad del siglo XI y
en el siglo XII, y a veces parece difícil distinguir en las formas que adquiere
lo que es causa de lo que es consecuencia. Pero es preciso intentar captar su
estructura.
Su aspecto más
sorprendente es el impulso demográfico. Ante la ausencia de documentos directos
y de datos numéricos es preciso captarlo mediante índices que son su signo
indirecto e intentar evaluarlo con amplias aproximaciones.
El signo más
aparente es la extensión de las superficies cultivadas. El siglo y medio que
transcurre entre 1060 y 1200 es el período de las grandes roturaciones
medievales. En este punto los documentos son innumerables. Las cartas de
población son las que definen las condiciones de establecimiento y de revalorización
de los terrenos concedidas por los señores a los roturadores, llamados en
general, en los documentos latinos, hospites o coloni, botes o colonos. También es significativa la
toponimia de las aglomeraciones que datan de este período: essarts,
artigues, plarts y mesnils en francés; topónimos alemanes en -rodé,
-rade, -ingerode; -rotb, -reuth y -rieth en Alemania del sur; -holz, -wald, -forst, -bausen, -bain, -hagen, -brucb, -brand, -scbeid, -scblag (a pesar de que para esta última decena de
sufijos la cronología no sea todavía muy segura), lo mismo que ocurre con los
topónimos ingleses en -ham o los daneses en -rup). También es revelador el testimonio de los catastros que
resalta los planos de las aldeas y los territorios que han de roturarse en
damero o en «espina de pescado» o herring bone (Haufendorfer o Waldbaufendorfer alemanes). Y también los diezmos
naturales establecidos por el clero sobre esos terrenos que eran ganados para
el cultivo: (novalia,
impuestos sobre los «rastrojos» o Gewannfluren). Por
ejemplo, en el año 1060 el rey de Francia Felipe I confirma la donación de un
bosque en Normandía hecha por un laico a los monjes de Marmoutier,
que, además del diezmo de la miel y los productos de la recolección, les
concede el diezmo novale sobre toda cosecha que provenga de las roturaciones en los bosques. A comienzos
del siglo XIII el preboste de la catedral de Mantua declara que, en menos de un
siglo, las tierras de un gran dominio de la Iglesia han sido roturadas y
trabajadas, y convertidas del estado de bosque en que se encontraban en tierras
buenas para el pan.
Esas ganancias
en el cultivo se hacen a expensas de muy diversos terrenos. Se piensa
especialmente en el bosque. Pero si el retroceso del bosque es real, hay que
recordar que está bien protegido por los derechos y los intereses de los
individuos y las comunidades: lugar de caza, de recolección, de pasto para los
ganados, el bosque es en muchos casos tan valioso como la tierra arable y la
resistencia que opone a la debilidad de las herramientas empleadas refuerza su
poder de defensa. La zona exterior de los antiguos terrenos, sometida ya a
rozas temporales, pero menos defendida por simples tallos o malezas (el outfield inglés, la terre gaste provenzal), es la que ofrece
el terreno más favorable para estos ataques de los roturadores y sus avances,
que cortan en avanzadas estrechas el límite forestal en vez de hacerle
retroceder en un amplio frente. De ello resultan esos márgenes mixtos del
paisaje medieval tan bien descritos por Wolfram von Eschenbach en Parzival: «poco a
poco el bosque aparece todo mezclado; aquí una avanzadilla de árboles, allá un
campo, pero tan estrecho que apenas se puede levantar en él una tienda.
Después, mirando ante sí, percibe un terreno cultivado...» Los campos ganados
para la agricultura o la ganadería son también las
tierras menos fértiles, tierras «frías», bed lands. Son los pantanos y las franjas
litorales que gracias a la construcción de diques y al drenaje mediante canales
transforman las llanuras de las orillas del mar del Norte en pólders. Flandes, Holanda, Frisia y la antigua Anglia oriental ven en el siglo XJ y XII establecerse
«ciudades de dique» (dyke villages, terpen frisonas).
En 1106 una famosa carta concedida
por el arzobispo Federico de Hamburgo otorga a los holandeses terreno
para desecar cerca de Bremen. Un acta del siglo XIII
de la abadía de Bourburgo, en el Flandes marítimo,
recuerda la donación hecha al abad por el conde de Flandes Roberto II, entre
1093 y 1111, del shorre en holandés, tierra
ganada recientemente al mar) y de todo lo que añadiera conquistándoselo al
mar. Igual de impresionantes son los trabajos que en la misma época desecan y
drenan la llanura del Po y los valles bajos de sus afluentes, al mismo tiempo
que , gracias a la roturación, se ganan las vertientes septentrionales de los
Apeninos: entre 1077 y 1091 el marqués Bonifacio de Canossa divide su territorio
en 233 mansos(parcelas que concede a familias campesinas a
cambio de que las roturen y las pongan en cultivo).
Toda una serie
de cálculos y deducciones fundados sobre índices indirectos, entre los cuales
el más espectacular es el de la extensión de los cultivos, han servido para
evaluar el aumento de la población europea como sigue: 46 millones hacia 1050,
48 hacia 1100, 50 hacia 1150, 61 hacia 1200 (y la cifra aumentará hasta 73
millones hacia 1300).
Las
consecuencias cuantitativas de este impulso demográfico son claras: la
cristiandad aumenta aproximadamente en un tercio el número de bocas que hay que
alimentar, cuerpos que hay que vestir, familias que hay que alojar y almas que
es preciso salvar. Necesita por tanto aumentar la producción agrícola, la
fabricación de objetos de primera necesidad, en primer lugar los vestidos y la
construcción de viviendas, y, antes que ninguna, aquellas en donde se realiza
esencialmente la salvación de las almas: las iglesias. Las necesidades
fundamentales de la cristiandad de los siglos XI y XII, las urgencias que debe satisfacer
primeramente son el desarrollo agrícola, el progreso textil y el auge de la
construcción.
La revolución agrícola
El desarrollo
agrícola que indudablemente se produce desde el período carolingio, por lo
menos en determinadas regiones de Europa (concretamente al noroeste),
probablemente es más una causa que un efecto del crecí miento demográfico. Este
progreso de la producción agrícola no sólo se manifiesta en la extensión, ya
que al aumento de las superficies cultivadas se añade un progreso cuantitativo
y cualitativo en los rendimientos, la diversificación de los productos y de los
tipos de cultivo y el enriquecimiento de los regímenes alimenticios. Lo que se
llama la «revolución agrícola» se expresa tanto en un conjunto de progresos
técnicos como en la ampliación del espacio productivo.
El primero de
esos perfeccionamientos técnicos es la difusión del arado asimétrico con ruedas
y vertedera. Este tipo de arado remueve más profundamente la tierra, la ablanda
más, trabaja las tierras pesadas o duras que el arado tradicional no podía
penetrar o sólo podía aflorar; asegura una mejor nutrición a la semilla y, por tanto,
un rendimiento superior.
Su acción,
además, resulta más eficaz debido a la mejora en la tracción animal. La difusión
del «sistema moderno de enganche», que reemplaza al antiguo sistema que se
aplicaba al pecho del animal y le comprimía, le ahogaba y disminuía su potencia
(el collarón para los caballos y el yugo frontal para
los bueyes) permite una mayor eficacia del esfuerzo: la tracción de un peso
cuatro o cinco veces mayor. El método de herraje, al mismo tiempo, da más
firmeza a la marcha del animal. De este modo el caballo, al que el antiguo
sistema de tiro apartaba del trabajo en los campos porque no lo soportaba como
el buey, puede si no sustituirle, por lo menos reemplazarle sobre un número
cada vez mayor de tierras. Porque el caballo, más rápido que el buey, tiene un
rendimiento superior. Experiencias modernas han probado que un caballo que
realiza el mismo trabajo que un buey lo hace a una velocidad que aumenta su
productividad en un 50 por 100. Además el caballo, más resistente, puede
trabajar una o dos horas más por día. Este aumento en la rapidez del trabajo no
sólo representa un progreso cuantitativo. Permite además aprovechar mejor las circunstancias
atmosféricas favorables para labrar y plantar. Y por último, el caballo
permitió al campesino habitar más lejos de sus campos y, en determinadas regiones,
favoreció la construcción de grandes burgos en vez de pequeñas aldeas o
caseríos dispersos, con lo que una parte del campesinado pudo acceder a un
género de vida semi-urbano, con las ventajas sociales
que esto lleva consigo.
Al mismo
tiempo, la potencia de los animales de tiro, acrecentada
aún más por la difusión del enganche en fila, permitió
aumentar la capacidad de los transportes. A partir de la
primera mitad del siglo XII la gran carreta (longa carretta) con cuatro ruedas se difundió junto a
la tradicional carretilla de dos ruedas. El nuevo sistema de enganche y el
empleo del caballo desempeñaron un papel capital en la construcción de las
grandes iglesias que necesitaban el transporte de grandes piedras y grandes
maderos. Los escultores, en la cima de las torres de la catedral de Laon, han magnificado en la piedra el esfuerzo de los
bueyes de tracción que, gracias al progreso de los sistemas de enganche y
acarreo, pudieron asegurar la edificación de las catedrales.
A todo esto
hay que añadir el progreso decisivo que supuso para las herramientas el empleo
del hierro, cada vez en mayor medida a partir
del siglo XI. De todas formas es indudable que
el hierro todavía no se utilizó más que para la construcción de algunos
instrumentos (los mangos, por ejemplo, siguieron siendo de madera). Pero lo
esencial para el aumento de la potencia del instrumental medieval fue que las
partes cortantes o contundentes de las herramientas, comenzando por las rejas
del arado, pudieran utilizarse en mayor cantidad. Si se añaden además
instrumentos del tipo del rastrillo, que puede verse por vez primera en el
tapiz de Bayeux de finales del siglo XI, en cuya
tracción se empleó preferentemente al caballo, se observa hasta qué punto la tierra, mejor trabajada, pudo llegar
a ser más generosa. En 1100, por ejemplo, se habla de un ferrarius qui vendit ferrum in foro, un mercader de hierro en el mercado de Bourges. Pero a mediados del siglo XII es cuando parece
generalizarse la explotación y el empleo del hierro. Una serie de actas de los
condados de Champaña autorizan en aquel momento a las abadías a tomar mineral o
a poseer una forja (La Créte en 1156, Claraval en 1157, Boulancourt e Igny en 1158, Auberive en 1160 y
otra vez Claraval y Congay en 1168). Un ejemplo, aunque ciertamente es ajeno al campo agrícola, manifiesta
el desarrollo del empleo del hierro a mediados del siglo XII: desde 1039, una
serie de curiosos contratos de préstamos venecianos muestra que los patrones de
los navíos alquilaban en el momento de partir un ancla de hierro a un precio
muy elevado y la devolvían al regresar. El último de estos contratos data de
1161. En este momento todo navío debía poseer su ancla.
Diversos
testimonios del siglo XIII atestiguan que los progresos técnicos que hemos
enumerado estaban ya ampliamente extendidos. El uso del arado con ruedas se
había generalizado hasta el punto de que Joinville en
la Cruzada se extraña al ver a los campesinos egipcios arar con «un arado sin
ruedas». Las grandes carretas de cuatro ruedas se utilizaban con bastante
frecuencia, tanto que la frase «ser la quinta rueda de la carreta» designa
proverbialmente a una persona sin importancia. Los caballos de trabajo no
aparecen en el Domesday Book (1086) y las alusiones a
la extracción o al trabajo del hierro son rarísimas. Pero a mediados del siglo
XII, en Inglaterra, por lo menos en el centro y en el este, aparecen los
caballos asociados a los bueyes y una serie de abadías inglesas se benefician
de los mismos privilegios concernientes a la metalurgia que las abadías de
Champaña o Borgoña citadas más arriba.
Hay además
otro progreso que afecta también profundamente a la agricultura en este
período: el desarrollo de la rotación de cultivos trienal.
Como faltaban
abonos suficientes para que la tierra cultivada se pudiera reconstituir con
rapidez, las superficies puestas en cultivo debían dejarse en reposo durante un
cierto tiempo. Incluso en los territorios roturados había siempre una porción
que se dejaba sin cultivar: en barbecho.
De ello resultaba una rotación de cultivos que, tradicionalmente,
dejaba reposar durante un año cerca de la mitad del suelo; después se sembraba
por un año la mitad que había permanecido en barbecho: era la sucesión de
cultivos bienal. Ello suponía el desperdicio de un 50 por 100, aproximadamente,
de la producción que podía extraerse de la superficie cultivada. La sustitución
de este sistema por el trienal tenía evidentes ventajas. En primer lugar, la
superficie cultivada se dividía en tres porciones o suelos sensiblemente
iguales, y sólo una de ellas se dejaba anualmente en barbecho, con lo que la
producción pasaba de la mitad a los dos tercios y había, por tanto, una
ganancia cuantitativa de un sexto de la cosecha con relación al conjunto de la
superficie cultivada y de un tercio con relación a la cosecha obtenida mediante
el método de sucesión de cultivos bienal. Pero el progreso era también
cualitativo. Los cultivos que se hacían sobre los suelos sembrados eran
distintos. Unos se sembraban en otoño y daban cereales de invierno (trigo,
centeno), otros se sembraban en primavera con avena, cebada o leguminosas
(guisantes, judías, lentejas y, poco después, repollos) y el tercer suelo
permanecía en barbecho. Al año siguiente el primer suelo recibía plantas de
verano, el segundo quedaba en barbecho y el tercero se sembraba con cereales de
invierno. De este modo había una diversificación factible de los cultivos
alimenticios que proporcionaba una triple ventaja: alimentar al ganado al mismo
tiempo que a los hombres (desarrollo del cultivo de la avena), luchar
eventualmente contra el hambre al tener la posibilidad de compensar una mala
cosecha de primavera por una mejor cosecha en otoño (o inversamente, según las
condiciones meteorológicas) y variar los regímenes alimenticios e introducir en
la alimentación principios energéticos, concretamente las proteínas, muy
abundantes en las legumbres que se sembraban en primavera. La pareja
cereales-legumbres llegó a ser tan normal que el cronista Oderico Vital al hablar de la sequía que afecta en 1094 a Normandía y Francia dice que
destruye mieses y legumbres. El folklore
recoge el testimonio de estas nuevas costumbres rurales que se convirtieron en
uno de los símbolos de la vida campesina.
Una antigua canción inglesa dice:
Do you, do I, does anyone know,
How oats, peas, beans and barley grow?
Sin duda
alguna por entonces es cuando se adquirió la costumbre en algunas regiones de
meter en el roscón de reyes, en la Epifanía, el haba (faba), símbolo de la
fecundidad.
El aumento de
rendimiento obtenido por la difusión de la alternancia de cultivos trienal
permitía, al mismo tiempo, reducir la porción de tierra empleada en cultivar
grano en beneficio de determinados cultivos especializados: principalmente
plantas tintóreas (la rubia y el glasto) y, sobre todo, viñedos. En el caso del
marqués Bonifacio de Canossa, citado más arriba, los
contratos de arrendamiento de los mansionarü favorecían sobre todo la plantación de viñas. En
Francia se desarrollaron a partir del siglo XI los contratos de plantío gracias
a los cuales los cultivadores obtenían del propietario de las tierras no
cultivadas, o incluso, aunque más raramente, del propietario de tierras
arables, la autorización para plantar viñas en las condiciones siguientes: «Un
cultivador iba a buscar al propietario de una tierra sin cultivar, y a veces de
una tierra arable o de una viña decrépita, y le rogaba que se la cediese,
comprometiéndose a plantar en ella cepas. El propietario, cuyos intereses se
beneficiaban con esta petición, le dejaba como dueño absoluto del terrena
durante cinco años, el tiempo que se consideraba necesario para la realización
de diversas operaciones (desfondamiento, labranza, abono, plantación, injertos,
labores diversas) largas, costosas y delicadas, sin las que no puede crearse un
viñedo y ponerlo en pleno rendimiento. Cuando expiraba este plazo, la viña se
dividía en dos partes iguales, una de las cuales pasaba en completa propiedad
al autor de la concesión y la otra permanecía en manos del concesionario, según
condiciones jurídicas variables que iban, en los distintos casos, tiempos y
países, desde la plena propiedad al simple disfrute vitalicio
de las mejoras, pero, salvo raras excepciones, con la carga de una renta anual
que a veces se pagaba en dinero, pero que generalmente consistía en una parte
proporcional de la cosecha». En el nombre de algunos lugares o de algunas
fincas se encuentran los topónimos les
plantes, el plantay o el plantey,
el plantier y los plantieurs que recuerdan los territorios sembrados con viñedos gradas a los contratos de
plantío, o el quart (el cuarto) que conserva el recuerdo de la cantidad
de renta que se debía pagar al propietario. La finca llamada Quart de Chaumes (Anjou, valle del Layon) ha conservado
el recuerdo no sólo de la renta sino también de las tierras en baldío medie^vales sobre las que se establead la viña.
Pero no hay
que olvidar que la difusión y la cronología de estos progresos agrícolas unidos
al desarrollo demográfico han variado de un lugar a otro de la cristiandad. Las
condiciones geográficas, demográficas, sociales, y las tradiciones agrarias explican
esta diversidad. Por eso, la sucesión trienal de cultivos no sólo ha penetrado
en las tierras de buena calidad y bien explotadas (principalmente por los
señores eclesiásticos) sino que además no ha rozado prácticamente las regiones
meridionales, donde las condiciones del suelo y las climáticas favorecieron o
impusieron del mantenimiento del sistema de rotación bienal. En la Europa septentrional
y central, que era el ámbito preferido del cultivo en campos quemados por rozas
y del cultivo mixto «campos-bosques», la amenaza del retroceso natural,
mediante la reconquista realizada por el bosque de las tierras
baldías y en barbecho, redujo considerablemente durante la Edad Media los
progresos del sistema de rotación, tanto bienal como trienal. En estas
regiones, y principalmente en Escandinavia, se dio un sistema de «cultivo
permanente» que ha continuado predominando. En Europa central y oriental, donde
la oleada demográfica parece haber llegado con una cierta ruptura, no se
difundió el sistema trienal hasta et siglo XII y se empleó sobre todo en el
siglo XIII, especialmente en Polonia, Bohemia y Hungría. Cuando se ha creído
que tal sistema podría remontar a la alta Edad Media, e incluso a la época
romana o protoeslava, parece indudable que ha habido
una mala interpretación de los documentos, escritos o arqueológicos, o que se
ha confundido un caso aislado con la difusión de la técnica, que es lo único
que interesa al historiador. Además en Hungría, donde la cría de ganado
adquirió en seguida una gran importancia, parece que el sistema de rotación trienal,
que era más favorable para la alimentación del ganado, reemplazó en general
directamente al sistema de cultivo permanente, y que el sistema de rotación
bienal fue siempre de extensión limitada. De modo inverso, en Bohemia, donde el
cultivo de cereales parece haber predominado siempre durante la Edad Media
sobre la cría de ganado, el sistema de rotación trienal (que aparece por
primera vez con certeza en un documento que data del período 1125-1140) ha
ocupado un lugar restringido al lado del sistema de rotación bienal e incluso
junto a sistemas de cuatro o cinco suelos.
También ha
sido muy grande la diversidad de uso dado a los cereales. En las regiones
marítimas de Alemania septentrional, en Escandinavia y en Inglaterra, la cebada
siguió siendo durante toda la Edad Media el principal cereal empleado para
hacer pan. La cebada ocupaba el principal lugar en el infield, que se enriquecía con
los excrementos de los ganados, mientras que el centeno y la avena se cultivaban
en el outfield,
sin estercolar. En Polonia puede observarse, entre el siglo X y XIII, que, al
mismo tiempo que se sustituye el cultivo mediante el sistema de roza, por el
cultivo con arado y tracción animal, se pasa del cultivo del mijo al de los cereales
panificables, entre los cuales el centeno, que en un primer momento apareció
como mala hierba mezclada con el trigo, ocupó inmediatamente el lugar
principal, a la vez que la avena se imponía sobre la cebada como forraje para
los caballos.
Queda por decir
que el enriquecimiento de la población, como resultado de estos progresos
agrícolas, generalizó el uso del pan, que disputó a las gachas el primer puesto
en la alimentación campesina y aumentó la energía de las poblaciones europeas,
principalmente la de los campesinos y trabajadores. Se ha podido sostener cum grano salis que la difusión del cultivo por rotación trienal y el progreso de tas
legumbres, ricas en proteínas, permitieron el desarrollo ascendente de !a
cristiandad, las roturaciones, la construcción de ciudades y catedrales y las
cruzadas. No se puede negar que se mantiene la impresión de que a partir del
siglo XI existe una población más vigorosa.
Por último hay que añadir que en esta «revolución agrícola»
hay un elemento que ha desempeñado un gran papel: la difusión del molino de
agua y, más tarde, la del molino de viento. Pero como el empleo de la fuerza
hidráulica no transformó solamente las explotaciones rurales, sino también al
artesanado urbano
|
|