HISTORIA DE LA IGLESIA EN ESPAÑA.La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975).
PRIMERA PARTE. LA IGLESIA ESPAÑOLA ANTE LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
Por Manuel Revuelta
González
.
Capítulo I
LA GUERRA SANTA DE LA
INDEPENDENCIA
La historia contemporánea española comienza con
una guerra santa. El motivo religioso no fue el único factor que impulsó a los
españoles al levantamiento, ni fue sentido por todos de la misma manera.
Pero ese motivo existía, y era tan fuerte y espontáneo, que no podría ser
olvidado por los dirigentes de la insurrección. Los criterios políticos de
éstos y sus mismas convicciones religiosas podían ser dispares.
Algunos políticos integrarán el sentimiento religioso a la insurrección
con espontaneidad y convicción; otros procurarán manipular ese sentimiento
por conveniencias e interés. Pero a todos se les ofrece como una
fuerza imponente para lograr la independencia de España.
La fuerza del sentimiento religioso estriba en su
carácter eminentemente popular; y no puede olvidarse que en definitiva fue el
pueblo español quien hizo y ganó la guerra. Era un pueblo que luchaba
por amor a su religión, a su rey y a su patria. Para este pueblo, todavía
no contaminado por las ideas de la Ilustración, esa trilogía era la
expresión de unos valores primarios e inseparables. Por eso, la lucha por
la libertad del rey cautivo y por la independencia de la tierra profanada
quedó espontáneamente convertida en una cruzada en defensa de la religión de
los padres. Son viejos sentimientos los que mueven a la gran masa anónima
del pueblo español, que no sabe todavía separar lo divino de lo humano.
Pero es nueva su forma de luchar con un tesón indómito, con un
apasionamiento hasta entonces desconocido.
1.
El sentido religioso de la
Guerra de la Independencia
La participación del clero en el levantamiento fue
una de las peculiaridades más acusadas de aquella guerra. La existencia de
clérigos afrancesados y de obispos y curas que soportaban en silencio la
ocupación no justifica las opiniones de quienes han querido disminuir la importancia
de la colaboración clerical en la guerra contra el invasor. Ni puede
tampoco sostenerse la teoría de que fue sólo el clero bajo y no los
obispos quienes actuaron con patriotismo. El clero en conjunto, como
estamento, atizó la guerra y la sostuvo con sus bienes, con
sus exhortaciones y con el ofrecimiento radical de sus personas. La
guerra de la Independencia inaugura la estampa pintoresca del cura
guerrillero, que tanto había de proliferar en nuestras contiendas civiles
del siglo XIX. No existe región española donde no pululen las
guerrillas conducidas por canónigos, curas o frailes.
En Galicia, las conduce Acuña, Carrascón, Rivera,
Couto, Valladares, y los abades de Valdeorras, Casoyo,
Cela, San Mamed y Trives. En Santander las dirige el
obispo, estrafalario y barroco, Menéndez de Luarca. En Castilla la Vieja,
los curas Merino y Tapia y el capuchino Délica se
revelan como geniales estrategas. En la Mancha hacen la guerra Quero, Ayestarán, Salazar e Isidro. En Aragón y Navarra, el
párroco de Valcarlos, el prior de Ujué, el beneficiado de Laguares y el presbítero Rubio. En Cataluña se destaca Rovira, al que emulan Montaña y
Díaz. En Andalucía, el fraile Rienda y los curas de Riofrío, Lobello y Casabermeja. Existieron activos organizadores de
las defensas de las ciudades, como Santiago Sas y el
P. José de la Consolación, en Zaragoza, e incansables espías y estrategas, como
Fr. Baudilio de San Boy, en Cataluña, o el P.
Teobaldo, en Aragón. Hubo batallones compuestos exclusivamente por
eclesiásticos, como los dominicos de Málaga, los carmelitas de Logroño, los
franciscanos de Burgos, los frailes a caballo de Murcia, los exclaustrados
de Ronda. En la heroica Gerona se formaron compañías de cruzados
eclesiásticos seculares y regulares. «El oír tocar a generala era para
ellos —según un cronista franciscano— lo mismo que oír la campana de
obediencia».
En la organización del levantamiento encontramos a
sacerdotes entre los agitadores y conductores de las masas que se oponían a las
autoridades «colaboracionistas», como el P. Rico, en Valencia; el P. Gil,
en Sevilla; el canónigo Llano Ponte, en Oviedo, o el capuchino Berrocal,
en Málaga. No había junta local o provincial en la que no estuviera
presente algún clérigo, fraile u obispo.
Estos nombres y estos ejemplos de una
participación activa de los eclesiásticos en la guerra no son lo más
importante. La verdadera aportación y la más estimable consiste en la dirección
mental y espiritual del movimiento insurreccional. Dotar de ideología, levantar
los ánimos, incendiar los sentimientos, comunicar, en fin, el alma y la
razón de ser del sacrificio que suponía la resistencia, eran los servicios más
estimables que el clero podía ofrecer a la «santa causa» y los que más fomentaron
las autoridades. El pueblo de la guerra de la Independencia no
concibe urja vida temporal disociada del orden sobrenatural. El sacerdote
juega, por consiguiente, un papel primordial en las actitudes de las
gentes, hasta tal punto, que el P. Vélez no tuvo reparo en afirmar que «el
que sabe a fondo el carácter del pueblo español..., conocerá que para él
ha tenido más influjo el sermón o el consejo de un fraile o clérigo
que todas las amenazas del Gobierno, sus proclamas y sus órdenes».
No sólo por convicción, sino por un elemental
sentido político, las autoridades insurrectas —juntas, generales,
caudillos—invocan en sus proclamas, manifiestos y disposiciones al factor
religioso: la defensa de la religión oprimida, la pureza de la fe de los
padres, la cruzada contra la impiedad de los hijos de la revolución. La
Junta Central apeló al sentimiento religioso cuando el entusiasmo
provocado por la victoria de Bailén parecía agotarse ante el incontenible
contraataque de Napoleón, cuyo resultado sólo podía ser una guerra larga y
dura contra un enemigo muy superior en el campo de batalla. En una circular
desesperada, la Junta hizo entonces un llamamiento al clero español. Está
convencida de que la ruina de la Patria acarrearía la de la religión, y
por eso inculca a cada eclesiástico «la necesidad de avivar la fe de los
fieles y de manifestar que la guerra en que nos hallamos es santa y de
religión; sobre lo que tal vez produciría el mejor efecto que, como en
tiempo de la Cruzada, se concedieran a los ejércitos algunos religiosos de
notoria virtud y elocuencia para arengar a los soldados al tiempo de
entrar en acción». Todos los párrocos, «en las conversaciones
particulares, en las pláticas doctrinales y en todos los actos públicos»,
deberán descubrir al pueblo el peligro en que se hallan; y los conventos
deberán enviar religiosos a los pueblos grandes «para entusiasmarlos e
inducirlos al punto de armarse en masa cuando esta medida sea necesaria
para salvar a la Patria».
Persiste aún la concepción religiosa del Antiguo
Régimen: sin religión no sería posible la sociedad, la Patria ni el Estado. Por
eso, la noticia de que algunos pocos obispos han exhortado la obediencia al
rey José, escandaliza horriblemente a la Junta, que lanza contra ellos
duras represalias. En 1809 vuelve la Junta Central a pedir la
colaboración moral de los eclesiásticos. En Sevilla organizó una junta de
regulares. Esta junta canalizó los ofrecimientos de los frailes, que
actuaron de correos, de espías, le enfermeros en los hospitales, de escribientes
en las oficinas, de capellanes en los ejércitos, de vigilantes de rondas, de trabajadores
en la construcción de fuertes y defensas y, sobre todo, de misioneros en los
pueblos. En las zonas de guerra, donde no era posible hacer misiones, la Junta
Central propagó la cruzada. Por el decreto de 28 de junio de 1809 incitaba
a imitar las que se habían establecido en Extremadura y Cataluña, como lo
exigían unos enemigos «más impíos y sacrílegos con Dios que inhumanos con
los hombres».
El fermento religioso de pastorales, sermones,
oraciones y acciones litúrgico-patrióticas caló profundamente en el alma
popular. Las insurrecciones de las provincias surgieron al grito de la religión
y se guiaron bajo enseñas y estandartes religiosos. Junto al retrato del rey
campea la imagen de Cristo, de la Virgen o del santo patrono. Los gerundenses
organizan una procesión para entregar a San Narciso el bastón de mando. La
campana y el cañón, evocados por el poeta, proclamaban un mismo mensaje, y
la guerra se iniciaba y continuaba, como una gigantesca liturgia, al reclamo
bíblico de Dios de los ejércitos y con las ceremonias de bendición de banderas
nacionales. Los trofeos enemigos se fijaban como exvotos en los muros de los
santuarios. Por doquier se organizaban, unas veces por decreto y otras por
iniciativas locales, solemnes exequias por las víctimas de la guerra, a
quienes no se dudaba en atribuir el título de mártires o se entonaban solemnes Te Deum por las victorias.
La fecunda veta de la religiosidad popular se
expresaba en catecismos, coplas y canciones. Un catecismo patriótico de
preguntas y respuestas, al estilo del que se aprendía en la doctrina,
resultaba especialmente apto para hacer sentir, bajo el encofrado de una
terminología familiar, los temores, afectos, odios o esperanzas suscitados
por la guerra. El «español por la gracia de Dios» tiene la obligación de ser
cristiano y defender la Patria y el rey. El enemigo de nuestra felicidad
es el emperador de los franceses, «principio de todos los males, fin de
todos los bienes y compuesto y depósito de todos los vicios». Napoleón tenía
dos naturalezas, una diabólica y otra humana, y los franceses —«antiguos
cristianos, nuevos herejes»— habían sido conducidos a la esclavitud por la
falsa filosofía. A la pregunta de si es pecado asesinar a un francés, se
responde: «No, padre; se hace una obra meritoria librando a la Patria de
estos violentos opresores». También se divulgó un credo español en el que el
patriota cree en la Junta Central del reino, poderosa y criadora de la
libertad española, y en Fernando VII, su único hijo y nuestro señor.
Algunos periodistas liberales intentaron quitar
importancia al espíritu religioso que animó la insurrección y a la colaboración
clerical. Pero ambos fenómenos eran demasiado patentes y actuales para
quedar disimulados. Ya en 1813, el P. Vélez resaltaba la evidencia de los
hechos, dándoles un realce épico. «La misma religión es la que ha armado ahora
nuestro brazo para vengar los insultos que ha sufrido del francés en nuestro
suelo. La religión —prosigue— nos condujo a sus templos, bendijo nuestras
armas, publicó solemnemente la guerra y santificó nuestros soldados. Así
empezó la gloria y la libertad de una nación abatida.» Vélez se exalta al contemplar
una lucha en la que ha participado todo el pueblo y en la que los
ministros del santuario activaron la efervescencia en los ánimos. «Toda la
España se llegó a persuadir que, dominando la Francia, perdíamos nuestra fe.
Desde el principio se llamó a esta guerra, guerra de religión: los mismos
sacerdotes tomaron las espadas, y aun los obispos se llegaron a poner al frente
de las tropas para animarlos a pelear».
El testimonio del P. Vélez, a pesar de su
exaltación, no debe parecemos exagerado, pues los generales franceses y los
españoles afrancesados lo confirman sistemáticamente en los testimonios que nos
dejaron sobre la guerra de España.
2.
Teología de la guerra de
la Independencia
Una guerra concebida como cruzada y desarrollada
en medio de un ferviente espíritu religioso tiene que nutrirse forzosamente de
una ideología espiritual. La guerra de la Independencia tuvo a su favor
una teología, como la tuvieron otras guerras anteriores, y como la
estaban teniendo en aquellos años en Francia las campañas de Napoleón.
La teología bélica está llena de tópicos comunes, cuya única diferencia
proviene de las aplicaciones concretas. En la guerra de la Independencia
se parte del supuesto incuestionable de una guerra santa. Esta
convicción se admite como una evidencia que no necesita demostración, sino
solamente revestimiento retórico y explanación teológica de su
poliédrico contenido. Los clérigos y obispos de la guerra de la
Independencia nos han dejado abundantes pastorales y sermones en los que
la guerra y la revolución quedan legitimados con categorías religiosas que
no son propiamente nuevas, pero que nunca habían sido expresadas con
tanta convicción ni exaltación. En aquel país sin rey, cada clérigo o cada
fraile que ascendía al púlpito se sentía oráculo de la divinidad. En
aquellos sermones de guerra, todo es desmesurado y vehemente, a tono con
la gran tragedia de España. Más que sermones, son una metralla
caótica de palabras y conceptos donde se mezclan tropos retóricos, figuras
teológicas e imágenes bíblicas. Hay una tendencia a mitificar lo real y
a desorbitar los hechos.
La guerra es presentada, a menudo, como castigo y
expiación de nuestros pecados. No pocas veces se especifican los pecados que
han merecido el castigo divino. Unas veces son pecados que podemos llamar
tradicionales (como las faltas de asistencia a misa, la no satisfacción de
diezmos o la blasfemia, que recuerda el obispo de Ibiza). Otras son pecados
nuevos, como el haberse dejado contagiar por el espíritu librepensador
y revolucionario. A las calamidades, infortunios y malas cosechas de
años anteriores, Dios añadía sobre nosotros el terrible azote de la guerra
con todas sus terribles secuelas. Pero ese castigo tenía un sentido
salvífico, que nos debía conducir a la corrección y a la conversión. La
guerra, por lo tanto, debía recibirse como penitencia expiatoria. De ahí
la estrecha relación entre la moralidad, la conversión y la oración con la
victoria final.
Todos los predicadores dan por supuesto, si es que
no hablan expresamente, de que se trata de una guerra justa, y afirman su
licitud fundándose en los principios elementales de la ética. El honor nacional
ha sido herido por una invasión bárbara, que pone en peligro la propiedad, la
religión y la libertad. A la vista de tantas rapiñas y ante la amenaza de
cárceles y destierros, el obispo de Ibiza excita a sus diocesanos «a la
justísima defensa, que nos insta, de nuestra nación, robada, insultada y
perseguida». Para muchos predicadores, la guerra es, además, obligatoria,
pues están en juego unos valores fundamentales, que son preferidos a la
misma vida. El P. Pablo de San Hipólito predicó en la catedral de Solsona
un impresionante sermón, en el que, después de pintar con vividos colores
los sacrilegios y abusos cometidos por los franceses, interpelaba a sus
oyentes con el llamamiento que les hacían la Patria, la Iglesia, el rey y
el mismo Dios. «¿Haréis el sordo a tantas voces? ¡Ah!, si sois verdaderos
españoles, si sois cristianos, todos, todos estáis obligados a concurrir
con bienes y personas a esta guerra de Dios. Lo demás sería hacerse traidores
a la Patria y mostrarse herejes». La respuesta indiferente no era posible
ante la guerra más justa y necesaria de todos los tiempos. Sería un crimen
grande, un pecado grave, pues «jamás los cristianos ni españoles han
estado más obligados que ahora a defender con todas sus fuerzas la
religión y la Patria».
Lo que ante todo se recalca es que se trata de una
guerra divinal y salvífica. Para esclarecer esta concepción se sitúa a la
guerra en una doble vertiente, patriótica y mística, que si, por un lado,
significa un eslabón más con la historia teologal de España, por otro
cobra alientos escatológicos y sobrenaturales. La guerra de la
Independencia es un nuevo capítulo de la historia de salvación, que dio
comienzo con las gestas de los jueces y caudillos del pueblo de Israel,
que fue continuada en las guerras de cruzada de la reconquista española en
defensa de la fe y que se desarrolla en estos días contra unos enemigos
que pretenden conculcar los derechos de Dios y de la Patria. Se trata de una
guerra entre las dos ciudades agustinianas y de una cruzada contra
una nueva morisma. Las transposiciones y personificaciones son
abundantísimas. España es el nuevo pueblo de Israel en armas, la heredad profanada
del Señor, el pueblo conducido por el Dios de los ejércitos. En el rey cautivo,
en los vocales de las juntas o en los generales de los ejércitos aparecen
redivivos los héroes del Antiguo Testamento —Moisés, David, Mardoqueo, los
Macabeos— o los reyes y caudillos de la sagrada historia de España, los
nuevos Cides, Pelayos, Jaimes o Alfonsos. Personajes, sitios o batallas quedan
mitificados y transfigurados y adquieren una dimensión transcendente.
El enemigo se describe con no menos hipérboles,
aunque en sentido contrario. Es un adversario digno de una guerra
transcendente. Por tanto, es portador de una maldad satánica que supera
los rasgos de un simple enemigo terreno. Los predicadores vomitan
denuestos contra el caudillo de aquellas huestes fatídicas. Aquel
Napoleón, a quien todavía los obispos de Francia estaban adulando como
restaurador del culto católico, resultaba ser un monstruo de maldad y perfidia,
un nuevo Satán, un hijo y propagador de la revolución regicida y deicida,
un perseguidor de la Iglesia y del papa, a quien tenía cautivo. Los franceses
eran unos ladrones, asesinos y herejes; propagadores de la falsa filosofía
y de la nueva barbarie. Ante el enemigo, no sólo del cuerpo, sino
también del alma, sólo era posible en los patriotas una actitud de
desconfianza, desprecio, odio y venganza.
Por el contrario, nuestra causa es la de Dios, que
pelea con nosotros y nos protege con milagros. «El cielo estuvo siempre a
nuestro favor cuando, como ahora, peleábamos por la justicia, por la fe y
por la religión, y nuestro apóstol Santiago asistió a nuestros combates como
ángel tutelar o como el brazo y el dedo de Dios» El antropomorfismo
sobrenatural imagina a Dios interviniendo en nuestras batallas y
atribuye a la Virgen o a los santos una acción milagrosa a favor de
nuestras armas. San José, Santiago, la Virgen del Pilar o la patrona del
contorno actúan en la guerra divinal. «La Patrona Nuestra Señora de las
Virtudes oyó vuestras súplicas, y el cielo os favoreció», explicaba a sus
feligreses el cura de Santa Cruz de Múdela, y concluía con un grito
de esperanza: «El Dios de los ejércitos está de nuestra parte; decid
con seguridad: Si Deus pro nobis, quis contra
nos?». Porque, efectivamente, si se trataba de una guerra teologal contra
el príncipe de las tinieblas, la victoria definitiva tenía que ser
nuestra. La guerra de cruzada presupone una absoluta confianza en la victoria.
Las armas de la lucha no sólo han de ser temporales, sino ascéticas;
porque a los demonios sólo se los vence con oración y ayuno. Por eso, la
llamada a las armas va acompañada de funciones litúrgicas, procesiones,
rogativas y misiones. La cruzada tenía un sentido de expiación,
purificación y penitencia. Las derrotas y desgracias no han de producir el
desaliento, sino que han de recibirse como pruebas, a través de las cuales
Dios nos conduce a la victoria final y a un futuro glorioso. En este contexto,
la muerte en la cruzada era equivalente a un martirio. Las elegías y
oraciones fúnebres en memoria de los héroes caídos en las batallas del Señor
tenían el tono exultante del triunfo martirial. La guerra y la muerte dejaban
de convertirse en males y eran saludadas con la alegría de la liberación
escatológica: «¡Oh deliciosa guerra, donde Jesucristo es la causa del
pelear!... Regocíjate, gloríate sobre todos, tú que has muerto en el campo
de batalla y desde él has volado a unirte con tu Dios, volando a recibir
un premio eterno en la morada de los justos...»
Tales eran los capítulos esenciales de la teología
bélica utilizada durante la guerra de la Independencia. Grande tuvo que ser el
impacto que produjo en unos oyentes previamente indignados y dotados de
un hondo y primario sentido religioso. La gran tragedia de España
fue coreada por los trenos patéticos de innumerables profetas. La
catástrofe de la Patria fue para ellos un revulsivo de tal naturaleza, que
no fueron capaces de distinguir los perfiles que separaban el mundo
temporal del sobrenatural. Su teología bélica no tiene nada de racional ni
sistemática; es pura emoción, es tromba de sentimientos patrióticos y
religiosos, es un torrente confuso en el que se mezclaba lo humano y lo
divino, la Biblia y la historia, el tiempo y la eternidad. Valga como
ejemplo la siguiente peroración de uno de aquellos sermones: «Sí,
dulcísimo Jesús; aquí estamos todos prontos a dar la sangre y la vida por
vos y por vengar las injurias de vuestra religión santa y de vuestro reino
de España. Alentadnos vos para poder resistir a ese monstruo, enemigo
de vuestro santo nombre. Disipad esas legiones infernales y confundid
los consejos malignos de esa nación perversa y enemiga de la paz: dissipa gentes quae bella volunt. Ya que no quieren que vos reinéis
con el amoroso título de Príncipe de la paz, haceos para ellos Príncipe de
la guerra; tomad el antiguo título de Dios de los ejércitos y destruidlos
y aniquiladlos. No permitáis, Señor, que nos dominen vuestros
enemigos; no entreguéis a esas bestias feroces las almas que os confiesan
y adoran: ne iradas bestiis animas confitentes tibí. Muramos todos antes
que rendirnos a vuestros enemigos. Dadnos, Señor, victorias para que os
alabemos sin fin. Amén».
Capítulo II
LA IGLESIA BAJO EL DOMINIO
AFRANCESADO
La situación de la Iglesia española bajo el
régimen afrancesado presenta difíciles problemas, debidos a la variable
extensión e interinidad del dominio francés en las diversas provincias y
tiempos, al distinto grado de afrancesamiento de algunos dirigentes
eclesiásticos, a la falta de correlación entre las disposiciones legales y
su aplicación efectiva y al imprevisible impacto que las reformas
eclesiásticas habían de causar en la práctica religiosa de las zonas de
ocupación o guerra. La precariedad del dominio josefino, que vacila entre
la fuerza y el halago, y la interinidad de un gobierno constantemente amenazado
por la insurrección, unas veces sorda y otras abierta, añaden un clima de
irregularidad y ficción a la aventura reformista del rey intruso, de la
que participa también aquel sector de la Iglesia sometido a su dominio. Pero es
indudable que la política religiosa del rey José supuso un notable cambio en la configuración
de la Iglesia. Las reformas políticas y eclesiásticas de los afrancesados
representan un estadio preliberal, pionero de las hondas transformaciones que han de emprender los
liberales españoles a partir de las Cortes de Cádiz. Hay, sin embargo, una
diferencia de táctica y de método: las reformas de nuestros liberales se
alumbran tras una sorda y lenta pugna parlamentaria, mientras las
novedades josefinas, inspiradas por los afrancesados, se dictaban desde
arriba de forma rápida y ordenancista. Las innovaciones eclesiásticas de los
afrancesados se imponen sin posible réplica, con lo que en poco más de dos
años consiguen imponer a la Iglesia española una serie de cambios que sólo en
pequeña parte y después de grandes contradicciones lograrán emular los liberales
gaditanos. La política religiosa del rey José no está exenta de
influjos foráneos. Puede decirse que intenta sintetizar las etapas a que
había quedado sometida la Iglesia de Francia desde 1789: la remodelación
impuesta por la revolución, el reconocimiento al catolicismo del
concordato de 1801 y los abusos cesaropapistas de Napoleón, que a la sazón mantenía prisionero al papa para reducir la
independencia de la Iglesia. En la política religiosa de José se dará
también un ensayo revolucionario (despojo de bienes eclesiásticos y
supresión de religiosos), un criterio concordatario (reconocimiento del
catolicismo como religión oficial) y un estilo cesaropapista (intromisiones del poder civil en el gobierno de la Iglesia y en algunas
reservas pontificias). Sin embargo, y a pesar de estos influjos foráneos,
es evidente que la política religiosa josefina se inspira, además, en las
tendencias del regalismo hispano del siglo XVIII en su versión más
radical. Los consejeros y ministros españoles del rey José estaban
imbuidos de estas tendencias. El uso abusivo del Patronato Real, la expulsión
de los jesuítas por Carlos III y las medidas anticuriales de Urquijo en 1799 «habían creado ya un
ambiente que en nada necesitaba del aliciente extranjero para aplicar sin
escrúpulos el poder del aparato gubernamental a la regulación de
cuestiones puramente eclesiásticas».
1.
La política eclesiástica afrancesada
Napoleón, legislador de la Iglesia
española
La cesión de la corona hecha por nuestros reyes en
Bayona a favor de la persona de Napoleón, hizo de éste el verdadero árbitro de
España. Napoleón dictó la nueva Constitución y nombró al nuevo rey.
El proyecto del Estatuto de Bayona, sometido a la aprobación forzada
de un grupo de notables españoles, contenía ya algunas medidas
reformistas, como la abolición de la Inquisición y la reducción progresiva de
los religiosos. Sin embargo, los informes alarmistas de algunos
procuradores españoles y el deseo del emperador de evitar todo pretexto de guerra
santa a los españoles, le movió a descartar aquellos proyectos. En cambio,
se respeta la condición impuesta por Carlos IV, y el artículo 1.° asegura
que la religión católica «será la religión del rey y de la nación española
y no se permitirá ninguna otra». El respeto del emperador a la Iglesia se
debía sólo a conveniencias políticas. Su odio a los frailes era patente, y
no se recató de expresárselo al vicario general de San Francisco, el P.
Acevedo, que fue uno de los pocos prelados que asistieron a la asamblea de
Bayona: «Le preguntó quién era, qué conventos y frailes tenía, y,
rompiendo la furia de su corazón, prorrumpió en execraciones contra los
regulares, tratándolos de insurgentes, motores de las iniquidades del reino,
predicadores de entusiasmo para alarmar a los pueblos, cuando debían
contribuir a la obediencia debida a las potestades constituidas, y le mandó
echara un exhorto a la paz y obediencia, pues el reino tenía admitido a su
hermano Josef, y que, desde luego, se diera a la prensa en su misma imprenta».
Las reformas religiosas retiradas de la Constitución de Bayona quedaban de
momento aplazadas para ocasión más propicia.
Esta llegó tan pronto como el emperador se acercó
a las puertas de Madrid como un conquistador victorioso. Los decretos imperiales
firmados en Chamartín el 4 de diciembre de 1808 asestan duros
golpes contra algunas clases privilegiadas e instituciones gubernativas
del Antiguo Régimen. Por lo que toca a la Iglesia, la cirugía napoleónica
intervino solamente contra la Inquisición y los frailes. El Santo Oficio
quedó suprimido, y sus bienes, incorporados a la Corona como garantía de
la deuda pública. Los conventos quedaron reducidos con el pretexto
de que su número era excesivo y perjudicial a la prosperidad del Estado.
En concreto, se ordenaba la reducción de los
conventos a una tercera parte y la prohibición de admitir novicios hasta que el
número de religiosos hubiera descendido a un tercio del actual; se daba
libertad a los regulares para dejar el claustro, en cuyo caso gozarían de
una pensión entre 3.000 y 4.000 reales. Los bienes de los conventos
suprimidos se destinarían, en parte, a mejorar la congrua de los curas, y
el resto quedaría incorporado al Estado para pago de la deuda o de las
indemnizaciones a los pueblos por la guerra. En los ocho decretos de
Chamartín, Napoleón marca los objetivos constantes del liberalismo español
decimonónico: centralismo administrativo, supresión de jurisdicciones no
estatales, nacionalización de los bienes eclesiásticos y reformas externas
de la Iglesia. Napoleón hace gala de un despotismo ilustrado y
sacralizado. En su fanfarrona alocución a los españoles del 7 de diciembre les
dice: «Vuestro destino está en mis manos... He destruido cuanto se oponía
a vuestra prosperidad y grandeza; he roto las trabas que pesaban sobre el
pueblo... Dios me ha dado la voluntad y la fuerza necesarias para superar
todos los obstáculos». Y dos días más tarde, en la capitulación de Madrid,
ante los medrosos diputados de la villa hizo una sobria explicación de sus
recientes decretos, como obra de sensatez e ilustración. La reposición de
José en el trono era un favor que sólo sería concedido cuando los 30.000
ciudadanos de Madrid se juntaran en las iglesias para hacer ante el
Santísimo Sacramento un juramento de fidelidad, «que salga no solamente de la
boca, sino del corazón, y que sea sin restricción jesuítica».
Las innovaciones religiosas de los decretos de
Chamartín fueron bastante moderadas, si tenemos en cuenta las tensas
circunstancias del momento. El emperador hacía gala de católico ante los
españoles. Aunque suprime la ya entonces moribunda Inquisición por juzgarla
atentatoria a la soberanía civil, no impone la tolerancia de cultos, y, aunque
reduce el número de conventos, no suprime las órdenes religiosas. En sus
reformas religiosas no quiere que se vea un castigo, sino una
purificación; y por eso justifica el permiso que da para dejar los
claustros con el pretexto de hacer factible el discernimiento de las
verdaderas vocaciones. El cierre de conventos no se realizó en virtud del
decreto de Napoleón, sino a consecuencia de la exclaustración general
ordenada meses más tarde por el rey José. La crudeza de la guerra, sin
embargo, se adelantó muchas veces a la aplicación de los decretos. Los
incendios y saqueos de edificios religiosos, especialmente de conventos,
fueron frecuentísimos durante la ocupación francesa; así como su inmediata
transformación en hospitales o cuarteles.
La legislación religiosa del rey José
A finales de enero de 1809, José vuelve a entrar
en Madrid, reanudando su reinado efectivo, que había de durar unos tres años,
sobre la mayor parte de España. Su política religiosa está inspirada
especialmente por el secretario de Estado, Urquijo; por el ministro de Cultos
o Negocios Eclesiásticos, Azanza, que lo era
también de Indias; por el de Hacienda, Cabarrús (durante un viaje a París fue sustituido, interinamente, por el conde de Montarco en el cargo, abril-octubre 1810), y por el
influyente y ambicioso consejero de Estado Juan Antonio Llorente, maestrescuela
y canónigo de Toledo.
Con semejantes ministros y consejeros, que
representaban al ala más radical del regalismo español, era fácil adivinar el
rumbo que había de seguir la política eclesiástica. La legislación josefina
responde a una teología de tendencias regalistas, conciliaristas y episcopalianas, alimentadas en fuentes galicanas y
jansenistas. La Gaceta de Madrid no se limita a promulgar los decretos del
Gobierno, sino que los justifica con un ideario teológico propagandístico.
Hagamos una síntesis orgánica, más que cronológica, de la legislación
eclesiástica afrancesada y de los fundamentos teológicos en que se apoya.
a) La captación religiosa del clero y de los
fieles
El Gobierno afrancesado se esforzó mucho en atraer
el clero a su partido. En su alocución de Madrid, ya Napoleón había expresado
el deseo de que los sacerdotes inculcaran la sumisión a José en el
confesonario y en el púlpito. El 24 de enero de 1809, el rey enviaba a
los obispos una circular a guisa de homilía, donde resaltaba cómo su
primer cuidado al volver a Madrid había sido postrarse a los pies del
Dios «que da y quita las coronas» y consagrarle toda su existencia para
lograr la felicidad de España. Quería el rey que obispos y fieles rogasen
a Dios por la paz y por el acierto de su gobierno y le dieran gracias por
los éxitos de los ejércitos franceses, que sólo querían nuestra felicidad. Acompañaba
a esta circular otra del ministro del Interior, Manuel Romero, en la que
se describía con unción la piedad del rey, cuyo primer cuidado había sido
ofrecer su corona al Todopoderoso. Si toda la nación hubiera visto aquel
acto, «habrían cesado en el mismo instante las calamidades de la Patria;
no habría habido más que una opinión y un solo sentimiento, y,
abrazándonos todos en Jesucristo, habríamos tributado al Altísimo el más
humilde reconocimiento por habernos concedido tan buen rey y pedídole perdón por haber desconocido sus beneficios». Los
obispos debían, pues, «desimpresionar a sus feligreses de errores y
preocupaciones políticas» y hacerles ver el beneficio que Dios nos concede
dándonos un rey tan ilustrado y piadoso. A los sacerdotes toca «desengañar
al pueblo, predicarle la paz y la humanidad y hacerle conocer lo que mejor
conviene a su patria y a su religión».
El rey José buscaba en la religión una
legitimación de su poder, siguiendo en ello el estilo del Antiguo Régimen. El
rey manda rezar la colecta «íntegra y completa» y entonar el Te Deum por las victorias
francesas o por la ocupación de las ciudades. La conquista de Andalucía
a principios de 1810 se presenta a toda la nación, junto con la
amnistía, como una apoteosis de benevolencia y piedad. La amnistía debía
leerse en las iglesias en medio de solemnes funciones de acción de gracias.
La colaboración religiosa se quería obtener de
grado o por fuerza. Junto a los halagos se proferían terribles amenazas contra
el clero insurrecto. El decreto de l.° de mayo de
1809 especifica duros castigos contra los eclesiásticos y empleados públicos
ausentes de sus destinos. Si no volvían a ellos en el término de diez
días, quedarían privados de sus empleos y de sus bienes. El artículo 7.°
condenaba a todo eclesiástico que extraviase la opinión del pueblo a ser
preso y juzgado por la Junta criminal. Las amenazas no quedaron en el
papel. Numerosos eclesiásticos sufrieron detenciones, cárceles, deportaciones,
y algunos fueron condenados a muerte.
b) La reducción del personal eclesiástico
Es otro de los objetivos de la legislación
josefina. El medio era sencillo: despedir a los novicios y prohibir su entrada
en las órdenes religiosas, así como bloquear las ordenaciones sacerdotales
prohibiendo la colación del subdiaconado. Se fundaba esta disposición en la
existencia de un crecido número de eclesiásticos sin congrua suficiente,
«lo que los tiene en una miseria impropia de su estado». La prohibición se
presentaba como una medida provisional hasta que los obispos dieran los
necesarios informes con el fin de arreglar las colocaciones y sueldos eclesiásticos.
La prohibición de conferir órdenes no fue levantada, pues había suficientes
exclaustrados para llenar las vacantes. Por esta razón en 1811 quedarán
incluso bloqueados los nombramientos para provisores eclesiásticos de
dignidades, canonjías, raciones, capellanías, prebendas o beneficios
(excepto los curatos o auxiliares de parroquias).
c) La supresión de regulares
Fue, sin duda, la medida más transcendente de toda
la política religiosa josefina y la que produjo mayores consecuencias. La
supresión parcial decretada por Napoleón iba a quedar pronto superada por
una medida de alcance general. La supresión de conventos de ambos
sexos se ensayó primero en la Zaragoza recién conquistada. A principios
de julio, la Gaceta preparaba los ánimos con un alegato a favor de la
próxima desamortización y exclaustración. Este anhelo secular era el
que estaba dispuesto a realizar el actual soberano, movido por sus ideas
«justas y liberales». El decreto se dio, al fin, el 18 de agosto de 1809.
El preámbulo presentaba un razonamiento bifaz: por
una parte, se quiere castigar el «espíritu de cuerpo», que ha llevado a los
religiosos a tomar parte en las turbulencias y discordias; y, por otra, se
quiere premiar individualmente a los religiosos que se conduzcan bien. El contenido
del decreto es muy claro y conciso, como todos los de José. Se suprimen
todas las órdenes sin excepción y se da a los religiosos el plazo de
quince días para dejar el claustro y vestir los hábitos del clero secular;
los regulares secularizados (tal es el nombre que se da a los exclaustrados)
deberían residir en los pueblos de su naturaleza, donde recibirían una
pensión de las rentas de la provincia. Los que no puedan aceptar esa
residencia deberán pedir autorización al ministro de Negocios
Eclesiásticos. Todos los bienes pertenecientes a los conventos quedan
aplicados a la nación. Todos los religiosos «serán empleados, como los
individuos del clero secular, en curatos, dignidades y todo género de piezas
eclesiásticas, según su aptitud, mérito y conducta».
Pocos días después, la Gaceta comentaba el
carácter vindicativo del decreto. Se presentaba a los regulares como
fomentadores del fanatismo y la superstición y se les echaba en cara la
«inútil» resistencia de Zaragoza, Gerona, Asturias, Galicia y Valencia, «porque
los frailes han tenido la habilidad de hacer creer a los pobres pueblos que la
causa suya era la de la religión, esto es, que no había ya religión
católica en España mientras no hubiese en ella 70.000 individuos que, sin
pertenecer a la sociedad, fuesen, sin embargo, los más bien librados de
ella; y sin contribución con cosa alguna al Estado, antes causándole
innumerables perjuicios, chupasen su jugo y su substancia». El oficioso
periodista se extrañaba de que en un país católico como España no
abundaran establecimientos de beneficencia: «Al paso que muchas ciudades y
villas populares de España hierven de monasterios, de cofradías y de obras
pías, el huérfano, débil y desamparado, la vejez cansada y la pobreza
enferma o dolorida, no encuentran dónde albergarse ni quién les socorra en su
desgracia». La atención del rey a los establecimientos de caridad, para la
que acababa de formar un fondo general en socorros, se elogiaba,
significativamente, como una útil y piadosa sustitución a los cerrados
conventos.
La exclaustración se ejecutó en todos los países
regidos por los franceses, a excepción de algunas zonas rurales de Cataluña. En
ambas Castillas, Aragón, Vascongadas, Navarra, Andalucía, parte de Extremadura
y al final en Valencia, todos los conventos fueron desalojados. Unos
fueron destinados a cuarteles o edificios públicos, otros
quedaron deshabitados, y fueron pasto de la destrucción y la rapiña. Los
catálogos que nos han llegado sobre el estado de los conventos arrojan
impresionantes estadísticas sobre la ruina de la mayor parte de aquellos
edificios. La suerte de los religiosos fue varia: unos prefirieron lanzarse
al monte y pasarse a Portugal o a la zona dominada por los
patriotas; otros prefirieron obedecer al decreto, recluyéndose en sus
pueblos, en espera de la pensión o colocación. El Gobierno afrancesado
procuró que los religiosos no actuaran como tales, pero en contrapartida
intentó asimilarlos lo más posible al clero secular y contentarlos con
pensiones o empleos. Los afrancesados iniciaban con ello una conducta,
respecto a las clases clericales, que había de ser imitada por los
liberales: suprimir a los regulares y su molesto «espíritu de cuerpo» y
fomentar el clero parroquial, que por su aislamiento resultaba más
controlable.
La legislación complementaria sobre el asunto
intentará llenar este doble objetivo: para asegurar la ruptura con el pasado
conventual, se prohíbe a los exclaustrados predicar, confesar y formar
cualquier clase de cuerpo o sociedad. Otro decreto los declaraba capaces
de suceder en los derechos de familia como cualquier ciudadano. Para
aliviar a los descontentos, se dictan con frecuencia, en cambio, normas sobre
el puntual pago de pensiones. «El asunto es —escribía Cabarrús a los intendentes—de que, desengañados por fin muchos de aquellos
individuos de sus preocupaciones, conozcan todos por los efectos la
justicia del Gobierno». No parece, sin embargo, que, dada la situación
crítica del erario, se pagara a los exclaustrados, a pesar de que a veces
se publicaban listas de ex regulares acreedores del Tesoro Público.
Interesaba grandemente al Gobierno la colocación de
los exclaustrados, pues ello suponía una satisfacción humana y pastoral para el
interesado y un ahorro para el Tesoro. Los colocados en economatos parroquiales
y sacristías no fueron pocos; especialmente en Andalucía y en Valencia. No
faltaron quienes fueron agraciados con prebendas canonjiles.
El P. Joaquín Ruiz, vicario general de los agustinos, que había asistido a
la asamblea de Bayona, llegó incluso a ser nombrado consejero de Estado.
Los conventos de religiosas no fueron suprimidos
por un decreto general. Si existieron supresiones o reuniones, fueron de
carácter local, como en Zaragoza, o meramente ocasional. Al quedar
suprimidos los religiosos, se dispuso que los conventos de monjas que eran
de filiación de regulares quedaran sujetos a los ordinarios. Más
transcendencia tenían los decretos que facilitaban la secularización
personal de las religiosas. Un decreto suscrito en Ararnuez el 18 de mayo de 1809 y no publicado hasta fines de agosto, regulaba el
modo de abandonar la clausura. La religiosa que lo deseaba recibiría la
aprobación del ministro de Negocios Eclesiásticos y se le asignarían 200
ducados anuales de pensión. El 8 de noviembre se daban instrucciones a los
intendentes sobre la misma materia. En todo caso eran las autoridades
civiles las que «habilitaban» el abandono de la clausura, pues los
prelados sólo eran avisados.
El decreto de 18 de septiembre de 1809 suprimía
todas las órdenes militares, excepto la del Toisón y la recientemente creada
Orden Real de España, a la que pasaban los bienes de las suprimidas. El 27
de septiembre quedaban incluidas en la supresión las hermandades y
congregaciones, o terceras órdenes, cuyos bienes quedaban aplicados a
la Nación.
d) Bienes eclesiásticos y desamortización
Con razón señala Mercader que la desamortización
del rey José tuvo en cuenta las desamortizaciones de Godoy, pero corregidas y
aumentadas. La Caja de Amortización para extinguir los vales reales
emitidos por la deuda pública había sido creada en 1798. Desde el
principio, el Gobierno josefino contaba, por tanto, con un organismo
destinado a cubrir la deuda —que recibirá el nombre de Dirección General
de Bienes Nacionales— y con unos fondos desamortizables, procedentes
de viejas instituciones debilitadas (colegios mayores, temporalidades,
hospitales, casas de misericordia, etc.), que habían sido aumentados en
1807 con el llamado «séptimo eclesiástico» concedido por Pío VII. El
ministro de Hacienda, Cabarrús, urgió a las
autoridades eclesiásticas a adelantar el empréstito que había de servir de
anticipo al producto de las ventas del séptimo eclesiástico, que debía
determinarse inmediatamente. A estos recursos legados por la administración
borbónica no tardaron en añadirse, con destino a la Dirección General de
Bienes Nacionales, otros nuevos fondos, procedentes de las confiscaciones
y secuestros, los bienes de las corporaciones suprimidas, la Inquisición
(4-12-1808), las órdenes religiosas (18-8-1809) y las cofradías y
hermandades que les estaban anejas (27-9-1809), las cuatro órdenes
militares y de Malta (18-9-1809) y los conventos de monjas suprimidos o
abandonados.
El decreto de 9 de junio de 1809 ordenará proceder
con la mayor actividad a la venta de bienes nacionales destinados a la
extinción de la deuda pública mediante una regulación que precisa las
tasas, subastas y pagos. Además del producto de las fincas, administradas
por la Dirección General de Bienes Nacionales mientras no fueran vendidas,
le fueron asignados los derechos percibidos tradicionalmente por la
Hacienda sobre los diezmos, tercias reales, noveno, excusado y demás derechos.
Es difícil calibrar el volumen real de las ventas
efectuadas en la desamortización josefina; las listas que aparecen en la
Gaceta, completadas con otros documentos, pueden ofrecer una primera pista para
el estudio de la geografía y los beneficiarios de aquella desamortización.
Esta comenzó en enero y febrero de 1809, en las provincias de Burgos y Alava, con la venta de capellanías y obras pías
ordenada en el decreto del 18 de agosto de 1808. En el mes de abril se anuncia
la subasta de numerosas casas en Madrid pertenecientes a establecimientos
piadosos. A partir de agosto de 1809, y reguladas por el decreto del 9 de
julio, se anuncian subastas de bienes nacionales en las provincias de
Madrid, Ávila, Guipúzcoa y Navarra. En 1810 continúan las ventas,
especialmente a consecuencia del decreto de 16 de octubre, que ponía el
capital de cada finca en el valor de la renta multiplicado por 12; según
esto, el valor total era 831483.582 reales. El lote de estas fincas,
eclesiásticas en su mayoría, estaba ubicado en las provincias de Avila, Aragón, Segovia, Toledo, León, Madrid, Granada,
Jaén, Sevilla, Málaga, Ciudad Rodrigo, Valladolid, la Mancha, Córdoba y
Granada. En mayo de 1811 aparecen también anuncios de ventas de fincas rústicas
y edificios en Córdoba, Granada, Guadalajara, Jaén, Málaga, la
Mancha, Sanlúcar, Toledo, Sevilla y Madrid.
Como se ve, la geografía de la desamortización
josefina coincide con la ocupación, y aparece más densa allí donde el dominio
afrancesado fue más intenso, como en Madrid y en Andalucía. Las
salpicaduras de la desamortización llegarán incluso a las provincias de la
margen izquierda del Ebro, a pesar de haber quedado segregadas del dominio
de José por Napoleón en febrero de 1810. La inseguridad de la
guerra ponía, sin duda, graves obstáculos a estas ventas y alejaba a los
compradores. El Gobierno afrancesado abría, sin embargo, un precedente a
las sucesivas desamortizaciones eclesiásticas españolas por su decidida
falta de escrúpulos en la disposición de aquellos bienes sin los permisos
convenientes. La calamitosa situación hacendística del rey José intentó
paliarse con empréstitos pedidos al clero y a las provincias. El
empréstito fue aplicándose a los sucesivos dominios josefinos, empezando
por las provincias vascongadas y Navarra. El decreto de 17 de febrero
de 1809 urge el empréstito pedido al clero y a las provincias de
Madrid, Ávila, Segovia, Guadalajara y Toledo, que debía entregarse en
dinero o en bastimentos para el ejército.
El ejército invasor y el Gobierno urgieron a las
instituciones eclesiásticas, por las buenas o por las malas, la entrega de
granos y dinero. «El clero —escribía Cabarrús a sus
intendentes en mayo de 1809—debe casi en todas partes el empréstito
moderado y que por las reglas del subsidio se le ha impuesto, casi en
todas partes alega los males de la guerra para eludir el pago; pero como
en la realidad este empréstito es una anticipación sobre aquella misma
séptima parte de sus bienes que estaba mandada vender; como, por
consiguiente, puede enajenar aquella porción que sea suficiente para pagar el
empréstito; como puede echar mano del oro y plata que no sean necesarios
al culto divino; como le sobran influencia y crédito para hallar dinero
prestado, ningún pretexto debe detener a V. I. en exigir terminantemente y
ejecutivamente este empréstito, y cada semana hasta su realización, en
dinero, pastas de oro o plata, o granos necesarios a la tropa existente en
la próxima, me ha de avisar V. I. los progresos de esta cobranza».
El clero anduvo siempre reticente en efectuar
tales pagos; salvo excepciones, como la del cabildo de Córdoba, que el 7 de
abril de 1810 ofreció a José el «empréstito gratuito» de un millón de reales en
señal de amor y fidelidad.
e) Apoyo al clero parroquial
El Gobierno del rey José inaugura también lo que
será una constante del reformismo liberal: contrapesar la desarticulación del
clero regular con una atención especial al clero secular, especialmente al
parroquial. El decreto del 6 de julio de 1809 es un loable intento de aplicar
equidad y racionalidad en la dotación de los párrocos. Enterado el rey de que
muchos párrocos carecen de lo absolutamente necesario para su sustento por
los abusos introducidos en la percepción de los diezmos, fija una congrua
mínima de 400 ducados anuales, y encarga al ministro de Negocios
Eclesiásticos que proponga los medios oportunos para efectuar en breve
esta disposición, indudablemente justa. En esta línea se inscribe el
decreto expedido en Sevilla el 21 de abril de 1810, que intenta acabar con
las desiguales dotaciones de los párrocos de Sevilla, destinando para ello
un fondo de los bienes nacionales del arzobispado, con cuyo producto había
de realizarse una dotación más razonable del culto y clero. Seguía al citado
decreto un artículo en que se comparaban los antiguos abusos e injusticias
con la generosa dotación que acababa de organizar el celoso y benéfico
José. «El decoro eclesiástico no se verá ya abatido por la necesidad, ni los
ministros tendrán excusa en el descuido de sus obligaciones».
Indudablemente, entre los afrancesados existe la
tendencia a aplicar criterios de razón y equidad en las dotaciones
eclesiásticas. Este criterio se aplica, por ejemplo, a la abolición del
voto de Santiago, por considerar que tal carga no es indispensable para el
servicio de la religión y del Estado y por faltar título o fundamento
histórico apoyado en la razón y en la justicia.
Las cortapisas impuestas a los religiosos cesaban
desde el momento en que éstos eran destinados a los servicios propios del clero
secular. Había positivo interés en llenar las vacantes de las canonjías,
parroquias, economatos o sacristías con sacerdotes de ambos cleros que
llenaran el vacío dejado por los curas muertos o huidos durante la
invasión. El número de nombramientos para tales puestos, tal como aparece
en la Gaceta, es considerable, y demuestra el positivo interés del
Gobierno afrancesado en llenar los cuadros de las iglesias y catedrales
con sacerdotes afectos. Aunque para ocupar tales cargos era preciso jurar
fidelidad al rey José, no faltaron sacerdotes dispuestos a servir a la Iglesia
en esas circunstancias con las mejores intenciones.
Para disimular la desolación y ruina de los
conventos, se ordenó la entrega de los ornamentos y vasos sagrados a las
parroquias «que hayan sufrido los perjuicios inevitables que suelen
cometer las tropas al entrar en los pueblos obstinados». La Gaceta llegó a
publicar dos largas listas con parroquias favorecidas; pero es evidente
que tales donativos eran insignificantes ante las pavorosas ruinas,
rapiñas y profanaciones causadas durante la guerra a los edificios y bienes
eclesiásticos.
f) La usurpación de la jurisdicción eclesiástica
Por el Estado fue otra de las prácticas —sin duda,
la más escandalosa— del gobierno del rey José. Llama la atención el poco
escrúpulo que los dirigentes afrancesados tuvieron en aplicarla a un país
como España, donde, a pesar de las tendencias regalistas, apenas se
habían lesionado las reservas pontificias o las atribuciones de la
jurisdicción eclesiástica. El modo fulminante de efectuar la supresión de
las órdenes religiosas y militares y de aplicar al Estado los bienes eclesiásticos
presuponen unas convicciones de regalismo extremado. La abolición de
la jurisdicción de los prelados eclesiásticos en causas civiles y
criminales puede, sin duda, justificarse en la recuperación por el Estado
de unas atribuciones temporales cedidas por los príncipes a la Iglesia.
Pero los reformadores no se pararon ahí. El Gobierno se sintió competente
para variar la disciplina del derecho canónico al disponer que los
obispos debían conceder las dispensas matrimoniales reservadas al papa.
Con el pretexto de evitar los perjuicios a la moral producidos por la
dilación de los matrimonios proyectados y de imitar la práctica de algunos
países católicos, volvía a ponerse en vigor el decreto de Urquijo de 1799.
La incomunicación a que por entonces estaba sometido el papa
prisionero podía, en parte, servir de pretexto a esta medida; pero tras
ella subyace la teología matrimonial de Llorente, empeñado en demostrar
que la Iglesia no tenía de por sí autoridad para establecer impedimentos
matrimoniales; que éstos eran solamente competencia de los reyes; que sólo
por delegación del poder civil la ejercían los pontífices y que
los obispos podían dispensar cuando así lo disponía el soberano.
Más flagrante todavía resulta la usurpación del
poder espiritual en la abolición unilateral de la jurisdicción castrense, en la
destitución de los obispos y en el nombramiento de nuevos prelados para
diócesis que no estaban a la sazón vacantes. Por un decreto de l.° de mayo de 1810 era destituido de su cargo, junto
con otros muchos eclesiásticos, el cardenal Borbón, arzobispo de Toledo y de
Sevilla. El 13 de junio quedaban desposeídos de sus diócesis los obispos de
Osma, Calahorra y Astorga, y se nombraban nuevos titulares para esas diócesis,
a las que se consideraba vacantes.
La legislación josefina sobre materias
eclesiásticas obedece, por tanto, a unos criterios radicalmente regalistas y
galicanos, a los que sólo puso freno la urgencia de la guerra y la derrota
final. El intento de los reformistas era, sin duda, mucho más amplio, pues
tenían el propósito de acometer un «plan general del clero», que
probablemente había de ser un remedo de la Constitución civil del clero
francés. Sin duda, es sorprendente el silencio de la jerarquía y de los
fieles que vivían bajo el dominio josefino ante tantos atentados como estaba
sufriendo la Iglesia; sobre todo cuando ese silencio se compara con la
enervada oposición que los eclesiásticos harán a las reformas de las
Cortes de Cádiz, mucho más moderadas. Sin duda, los decretos del rey José
eran considerados como engendros de un gobierno extranjero y despótico,
que sólo merecían pasividad e indiferencia cuando no era posible la
sublevación abierta; y como disposiciones carentes de continuidad y
consistencia, que se esfumarían con el anhelado fracaso del rey intruso.
2.
El clero en la zona
ocupada
Hemos comenzado el relato de esta historia
resaltando la participación clerical en el levantamiento. Recogíamos allí la
afirmación tradicional de que el pueblo y el clero en bloque reaccionaron
patrióticamente, oponiéndose con decisión al invasor. ¿De veras puede
sostenerse esta opinión? Indudablemente requiere algunas matizaciones. El
afrancesamiento es un hecho incuestionable, que afectó especialmente a las
clases burguesas y llegó a salpicar a algunos elementos populares. El
afrancesamiento supone una ideología y unas actitudes vitales bastante
complejas, que se nos presentan, no pocas veces, revestidas de
patriotismo como soluciones ilustradas y válidas para regenerar la
decadencia de España. Existe, además, una variada gama de afrancesados,
desde los fanáticos y oportunistas hasta los tibios y ocasionales. No
cabe, por tanto, medir con el mismo rasero a los que colaboraron con José
haciéndose apóstoles de lo que significaba su reinado, con aquellos
que, por razón de su cargo, se vieron obligados a suscribir un juramento
de fidelidad que aborrecían, pero o no se atrevieron a rechazarlo o
lo aceptaron como un mal menor. Este fue el caso de muchos de
los sacerdotes y fieles que se vieron obligados a vivir bajo la férula
francesa. Para los sacerdotes, el dilema resultaba especialmente
angustioso; tanto mayor cuanto más elevados estaban en dignidad. Tenían
que elegir entre jurar sumisión al rey intruso o exponerse a destituciones,
destierros o huidas, que llevaban consigo el abandono lamentable de
sus diocesanos o feligreses. La misma conciencia que les incitaba a
guardar fidelidad al rey Fernando, les exigía también el cumplimiento
inexorable del deber pastoral de compartir la suerte de la grey cristiana
sin abandonarla.
La mayor parte de los sacerdotes permanecieron en
sus parroquias entregados a su apostolado habitual. Salvo algunos casos
excepcionales, no era necesario emprender la huida para demostrar su hondo
patriotismo. El problema surgía cuando se les instaba incesantemente a predicar
la sumisión al rey intruso con pretextos de paz y de concordia. «De aquí es
—dice un contemporáneo— que oímos a muchos predicar la pretendida
obediencia con palabras más o menos significativas, con expresiones o
terminantes o equívocas, según la firmeza o sentimientos de que cada cual
se hallaba animado; porque ni todos podían tener un pecho diamantino para
arrostrar con impavidez los peligros, ni tal vez sería conveniente exponer
a sus fieles, por una resistencia manifiesta, a que, privados en una
persecución general de sus pastores, peligrase su creencia o fuesen
regidos por pastores intrusos, cortados a medida del deseo del usurpador».
El mismo autor nos refiere la conducta patriótica observada por el cura de Benacazón, D. José Alvarez Caballero, durante la dominación francesa. El buen cura mantuvo siempre la
esperanza de que la aflicción no podía ser duradera; jamás pronunció en
el púlpito las voces de obediencia, sumisión, respeto u otras
semejantes; nunca leyó en misa las órdenes del Gobierno, ni rezó la
colecta et fámulos; no repartió a los feligreses las bulas expedidas por el rey
ilegítimo; y cuando le obligaron a entonar el Te Deum en el acto de juramento al intruso, trocó
la oración de acción de gracias por la de difuntos, en memoria de los
soldados patriotas. No contento con esta actitud reticente, oculta en su casa a
los fugitivos del ejército nacional, actúa de espía; y, al enterarse de la
sublevación de Sevilla, lanza al vuelo las campanas y exhorta al pueblo a
tomar las armas. Sin llegar a profesar este activismo, muchos sacerdotes
sabrán permanecer bajo el dominio josefino sin menoscabo de su
patriotismo.
Pero esta actitud, que podía pasar desapercibida
en los pueblos pequeños, no era posible en el caso de los obispos de los
territorios ocupados, que fueron obligados a jurar fidelidad a José y a
escribir pastorales a su favor. Muchos de ellos prefirieron huir. Otros
procuraron buscar refugio en los lugares más recónditos de su diócesis, donde
no pudieran caer en manos de los franceses. Hubo obispos que llegaron a jurar
fidelidad a José, y, sin embargo, se mostraron ardientes patriotas.
El obispo octogenario de Segovia, Sáez de Santa
María, fue obligado por los franceses, durante la primera invasión en junio de
1808, a escribir una exhortación. Cuando por segunda vez los franceses
volvieron a aproximarse a la ciudad, prefirió arrostrar las molestias de una
huida penosísima «con el consuelo de haberlas sufrido antes que manchar mi
ancianidad». El obispo de Astorga, Vicente Martínez Ximénez, se vio también obligado
a ir a Madrid a prestar juramento a José; pero, vuelto a su diócesis, le mostró
abierta desobediencia, y anduvo errante por pueblos inaccesibles, por lo que
fue desposeído de la mitra.
Otros obispos no mostraron tantos escrúpulos en
ofrecer su colaboración a las autoridades. Entre ellos podemos establecer dos
grupos: los que colaboraron con cierta pasividad y los que mostraron una
adhesión explícita al rey José.
Entre los primeros podemos colocar al arzobispo de
Burgos, Cid Monroy, el único obispo que asistió a la asamblea de Bayona; el de
Palencia, Almonacid, presentado como modelo de santidad y caridad por la
buena acogida que hizo a las tropas francesas y nombrado comendador de
la Orden de España; el de Valladolid, Soto y Valcarce,
que, aunque durante la primera invasión se alejó de la ciudad para no verse
obligado a besar la mano de José, permaneció después en ella y ofreció sus
respetos al rey cuando pasó por allí en julio de 1811; el de Zamora,
Carrillo Mayoral, que predicó con unción y energía la sumisión al soberano y la
fraternidad con las tropas francesas. El de Salamanca, Fr. Gerardo Vázquez,
fue también de los más precoces en exhortar la sumisión al nuevo rey, y el de
Alcalá la Real, Trujillo, que, a pesar de haber dado cuantiosos
donativos a la Junta Central, debió de hacerse bienquisto al rey José, que
en 1810 le nombró obispo de Huesca. También los obispos auxiliares de
Toledo, Aguado y Jarava; de Sevilla, Cayetano
Muñoz, y de Madrid, Puyal y Poveda, fueron premiados
con el nombramiento para las diócesis de Calahorra, Málaga y Astorga
respectivamente. El último pronunció una arenga formularia y evasiva
cuando José penetró en Madrid en enero de 1809 y llegó a ser designado
caballero de la Orden Real de España; pero, al igual que los anteriores,
no quiso aceptar el nombramiento episcopal en vida del titular.
El obispo de Ávila, Gómez de Salazar, adoptó una
postura ambivalente. Con extraordinaria generosidad había entregado al ejército
español toda la plata labrada y fuertes cantidades de dinero. Sin embargo,
en febrero de 1809 encabeza la diputación abulense que rinde en Madrid
pleitesía a José; y al año siguiente es nombrado nada menos que comendador
de la Orden Real de España. Estas complacencias hacia el Gobierno
afrancesado no impiden que, entre tanto, el obispo escriba a la Junta Central
para defender a unos curas de su diócesis amenazados por las tropas nacionales,
mientras sale al paso de las calumnias que le han levantado algunos
malintencionados y reitera su constante adhesión a Fernando VII. «En los
diferentes peligros que ha corrido la ciudad de ser saqueada y destruida,
el obispo ha seguido una actitud como la de San León con Atila; ha
procurado mitigar el furor de los enemigos en las difíciles ocasiones en
que se dirigió a aquella ciudad con ánimo de tomar venganza de la resistencia
que se les hizo».
Pero tal vez a nadie puede aplicarse mejor esta
certera observación del obispo de Ávila que al arzobispo de Valencia, Joaquín Campany, prelado caritativo y amante de los pobres. En
la primera expedición de los franceses sobre Valencia en 1808 había exhortado
al pueblo a la defensa, como buen patriota. Cuando Suchet conquistó la ciudad en enero de 1812, Campany prefirió quedar al lado de su pueblo. La firmeza del obispo y la cordura
de Suchet lograron hacer de Valencia un oasis de
templanza y buen gobierno. El arzobispo fue nombrado caballero gran banda
de la Orden de España, pero en las recepciones seguía luciendo la Orden de
Carlos III. Por sus tratos con los invasores fue tildado de afrancesado y
complaciente; pero su actitud revelaba, más bien, prudencia, talento y aquel
sentido pastoral de servicio al pueblo que recoge su epitafio. La actitud
del obispo gerundense, Ramírez de Arellano, refleja también una
conducta por lo menos equívoca.
Junto a estos afrancesados fingidos y ocasionales
que, dadas las circunstancias, no merecen tal nombre, hay que recordar a otro
grupo de obispos que por sus inequívocas manifestaciones públicas o por los
honores que recibieron en premio a sus servicios deben ser
considerados como verdaderos partidarios del rey José.
El primero en manifestarse es D. Félix Amat,
arzobispo de Palmira, abad de San Ildefonso, confesor de Carlos IV, bien
afamado por su sabiduría y austeridad de costumbres. Los patriotas no
perdonarán al «Bossuet español» aquella imprudente pastoral que escribió a
sus párrocos en la temprana fecha del 3 de junio de 1808 y fue difundida en
la Gaceta. Amat vivió recluido en Madrid durante la francesada,
dedicado a escribir sobre el pacifismo cristiano en tiempos de
turbulencias políticas, y no tuvo reparo en admitir el título de comendador de
la Orden de España y el nombramiento de obispo de Osma, cuya diócesis
acababa de quedar vacante. También se destaca, por su afección al
Gobierno josefino, el ex obispo de Puerto Rico, Francisco de la Cuerda,
agraciado con la Orden de España, nombrado primero obispo de Málaga,
cuya diócesis pasó a gobernar como vicario capitular sede vacante, y
más tarde arzobispo de Toledo. El de León, Luis Blanco, mostró una
adhesión pública y explícita a los franceses en numerosas ocasiones,
que suscitó tremendas acusaciones de los patriotas.
Cuando Andalucía cayó en poder de los franceses,
José recibió no pocas muestras de simpatía del clero catedralicio. Pero, sobre
todo, se destacaron el obispo de Córdoba, Trevilla, y el arzobispo de
Granada, Moscoso. Ambos publicaron ardientes alabanzas dejóse,
especialmente el primero, que fue premiado con la Orden de España. Pero
ninguno llegó a emular las aficiones afrancesadas de los dos prelados de
Zaragoza: el arzobispo Arce y su auxiliar, el gran predicador capuchino
Fr. Miguel Suárez de Santander Ausentes ambos de la heroica
ciudad durante los sitios, colaboraron, en cambio, estrechamente con los
invasores. Arce era un prelado mundano y cortesano que, al quedar suprimido el
Santo Oficio, del que era inquisidor general, recibió el cargo
de patriarca de las Indias. Santander fue nombrado por Suchet comisario regio eclesiástico de Aragón. A principios de 1810 fue nombrado
obispo de Huesca, de cuya sede tomó posesión, y a mediados de aquel
año recibió el nombramiento de arzobispo de Sevilla y gran banda de
la Orden de España.
Ante este panorama cabe replantearse la cuestión
del patriotismo monolítico de los obispos españoles, que fue cuestionado ya en
las Cortes de Cádiz. «La España toda —dirá en su defensa el P. Vélez—
tiene la gloria de no contar entre sus pastores sino uno u otro
afrancesado». Sería más exacto hablar de dos clases de patriotas entre
los obispos; los que arrostraron las penalidades de la huida «por no
ser traidores a su patria y ver ultrajada la religión» y los que, por
cumplir sus deberes pastorales, escogieron el no menos penoso camino de
permanecer con su grey en medio de los enemigos con el fin de actuar
de mediadores y atemperar el furor de los franceses. La
comprensión que nos merecen estos últimos no puede, sin embargo, disculpar
fácilmente la actitud débil o interesada de esos siete obispos excesivamente
complacientes con el intruso. A muchos de estos convictos o suspectos
de afrancesamiento puede disculparles su avanzada edad. Lo que sí
parece evidente es que, en el modo de afrontar la crisis de la guerra de
la Independencia, la actitud de los obispos, y tras ellos del clero
secular en general, no fue, en ningún modo, uniforme. El clero canonjil, que por vivir en las ciudades se veía
también especialmente comprometido, muestra actitudes equívocas a menudo.
Los nombramientos para dignidades y prebendas fueron numerosos en este sector
del clero, y entre los agraciados encontramos a futuros obispos, como
Posada y Torres Amat. Hay, pues, toda una gama de actitudes y
comportamientos en el clero, desde el guerrillero Merino hasta el
afrancesado Llorente. En la opción de estos clérigos por una u otra
solución hay un entramado de motivaciones políticas, religiosas, ideológicas o
simplemente oportunistas e interesadas. Entre los que se dejaron seducir por
estas últimas hay que situar a un grupo de escritores o intelectuales,
para los que su ordenación sacerdotal era algo marginal. Ese fue el caso,
por ejemplo, de Lista, Reinoso y Estala, para no hablar de Marchena, cuya
apostasía le coloca en lugar aparte.
3.
Motivaciones religiosas de los afrancesados
No faltaron pastorales ni sermones en el campo
afrancesado. No fueron tan numerosos como los de los patriotas, ni fueron
pronunciados con tanta convicción. La ideología religiosa que nos descubren
resulta, sin embargo, sumamente expresiva, y podemos resumirla en
los siguientes motivos teológicos:
a) Legitimidad del régimen bonapartista.— La legitimidad del trono
josefino no podía fundarse ni en los derechos de la dinastía ni en
su aceptación popular. Los clérigos afrancesados asientan entonces
la nueva monarquía en la suprema voluntad de Dios. Amat fue el
primero que lanzó la idea: «En la Sagrada Escritura se nos advierte
muchísimas veces que nuestro buen Dios es quien da y quita los reinos y
los imperios y quien los transfiere de una persona a otra persona, de una
familia a otra familia y de una nación a otra nación o pueblo.» Dios permitió las
divisiones de la familia real española y las renuncias a la Corona. Dios
ha hecho de Napoleón árbitro de Europa: «Dios es quien ha puesto en sus
manos los destinos de la España.» Estas ideas van a ser repetidas y
desarrolladas por los demás afrancesados. Se invocan los altos juicios de
Dios y los caminos de la Providencia con sus irresistibles decretos. Esta
concepción agustiniana de Dios como rector de la historia contenía, sin
embargo, varios equívocos. Porque la afirmación clásica de Dios como
origen y fuente de todo poder es interpretada por los afrancesados sin reparar
en la comunidad como receptáculo de la soberanía. Los afrancesados apelan
a la voluntad y providencia de Dios, y eluden con ello la libre voluntad
del pueblo. Si no es la voluntad del pueblo quien puede servir de guía
para interpretar la voluntad de Dios, lo será el curso de los
acontecimientos. Las convulsiones y vicisitudes políticas reflejarán la
voluntad irresistible de Dios lo mismo que las leyes de la naturaleza y
están «tan sabiamente ordenados en sus decretos como los períodos de los
astros y la regularidad y variedad de las estaciones y de los tiempos». El
desarrollo de esta teología fatalista podía llevar a denigrantes
consideraciones en el supuesto de que la victoria (como la que disfrutaba
José en 1810 al tomar Andalucía) era una clara expresión de la voluntad de
Dios: «La justicia y la fuerza están siempre juntas, la injusticia es siempre
imbécil e impotente; no hay desgracias ni infortunios, sino justos castigos de
los pecados de los hombres. Un ejército, según esta idea, es una tropa de
ejecutores de la justicia de Dios, que envía para hacer morir a los que
han merecido la muerte. Los ejércitos son ministros de esta misma
justicia, que no ejecutan sino precisamente lo que Dios ha ordenado».
Asentado este criterio, era fácil ver en José al rey elegido por Dios, y
en los ejércitos franceses victoriosos, un signo inequívoco de la voluntad
divina, a la que no será lícito resistir.
b) El carisma del rey José y la excelencia de su
gobierno.—El
obligado cumplimiento de esa voluntad de Dios quedaba estimulado con
las prendas del rey elegido y con las excelencias de su gobierno. La
personalidad del nuevo rey era una prueba de las misericordias de Dios sobre
España. Los afrancesados no fueron mudos en la adulación a los Bonapartes. Napoleón es exaltado como restaurador y
purificador de la religión en Francia, Italia y Polonia. Igualmente José
es aclamado como protector de la Iglesia y restaurador del culto; es un
rey bueno, adornado de luces, dotado de un corazón benigno y generoso y
amante de sus vasallos. El magistral de Jaén llegó a dignificarle con los
términos del más extremado absolutismo teocrático: «Está constituido
entre nosotros y el Ser Supremo para ser el instrumento de su providencia,
el ministro de su justicia y el poder de sus gracias; su poder es una
participación del poder de Dios. Su Majestad es una imagen de la
majestad divina». El magistral de Granada, Andeiro,
unía, enternecido, su nombre con el de los Teodosios, Carlomagnos, Fernandos y
Luises.
La idealizada persona del rey José guardaba
coherencia perfecta con la excelencia de su gobierno, cuyas primeras
disposiciones eran un pronóstico feliz de regeneración espiritual, moral y
material de España. Ante todo, se quiere convencer de que la nueva
situación no trae el menor obstáculo al esplendor del culto ni a la
práctica religiosa. «Pues qué —pregunta el obispo Santander a sus
reticentes fieles zaragozanos—; ¿se prohíbe a alguno el que confiese sus
pecados y el que reciba el cuerpo y sangre del Señor? ¿El que oiga la
santa misa? ¿Que asista a los divinos oficios? ¿Qué queréis? ¿Se impide a
alguno ser buen cristiano y buen ciudadano? Nada menos. Pues, hermanos, hora est iam nos de somno surgere». El rey José
propugna una religión pura e ilustrada, en estrecha relación con el
progreso material. «Nuestro soberano —dirá D. Antonio Posada— no perdonará
sacrificio alguno para borrar hasta las últimas huellas de los males que
han afligido a sus hijos, ni hay género de bienes que no debamos
prometernos de su ilustración y de su celo: educación liberal para todas
las clases de la sociedad, inviolabilidad en las propiedades, seguridad en las
personas, recuperación para tantos brazos que se han paralizado. Estos
bellos elementos de la libertad civil y política son los sinceros votos que
cada día forma para nosotros». La moral evangélica enlaza con una moral
intramundana y el paternalismo religioso e ilustrado del nuevo monarca
redundará en un paraíso de felicidad en este mundo que se prolonga en la
eternidad. Para conseguir esta doble felicidad, querida por Dios y
dirigida por el rey, se precisa un comportamiento receptivo y pacífico por
parte de los españoles.
c) Exhortación a la sumisión y repulsa de la rebeldía. —Este es el estribillo
constante de todas las exhortaciones. La sumisión y obediencia al príncipe
que Dios nos da es una obligación estricta del cristiano, que se prueba
fácilmente con las palabras de Cristo, de los apóstoles y Padres de la
Iglesia. Obediencia que no debe ser pasiva, sino cordial, como respuesta
adecuada a la categoría personal de un rey tan excelente. La verdadera
moral evangélica inculca, igualmente, una actitud de paz, presupuesto de
toda prosperidad. Los predicadores que suben al púlpito en Andalucía o en
Valencia después de sus conquistas contraponen los horrores de la guerra a
las delicias de la paz, y sacan la consecuencia de que el pacifismo es la
única conducta cristiana y patriótica.
Si sólo era aceptable una actitud de paz, se
deduce la repulsa categórica a la insubordinación. Los afrancesados ponen
especial empeño en destruir el mito de la guerra santa que alentaba a los
españoles. Especialmente, los sacerdotes debían apagar la tea de la discordia y
actuar como heraldos de la paz, para conseguir una sociedad en la que
debe campear la fraternidad y la caridad. La santidad de la guerra
queda desmitificada bajo el supuesto de que es origen de todos los males.
Y la insurrección queda degradada como una erupción del fanatismo y
la ignorancia. Para algunos predicadores, la resistencia es inútil, es
una causa perdida que sólo produce desolación y muerte. El verdadero
patriota ha de ser realista, y debe deponer una actitud hostil, que
sólo puede producir la ruina de España. Los afrancesados no ven en la
guerra una expresión de la voz del pueblo, sino el engaño de unos pocos malvados
sobre una turba de engañados. Los mayores anatemas se dirigen a los
guerrilleros, crueles y sanguinarios; al «simulacro de gobierno» de Cádiz, que
sólo piensa en bagatelas y venganzas, y a la pérfida Inglaterra —la nueva
Tiro—, «que sólo pretende envolver entre ruinas y sangre a nuestra madre
patria».
Capítulo III
LA REVOLUCION POLITICA
ESPAÑOLA FRENTE A LA IGLESIA
La gran insurrección del pueblo español contra
Napoleón no se redujo a una guerra. El abandono de la corona que hicieron
nuestros reyes, la indecisión de las autoridades constituidas, la reasunción
por las juntas provinciales de la soberanía abandonada y la iniciativa
popular del levantamiento incubaron una profunda revolución política que
había de trazar las bases de una España nueva. La guerra no fue solamente un
movimiento de repulsa a las huestes francesas, sino también un rechazo,
más o menos consciente, de los abusos del Antiguo Régimen, que habían alcanzado
su cima en la España de Carlos IV y Godoy. Si la Junta Central representa
la institucionalización de un levantamiento que encarna de hecho el ejercicio
de la soberanía popular, las Cortes de Cádiz significan la legalización
solemne de un deseo general de reforma de las caducas estructuras
sociales, políticas y económicas del Estado antiguo. Los diputados
reformistas son hombres de extracción burguesa que, apoyados en el vago anhelo
popular de reforma, sabrán canalizarlo y desplegarlo aprovechando la gran
oportunidad que les brinda la crisis bélica del país.
1.
Anhelo de reforma
eclesiástica
En junio de 1809, la Junta Central promovió una
gran consulta al país con el fin de preparar el temario para las futuras
Cortes. Las respuestas enviadas por algunos obispos, cabildos, ayuntamientos,
universidades, juntas provinciales, audiencias y personas particulares
demuestran con evidencia hasta qué punto era general el deseo de corregir
y reformar. Era la primera vez que se intentaba una toma de
conciencia general sobre los males de la Patria; el deseo de renovarla era
general, aunque los medios propuestos fueran diversos y a veces
contradictorios. Nada se escapa a la observación de los encuestados, a los
que hay que añadir multitud de escritores que por propia iniciativa
escriben folletos y artículos sobre los mismos asuntos. Se analizan
cuestiones políticas, económicas, sociales, educativas, militares, administrativas
y religiosas. A la hora de planificar el futuro de una España nueva,
¿podía eludirse un examen de una institución tan primordial como la
Iglesia? Tan importante era este asunto, que, entre las cinco juntas auxiliares
creadas por la Junta Central para elaborar los resultados de las
respuestas, una era de materias eclesiásticas. Entre los textos que se han
conservado y hacen referencia al tema eclesiástico, se destacan las
respuestas enviadas por doce obispos y siete cabildos. El muestreo de sus
respuestas perfila una serie de abusos padecidos por la Iglesia; unos,
procedentes del Estado; otros, debidos a la misma Iglesia. Se insiste,
sobre todo por parte de los obispos, en la necesidad de mantener la
independencia y las inmunidades eclesiásticas. «Al tratarse, pues, de una
reforma exterior —dice el obispo de Calahorra— y la intervención que en
ella pueda o deba tener la autoridad real, ha de considerar, lo primero,
que la Iglesia es soberana e independiente, y su autoridad espiritual,
establecida por el mismo Dios, sin consenso ni intervención de la potestad
del siglo». Basados en este principio, casi todos desean la celebración de un
concilio nacional o de concilios provinciales para resolver las reforma,
de la disciplina eclesiástica; si bien, para lograr éxito de la reforma,
piensan, con sentido práctico, que será precisa la cooperación de la
potestad secular. Al concretar los abusos del poder civil, todos lamentan
la política de Godoy sobre los bienes eclesiásticos y las exacciones
abusivas sobre el clero. «Parece, Señor—se quejaba el cabildo de Cuenca—,
que los eclesiásticos en España son los judíos de la nación, que, a fuerza de
contribuciones, han de conseguir que se les tolere en el reino». La
queja alcanza no sólo al hecho del despojo, sino al método empleado por
Carlos IV, que era pedir para ello una bula pontificia, cosa que los
obispos consideraban humillante e innecesaria. Hay una tendencia
—encabezada por el obispo de Calahorra— a fundir la inmunidad eclesiástica
con el refuerzo de la potestad episcopal. Manifestaciones de este
templado episcopalismo son las sugerencias de suprimir todas las
jurisdicciones espirituales exentas, someter los regulares a los obispos y
obtener para éstos la concesión de dispensas matrimoniales. La
persistencia de la Inquisición no parece causarles problema, y los obispos de
Cuenca y Lérida hacen un cálido elogio de ella. Pero lo más llamativo es el
catálogo de abusos y defectos que casi todos hacen de instituciones y
personas eclesiásticas. Se alude, entre otras cosas, al número excesivo de
clérigos, a las vocaciones dudosas, a los beneficiados ociosos, a la
desigualdad de rentas y a instituciones inútiles, como las órdenes
militares y no pocas cofradías. Las quejas más frecuentes se ceban en los
religiosos, para los que se piden medidas de control, reducción y reforma.
Sobre este deseo común de reforma de la Iglesia
confluyen variados criterios: la idea ilustrada de aplicar a la Iglesia
criterios de utilidad, el afán espiritual de una mayor pureza evangélica,
la tradición regalista, que espera la ayuda del poder civil, y la defensa
a ultranza de la independencia e iniciativa de la jerarquía eclesiástica
mediante una concentración del poder episcopal que debía expresarse en un
concilio nacional. El obispo de Menorca escribe estas significativas palabras:
«Baste decir, por conclusión de todo, que en la disciplina externa hay
mucho que reformar. Parte puede hacerlo S. M. mediante sus regalías, y
parte debe hacerlo la misma Iglesia por aquellos medios que ella misma
heredó de los apóstoles; tales son los concilios». La dificultad estaba
en mantener un justo equilibrio entre ambas potestades en el momento
de acometer la reforma eclesiástica.
2.
Las Cortes de Cádiz y la justificación del
reformismo religioso
La Junta Central no pudo hacer más que lanzar
sobre el tapete la idea de reforma. La Regencia que le sucedió en enero de 1810
no pudo, a pesar de su carácter conservador, eludir la convocatoria de
las Cortes, que se reunieron en septiembre de 1810. La soberanía
nacional que las Cortes se atribuyeron el primer día de su reunión por
iniciativa del canónigo extremeño Muñoz Torrero, ponía en sus manos los
destinos de una España nueva.
Las Cortes de Cádiz no tuvieron nada de impías.
¿Cómo puede tildárselas de irreligiosas, cuando la tercera parte de sus
componentes pertenecían al estado eclesiástico y comenzaban sus sesiones con la
misa del Espíritu Santo? Salvo algún que otro diputado contagiado de
volterianismo, el conjunto de los padres de la Patria son buenos
católicos, que se aferran a la religión de sus padres y desean una Iglesia
liberada de sus defectos seculares. Cuando discutieron los asuntos
eclesiásticos, lo hicieron, generalmente, con respeto al sentimiento
religioso del país. Si alguna vez, en el fragor de la dialéctica, se
excedieron en sus críticas, fue de manera ocasional. Lo habitual eran, más
bien, manifestaciones de fe recia y piedad sincera en un clima de respeto
y adhesión a la Iglesia católica, a la que consideran elemento inseparable
de la historia patria y de la España nueva que quieren construir. Los
diputados están plenamente convencidos de que sin religión no es posible
la permanencia de una sociedad justa, libre y ordenada; y de que es
precisamente la religión católica la que mejor se acomoda a un gobierno
ilustrado. La reacción absolutista engendró contra las Cortes de Cádiz una
leyenda negra, llamada a tener larga pervivencia. Los impugnadores de las
Cortes les negaron su legalidad, su originalidad y su espíritu religioso.
El P. Vélez intentará demostrar que el cúmulo de medidas irreligiosas
dictadas por el Congreso era la concreción de un plan diabólico forjado
por las logias y por los filósofos impíos para desterrar de España la
religión e implantar el ateísmo. Nada más arbitrario que este mito de una
conspiración universal de jansenistas, masones y liberales contra la
Iglesia. Las reformas eclesiásticas de las Cortes de Cádiz surgen merced a
la coyuntura y circunstancias históricas de una España en guerra que
acelera el proceso de la revolución burguesa. Es indudable que en
muchas ocasiones las Cortes traspasaron más de lo justo los límites de su
competencia; pero aún en esos casos es fácil encontrar comprensión y disculpa.
Pensemos que las Cortes acometen la decidida empresa de implantar una
renovación profunda de las estructuras políticas, sociales y económicas de
España. La vieja España del despotismo ilustrado, de los estamentos
sociales, de los señoríos nobiliares, de las manos
muertas, de los gremios anquilosados, de la administración irregular y
arcaica, tiene que dejar paso a una España nueva, con una monarquía
constitucional, con libertad e igualdad civil, con organismos gubernativos
centralizados, con propiedades desvinculadas. Era, pues, comprensible que
se intentara una acomodación de la Iglesia al nuevo sistema; era necesario
e inevitable que las reformas políticas, sociales y económicas afectaran
a una Iglesia cuyas exenciones, privilegios y grandes propiedades
amortizadas no podían encajar en el nuevo sistema constitucional. La
gran reforma política liberal habría quedado convertida en una quimera si
se hubiera respetado el status de la Iglesia antigua.
Tampoco puede decirse que las reformas
eclesiásticas de las Cortes son un mero plagio de las efectuadas durante la
Revolución francesa o de las ejecutadas en aquellos días por los
afrancesados españoles. Los afrancesados sirvieron más bien de emulación
que de inspiración a los diputados de Cádiz. Lógicamente, éstos no querían
quedar a la zaga de los afrancesados en sus reformas; pero, si fueron
mucho más revolucionarios que ellos en lo político, se mostraron, en cambio,
mucho más comedidos y conservadores en lo religioso. No es necesario
acudir a ejemplos ultrapirenaicos para explicar
las reformas eclesiásticas de las Cortes. La mentalidad que en ellas
predomina es la del regalismo español del siglo XVIII; aquella inveterada
costumbre de la intervención real en la disciplina externa de la Iglesia,
que se explica por la tendencia del poder civil a ampliar sus dominios en
todos los campos de la sociedad y a poner un coto razonable a los
privilegios y autonomías clericales. El justo equilibrio entre las
regalías de la Corona y las reservas pontificias no era siempre fácilmente dilucidable y en muchos asuntos era
todavía cuestión disputada entre los católicos. Los diputados liberales de
las Cortes realizan una defensa de las prerrogativas del Estado sobre
la disciplina eclesiástica siguiendo las tesis regalistas peculiares del
despotismo ilustrado. No es en Voltaire o en Rousseau en quienes se
apoyan, sino en los prohombres de nuestra Ilustración, como Macanaz, Olavide, Campomanes, Floridablanca o Urquijo,
que atribuyen al poder real la competencia para intervenir en la
disciplina externa de la Iglesia bajo capa de regalía, protección o
policía externa. Las Cortes —herederas de aquellas prerrogativas— se
sienten capacitadas para disponer de los bienes de la Iglesia, para suspender
la colación de beneficios eclesiásticos, para organizar procesiones y
rogativas, para reformar a los regulares y para desembarazarse de
jurisdicciones eclesiásticas exentas o mixtas. El punto clave de estas
controversias se resume en una reivindicación de los derechos episcopales
a costa de las reservas pontificias. No es extraño. El ejercicio de la
jurisdicción pontificia era la barrera que libraba a la Iglesia de las
intromisiones del poder civil, o, dicho de otra manera, era el último
baluarte que impedía a las manos legas la alteración de la disciplina de la
Iglesia. La pretensión de devolver a los obispos sus antiguos derechos es, en
realidad, un pretexto para poder modificar más fácilmente la estructura de
la Iglesia desde el Estado sin necesidad de acudir a las gracias,
dispensas o donativos de Roma. Paradójicamente, los obispos rechazarán los
derechos que los reformadores quieren devolverles, pues ven que es más fácil
mantener la independencia y el poder de la Iglesia escudándose en el
primado pontificio que si quedan a merced de la protección del Estado.
Frente a unas Cortes episcopalistas, los obispos se harán ultramontanos. No es
difícil encontrar en las intervenciones oratorias de los más destacados
reformistas laicos o eclesiásticos proposiciones de sabor jansenista o
galicano, opuestas a la reciente bula Auctorem fidei, de Pío VI La coordinación de esa jurisdicción universal
del papa con la de los obispos, que también es de institución divina, daba pie
a la controversia en el momento de determinar cuestiones de competencia en
materias de disciplina. Entre las tesis extremas de un ultramontanismo que
considera a los obispos como meros lugartenientes del papa y un
episcopalismo que extiende más de la cuenta las consecuencias de la
institución divina de los obispos, existe un vacío doctrinal, que en
aquella época, previa a los dos últimos concilios Vaticanos, no había sido aún suficientemente determinado. Por encima de algunas
doctrinas disputadas entre los católicos perdura la costumbre inveterada del
intervencionismo estatal, el abuso de las regalías y la práctica del exequátur,
que para unos es una concesión y para otros un derecho del poder civil. Y
existían, sobre todo, abusos crónicos en la administración y economía de
la Iglesia. Nuestros reformadores tenían la convicción de que una reforma
eclesiástica hecha con escrupulosa corrección canónica, es decir,
encomendada exclusivamente a la competente autoridad eclesiástica de los
obispos y del papa, sería insuficiente y lenta para lo que pedía la
urgencia del momento y la armonía del nuevo edificio constitucional que
habían dado a España. Así que optaron por cortar el nudo gordiano aplicando la
cirugía regalista a algunas —sólo a algunas— instituciones, bienes y
personas eclesiásticas que juzgaban incompatibles con el nuevo Estado español.
En aquel momento de afirmación patriótica, el
nacionalismo que impera en las Cortes de Cádiz debía, lógicamente, favorecer un
cierto distanciamiento de la curia romana, si tenemos en cuenta que el
ejercicio de las reservas suponía un dispendio económico considerable y
que la deportación a Francia de Pío VII por aquellos años ofrecía el
pretexto de la incomunicación con la Sede Apostólica. En tales circunstancias
no podía pensarse en un concordato que hubiera hecho compatibles la
jurisdicción eclesiástica con las iniciativas reformistas de los
liberales. A falta de concordato, los eclesiásticos pidieron y las Cortes
planearon un concilio nacional. Pero ¿era esto posible cuando la mitad de
los obispos residían en territorio ocupado por los franceses? Las Cortes
harán, ciertamente, reformas eclesiásticas; unas aceptables, otras
discutibles y otras abusivas. Pero estas innovaciones resultan mínimas y timidísimas comparadas
con las que hizo la asamblea constituyente en Francia en 1790 o con las
que por aquellos días hacían Napoleón o nuestros afrancesados.
No olvidemos, por último, las circunstancias que
impulsaban a nuestras Cortes a obrar con rapidez y eficacia. Existe un anhelo
previo general de reforma de la Iglesia. Existe un propósito de no defraudar a
los que piden al Congreso reformas efectivas contra abusos inveterados. Y
existe, en fin, el problema de sostener una guerra que cuesta dinero y
para la que se precisan abundantes recursos. Todos los españoles debían
contribuir económicamente al triunfo de la independencia. Cuando gravita
sobre todos los ciudadanos una contribución extraordinaria de guerra, ¿puede
eludirse la aportación de una institución tan rica como la Iglesia?
¿Cabría alegar las viejas exenciones y privilegios en aquel momento
excepcional, en que se jugaba la independencia de la Patria? ¿O podría
mantenerse el caduco Santo Oficio, cuando sus métodos y sistemas eran tan
contrarios a la Constitución y a la libertad civil? Las reformas
eclesiásticas de más bulto están en conexión con las necesidades
económicas de un Estado que necesita recursos con urgencia. Por encima de
posibles arbitrariedades anticlericales e intereses personales, existe la necesidad
urgente de la nación y el criterio prevalente del bien común. El
patriotismo que habían mostrado los sacerdotes y frailes alentando la
insurrección, debía completarse con sacrificios más tangibles: recorte de
privilegios y contribución con bienes y riquezas. Así parecía exigirlo el
triunfo de la causa nacional y la necesaria acomodación al nuevo sistema
político y social de España.
3.
El fermento periodístico
El decreto de 10 de noviembre de 1810 sobre la
libertad política de imprenta tuvo unas consecuencias fulminantes para el
desarrollo de la revolución española. El decreto permitía escribir sobre
materias políticas sin previa censura. Para castigar los abusos se
establecían juntas de censura en cada provincia y una suprema de nueve miembros,
de los que tres debían ser eclesiásticos. Los escritos sobre materias de
religión quedaban sujetos a la censura previa de los ordinarios eclesiásticos,
según lo establecido en el concilio de Trento. Ninguna objeción podía
hacerse al decreto desde el punto de vista religioso, a no ser por la
prescripción de que, si el ordinario negaba la licencia, podía el
interesado apelar a la Junta suprema, a cuyo dictamen debía aquél
acomodarse. Seguía vigente la Inquisición, aunque su ejercicio era nulo. La
libertad de imprenta, permitida como un derecho individual, como medio para
frenar la arbitrariedad de los gobernantes, para ilustrar al país y para
conocer la verdadera opinión pública, produjo en Cádiz y en la España
liberada un verdadero torrente de folletos y periódicos. El periodismo
español, liberado de la mordaza inquisitorial, actuará como acicate
crítico y satírico contra los abusos antiguos. Se quiere recuperar el tiempo
perdido, y nada se resiste a su censura. Ni siquiera la Iglesia, que es
atacada en sus costumbres, personas e instituciones sin el menor escrúpulo
con el pretexto de corregir los vicios políticos y sociales del Antiguo
Régimen. De más eficacia que las obras doctrinales fueron los pequeños
panfletos o los artículos periodísticos. El lenguaje zumbón y
desvergonzado de la vieja novela picaresca renacía en las plumas de los
periodistas liberales, que suplían la falta de conocimientos teológicos y
canónicos con un estilo descarado y chistoso. El impacto que produjeron sobre el
pueblo fue colosal. Envuelto en equívocos, generalizaciones y caricaturas
y camuflado con nobles ideas de libertad, reforma y patriotismo, nacía
el anticlericalismo popular español. Los periodistas crearon un
ambiente propicio para las reformas religiosas de las Cortes y
consiguieron modelar una opinión pública que ellos presentaban como un eco de
la voluntad nacional. Cádiz era, lógicamente, el fanal de los periódicos
anticlericales, entre los que se destacaron la Abeja Española, El Conciso, El
Diario Mercantil, El Duende de los Cafés, El Patriota y El Redactor
General. Algunos de ellos se trasplantarán al Madrid liberado. En las demás
ciudades españoles no faltaban epígonos, más o menos afortunados, de esta
clase de prensa. Nadie, sin embargo, llegó a alcanzar la fama de
Bartolomé Gallardo, que produjo un formidable escándalo con su
Diccionario crítico-burlesco en 1812.
Los eclesiásticos quedaron desconcertados ante
este balbuciente anticlericalismo socarrón, contra el que no disponían de armas
adecuadas. «Al hombre hiere más una burla que una espada. Su honor no se
resiente de un acometimiento injusto, pero sí se exacerba cuando el ridículo
llega a mofarlo. Mientras más respeto merezca o la persona o la materia de
que se trata, más sensible le debe ser que se le conteste o con
indiferencia o con una bufonada. Las armas son desiguales en este caso: el
acometido no podrá defenderse, si no es un desvergonzado. La lucha misma
le es indecorosa, tizna el tacto; sólo al ver al enemigo enfría la sangre,
hiela el espíritu, abate el ánimo».
El reformismo religioso emprendido por las Cortes
en aquel reducto enrarecido de Cádiz se desarrolla, pues, en medio del clima
anticlerical creado por los periodistas liberales, que fueron tratados por
el Congreso con una lenidad y tolerancia que contrastaba con los rigores
empleados contra el obispo de Orense, el vicario general Esperanza o el nuncio.
Los representantes de la ortodoxia, que nunca habían escuchado antes de sus
compatriotas tantas irreverencias o faltas de respeto, se sentirán
escandalizados, y reaccionarán con no menor apasionamiento que sus enemigos.
Sentían que se desplomaba el respeto a lo sagrado y que la religión se
hundía. En las tímidas reformas religiosas de las Cortes y en las frases
intemperantes de los periodistas anticlericales verán el germen de una terrible
revolución religiosa que era preciso atacar en su raíz. La España
contemporánea gestaba desde sus orígenes, para desdicha nuestra, una
polémica política y religiosa que no tardará en degenerar en guerra abierta.
4.
Las reformas religiosas de
las Cortes
Las Cortes de Cádiz hicieron una revolución
política en no la tradición. La misma Constitución ofrece un carácter híbrido,
en que se dan cita aspectos democráticos y conservadores; es una obra de
transición, o, si se quiere, una síntesis de tendencias diversas.
También en la legislación eclesiástica de las
Cortes han dejado su huella tendencias muy diversas dentro del catolicismo
hispano. La secuencia cronológica de las discusiones parlamentarias sobre temas
eclesiásticos y su plasmación en los decretos correspondientes revela
una evolución, en la que progresivamente se van imponiendo los criterios
y soluciones del grupo reformista e innovador, más audaz y juvenil, menos
escrupuloso y perfectamente compacto. Las Constituyentes comienzan por aceptar
la religión católica tradicional con absoluta intolerancia hacia otros
cultos, pero abriendo la puerta a la libertad de prensa; durante el difícil año
de 1811 siguen la política, muy clásica en tiempos de apuro, de exigir
servicios a la Iglesia protegida. En 1812, el regalismo despunta en
iniciativas y disposiciones muy significativas. En 1813 —cuando ya se otea
la victoria sobre los franceses y no resulta tan necesario el apoyo del clero—,
las Cortes imponen medidas de mayor envergadura que afectan a algunas
instituciones, personas y bienes eclesiásticos y descargan sus rigores contra
los obispos que se atreven a desafiar su poder. Visto el conjunto de la
legislación eclesiástica elaborada a lo largo de estos tres años, observamos
que en ella se da una síntesis de tendencias opuestas. Sobre la base de
una religión tradicional venerada en toda su pureza y con el pretexto de
protegerla, los innovadores han logrado implantar la táctica regalista de
prevalencia estatal sobre la Iglesia. El resultado final fue una reforma a
medio camino, que pareció corta a los innovadores y abusiva a los
tradicionales. Después de tantas discusiones y polémicas y aun concediendo que
se dieron abusos en la forma de elaborarse, aquella reforma eclesiástica
no pasó de moderada. Se habían tocado solamente aspectos marginales de
la disciplina que podrían haber sido fácilmente subsanables por la
autoridad eclesiástica. He aquí una breve síntesis de las disposiciones de las Cortes.
El
reconocimiento incuestionable de la religión católica
El primer decreto de las Cortes, de 24 de
septiembre de 1810, es la primera piedra de la España constitucional. Allí se
contiene el germen de la Constitución (división de poderes) y el principio
básico del liberalismo (la soberanía popular). La fórmula del juramento que se
impone a la Regencia menciona además, al lado del reconocimiento a la
soberanía de la nación representada en las Cortes, la conservación de la
independencia, libertad e integridad de la nación y de la religión católica,
apostólica, romana. La nación española, purificada por la guerra y
renovada por las Cortes soberanas, aparece expresamente identificada con
la religión católica, siguiendo el impulso religioso del pueblo en armas.
El sentimiento religioso tradicional de España y
la adhesión inquebrantable a la religión católica tuvieron cabida en el texto
constitucional. La Constitución se abre con la clásica invocación trinitaria:
«En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor
y supremo legislador de la sociedad.» Nada más lejos de la
concepción roussoniana del Contrato social que
este escueto y solemne encabezamiento de la Constitución española, en el que
palpita una recia confesión de fe y una afirmación de la ética social
cristiana, que pone en Dios el origen y fundamento de la sociedad y la
fuente última del poder y de la soberanía.
El 2 de septiembre de 1811 se puso a discusión el
artículo que trataba de la religión. El texto del proyecto decía: «La nación
española profesa la religión católica, apostólica, romana, única verdadera,
con exclusión de cualquiera otra.» No sólo se hace una afirmación del
catolicismo como religión oficial, sino que se excluye cualquier género
de tolerancia hacia otras religiones. Nada parecía más ajeno al espíritu
de libertad y a las consideraciones a la persona individual. Sin embargo,
el criterio del Congreso en este punto era tan notorio, que el presidente sugirió
que se podía votar el artículo por aclamación. Sólo hubo una modificación,
hecha por Villanueva, en el sentido de especificar más aún el sentido del
artículo. Tal como estaba redactado sólo indicaba un hecho presente, y era
preciso declarar que esa religión fuera considerada como ley fundamental
esencial y obligatoria, pues «sin los preceptos que por ella comunica su divino
autor no tienen fuerza ni obediencia las leyes humanas». Debía, pues,
añadirse «que deba subsistir perpetuamente, sin que alguno que no la profese
pueda ser tenido por español ni gozar los derechos de tal». Añadió todavía
Villanueva, evocando a los concilios de Toledo y a la gloria de nuestros
mártires, que esa religión —única verdadera— debía ser especialmente
protegida por el Estado. Todos aceptaron las adiciones del sacerdote
liberal, que fueron refundidas y aprobadas al día siguiente en estos términos:
«La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica,
apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y
justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra». No es posible afirmar con
mayor integrismo y exclusividad el catolicismo del Estado. Sin embargo, el
mutismo que observaron en esta ocasión los liberales más destacados
no significaba precisamente una aquiescencia absoluta. Argüelles no
puede ser más explícito al respecto: «En el punto de la religión se
cometía un error grave, funesto, origen de grandes males, pero inevitable.
Se consagraba de nuevo la intolerancia religiosa, y lo peor era que, por
decirlo así, a sabiendas de muchos, que aprobaron con el más profundo
dolor el artículo 12. Para establecer la doctrina contraria hubiera sido
necesario luchar frente a frente con toda la violencia y furia teológica
del clero, cuyos efectos demasiado experimentados estaban ya, así
dentro como fuera de las Cortes». Quedaba, sin embargo, una grieta en
el aparentemente monolítico artículo 12 para hacer penetrar a través de ella
la reforma de la Iglesia; tal era la «protección» que el Estado
se atribuía sobre la religión. Dicha protección será interpretada en
sentido regalista. Cuando el P. Vélez examine las reformas hechas en
nombre de esa protección, encontrará en ella un lazo, un veneno y una
máscara. «El artículo que parece de vida para la Iglesia, es como un
decreto de muerte», dirá desengañado. En realidad, la rotunda afirmación
católica de las Cortes de Cádiz contenía sentidos equívocos: refleja,
indudablemente, la fe sincera del pueblo español y de la gran mayoría de
los diputados, provoca el enojo silencioso de los más radicales y
justifica las medidas regalistas. Los que creyeron que con aquel artículo
quedaba asegurada la inalterabilidad de los privilegios eclesiásticos, se
engañaban lastimosamente.
Exigencia
del apoyo moral y material de la Iglesia
En medio del trastorno bélico, la Iglesia se
mantenía como la única institución permanente y poderosa. Afrancesados y
patriotas acudían a ella para conseguir el apoyo moral de un clero
influyente y la ayuda económica de los recursos eclesiásticos. Lo que los
franceses obtenían sólo por la violencia, lo conseguían los patriotas con
facilidad.
Las Cortes, sobre todo al principio, imponen con
toda naturalidad funciones litúrgicas y directrices pastorales. Nadie consideró
como intromisión extraña del poder civil el hecho de disponer acciones de
gracias, rogativas y pompas fúnebres en numerosas ocasiones; o el encargo
al clero de predicar «que es indispensable sacrificarlo todo y guerrear hasta
morir, porque peligran la religión y la Patria; y de procurar, por todos
los medios, la reforma de las costumbres y el rechazo del enemigo»
(1-12-1810). Varios obispos y monasterios pusieron espontáneamente los
bienes eclesiásticos al servicio de la causa nacional, incluso llevándolos
consigo en la huida o haciéndolos pasar subrepticiamente desde la zona
ocupada. No pocas veces los generales españoles, al igual que los franceses,
reclamarían de los cabildos y párrocos la entrega de caudales o de diezmos sin
tino ni mesura .
Ya en 1809, la Junta Central había ordenado la
entrega de todas las alhajas y plata de las iglesias que no fueran necesarias
para el culto (6 de noviembre); también mandó aplicar a las urgencias del
Estado los productos de toda obra pía que no estuviera aplicada al
mantenimiento de hospitales, hospicios y casas de misericordia o educación.
Las Cortes urgieron el cumplimiento de estos
decretos de la Junta Central (22-3 y 8-5-1811), y darán otros nuevos, como el
de prohibir la colación de prebendas y beneficios, para destinar las rentas de
las vacantes a las necesidades de Estado (1-12-1810); aplicar al erario los
productos de los beneficios en economato, los de espolios y vacantes y
parte de las pensiones eclesiásticas (20-4-1811); o destinar a los
hospitales militares los productos de muchas obras pías, patronatos,
memorias y cofradías (4-8-1811). Afectaba también a los clérigos, como al resto
de los ciudadanos, el pago de la contribución extraordinaria de guerra
impuesta por la Junta Central el 10 de enero de 1810.
Añadidas todas estas contribuciones a las
aportaciones con que de antiguo venía contribuyendo la Iglesia española a las
cargas del Estado, podemos afirmar que ésta pagó, más que ninguna otra
corporación, el mantenimiento de la guerra de la Independencia. Si se
dieron algunas resistencias por parte de algunos prelados, fue, sobre
todo, por considerar que la manera autoritaria con que se exigían las
exacciones lesionaba la inmunidad eclesiástica o porque, al prohibir la
concesión de prebendas, se quitaba a los obispos la libertad y el derecho
que tenían a conferirlas. Pero, en general, el clero español aceptó con
patriotismo y sin oposición aquellas medidas que venían justificadas por
la urgencia del momento y la misma provisionalidad de los decretos. «El
estado eclesiástico —dirá en las Cortes el obispo de Mallorca— ha creído y
cree que en estos casos de tanta miseria no está exento de
contribuciones. Ha dado ya una prueba de esto pagándoles sin acordarse de
su inmunidad»
Los
decretos de 1812
En 1812 —año de la Constitución y de la victoria
de Arapiles—, las Cortes van a legislar poco sobre asuntos eclesiásticos. El
autoritarismo parlamentario se manifiesta en el rigor empleado contra los
clérigos políticamente desafectos y en la derogación del voto de Santiago. Era
una demostración de que ni la inmunidad de las personas eclesiásticas ni
la rémora de las costumbres religiosas tradicionales podían detener las
iniciativas reformadoras del grupo liberal.
Entre las medidas represivas se destaca la que
declara al obispo de Orense, D. Pedro de Quevedo, «indigno de la consideración
de español», y le castiga con la pérdida de sus honores y empleos civiles y con
la expulsión del territorio en veinticuatro horas (19-8-1812). Fue éste un
decreto iliberal, ya que castigaba al obispo por no querer jurar
la soberanía nacional, que repugnaba a sus convicciones. Fue, además,
una ingratitud con un patriota eminente y un desacierto político, pues
muchos vieron en el expulso al mártir del despotismo parlamentario, no
al reo político. Las Cortes iniciaban así una conducta de intransigencia
y susceptibilidad contra el clero reticente. La igualdad constitucional
suponía la desaparición del clero como estamento y la pérdida de sus privilegios,
exenciones e inmunidades. Por eso, las destituciones y purificaciones
decretadas contra los funcionarios del rey intruso inciden también en los
eclesiásticos (11-8 y 21-9-1812).
Por el decreto de 28 de junio, las Cortes
declararon a Santa Teresa Patrona y Abogada de España después del apóstol
Santiago. Ninguna oposición hubo hacia esta muestra de devoción a «la
insigne española», cuyo patronazgo se había querido implantar ya en el
siglo XVII.
Contrasta con este decreto el que suprime «la
carga conocida en varias provincias de la España europea con el nombre de voto
de Santiago» (14-10-1812). La contribución pagada por los campesinos de algunas
regiones al cabildo compostelano no era tan exorbitante como se decía. Lo que
importaba atacar era su significado. En ella veían los reformistas el triste
ejemplo de un abuso sostenido con pretexto de religión. Las Cortes debían velar
por la pureza de la religión, que debe ir unida a la verdad y a la
justicia.
Tratándose de una contribución, las Cortes podían
derogarla, porque sólo a ellas corresponde establecer los impuestos: «No
tratamos de bienes de Dios —dirá Calatrava—; tratamos de rentas de los
canónigos de Santiago, que no las necesitan; de rentas que paga
injustamente el pueblo español, aunque mucho más necesitado». La discusión
fue apasionante. La erudición de Villanueva, el apasionamiento de Ruiz del
Padrón, la vena popular de Terrero, la ciencia política de Calatrava y
la ironía demagógica de Argüelles asestaron golpes certeros contra el voto de
Santiago desde todos los flancos posibles: la historia, la moral,
la justicia social y las reglas del código constitucional. Con el pretexto
de derogar aquella arcaica contribución, se absolutizaba el contraste
simplista de la España que fue y la que debía ser; y se celebraba el
triunfo de la crítica histórica contra la mitología heroica; la religión
pura, contra la superstición; la devoción auténtica, contra la injusticia
sacralizada. El debate en torno a un objeto tan vulnerable resultó un
excelente ensayo general para los reformistas religiosos. Quedaba demostrada
la posibilidad de deslindar con éxito los hasta entonces confusos
campos de lo sagrado y lo profano y de domeñar la prepotencia del clero
en nombre del pueblo. Envalentonados con el éxito, los innovadores
sintieron que había llegado el momento para acometer reformas de
mayor envergadura, como la supresión de la Inquisición, la reducción de
los conventos y el inicio de la desamortización eclesiástica. Estos programas,
elaborados en el silencio de las comisiones en 1812, saldrán a relucir
en las sesiones de las Cortes de 1813. La euforia de los triunfos
militares y el cambio de Regencia en el mes de marzo de ese año les
facilitaron la labor.
La
supresión del Santo Oficio
Ningún debate produjo tanto apasionamiento dentro
y fuera de las Cortes como el que se ocupó de la Inquisición. Parecería
increíble, si tenemos en cuenta la decadencia del Santo Oficio, que era
una sombra de lo que había sido. ¿Qué miedo podía causar a los herejes un
tribunal cuyo inquisidor general era el afrancesado Arce y en el que
vegetaban funcionarios heterodoxos como Llorente? La Inquisición,
decapitada por la defección de Arce, contaba, sin embargo, con el Consejo
Supremo, refugiado en Cádiz. En abril de 1812, algunos diputados intentaron que
las Cortes restablecieran el ejercicio del santo tribunal; pero, en vez de
esto, el expediente fue remitido a la Comisión de Constitución para que
informara si ésta era o no compatible con la Inquisición. Hasta diciembre
no concluyó la mayoría de la Comisión su bien redactado dictamen, que serviría
de base para la discusión a principios de 1813.
El largo y apasionado debate sobre la Inquisición
se lee hoy todavía con enorme interés. Y es que lo que interesa no es tanto la
Inquisición en sí, sino lo que ella significa. Quedó convertida en mito y
símbolo de la concepción religiosa tradicional de España. Sus defensores o
sus atacantes sostienen concepciones antagónicas sobre el pasado y el
futuro de España, sobre las diversas maneras de concebir un mismo
catolicismo y sobre el lugar que la Iglesia debe ocupar en la vida política
del país. La defensa o el rechazo del Santo Oficio servirá para
deslindar campos políticos y será uno de los elementos impulsores del
dramático desgarramiento espiritual de la España contemporánea. El debate
se llevó a fondo con asombrosa erudición y tenacidad por unos y
otros. Fue un formidable torneo dialéctico, en que se emplearon pruebas
y contrapruebas, exageraciones y sentimentalismos. Cada orador
habla convencido de que de la defensa de su tesis depende la salvación
de España. Hablaron los de siempre. A favor de la Inquisición se
destacaron Inguanzo, Simón López, Ostolaza, Cañedo,
Huerta, Hermida y el obispo de Calahorra; en contra, Argüelles, Muñoz
Torrero, Villanueva, García Herreros y Ruiz del Padrón. No fue una disputa
de clérigos contra laicos, pues los encontramos mezclados en cada bando. No
faltaron disonancias, como la del demagogo cura Terrero, que apostó a favor del
santo tribunal. La lectura del Diario de Cortes produce hoy la impresión de una
terrible confusión, pues se mezclaron asuntos diversísimos. El desconcierto
aumenta cuando vemos que unos y otros utilizan los mismos argumentos
matrices, ya que todos invocan la pureza de la religión, la tradición
eclesiástica, los ejemplos de la historia, el cumplimiento de los cánones, la
fuerza de la opinión pública, el bien de la Patria o la defensa de la
Constitución. La impostación que cada bando presta a cada una de estas
motivaciones comunes produce en éstas una coloración totalmente diversa.
Sin embargo, los abolicionistas contaban con un poderoso aliado. No nos
referimos a la prensa liberal, que divulgaba en la calle una atmósfera antiinquisitorial; sino al impulso irresistible del momento
histórico. La actitud de los innovadores apuntaba a un futuro inevitable.
En cambio, los defensores del Santo Oficio, a pesar de sus esfuerzos y de su
innegable ingenio, defienden una causa perdida y desesperada.
La confusión del debate emana del carácter mixto
de la Inquisición, que era un tribunal eclesiástico y civil. Trazar una nítida
línea divisoria entre ambos poderes era precisamente uno de los cometidos
fundamentales de los liberales. Su intento se basa, por tanto, en dos complejos
de razones: unas, de orden político, y otras, de orden religioso.
Las razones de orden político contra la
Inquisición se resumen en la incompatibilidad esencial entre ésta y el nuevo
sistema constitucional. Este era el punto fuerte de los argumentos
liberales, y en él insistió con singular acierto y claridad la Comisión en
su Dictamen.
La Inquisición se oponía a la letra de la
Constitución, y para ello bastaba comparar el sinuoso sistema de los juicios
inquisitoriales, corrompidos por la arbitrariedad, la pesquisa, el sigilo y el
tormento, con el sistema judicial implantado por la Constitución. Se
oponía también al espíritu del nuevo código, es decir, a la libertad e
independencia de la nación, ya que la potestad civil quedaba desplazada, y
burlado el equilibrio de la división de poderes, mientras los inquisidores
actúan como soberanos incontrolables. «Es el instrumento —dirá García Herreros—más
a propósito para encadenar la nación y remachar los grillos de la esclavitud,
con tanta mayor seguridad cuanto que se procede a nombre de Dios y en favor de
la religión.» Se oponía también a la libertad individual, pues se trituran
los derechos elementales del reo, que queda indefenso, sujeto a la
calumnia y castigado con penas reprobadas por la Constitución, como la
confiscación de bienes y la infamia, que heredan los descendientes. Se
oponía también la Inquisición al verdadero sentir de los pueblos, que siempre
la miraron como extraña a sus tradiciones. Era, además, una institución temible
y un instrumento propio de los gobiernos despóticos, establecido por razones de
conveniencias políticas: «El Santo Oficio ha sido siempre, y lo es hoy
—observa Argüelles—, un tribunal de Estado para servir a los fines de los
gobiernos siempre que lo han creído útil». Siempre ha sido «brazo derecho
de cualquier tirano», y, por tanto, incompatible con cualquier Gobierno justo
e ilustrado que quiera respetar los principios de justicia universal. Era,
en fin, una rémora para el cultivo de las ciencias útiles, como lo
demostraban tantos sabios perseguidos en todos los tiempos; y era la causa
principal del abatimiento y despoblación del país y de la ruina de la
agricultura, industria, y comercio.
También, desde el punto de vista religioso, el
Santo Oficio fue durísimamente fustigado, especialmente por parte de los
clérigos reformistas.
La Inquisición es inútil y nociva a la Iglesia.
Inútil, porque el divino fundador de la Iglesia no omitió cuanto era necesario
para su establecimiento, conservación y perpetuidad, y le prometió el Espíritu
Santo, maestro consolador que confirma la fe de los fíeles. Cristo instituyó
ministros, pastores, evangelistas y doctores para conservar su Cuerpo
místico. Por el contrario, «no entró en el plan de Jesucristo —dirá Ruiz
del Padrón— este tribunal llamado la santa Inquisición ni para el
establecimiento de la Iglesia ni para su conservación y perpetuidad».
Pensar que la Iglesia ha de hundirse sin la Inquisición es un temor ridículo.
Aparte de que la Iglesia ha vivido luengos siglos sin Inquisición y de que
la protección que promete la Constitución suplirá con ventaja la falta de
aquélla, no es con métodos violentos ni coactivos como ha de mantenerse la
religión, pues «la pureza de la fe es la obra de la gracia». La Iglesia
recibe más daño que provecho con este tribunal intruso, que usurpa el
poder de los obispos, difunde el orgulloso espíritu de la pureza de
sangre, confunde lo espiritual con lo temporal y fomenta los mayores
excesos e inmoralidades. El terror inquisitorial ha agostado entre nosotros la
devoción ilustrada y la práctica de las virtudes sociales y las ha
sustituido por la superstición, las devociones pueriles y las prácticas ridículas.
La Inquisición era claramente opuesta al espíritu
de paz y mansedumbre del Evangelio. En la evocación del Cristo humilde y en las
características de su Iglesia, los abolicionistas se detienen con especial
emoción y piedad. Puesto que los defensores aludían a ejemplos de la Escritura,
Muñoz Torrero les replica con las mismas armas, haciendo una brillante
distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La ley mosaica tenía un
carácter propio y nacional, muy diferente de la ley evangélica, que es
universal. La legislación de Moisés es nacional y teocrática; la de Cristo
está formada por preceptos morales y máximas de perfección dirigidos a
individuos que viven bajo unos gobiernos constituidos. El Salvador no ha sido
un legislador temporal ni ha establecido un Estado político, sino una
sociedad espiritual, cuyo único objeto es la santificación de las almas.
Nadie ganó a Ruiz del Padrón en la conmovedora semblanza que hizo de
Jesús. En medio de su largo y agresivo discurso del día 18 de enero, el
cura gallego hizo un paréntesis para introducir una homilía fervorosa que
parecía dirigida a los sencillos fieles de su parroquia. Habló con unción
y sinceridad de la ley evangélica como ley de gracia, de mansedumbre y
misericordia, ajena a toda coacción e inhumanidad. Habló de las virtudes
de Jesús, que son patrimonio de la Iglesia católica, en la que no debe haber
distinción entre el griego y el romano, el judío y el gentil. Evocó a los
apóstoles y a los Padres como seguidores de aquellas máximas, y dedujo que
«el que no imite estos modelos no será buen ministro ni será buen
cristiano». La Inquisición se oponía, además, a la tradición y a los
cánones de la Iglesia, en cuanto que usurpaba la jurisdicción a los
obispos, que eran los pastores natos del Pueblo de Dios.
Por último, los liberales explotaron el argumento
misional, demostrando el invencible obstáculo que la Inquisición suponía para
la aceptación de la Iglesia católica en otros países. Ya Argüelles hizo notar
el bochorno que había sentido ante las reconvenciones de los católicos
extranjeros. Pero fue de nuevo Ruiz del Padrón, que durante su estancia en
los Estados Unidos había defendido el primado del papa en las tertulias de
Filadelfia y había ejercitado su celo misional en Nueva York, Maryland y
Baltimore, quien habló con conocimiento de causa, y aseguró «que la
Inquisición es un obstáculo en muchos países a la propagación del Evangelio».
La Inquisición tuvo también ardorosos y valientes
defensores. Terciaron en aquella batalla de ideas un grupo de oradores dignos
de sus contrincantes. Inguanzo brilló por su
inteligencia y por la solidez de su ciencia teológica y canónica;
Ostolaza, por su inquebrantable tesón; Terrero, por su vena popular; el obispo
de Calahorra, por su prestigio, y el anciano Hermida, por representar la
voz de una rancia tradición desde la atalaya de su ancianidad. También sus
argumentos pueden englobarse en dos bloques: defensa política y defensa
religiosa de la Inquisición; débil y difícilmente sostenible la primera,
enfática y compacta la segunda.
Las razones de orden político fueron poco
convincentes, y más que argumentos positivos, son réplicas ingeniosas a las
duras objeciones de sus contrarios.
El argumento más socorrido fue el intento de
respaldar la defensa del Santo Oficio en el deseo general de la nación y de los
obispos. Si el sistema liberal se asentaba en la soberanía nacional, nada
más concluyente que invocar la opinión del verdadero pueblo, que no era la
de los periodistas pedantescos, sino la voz de la «mayor y más sana parte
de la monarquía», expresada de forma abrumadora en las múltiples
representaciones, llegadas de todos los ángulos de la Península, de obispos,
cabildos, ayuntamientos, juntas de partido, pueblos en común y numerosas
personas particulares. No se opone la Inquisición a la Constitución, porque
ésta deja en vigor a los tribunales eclesiásticos y porque la protección
que presta a la religión se cumple de manera eminente por medio del Santo
Oficio. Ni se opone a la libertad individual, porque los excesos inquisitoriales
de los tiempos pasados no tienen lugar en los presentes. No favorece al
despotismo, sino que más bien contiene y coarta su poder. Y en cuanto a la
oposición a la ciencia, ahí está el esplendoroso siglo de oro, que demuestra la
coexistencia de la Inquisición con un florecimiento sin par de nuestras
letras, de nuestras artes, y de la ciencia verdadera, que nada tiene que
ver —como decía Ostolaza— «con las doctrinas tenebrosas que procura difundir
cierta clase de sabiduría».
Pero en lo que sobre todo insisten los defensores
de la Inquisición es en las motivaciones religiosas. El obispo de Calahorra se
explica así: «La España es católica; la nación entera ha jurado la
conservación de la religión de Jesucristo; debe, pues, ésta protegerla y
tiene obligación de proporcionar los medios más conducentes para conservar
en su pureza nuestra santa fe; y siendo los tribunales de Inquisición los
que se atienen a este tan sagrado como indispensable asunto, incumbe a las
Cortes no sólo sostenerlos para mantener en toda la monarquía la religión
católica que han jurado, sino también ampararlos y defenderlos de la procacidad
de sus enemigos». La Inquisición se presenta no como un fin, sino como un
medio, el más excelente, para defender la fuerza de la religión.
La Inquisición es, bajo este respecto, una
institución santa, a la que cuadran los elogiosos títulos de atalaya de Israel,
el mejor resguardo de la fe y de las buenas costumbres, torre fuerte de
David, remedio del cielo, obra de la divina Providencia, muro de la
Iglesia, columna de la verdad. Así se explica que haya sido siempre
alabada por los buenos y rancios cristianos, y terriblemente odiada por los
malvados y suprimida por Napoleón. Gracias a ella gozó España durante tres
siglos una paz religiosa, que se verá amenazada si se destruye el
tribunal; y más en unos tiempos en que los malos libros comienzan a hacer
estragos. La Inquisición en nada se oponía a la disciplina eclesiástica,
ya que recibe su autoridad del sumo pontífice. Es la misma Iglesia quien
la ha erigido para contener la herética pravedad, y los obispos —lejos de
sentirse reprimidos— ven en esto un firme apoyo para ejercer la
vigilancia. La Inquisición es un medio incomparablemente más eficaz que la
prometida protección constitucional a la Iglesia. Ostolaza no tuvo reparo
en denunciar «una apariencia de protección a la fe, cuando en la realidad
indirectamente la destruye, dificultando el castigo de los delitos contra
ella y atribuyendo a Vuestra Majestad la facultad, que no tiene, para reformar
la disciplina de la Iglesia y para poner trabas a las facultades de los
señores obispos, so color de restablecer y vindicar sus antiguos
derechos».
Con estas palabras volvía Ostolaza a tocar el nudo
de la cuestión, que había sido planteado certeramente por Inguanzo.
En definitiva, se trataba de determinar la competencia o incompetencia de
las Cortes para disolver un tribunal pontificio. Las convicciones
regalistas volvían a chocar con los escrúpulos ultramontanos y con la
cerrada defensa de la autonomía de la jurisdicción eclesiástica. Inguanzo, el más sincero de los defensores, a quien,
sin duda, hicieron mella los argumentos de sus contrarios, concedió que la
Inquisición no era esencial a la religión y que ésta podía existir sin
aquélla; pero sostuvo que el Congreso era incompetente para derogar un
tribunal establecido por el sumo pontífice. No se trata de discutir sobre la
conveniencia o inconveniencia del tribunal, sino de la competencia o
incompetencia del poder civil para modificar una institución creada por la
autoridad pontificia. Si la Iglesia había establecido ese tribunal en la
parte correspondiente al poder espiritual, debía ser la Iglesia —y sólo ella—
quien lo modificara, bien por propia iniciativa, bien a petición o de
acuerdo con la potestad civil. Las soluciones propuestas fueron acudir al
papa en demanda de la derogación. La incomunicación de la Sede Apostólica era
una razón más para aplazar toda medida unilateral, pues «bastaría a un pueblo
honrado y fiel carecer de pontífice y de rey, gimiendo ambos bajo el yugo de un
tirano que los oprimía, para abstenerse de toda novedad». Ostolaza llegó incluso
a proponer que se pasara el expediente al concilio nacional que las Cortes
pretendían instalar. Pero los reformistas no podían admitir ninguna de estas
sugerencias, no sólo porque significaban un aplazamiento y un retraso que
no estaban dispuestos a aceptar, sino por razones doctrinales basadas en
criterios del más puro regalismo. Según estos criterios, el Congreso,
usando del derecho inherente a la autoridad del soberano, puede decretar
que cese en su ejercicio un establecimiento que usa de la jurisdicción
espiritual en virtud de comisión pontificia dada al inquisidor general a
ruego de nuestros reyes. Ciertamente, el régimen exequátur no confiere un
derecho para juzgar sobre la doctrina de las bulas pontificias, pero sí
para rehusar su admisión en materias de disciplina y régimen exterior de
la Iglesia cuando éstas se opongan a las leyes y costumbres del reino y a
la independencia de las naciones católicas de la autoridad temporal de la
Santa Sede. El derecho del soberano a no admitir las bulas no se diferencia del
derecho de suprimir el uso de ellas cuando surgen —como en este caso—
inconvenientes en el ejercicio de la soberanía temporal.
El proyecto fue al fin aprobado por 80 votos
contra 60. Sorprende el volumen de los votos contrarios. El decreto de 22 de
febrero de 1813 sustituía la Inquisición por los tribunales protectores de la
fe. La religión católica será protegida por las leyes y la Inquisición se
declara incompatible con la Constitución; en consecuencia, se dejan
expeditas las facultades de los obispos para conocer en las causas de fe
con arreglo a los sagrados cánones y derecho común y las de los jueces
seculares para imponer a los herejes las penas que señalan los cánones. El
rey tomará las medidas convenientes para impedir la circulación de libros
contrarios a la religión. Los obispos concederán o negarán la licencia
para imprimir los escritos sobre religión; pero, en caso de negativa de
licencia, los autores podrán apelar al juez eclesiástico a quien
corresponda. Este pasará los escritos al Consejo de Estado, que expondrá su
dictamen después de oír el parecer de una junta designada al efecto. El
rey, oído el dictamen del Consejo, extenderá la lista de escritos
denunciados que deban prohibirse y la mandará publicar, con aprobación de
las Cortes, como ley para toda la monarquía. El decreto de abolición de la
Inquisición no implanta, en modo alguno, la tolerancia religiosa; por el
contrario, confirma la intransigencia del artículo 12 de la Constitución y
se contenta con variar el método de las causas de fe. El sistema de la
Inquisición queda sustituido por el de las Partidas y los reos de herejía
quedarán tan sujetos como antes a las penas que les imponga el brazo
secular.
De nuevo nos encontramos con curiosas anomalías.
Los defensores de la Inquisición no quieren que se devuelvan a los obispos las
funciones que les competen como jueces natos de la pureza de la
doctrina, mientras los liberales se empeñan en devolver la plenitud de los
derechos episcopales. Los inquisitoriales defienden el mantenimiento de
un tribunal excepcional y mixto, mientras sus contrarios parecen querer
clarificar la independencia de la Iglesia separando los juicios eclesiásticos
de los civiles. Los innovadores restablecen el sistema medieval de
las Partidas, mientras los conservadores se aferran a un tribunal
desconocido en España antes de los Reyes Católicos. Los que más alardean
de defender la religión sostienen el sistema inquisitorial, tan poco
concorde con el espíritu del Evangelio. Por su parte, los liberales, que
se jactan de defender los derechos episcopales y los cánones, invaden esos
mismos derechos y alteran esos cánones al poner por encima de los obispos
la decisión del Consejo de Estado y del rey en las apelaciones sobre
los escritos religiosos. El nuevo decreto no merecía en sí el dictado de
revolucionario ni de herético. La caduca Inquisición no habría merecido
tan largo y apasionado debate si no se hubieran tejido en torno suyo
dos concepciones ideológicas opuestas.
Restablecimiento
y reforma de conventos
Las Cortes se ocuparon también del problema de las
órdenes religiosas. Habían sido éstas suprimidas por el Gobierno afrancesado en
agosto de 1809, y la recuperación del territorio nacional planteaba en los
países reconquistados el asunto de los religiosos, para el que se ofrecían dos
soluciones: o la devolución de todos los conventos o la reducción de los
mismos. El control del poder civil sobre las órdenes religiosas venía
condicionado por la dispersión de las comunidades y por la destrucción que
habían sufrido muchos conventos. A esta situación de hecho se añadían
varias razones favorables a una reforma de los religiosos: las tendencias
ilustradas, siempre preocupadas por un control sobre el clero regular,
excesivamente numeroso, y el estado de la deuda nacional, para la que
resultaría un alivio la aplicación de algunos bienes conventuales. Una vez
más, vemos a las Cortes seguir un camino medio: se restablecen las órdenes
religiosas, que habían jugado un papel patriótico en la guerra de la
Independencia; pero no en el estado en que estaban, sino decretando la
reducción de conventos en las zonas reconquistadas y procurando una
reforma general.
Las primera disposición que concierne a los
conventos es el decreto sobre confiscos y secuestros,
del 17 de junio de 1812. El artículo 7.° extiende a favor del Estado el
secuestro y aplicación de los frutos de los bienes pertenecientes a
establecimientos públicos, cuerpos seculares, eclesiásticos o religiosos
disueltos, extinguidos o reformados por resultas de la invasión enemiga o
por providencias del Gobierno intruso: «entendiéndose lo dicho con calidad
de reintegrarlos en la posesión de las fincas y capitales que se les
ocupen siempre que llegue el caso de un restablecimiento», y con el cargo
de señalar del producto de sus ventas los alimentos precisos a favor de
los individuos de aquellas corporaciones refugiados en las provincias libres,
si profesan allí su instituto. Era un decreto justo, que parecía proteger
los bienes de los religiosos usurpados por el enemigo. Como esos bienes
eran comunitarios y no particulares, las Cortes se reservaban la restitución a
la comunidad entera cuando ésta estuviera reunida. Hasta entonces, el Estado se
aplicaba transitoriamente no los bienes, sino las rentas; pero con ello
impedía también la recuperación inmediata de aquéllos por los religiosos.
El desencanto de los religiosos, que deseaban
volver a su convento, se produjo tan pronto como se fueron reconquistando las
ciudades. Los intendentes recibieron del ministro de Hacienda una orden de 25
de agosto, cuyo artículo 21 les ordenaba cerrar todos los conventos
disueltos, extinguidos o reformados por el Gobierno intruso, inventariar sus
efectos y tomar razón de sus fincas, rentas, bienes y frutos. Los
intendentes cumplieron al pie de la letra esta disposición ministerial.
«Cerraban conventos, tomaban posesión de cuanto les pertenecía; si había frailes dentro, los arrojaba de su casa, se arrendaban
sus huertos y en nada se les miraba como sus dueños legítimos».
Entre tanto, la prensa liberal desataba por
aquellos días un ataque frontal contra los religiosos. Gallardo profetizaba la
extinción de los frailes, a quienes veía como «gazapos en soto quemado», sin
cebo ni guarida.
Varios religiosos acudieron entonces a las Cortes
en reclamación de sus derechos, fundándose en el decreto del 17 de junio. Pero
la Comisión aconsejó no levantar el secuestro de los conventos y detener
provisionalmente su devolución. En la sesión del 18 de septiembre de 1812,
Villanueva defendió el derecho de propiedad y la subsistencia de los
religiosos, mientras Toreno sostuvo que el devolverles los conventos sería
un absurdo perjudicial a los pueblos. Argüelles, Calatrava y Caneja siguieron a Toreno; López, Creus y Polo defendieron
a los religiosos; también lo hicieron el obispo de Calahorra, Dou y
Huerta, pero no sin expresar, como antes lo había hecho brillantemente
Villanueva, la necesidad de una reforma. Como base para una futura deliberación,
las Cortes aceptaron cuatro proposiciones de Villanueva: no restablecer
conventos de religiosos que vivan de limosna sin expresa voluntad de los
pueblos; entregar a las comunidades con renta los bienes suficientes para su
subsistencia y aplicar el sobrante a la nación mientras dure la guerra; no
restablecer comunidades que no cuenten con doce religiosos profesos y
encargar a la Regencia que proponga las medidas oportunas para reducir los
conventos al número que exija la necesidad de los pueblos y según las
normas de observancia del concilio de Trento.
Por iniciativa de Villanueva, las Cortes mantienen
a los religiosos, pero inician el proceso de su reforma. Las etapas de ésta son
las siguientes: el ministro de Gracia y Justicia, Cano Manuel, presentó a
las Cortes una exposición, leída el 30 de septiembre, que subsume las
iniciativas de Villanueva, añadiendo nuevas precisiones sobre la
reducción de conventos y prohibiendo la admisión de novicios. Su plan pasó
a una Comisión mixta de Hacienda, Eclesiástica y Secuestros. Esta Comisión
leyó su dictamen el l.° de febrero de 1813. El
dictamen de la Comisión es un estudio concienzudo sobre la situación de las
órdenes religiosas en España, y el más serio, profundo y sereno de cuantos
elaboraron los liberales sobre la materia.
Contiene dos partes fundamentales:
restablecimiento y reforma de los religiosos. Se trata de un restablecimiento
controlado, previo el permiso de la Regencia y el conocimiento de los
alcaldes y jefes políticos, a quienes debe comunicarse el número y los caudales
de cada convento. Como condiciones para la reunión se señala que las
comunidades observen la vida común; que no existan varios conventos de una
misma orden en un solo pueblo, ni se permitan los que no tengan doce
religiosos ni los que hayan quedado totalmente destruidos; que las comunidades
administren sus bienes, y los sobrantes se apliquen interinamente a las
necesidades de la Patria; que en todas las solicitudes —salvo en el caso
de los escolapios y hospitalarios, que deberán restablecerse— se tenga
presente la opinión de los ayuntamientos en razón de la necesidad de los
fieles; que no se restablezcan conventos de monjas en despoblado ni se den
hábitos sino en los conventos donde se haya restablecido la vida común y la
observancia del primitivo instituto. En la segunda parte, que trata de la
reforma, se exige el auxilio del soberano, se propone la visita del
cardenal Borbón, autorizada por la bula de 1802, y el nombramiento de
visitadores con aprobación de la Regencia, y se señala un año de plazo
para esta visita. En ella deben intervenir el Gobierno, con cuyo
conocimiento se pasará a reducir el número de conventos y el de individuos
de cada uno de ellos; se estipula que no se admitan novicios menores de
veintitrés años ni se permita la profesión antes de los veinticuatro; que
no se exija a los novicios la entrega de dinero, ni a las novicias el pago
de dote ni de otra especie, y que se prohíba toda enajenación de bienes raíces
a favor de las casas religiosas. El número de conventos de monacales no
pasará de 60, ni el de las monjas de 350. Los demás conventos serán sólo
los necesarios para la asistencia espiritual de los fieles. En cada
convento de monjas, el número de éstas queda fijado entre 21 y 31.
Se trata, por tanto, de una reforma de
envergadura, en la que se combinan las exigencias de la observancia religiosa
con los criterios ilustrados de utilidad y un meticuloso control estatal.
Frente a la exclaustración general dictada por los
franceses, las Cortes conservan las corporaciones religiosas, pero sometidas a
tales reducciones y cortapisas, que defraudaron a los religiosos, que se
sentían acreedores de especiales consideraciones. El plan de la Comisión
llenó de sobresalto a los frailes. El P. Alvarado escribirá contra él
amargas cartas y el P. Vélez —aun reconociendo que muchas
disposiciones eran laudables— lo interpretará como un ardid para acabar
con las órdenes religiosas: «La reforma de nuestros conventos vendría a ser
como la de Lutero y de Melancton». Tampoco a los
liberales más conspicuos les satisfizo el plan, pues pensaban que no debía
hacerse la restauración sino después de haber hecho la reforma. El flamante
plan general de reforma de regulares quedó boicoteado en las mismas Cortes y no
volverá a ventilarse hasta 1820.
Sin embargo, ahí estaban los religiosos pugnando
por entrar en los conventos y exigiendo a la Regencia su devolución. La
Regencia conservadora del «Quintillo», presidida por el duque del Infantado,
permitió, en diciembre de 1812 y en enero de 1813, el restablecimiento de
algunas comunidades en los territorios liberados de Andalucía, Murcia, la
Mancha y Extremadura. Las Cortes, alarmadas por la generosidad de la
Regencia, se apresuraron a poner límites a estas restauraciones. En su
decreto de 18 de febrero de 1813 respetaban los restablecimientos hechos,
a condición de que los conventos no estuvieran arruinados, ni tuvieran
menos de doce religiosos, ni hubiera más de uno de cada orden en cada
población. Prohibían a los religiosos admitir novicios y hacer cuestaciones
para reconstruir sus conventos. Además mandaban a la Regencia que se
abstuviera en adelante de hacer nuevos restablecimientos. Estas normas se
aplicaron, con carácter retroactivo, a los conventos que ya estaban
ocupados, con lo que aumentó el malestar de los religiosos. Sus clamores
movieron a las Cortes a levantar la prohibición absoluta de hacer nuevos
establecimientos. Por el decreto de 26 de agosto de 1813 consintieron que,
mientras llegaba la aprobación del plan general de regulares, «disponga la
Regencia del reino que, con arreglo al decreto de 18 de febrero de este
año, se entreguen a los prelados regulares algunas casas de sus
respectivos institutos de las que hayan quedado habitables y existen en poblaciones,
en las que, conforme al referido plan, puedan restablecerse», cuidando de
que del producto de sus rentas se les entregue lo necesario para su
subsistencia. Este decreto complicó aún más las cosas. La nueva Regencia,
nombrada el 8 de marzo de 1813 y presidida por el cardenal Borbón, lanzaba
órdenes e instrucciones meticulosas y restrictivas a los intendentes.
Llovían de todas partes exigentes peticiones de restauración por parte de las
comunidades hambrientas y desocupadas. Esta pugna entre los frailes y el
Gobierno se mantuvo en plena efervescencia hasta el retorno del rey. El
frenazo que dieron las Cortes a la plena restauración de los conventos
desalojados por los franceses y aquel vasto plan de reforma que no llegó a
dictarse, fueron suficientes para que los religiosos vieran en los
liberales a unos enemigos irreconciliables.
Tímida
desamortización eclesiástica
Las Cortes se ocuparon de la organización de la
economía emprendiendo dos grandes reformas: un nuevo régimen de contribuciones
y un arreglo de la deuda pública. El nuevo sistema de
contribuciones constituye una verdadera innovación revolucionaria, pues
sustituye el viejo sistema por el de la contribución directa. El arreglo
de la deuda pública, aumentada con los gastos de la guerra, era un
gravísimo problema. Desechada la declaración de bancarrota y reconocida la
deuda, era preciso organizar los recursos destinados a la amortización de
los vales. El arreglo de la deuda quedará indisolublemente ligado a la
desamortización de los bienes comunales y eclesiásticos y a la supresión
de los conventos. El 4 de julio de 1813, los secretarios de Hacienda
(González de Carvajal), Guerra (O’Donojú) y Gobernación (Alvarez Guerra) leyeron a las Cortes una exposición en la que proponían la venta
de los bienes nacionales como la única medida capaz de salvar la deuda
nacional, con la ventaja de poner en circulación una gran masa de
bienes estancados y de aliviar la miseria común. Los reglamentos y planes
de la Junta Nacional de Crédito Público y de la Comisaría de Hacienda
fueron discutidos en las Cortes a principios de septiembre. Resultado
de aquellas iniciativas fue el decreto de 13 de septiembre de 1813 sobre
la clasificación de la deuda nacional. El artículo 17 señalaba siete
clases de bienes como hipoteca para extinción de los capitales de la deuda
sin interés: los confiscados a traidores, temporalidades, Orden de San
Juan, de maestrazgos y encomiendas vacantes de las órdenes militares,
los pertenecientes a conventos y monasterios arruinados y los que
queden suprimidos por la reforma que debe hacerse, las fincas de la Corona
y la mitad de baldíos y realengos. Por el artículo 18 se encargaba a
la Junta Nacional del Crédito Público la venta de estos bienes nacionales
y se prescribían normas para la subasta pública. Lo verdaderamente
importante en este decretó de las Cortes es la doctrina que establece y
los caminos que abre a las futuras desamortizaciones para saldar la
deuda pública. En la práctica, el único efecto que tuvo fue el de mantener
los bienes indicados bajo la administración del Estado, impidiendo la
plena restauración de los conventos; pero no llegaron a efectuarse las
ventas desamortizadoras por impedirlo la guerra y el retorno de Fernando
VII. La reacción eclesiástica contará con otro motivo para argüir a
los liberales: el de la usurpación de los bienes sagrados de la Iglesia.
Planes
irrealizados para un concilio nacional
Intentaron también las Cortes convocar un concilio
nacional, idea vivamente apoyada por los obispos que respondieron a la consulta
hecha en 1809 por la Junta Central, cuya Comisión Eclesiástica trazó ya un
primer esquema sobre las materias que podrían tratarse. Las publicó el P.
Vélez en el capítulo 17 de su Apología. Se planteaban allí numerosas cuestiones
relativas al romano pontífice, obispos, concilios, cabildos, colegiatas,
párrocos, clero secular, educación y seminarios, culto divino, órdenes
militares, órdenes religiosas, monacales y misiones,
Inquisición, establecimientos piadosos, juntas de caridad, cofradías y
ermitas, diezmos, juicios eclesiásticos, espolios y cruzadas, inmunidad y
subsidio y días de fiesta. Todas estas cuestiones merecían, sin duda, ser
tratadas, aunque el P. Vélez intenta demostrar que sólo el hecho de tratar
de reformar muchos de estos objetos habría llevado al cisma y se
empeña en demostrar la afinidad que tienen con las máximas jansenistas y pistoyanas.
Como de costumbre, fue Villanueva quien planteó la
necesidad de continuar los trabajos interrumpidos de la Junta Central, para lo
que propuso la formación de una comisión. Sin embargo, el que primero propuso
la idea del concilio fue nada menos que el inquisitorial Ostolaza, tal vez con
la idea de sustraer a las Cortes la revisión de los asuntos eclesiásticos. El
único tema que Ostolaza señalaba para tratar en el concilio era la conveniencia
de salvar la religión, que peligraba con la patria; la declaración de la
guerra santa y apoyo del clero a ésta con todas sus fuerzas y arbitrios.
Poco después (22 agosto 1811), la Comisión eclesiástica presentó un interesante
informe, en el que se hacía historia de los antiguos concilios generales
españoles, que, para desgracia de la Iglesia, habían cesado en el siglo
XIV. El informe señalaba varias causas de la interrupción de estos
concilios, como el recelo de la curia, la convicción de los obispos de que
no eran necesarios y el temor de los reyes a que se les reclamasen las
regalías. Sugería la Comisión algunas de las características que debía
tener el futuro concilio, como la de no pedir confirmación del mismo al
papa, por no exigirlo el concilio de Trento, y la asistencia de un
comisario regio que velase por los derechos de la soberanía. Apoyaba la
Comisión la absoluta necesidad de un concilio nacional en el clamor de los
prelados, la decadencia de la disciplina, la corrupción del clero y del pueblo
y las falsas ideas sembradas por los enemigos de la piedad, la libertad y
el orden político. El proyecto que en concreto presentaba la Comisión
estipulaba que las Cortes decretasen la celebración de un concilio nacional
convocado y presidido por el arzobispo de Toledo, al que deberían asistir
todos los obispos y las personas eclesiásticas que deban acudir por
derecho o costumbre. Las Cortes deberían designar a una persona que
asistiera en su nombre. El concilio resolvería por sí los puntos de
disciplina interna y sancionaría, con aprobación del rey, los puntos de
disciplina externa que el Congreso le presentara en una memoria. Los
españoles doctos podrían, a su vez, presentar al concilio memorias pertinentes
al objeto del concilio. Se proponía también la celebración de un concilio
general de América con idénticas bases. Al día siguiente comenzó la discusión,
que Villanueva quería que fuese breve, pues estaba convencido de que
el concilio debía convocarse inmediatamente. Sólo se discutió y aprobó
el primer artículo: «Decretarán las Cortes la celebración de un concilio
nacional de España.» Nadie se opuso y hasta Cañedo lo juzgó oportuno. Los
obispos de Calahorra y de Mallorca fueron los más entusiastas defensores. Sin
embargo, la discusión se interrumpió por ocuparse las Cortes en el examen
de la Constitución. Había de pasar un año hasta que se volviera a plantear
en las Cortes el tema del concilio, con motivo de una ardiente proposición
de Alonso y López, que cargaba las tintas sobre la relajación del clero y
apuntaba decididas reformas. Pasó esta proposición a la Comisión, pero
nada más se hizo, y el proyecto de concilio quedó definitivamente
sepultado. El P. Vélez da por ello gracias a Dios, pues presupone que en
dicho concilio se habría hecho una reforma revolucionaria pareja a la del
Estado, de la que habría salido otro sínodo de Pistoya.
En su manía por argumentar con futuribles, supone el capuchino que los
reformadores pensaban cubrir las sedes vacantes con obispos tocados de
jansenismo, confirmados por el arzobispo de Toledo durante la incomunicación de
la Sede Apostólica. Aunque es cierto que tal proposición se hizo en las
Cortes, la cosa no pasó adelante. Tampoco llegaron las Cortes a resolver
una interesante iniciativa de Oliveros que pretendía asegurar una dotación
suficiente a los pobres curas párrocos mediante un reparto más equitativo
de los diezmos.
El conjunto de las reformas eclesiásticas
efectuadas por las Cortes de Cádiz resultó tímido y moderado. Sólo legislaron
sobre aspectos marginales de la disciplina eclesiástica. Cuando exigían una
contribución económica de la Iglesia, no hacían más que seguir una vieja
costumbre de nuestros reyes en momentos de angustia. Al derogar la
Inquisición alanceaban a un muerto. Las únicas medidas de importancia
fueron las disposiciones relativas a los conventos, pero aun en esto no
hacían sino impulsar la corriente de una reforma de regulares deseada de
tiempo atrás y exigida por las circunstancias. Todo lo demás quedó en
planes y en escarceos oratorios. El modo de realizar aquellas reformas
adoleció —es cierto— del viejo espíritu regalista mostrado por los más
innovadores. Pero el dique de los diputados que defendían el mantenimiento
de las inmunidades eclesiásticas contuvo todo exceso digno de tal
nombre; que, si lo hubo, quedó compensado con la declaración del
catolicismo oficial y excluyente. Comparada con la profunda y
verdaderamente revolucionaria reforma política, la reforma religiosa de las
Cortes resulta intranscendente en la plasmación efectiva de los decretos.
Otra cosa es el significado teórico que adquiría el nuevo planteamiento de
asuntos eclesiásticos, hasta entonces intangibles y vedados a toda
revisión y crítica. Los que defendían a ultranza las inmunidades eclesiásticas,
captaron bien la enorme transcendencia de la brecha abierta por los
políticos en el monolítico edificio de la antigua Iglesia española. Más
que por las reformas efectivas, las Cortes constituyentes tuvieron
decisiva importancia por el hecho de transferir al dominio de la discusión
pública los espinosos y candentes temas de la reforma de la Iglesia. Las
siguientes Cortes ordinarias (septiembre 1813-mayo 1814), con una mayoría
de diputados conservadores, no siguieron el camino abierto por las
gaditanas. Sin embargo, bastaron los tímidos decretos de Cádiz y la actitud
de algunos ministros de la Regencia para suscitar, ya antes del retorno
de Fernando VII, una viva y apasionada polémica religiosa que había
de confundirse con la política.
5.
Los rigores de la última
regencia con el nuncio y los religiosos
La Regencia creada el 8 de marzo de 1813 y
presidida por el cardenal Borbón se plegó dócilmente a las iniciativas
reformistas de las Cortes y chocó violentamente con amplios sectores del clero.
Las principales tensiones surgieron a raíz de la orden de publicar en las
iglesias la abolición de la Inquisición y a consecuencia de las restricciones
seguidas en el restablecimiento de los conventos.
El principal protagonista en la resistencia contra
la abolición de la Inquisición fue el nuncio, Pedro Gravina. El nuncio había
quedado relegado, en la práctica, a mero embajador del papa como soberano
temporal cautivo, pues el Gobierno español no acababa de reconocer
las facultades extraordinarias recibidas de la Santa Sede para conceder
dispensas matrimoniales, ni los derechos que tenía sobre los religiosos,
ni como presidente de la Rota, que no pudo llegar a reorganizarse.
Frente a él se erguía el cardenal Borbón, muy influido por Espiga,
Villanueva y otros clérigos regalistas, que pretendía tener, como primado
de España, más atribuciones espirituales. En torno al cardenal regente y
el nuncio iban a apretarse muy pronto los partidos regalistas y
ultramontanos.
El primer escándalo surgió en Cádiz, donde el
cabildo en sede vacante se negó a leer en las iglesias el decreto de abolición
de la Inquisición. El cabildo gaditano consultó al nuncio y a los obispos
que vivían en Cádiz. Con este motivo, el 5 de marzo de 1813 el nuncio
dirigió una representación a la Regencia del «Quintillo» para que lograse que
las Cortes suspendieran la ejecución de un decreto que dejaba sin efecto una
jurisdicción delegada del papa y ponía en peligro la religión. Ese mismo
día escribía al obispo de Jaén y a los cabildos de Málaga, Granada y
Sevilla incitándoles a seguir la misma conducta que el cabildo de Cádiz.
La tumultuosa caída de la Regencia del «Quintillo» y su sustitución por la
otra provisional, presidida por el cardenal Borbón, ponía el poder ejecutivo en
manos de los reformistas. Al formarse causa contra el vicario y cabildo de
Cádiz se descubrieron los manejos del nuncio. Cano Manuel redactó un duro
dictamen, en que pedía su expulsión. De momento, la nueva Regencia se contentó
con enviar una dura reprensión al nuncio y con denigrar la conducta de
éste en un manifiesto dirigido a los prelados de España (23 de
abril). Siguieron varias réplicas y contrarréplicas entre el nuncio y la
Regencia, y como aquél, lejos de doblegarse o disculparse, seguía
defendiendo sus derechos y los de la Santa Sede, fue al fin expulsado el 7 de
julio. Desde su exilio en Tavira (Portugal) siguió Gravina dirigiendo
protestas a la Regencia y manifiestos al clero y fieles españoles y ejerciendo
sus facultades y dispensas —no siempre expedidas con la precisa
corrección— hasta el retorno de Fernando VII. Si la Regencia se mostró
intransigente, el nuncio no fue tampoco modelo de diplomacia. Ni la
primera podía tolerar que se hiciera frente a la autoridad de las Cortes
por una persona tan significativa como el nuncio, ni el segundo podía
dejar de hacer valer los derechos del sumo pontífice. En cuanto a las
facultades extraordinarias que se atribuían el cardenal y el nuncio, hay que
confesar que si el primero les daba un alcance abusivo a su favor con el
pretexto, nada despreciable por otra parte, de la incomunicación con la
Santa Sede, el segundo no era capaz de presentar la bula original, que
había quedado en Madrid. Consecuencia de esta confusión es la división
casi equitativa que observamos en la jerarquía española, a la que el
nuncio divide en dos partes —adictos y renuentes—, según que acudieran a
él o no en las dispensas. El hecho de que un episcopado como el español,
en general muy adicto a la Santa Sede, se divida en dos partes casi
iguales, demuestra que el asunto no estaba tan claro como pretendía el
nuncio.
Por razón de sus reticencias en publicar el
decreto sobre la Inquisición, el obispo de Oviedo fue recluido en un convento;
el de Santiago se vio obligado a huir, y a los siete refugiados en Mallorca se
les formó causa, y fueron dispersados a sus pueblos por su pastoral
colectiva. Por otra parte la prensa se encargaba de denigrar a estos
últimos y a los refugiados en Cádiz como mercenarios que habían abandonado
a su grey, y tachando de afrancesados a los que se habían quedado en
sus diócesis. Buena parte del episcopado tenía motivos de agravio contra
el régimen liberal. Ciertamente no les habían faltado persecuciones.
La que sufrieron los obispos de Orense y Santander fue por motivos
políticos. Los demás lo fueron por defender los derechos e inmunidades
de la Iglesia, que veían invadidos por las Cortes. Pero comparar la guerra
que se les hizo con la que padeció Santo Tomás de Canterbury, como hacía
Vélez, parece excesivo.
La aplicación concreta de las normas de las Cortes
sobre los religiosos se prestaba a enojosas contestaciones entre los
intendentes y los frailes; los primeros eran urgidos por la Regencia a cumplir
con el mayor rigor las normas establecidas y a desalojar de los conventos a
aquellas comunidades que se habían restablecido sin los requisitos
señalados. No pocas autoridades locales habían entregado los conventos de
manera ilegal, y, por otra parte, el determinar qué se entendía por
conventos habitables, se prestaba a evidentes equívocos. A las ansias de
recuperar los conventos por parte de los frailes, que padecían lo
indecible al verse errantes y sin techo, respondían los intendentes con la
demora, la evasión o la negativa, fundados en una minuciosa interpretación de
los decretos de las Cortes y de las órdenes de la Regencia. Si
exceptuamos a Galicia, Asturias, Murcia y gran parte de Cataluña, donde
los conventos, por no haber sido desalojados, no necesitaban ser restablecidos,
de las demás regiones de España llovían ardientes súplicas de los
religiosos a la Regencia, apoyadas muchas veces por los pueblos, en solicitud
del restablecimiento, o amargas quejas contra la desatención de que
eran objeto. Los conventos iban entregándose de forma muy irregular y
con gran lentitud. El enojo era mayor cuando se difería la entrega de
conventos que cumplían las condiciones para ser establecidos o cuando
los religiosos se veían obligados a abandonar conventos que ya tenían
ocupados. En Extremadura, el intendente se preparaba a revisar las
irregularidades que había cometido su predecesor al entregar conventos
sin los requisitos señalados. En Sevilla, la situación adquirió alto grado
de tensión. Los religiosos habían ocupado en la ciudad 20 de los 38
conventos en virtud de las órdenes emitidas por la Regencia del «Quintillo»;
pero el Intendente, Flórez Estrada, se empeñó en aplicar con efecto
retroactivo el decreto de las Cortes de 18 de febrero de 1813. Juzgaba que
sólo ocho estaban ocupados legalmente, por lo que exigió el desalojo
inmediato de los restantes. El mutuo descontento de los frailes respecto a los
liberales, y viceversa, se manifiesta con todo dramatismo en los escritos del
P. Alvarado, que se vio obligado a abandonar el convento, y en las
exposiciones de Flórez Estrada a la Regencia. No menos ruidosas fueron las
reclamaciones de cuatro comunidades de Madrid a principios de 1814, a
quienes se les reclamaba la entrega de las llaves de sus conventos. Los
religiosos no podían comprender que no se les entregasen todos sus bienes
y conventos. Veían en ello una injusta lesión contra el derecho de
propiedad, un primer paso para acabar con todas las religiones y una
ingratitud, en contraste con los servicios que habían hecho a la Patria. Se
añadía, además, el temor de que una dispersión continuada fomentase
todavía más las pocas ganas que muchos mostraban de reanudar la vida
regular. Aludiendo a las pensiones que recibían algunos religiosos, decía el P.
Alvarado: «No pocos frailes de aquellos que están muy bien hallados con
comer y no trabajar y andarse por ahí como vaca sin cencerro, así que han
visto que hay dinerillo, no quisieran los pobrecitos que hubiese ni
conventos donde encerrarse, ni coro donde acudir, ni campanilla que los
inquietase, ni prelados que les tomasen cuentas, ni compañeros que los
observasen». La política de las Cortes, en suma, había suscitado la división interna
de los religiosos y planteaba un problema en torno a la licitud de muchas
secularizaciones despachadas a la ligera. Al mismo tiempo había logrado
crear, a principios de 1814, un frente hostil en las órdenes religiosas contra
el liberalismo.
6.
La primera reacción
ideológica contra el liberalismo
La dicotomía ideológica que escindió en dos
bloques a los diputados de las Cortes, se propagó fuera del Congreso. De Cádiz
salían las ideas reformistas, divulgadas en una persona audaz y en
folletos satíricos, como el de Gallardo, o propagadas a través de las
memorias de los ministros Canga Argüelles y Cano Manuel, de los discursos
de los diputados liberales, dirigidos por Argüelles, o de los dictámenes de la
Comisión Eclesiástica, manipulada por Villanueva. Este último demostraba la
afinidad de las doctrinas de Santo Tomás con las ideas constitucionales en
Las angélicas fuentes o sostenía doctrinas regalistas en sus Cartas de D.
Roque Leal. El conflicto con el nuncio hizo aparecer escritos anticuriales, como la Política eclesiástica contra
Mons. Nuncio y La política eclesiástica sobre el juramento de obediencia.
Entre los escritos reformistas que poco a poco iban brotando fuera de
Cádiz, merece destacarse una severa crítica anónima contra el clero secular, de
sabor jansenista, y la ardiente defensa de la desamortización
eclesiástica, del canónigo valenciano Bernabeu.
A estos escritos, que venían a defender la
política religiosa de las Cortes y tenían de común la defensa de la competencia
del Estado para modificar la disciplina externa de la Iglesia y para
incorporarse los bienes eclesiásticos, se opuso, a partir de 1812, un frente de
escritores eclesiásticos en una cerrada defensa de los privilegios e
inmunidades de la Iglesia. Podemos agrupar a las figuras descollantes de
esta reacción en cuatro ámbitos regionales.
El foco andaluz se concentra en el Cádiz de las
Cortes y en Sevilla. Dejando aparte la menuda labor periodística con la que
pretendieron frenar la corriente impetuosa de la prensa liberal gaditana y
los numerosos panfletos en defensa de la Inquisición o de los frailes,
merecen recordarse Yurami e Inguanzo,
impugnadores respectivamente de López Cepera y Bernabeu. Inguanzo comienza a destacarse como
gran defensor de la ortodoxia, hábil polemista y buen conocedor de las
antigüedades eclesiásticas. El Discurso sobre la confirmación de los obispos que entonces compuso es una pieza maestra en defensa de los derechos
pontificios. Además, el sabio clérigo asturiano tuvo la virtud de ceñirse a la
defensa de los derechos de la Iglesia, procurando no confundir su apología con
las pasiones procedentes del turbio mar de la política. El P. Alvarado, autor
de las Cartas críticas del filósofo Rancio, representa el pensamiento de
la tradición y de la educación escolástica. El Rancio practica una
dialéctica batallona y minuciosa, envuelta en un tono humorístico de
dudosa calidad, que produce una sensación de desorden en su obra. Es más
ingenioso que sabio. Escribía a salto de mata y sin el necesario sosiego,
y esto, unido a la incapacidad de hacer a sus contrarios la menor
concesión, le resta objetividad. El verdadero portaestandarte de la reacción
eclesiástica es, sin disputa, el P. Rafael Vélez. Su Apología del Altar
y el Trono, verdadera sistematización del pensamiento absolutista y reaccionario,
no será publicada hasta 1818. Pero ya durante la guerra de la
Independencia actúa Vélez como periodista de El sol de Cádiz y
publica el Preservativo contra la irreligión. La importancia de
esta obra en la difusión de lo que se ha llamado el «mito antirrevolucionario»
es evidente; porque el capuchino no se limita a polemizar, como sus
compañeros, sobre uno u otro punto, sino que construye con extraordinaria
maña y fantasía, con un estilo brillante y exaltado, una obra de tesis a
base de una interpretación de la Ilustración y de la Revolución francesa,
a las que coteja con el momento político español. El Preservativo quiere demostrar que la ruina de la religión sigue unas etapas
perfectamente planeadas por los masones y jacobinos, y que esos primeros
pasos se están dando en España por obra de los políticos liberales. Establecido
este paralelismo, quedaba automáticamente rechazado el nuevo sistema
político español, por razones religiosas.
El foco reaccionario de Mallorca es mucho más
violento. La isla se convirtió en asilo de refugiados y forasteros; pero, a
diferencia de Cádiz, dominaban en ella los absolutistas, dirigidos por un grupo
de frailes muy reaccionarios, como el franciscano Raimundo Strauch, traductor de Barruel y redactor del Semanario Cristiano-Católico; el carmelita Manuel de
Santo Tomás Traggia, autor del Amigo de la verdad,
y el trinitario Miguel Ferrer, que editaba el desvergonzado Diari de Buja. Eran hombres que unían la devoción y el celo religioso con un
espíritu batallador y un apego fanático a la tradición político-religiosa.
Influidos por el P. Strauch y el ambiente de la
isla, los obispos refugiados en Mallorca escribieron una famosa pastoral, que
por razón de sus autores y por el tono doctrinal y elevado en que está escrita
causó enorme impacto en toda España. La Instrucción pastoral es una
denuncia sistemática de todas las innovaciones religiosas de las Cortes.
Después de una introducción alarmista, en que se afirma que la religión está en
peligro inminente, los obispos explican sus agravios en cuatro capítulos:
la Iglesia, ultrajada en sus ministros, combatida en su disciplina y
gobierno, atropellada en su inmunidad, atacada en su doctrina. Los obispos
descubren que se están siguiendo los mismos pasos que en la Revolución francesa
para destruir la religión y que se están utilizando pretextos y medios
idénticos: «Los maestros y doctores de esta doctrina la dictaron y
ejecutaron en París. Sus discípulos los filósofos españoles se
esfuerzan cuanto pueden para extenderla en España por sus escritos. Los
principios y los medios de unos y otros son los mismos. ¿Qué resta? La
ejecución: descristianizar también la España. Esto es lo que la España
debe temer más que a todos los franceses». En esta pastoral quedaban,
pues, las Cortes tildadas de irreligión y radicalmente desacreditadas ante
el pueblo católico. Los obispos se muestran campeones de la independencia
de la Iglesia y detectadores del más pequeño
desliz teológico. Tan valiente defensa quedaba, en cambio, deslucida por
su tenaz empeño en mantener intangibles los privilegios y riquezas del clero y
por su inoportuna afirmación de los principios políticos absolutistas. En
vez de tender un puente de comprensión, estos obispos ahondaron el abismo
entre la Iglesia y el naciente Estado liberal español. En vez de disimular
y comprender, prefirieron condenar. En su pastoral se habían quejado,
con razón, de que los críticos liberales generalizaban los defectos
particulares de algunos sacerdotes aplicándolos a todo el clero; pero ellos
mismos cayeron en el mismo defecto al endilgar a toda la familia reformista los
deslices dogmáticos que veían en algunos escritores. Cuando los españoles
empezaban a superar la crisis de la guerra, se proclamaba otra nueva
cruzada contra un nuevo enemigo doméstico.
Galicia, que había quedado libre de la ocupación
desde mediados de 1809, fue otro de los focos donde la resistencia a las
innovaciones se hizo más compacta, especialmente a raíz de la supresión de
la Inquisición. El arzobispo de Santiago, Múzquiz, había dirigido a las Cortes,
el 12 de julio de 1812, una representación en defensa de la
Inquisición, suscrita por todos los obispos sufragáneos y el clero y
cabildo de su diócesis. Urgido por la Regencia a publicar el decreto de la
Inquisición, el prelado compostelano prefirió ausentarse del reino. Las
reticencias del clero gallego quedaron reforzadas por escritores como
el P. Gayoso, que utilizaba, además, el púlpito con el P. José Freguerela para divulgar sus ideas.
Por último, debe recordarse el foco reaccionario
surgido en Madrid a raíz del traslado de las Cortes ordinarias. En la capital
se organizó una campaña realista cada vez más audaz y agresiva, cuyos
principales motores eran eclesiásticos. El jerónimo Fr. Agustín de Castro
y el mercedario Fr. Manuel Martínez acometían a los liberales con violencia
y gracejo en La Atalaya de la Mancha; los sacerdotes Molle y Senalde colaboraban en el Procurador General de la
Nación y del Rey, el cura Vinuesa reeditaba el Preservativo de Vélez
y el cura de Carranque, Narciso Español, escribía La Iglesia en triunfo contra la nueva filosofía.
El soporte ideológico del absolutismo quedó, pues,
firmemente asentado antes del retorno del rey, debido especialmente a la
decidida aportación de los eclesiásticos, que supieron apuntalar la reacción
política con el alarmante pretexto de la pureza de la religión amenazada,
que encontraba fácil acogida en la gran masa popular.
Capítulo IV
LA PRIMERA RESTAURACION
RELIGIOSA DURANTE EL SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-20)
1.
El retorno del rey y la
alianza del Trono y el Altar
Por fin llegaba «el Deseado». ¡Qué distinta
encontraba a la España que dejó hacía seis años! Fernando dejó en 1808 a un
pueblo expectante y temeroso, y se encontró en 1814 a un pueblo renovado, a
quien las experiencias de la guerra y de la revolución habían despertado
de un letargo secular. España había vencido en la guerra a los
extranjeros, pero no había podido encajar la revolución política hecha por
sus propios hijos. Aparentemente parecía funcionar el sistema
constitucional, pero por debajo de aquel sistema existía una España real:
un pueblo pobre, unas masas incultas y unas minorías políticas tenazmente
divididas: los liberales, autores de las reformas, y los serviles, partidarios
del Antiguo Régimen, para quienes «el Deseado» era la última oportunidad.
El rey entró en España el 22 de marzo. Su viaje
fue triunfal. El, que no había participado en la guerra, quedaba convertido en
símbolo vivo de la victoria y en mito mesiánico de futuras prosperidades.
A lo largo de su camino triunfal, entre el repique de campanas y los
acordes del Te Deum, pudo experimentar el
frenesí jubiloso de unas masas embriagadas de entusiasmo. Podía contar con el
pueblo sencillo, que suplía con esperanzas, emociones y sentimientos el
lastre de sus miserias y la falta de ilustración. Podía prometerse el
apoyo del ejército de Elío, que le incitaba a recuperar el dominio
absoluto. Y podía estar seguro del apoyo de la Iglesia, que le pedía
medidas de restauración en pago a su colaboración en la guerra contra los
franceses y en la resistencia a las reformas. Los cabecillas del partido
realista sintieron que había llegado la hora del desquite. Sus periódicos
—El Restaurador, La Atalaya de la Mancha, El Lucindo—
lanzaban proclamas a un tiempo adulatorias y vengativas. Del seno mismo de
las Cortes, un grupo de 69 diputados dirigía al rey el manifiesto de los
«persas», que, al abogar por la restauración de las antiguas leyes
fundamentales, atacaba en su raíz al sistema constitucional. Por fin, el 4
de mayo de 1814, el rey se definió. El famoso decreto de Valencia prometía
tiempos felices, Cortes tradicionales y gobierno justo e ilustrado sobre
la base del régimen existente en 1808. Pero no fueron estas promesas
incumplidas lo que se impuso, sino, más bien, la repulsa a todas las
innovaciones de las «mal llamadas Cortes» y la persecución a los
prohombres de aquellas reformas, que quedaban convertidos en reos de lesa
majestad divina y humana. Se daba así paso a una época sombría de la
historia de España, a un fatal retroceso, a un encono de nuestras divisiones
domésticas, a un camino sin salida, que volverá a desandarse en el trienio
constitucional, para reemprenderse de nuevo. La Iglesia, profundamente
incrustada en la sociedad española, se verá arrastrada por el torbellino
político de las luchas civiles, para desdicha propia y sufrimiento del
católico pueblo español.
2.
La situación religiosa de
la posguerra
Fernando VII recibía un país desolado por los
desastres de la guerra. Frente a él, que se había empeñado en gobernar con un
sistema absoluto y personalista, se erguían los terribles problemas de una
posguerra con la que, además de los desastres causados por el conflicto internacional,
se unían las tensiones ideológicas y sociales de una controversia política
mal resuelta.
La Iglesia había padecido también profundas
heridas en sus bienes, instituciones y cuerpos clericales. Los franceses habían
destruido templos. La plata de las iglesias y catedrales se habían esfumado por
las exacciones de los franceses o las entregas voluntarias o forzadas
hechas al Gobierno patriótico. Los conventos habían quedado destruidos,
saqueados o destrozados en gran parte de España. Los seis años de
la guerra habían vaciado los seminarios y despoblado los claustros.
Durante ese tiempo no había habido nombramientos episcopales. Al venir el
rey existían 21 sedes vacantes, multitud de parroquias sin pastor
y numerosas prebendas y cargos eclesiásticos en descubierto, pues los
que habían sido nombrados por el intruso habían tenido que
abandonarlos. Los religiosos eran los que más habían sufrido. Suprimidos
por los afrancesados y repuestos sólo a medias por los liberales, eran
pocos los que habían logrado restablecer la vida religiosa en conventos
medio arruinados. En los países ocupados por los franceses, la mayor parte
de los religiosos vagaban por pueblos y ciudades como grey dispersa,
empleados unos como ecónomos de parroquias y capellanes militares y ocupados
otros en oficios ajenos a su estado. Muchos se habían secularizado durante la
dominación francesa y no pocos habían quedado tocados por la afición al mundo,
y no tenían ganas ni fuerza para reanudar la austera vida religiosa.
Seis años de guerra habían hecho impacto también
en la moralidad y en las ideas. La guerra había hecho desbordar odios y
pasiones incontroladas. Los innovadores afrancesados y liberales habían vertido
ideas políticas y religiosas hasta entonces vedadas en España. La Iglesia,
por boca de sus dirigentes, se presentó ante el rey como la principal
acreedora, alegando el carácter de cruzada que había dado al
levantamiento y, al mismo tiempo, como la mayor víctima de los
afrancesados y liberales. Como en el drama de Calderón, la religión, desmayada,
tendía su mano al rey en busca de auxilio. El rey se lo prestó con
resuelta generosidad. Corrían por Europa tiempos de restauración política y
religiosa; nada tiene de extraño que el rey se acomodara a ellos. Al hacerlo
cumplía una deuda de gratitud con la Iglesia, satisfacía su piedad personal y
lograba un apoyo político de enorme entidad para su trono absoluto.
Los presupuestos ideológicos de la restauración se
basaban en la estrecha alianza del Trono y el Altar. Esta colaboración de los
dos poderes había sido normal en los siglos anteriores, en los que existía paz
social e identidad general de criterios políticos. Pero desde que las Cortes de
Cádiz habían dado un nuevo sentido al trono y habían iniciado una tímida
reforma de la Iglesia, la nueva alianza del Trono y el Altar cobraba un
sentido partidista a favor del absolutismo político y en contra de las
nacientes doctrinas liberales. En el decreto del 4 de mayo, el rey hacía
basar la felicidad de sus vasallos en la restauración de un trono y un
altar, «estrechamente unidos en indisoluble lazo». Pero se trataba de un
trono absoluto, basado en el legitimismo dinástico de origen divino, y de un
altar concebido con todos los aderezos, privilegios e inmunidades de la
Iglesia antigua.
La Iglesia oficial, fortalecida con los nuevos
nombramientos de personas adictas al realismo, se identificó más de lo justo
con el absolutismo restaurado. La colaboración no se limitó a una participación
en la tarea de la reconstrucción nacional, sino que se extendió al campo
de las ideas y de la propaganda realista mediante una sacralización del
poder real y la correspondiente condena del sistema liberal. La teología política
absolutista descansa en unos presupuestos tan simples y rotundos como carentes
de solidez. Algunos predicadores, obispos y escritores realistas confunden el
Trono y el Altar en una misma apologética. Partiendo de principios
abstractos, olvidan las circunstancias históricas, las disculpas
ambientales y las complejidades del ser humano, y aplican sus teorías
—adobadas con los mitos antirrevolucionarios— a los protagonistas vivientes, a
los que encuadran en una tajante división de buenos y malos, piadosos e impíos.
El rey es exaltado con las más pastosas adulaciones, como portador de
todas las virtudes, mientras los afrancesados y liberales, más los segundos que
los primeros, reciben los mayores denuestos. El sistema liberal queda
anatematizado como algo radicalmente perverso; es una «falsa filosofía» nacida
del enciclopedismo, del jansenismo y del ateísmo. La doctrina de la
soberanía popular es, además, una herejía, pues siendo un mismo Dios el
autor de la soberanía temporal y de la espiritual, tanto le ofende el que ataca
a la una como a la otra. «El Trono y el Altar —dirá el P. Vélez— gravitan
sobre unas mismas bases. Poco importa que una mano quiera sostener
aquél, si con la otra derriba el apoyo en que se sostienen los dos». La
aplicación de este principio la expresa el arzobispo de Burgos condenando
a los liberales, que han conspirado «contra la respetable soberanía
de nuestro rey y señor, que nos ha sido dado por el mismo Dios para
que reine y gobierne esta monarquía; extendiendo sacrílegamente sus manos,
acciones y fuerzas contra Cristo el Señor». Y el obispo de Badajoz llegará a
afirmar que «las opiniones que se dicen políticas relativas a la forma de
gobierno, al reconocimiento y obediencia a nuestro rey, son expresamente
contrarias a la doctrina revelada, que prescribe a los pueblos el respeto, la
obediencia y amor a sus príncipes o soberanos; que los deben reverenciar,
como puestos por Dios, y que no están las naciones en libertad para elegir otro
rey ni otra forma de gobierno, aun cuando por desgracia fuesen díscolos o
tiranos». Bajo tales presupuestos, los liberales son considerados como
«cismático-políticos y herejes subversores del Estado» y «misioneros de
Satanás». Establecida así la identificación del Trono y el Altar, deduce
el obispo de Tarazona que «el que es reo en opiniones políticas, si no lo
es, no está lejos de serlo en opiniones religiosas». Al fanatismo de los
secuaces del «sagrado código» seguía otro nuevo fanatismo: el de los devotos
del «idolatrado» Fernando. A un ídolo sucedía otro, y a unas promesas,
otras. Para suavizar las acres censuras contra los promotores del régimen
caído, se vertían nuevas promesas de felicidad. Dios había salvado a
España; «por una especie de milagro», volvía ésta a ser una nación
privilegiada, en la que un arco iris de paz cobija a los españoles, como
una gran familia en torno a su soberano.
3.
Los auxiliares religiosos
de la restauración política
El rey encontró en las jerarquías de la Iglesia
magníficos auxiliares para su labor restauradora. Supuesta la estructura
jerárquica de la Iglesia, la cooperación clerical quedaba asegurada si se
conseguían unos mandos eclesiásticos adictos. El derecho de presentación a
las sedes episcopales facilitaba extraordinariamente la cuestión, teniendo
en cuenta que durante la guerra habían quedado muchas diócesis
vacantes por fallecimiento de los titulares y que durante el sexenio
habían de morir otros tantos. La bula Inter graviores otorgaba al monarca, igualmente, el derecho de presentación para los cargos
supremos de las órdenes religiosas.
Pocos eran los obispos que habían manifestado un
decidido apoyo al rey José. Los más destacados entre ellos —Arce, Santander y
Amat— aceptaron la renuncia que el papa les propuso a instancias del rey.
El cardenal Borbón fue respetado, pose a sus aficiones liberales, y
no causó problemas. En general, los antiguos obispos se destacaban por sus
aficiones realistas. Los que más se habían señalado por su oposición a la
política liberal fueron ascendidos a mejores sedes, como Arias Teijeiro, Alvarez de la Palma, Dueña y Mon,
que firmaron la pastoral de Mallorca.
A ellos no tardarían en añadirse los diputados de
las Cortes de Cádiz que habían defendido los derechos del rey y la Inquisición,
como Inguanzo, Ros, Lera, Cañedo, Esteban, Creus y
López; o los que firmaron el manifiesto de los «persas», como Roda, Ceruelo y Castillón. Destacados escritores realistas como
Rentería, Strauch y Vélez habían de reforzar las
tintas absolutistas del equipo episcopal.
No puede negárseles celo religioso ni dotes
pastorales e intelectuales, pero es cierto que en conjunto fueron instrumentos
dóciles a las directrices de la política absolutista. Cabe distinguir, sin
embargo, matices en el comportamiento de estos obispos con relación a los
perseguidos liberales. Las respuestas que dieron a la consulta que se les hizo
en 1817 sobre la oportunidad de conceder una amnistía general son muy
significativas. Parece que, en conjunto, los obispos se mostraron más
intransigentes que los capitanes generales. Pero sus respuestas nos
revelan una notable independencia de juicio, una gran conciencia de su
responsabilidad pastoral y, al mismo tiempo, una diversidad de criterios
mayor de la que podía pensarse. Existe un bloque de 23 obispos que se
inclinan por la negativa a la amnistía; algunos con gran dureza, entre
los que se cuentan casi todos los que fueron diputados. Pero frente a
ellos hay que situar a 15 que se inclinan por la amnistía. No es raro
que figuren entre éstos el afrancesado obispo de Córdoba, Trevilla, y el
liberal cardenal Borbón. Las razones que alegan para la amnistía
general son, sin embargo, altamente evangélicas. También el cardenal
Quevedo, obispo de Orense, aboga por la amnistía, lo que confirma, en su
caso, su fama de virtud. Entre ambos bloques hay un grupo intermedio
de 11 obispos que sugieren una amnistía con restricciones,
distinguiendo dos clases de liberales o afrancesados. Aunque la mayoría de
los obispos se inclinan por negar la amnistía a los liberales más convencidos,
no puede ignorarse la existencia de un grupo dispuesto a correr un
velo sobre el pasado y a patrocinar una reconciliación general de todos
los españoles como base indispensable para la reconstrucción del país.
Es probable que este porcentaje fuera, si cabe, más numeroso en el
resto del clero.
Por debajo de los obispos existían puestos
vacantes de prebendas, canonjías y beneficios, con los que el rey pudo premiar
a eclesiásticos beneméritos de la causa patriótica o realista. Parece
cierto que en estos cargos se filtraron personas poco recomendables, que
darían pie a las acusaciones de nepotismo y favoritismo. El olor de las
prebendas atrajo a la corte a una nube de eclesiásticos ambiciosos, que
obligaron al rey a poner coto a sus importunaciones.
4.
La restauración religiosa,
decretada desde el Trono
Así como el sistema constitucional pretendió
acompañar la reforma política con una reforma religiosa, así también la restauración
del absolutismo exigía la correspondiente restauración eclesiástica. También
en la Europa restaurada se hicieron las adecuadas restauraciones
religiosas. Pero en estas restauraciones no se hizo tabla rasa de todas
las innovaciones revolucionarias precedentes, sino que —imitando en esto a
Napoleón— cada nación estableció una nueva planta económica y administrativa
para la Iglesia sobre la base de unos nuevos concordatos con Pío VII, que,
siempre conciliador y transigente, supo renunciar a los bienes eclesiásticos
usurpados y aceptar nuevas demarcaciones de diócesis y parroquias a cambio
de asegurar la confirmación pontificia de los obispos. Surgieron así unas
iglesias liberadas de lastres arcaicos; más pobres, pero más purificadas,
más acomodadas a los nuevos tiempos y más unidas al romano pontífice. No se
hizo así en España. No ya las profundas reformas de los afrancesados, pero
ni siquiera las tímidas de los liberales fueron tenidas en cuenta. Seguía
todavía hablándose de una reforma necesaria de la Iglesia, pero se entendía
bajo el supuesto de una restauración de bienes, privilegios e inmunidades.
Ni el rey ni la jerarquía sintieron, pues, la necesidad de hacer un nuevo
concordato, ni escucharon las sugerencias de remediar los males de la
Iglesia mediante la convocatoria de concilios provinciales o de un
concilio nacional, del que, por otra parte, y dado el talante de la
mayoría del episcopado, pocas innovaciones podían esperarse. La
restauración de la Iglesia de España consistió, fundamentalmente, en
derogar todas las innovaciones y reponer el estado eclesiástico a la
situación en que se hallaba antes de la guerra.
Establecida la alianza entre el Trono y el Altar,
todas las iniciativas de restauración de la Iglesia partieron del rey,
secundado por sus ministros y consejeros, plegados siempre a sus deseos. La
jerarquía eclesiástica actuó como dócil instrumento, acogiendo con entusiasmo
las reformas que se ajustaban a sus deseos y cooperando generosamente
con las que exigían sacrificios económicos. El contenido de los decretos
restauradores obedece al esquema de otorgar favores a la Iglesia a
cambio de pedirle su colaboración y servicios. Durante los dos primeros
años, esos favores se traducen en una serie de disposiciones
restauradoras que vuelven a poner en vigor las instituciones o
establecimientos eclesiásticos que habían sido suprimidos o modificados por la
revolución, a los que se añadió el restablecimiento de la Compañía de
Jesús. La estrecha cooperación eclesiástica a la restauración política se reforzó
en aquellos primeros años con la petición expresa de un apoyo moral y
propagandístico. A partir de 1817, la petición de colaboración se extendió
al terreno económico, en un intento de hacer participar a la Iglesia en
las cargas del Estado.
La reducción de los conventos ordenada por las
Cortes era uno de los problemas más candentes y estaba en plena efervescencia
cuando el rey volvió a España. Los decretos restauradores no se hicieron
esperar. El 20 de mayo de 1814 ordenó el rey la devolución a los regulares
de «todos los conventos con sus propiedades y cuanto les corresponda», disposición que tres días más tarde se extendía también
a las religiosas. Justificaba el rey esta decisión aludiendo a la miseria
de los religiosos, al escándalo que padecía el pueblo viéndolos errantes,
a las ventajas de la Iglesia y del Estado y a la «notoria injusticia» con
que les trataron «los bárbaros opresores de la Patria, que conspiraron al
exterminio de tan recomendables corporaciones, como opuestos a su
religiosidad y a la ejecución de sus planes tiránicos».
El restablecimiento de los conventos se hizo sin
problemas en lo relativo a la devolución de los edificios y propiedades; pero
no sucedió lo mismo al intentar reducir al claustro a los religiosos
errantes, secularizados o empleados en el clero secular. La dispersión de los
religiosos ocasionada por la guerra y las ideas antimonásticas divulgadas por la prensa liberal habían agitado las conciencias de los
religiosos de forma muy variable; unos se habían reafirmado en su vocación
y otros la habían perdido. Para estos últimos, la vida libre de la
dispersión o la vida independiente de sus cargos parroquiales les habían
hecho perder la afición a la vida religiosa. Durante la guerra, algunos de
estos religiosos habían obtenido en algunas diócesis una secularización
despachada por los ordinarios. La Santa Sede declaró nula esta clase de
secularizaciones. En vista de ello, algunos secularizados intentaron
legalizar su situación; pero a ello se opusieron algunos
prelados, especialmente el de Valencia, donde se habían despachado
numerosas secularizaciones ilegales cuando la diócesis estaba en sede vacante.
No pocos exclaustrados se resistían a volver al convento hasta haber obtenido
una secularización en regla; pero a ello se opusieron tenazmente el
Gobierno y los superiores. Para frenar la desbandada de los frailes, el
rey ordenó el retorno al convento de todos los exclaustrados y mandó
retener las bulas de secularización que habían sido gestionadas en Roma
por los interesados al margen de la Agencia de Preces (circular de
29-9-1814). Este retorno forzado al convento al que fueron sometidos
muchos religiosos descontentos había de traer necesariamente fatales
resultados. La paz de los claustros quedaba seriamente comprometida. Las
divisiones domésticas y políticas sólo pudieron quedar disimuladas en las
épocas absolutistas, pero no en las liberales.
La bula Inter graviores,
que estipulaba la autonomía en el gobierno supremo de las órdenes religiosas en
los dominios españoles, se convirtió en un magnífico instrumento en manos del
rey para controlar y dirigir a los religiosos en beneficio de su política.
El rey nombró como generales o vicarios a hombres destacados por su celo
reformador y su fervor monárquico. Estos se esforzaron en reconstruir a
sus religiones colocando en los puestos claves de la jerarquía y de la
docencia a hombres de probada confianza. La pirámide de mandos quedaba así
férreamente controlada; pero bajo aquella uniformidad exterior aparecían
problemas y divisiones internas.
A pesar de la protección del Estado y de la
reapertura de los noviciados, las órdenes religiosas no lograron recuperar el
esplendor que tuvieron antes de la guerra. Había entonces 49.365 religiosos en
2.051 conventos. En 1820 estas cifras habían descendido a 33.546 y
2.012 respectivamente. Los conventos seguían siendo casi los mismos; pero los
religiosos habían descendido considerablemente. Uno de los servicios que el rey
les pidió fue el establecimiento de «escuelas caritativas de primera
educación para instruir en la doctrina cristiana, en las buenas costumbres
y en las primeras letras a los hijos de los pobres hasta la edad de diez o
doce años, procurándoles el alimento y vestuario correspondientes a su pobreza»
(19-11-1815). El rey justificó esta laudable iniciativa en los apuros del
erario, en la base caritativa de los institutos religiosos y en la justa
correspondencia de éstos a las limosnas de los pueblos y a los favores
regios. La respuesta de los religiosos debió de ser satisfactoria, pues al
año siguiente, cuando el rey pidió a las monjas que establecieran
parecidas escuelas para las niñas (8-7-1816), afirmó que los religiosos
«correspondieron inmediatamente a mis deseos con un celo y una actividad
que prometen los mejores efectos».
El restablecimiento de la Compañía de Jesús merece
especial atención y encierra un profundo significado. En la mente de los
clásicos de la restauración europea se había extendido la idea de que los
últimos desastres revolucionarios y el triunfo de la impiedad se debían al
injusto exterminio que la Compañía había sufrido en el siglo XVIII. Pío
VII, apenas libre de su exilio, restableció la Orden el 7 de agosto de
1814 por la bula Sollicitudo omnium ecclesiarum, e invitó
a los monarcas católicos a establecerla en sus países. El restablecimiento
de la Compañía se presentaba como la reparación de una injusticia, al mismo
tiempo que se cifraban en ella excesivas esperanzas como el medio
imprescindible y suficiente para detener el avance de la «falsa filosofía»
y para implantar la educación cristiana de la juventud. También en España
cundieron las apologías de los jesuítas en la
prensa realista. Numerosos ayuntamientos, cabildos y obispos elevaron
solicitudes al rey, a quien el papa, por su parte, animaba a dar este
paso. A estas solicitudes y razonamientos se unieron las favorables
insinuaciones del confesor del rey, Cristóbal Bencomo. El restablecimiento
de la Compañía se presentó, además, como un refuerzo político de gran
eficacia para asegurar el respeto hacia el trono absoluto. Todas estas ideas de
orden religioso y político pesaron en el ánimo de Fernando VII más que el
respeto reverencial hacia Carlos III.
El rey, sin esperar el dictamen del Consejo, se
adelantó a restablecer parcialmente la Compañía en España, en los pueblos que
la hubieran pedido (29-5-1815). En el mes de agosto, y a petición del
Consejo de Indias, la restablecía en los dominios de Ultramar. Ambos
decretos contienen un amplio preámbulo, que bien puede considerarse como
una ardiente apología de la Compañía y una vindicación de la misma
frente a las falsas imputaciones de sus antiguos detractores, en los que
veía el rey a unos enemigos del Trono y el Altar, «porque si la
Compañía acabó con el triunfo de la impiedad, del mismo modo y por el
mismo impulso se ha visto en la misma época desaparecer muchos tronos». El
29 de octubre creó el rey una junta de ministros con autoridad y jurisdicción
para realizar con prontitud el restablecimiento. El respeto a la memoria de
Carlos III y la importancia del asunto hicieron que el rey, antes de
decretar el restablecimiento total de la Orden, pidiera el parecer del Consejo
Real. El rey tenía positivo interés en acelerar este trámite, cuyo resultado
estaba, por otra parte, condicionado a sus deseos. El Consejo, sin
embargo, tardó bastante en evacuar la consulta, en la que se aconsejaba el
restablecimiento de la Compañía, pero con una serie de limitaciones y
cortapisas de rancio sabor regalista. El rey no las tuvo en cuenta, y el 3
de mayo de 1816 extendió el restablecimiento de la Orden, de forma general
y sin limitaciones, a todos sus dominios.
El restablecimiento fue, ante todo, obra de la
iniciativa personal de Fernando VII, que fue desde entonces venerado por los
jesuitas como un segundo padre. Los fines que él se prometía eran
espirituales y políticos. El decreto de restauración para América afirma que
los viejos jesuitas «pueden ser, para la tranquilidad de sus países, el
remedio más pronto y poderoso de cuantos se han empleado al logro de este
intento y el más eficaz para recuperar, por medio de su enseñanza y
predicación, los bienes espirituales, que con su falta han disminuido».
También en España se pensaba que la Compañía había de ser un firme
puntal para el trono, tambaleante ante las arremetidas de las revoluciones
y pronunciamientos. Así pensaban los grandes protectores de la Compañía
restaurada. Los antiguos jesuítas que formaron la
renacida Provincia de España eran, sin embargo, un grupito de poco más de cien
ancianos octogenarios, cuyo único afán era dotar a la Orden de una base de
pervivencia y poner en marcha los colegios que les encomendaban. Es lógico
que aceptaran entusiasmados la generosa oferta del rey, como habrían
aceptado la de las Cortes, a las que algunos habían apelado en 1812; pero
no tenían ambiciones políticas. Sin embargo, la nueva Compañía, a pesar de su
pequeñez, en nada comparable a la grandeza de la antigua, arrastrará
siempre, a los ojos de los liberales, el estigma, para ellos insoportable,
de haber sido restablecida por un poder absoluto. En la óptica liberal,
este vicio de origen de los jesuitas será la causa de las persecuciones
sistemáticas que el liberalismo desencadenará contra la Orden a lo largo
del siglo XIX.
Los ancianos jesuitas, al mando del comisario, P.
Zúñiga, derrocharon una actividad y un entusiasmo impropios de su edad y de sus
achaques. Les era imposible atender a las numerosas solicitudes de los pueblos,
y, por otra parte, el intervencionismo de la Junta de restablecimiento, que
administraba las reliquias de las antiguas temporalidades, les restaba
independencia económica. Así y todo, lograron poner en marcha durante el
sexenio 16 casas en España y 3 en Méjico, dedicadas fundamentalmente a la
enseñanza. Los novicios entraban a mansalva, de modo que en 1820 había 400 jesuítas, de los que sólo 50 eran de los antiguos.
Entre los decretos restauradores no podía faltar
el que volvía a dar vida a la Inquisición, tan combatida por los reformistas.
El 21 de julio de 1814 quedó restablecido el Consejo del Santo Oficio con
todos sus tribunales, conforme a las ordenanzas con que se gobernaban en
1808; el 15 de agosto se ordenaba a los intendentes la devolución de todos
los bienes de la Inquisición que detentaba el Crédito Público; y el 31
de julio de 1815 se urgía a las autoridades de América la protección a
los tribunales de la Inquisición en aquellos países donde su ejercicio
había quedado entorpecido. Estos decretos, como de costumbre, aparecen
penetrados de ideología político-religiosa. La Inquisición se presenta
como un poderoso instrumento para lograr la unión de los ánimos, «como
el medio más a propósito para preservar a mis súbditos de
disensiones intestinas y mantenerlos en sosiego y tranquilidad». Subyace
en el fondo la concepción de que el disidente religioso de la iglesia
oficial es, al mismo tiempo y por el mismo hecho, reo de Estado.
Indirectamente y como contrapartida, se asienta el criterio de que el
disidente de la política estatal o el promotor de «opiniones perniciosas» es
también un sectario de la herejía, y queda, por consiguiente, sujeto a la
vigilancia del Santo Oficio. Y de hecho así fue. El cometido primordial de
la caduca Inquisición durante el sexenio fue la desarticulación de las
sociedades secretas, a las que, por otra parte, se adhirieron con fervor
de neófito los acosados liberales, no tanto por afición a las doctrinas
heterodoxas cuanto, más bien, como cenáculos de agitación política. Las
sociedades secretas, especialmente la masonería, ofrecían a los disidentes
unas organizaciones en las que el secretismo, la vinculación jurada de
los miembros y las conexiones internacionales se convertían en
magnífico instrumento para llevar adelante sus planes subversivos.
Además de la persecución de las sociedades
secretas, y, en concreto, de la masonería, cumplió el Santo Oficio un segundo
objetivo, íntimamente relacionado con el anterior: la condena de los escritos
contrarios a la religión y al Estado producidos por «el desenfreno de
escribir, autorizado por la libertad de imprenta» (edicto de 22-7-1815).
La lista de obras prohibidas entre las publicadas en los últimos años, no
deja de ser impresionante. Aparecen allí 189 títulos, desde colecciones
enteras de periódicos hasta hojas sueltas. Estaba claro el afán de
erradicar no ya los escritos contra la Inquisición o a favor de determinadas
reformas eclesiásticas, pero aun los puramente políticos, como los
catecismos constitucionales o la Teoría de las Cortes, de Martínez Marina.
Poco pueden extrañarnos estas prohibiciones, cuando previamente, y al
margen de la Inquisición, el rey había prohibido todos los periódicos para
evitar «desahogos y contestaciones personales», a excepción de la Gaceta y
el Diario de Madrid, y había impuesto duras condiciones para la edición y
circulación de libros (25-4 y 17-5-1815). A los abusos de escribir se quería
poner remedio con el abuso opuesto de coartar la nefasta manía de pensar.
El cándido deseo del rey de que en adelante no hubiera más serviles ni
liberales, no respondía a la realidad, como lo demostraban los sonados y
crónicos pronunciamientos, las sordas maquinaciones de las sociedades
secretas y la difusión subterránea de los escritos subversivos. Para contener
estas maquinaciones no bastaron ni el aparato del Santo Oficio, cuyos
inquisidores se pavoneaban con ostentosas cruces y veneras como cruzados
de una orden militar, ni sus excomuniones, ni sus ofertas de una
misericordiosa indulgencia (5-6-1815).
La supresión de todas las innovaciones de las
Cortes corrió pareja con la reposición de todos los organismos administrativos
y judiciales antiguos: rentas provinciales, señoríos y consejos. Entre
éstos no podía faltar el de las órdenes militares, con sus dos salas de
gobierno y de justicia, y la protectoría de las iglesias de sus
territorios con los pingües recursos territoriales y señoriales de sus
encomiendas (8-9-1814). Eran una antigualla medieval que sólo se sostenía
por los intereses que reportaba a la Corona (el rey era maestre de las órdenes
españolas y los grandes prioratos de San Juan estaban anejos a vástagos de
la familia real) y por la vanidad y el lucro que producían a los miembros
de la nobleza a los que se destinaban. De militar sólo tenían el nombre
aquellas órdenes; y de religioso, el origen papal de su fundación y la
jurisdicción eclesiástica privativa sobre determinados territorios, a
menudo muy dispersos, y sobre los conventos de freires y comendadoras. La
reposición de las órdenes militares a su prístino estado es más bien
un restablecimiento nobiliar que religioso. El
ruidoso pleito promovido entre los infantes D. Carlos y D. Sebastián en torno a
los derechos sobre el gran priorato de Castilla de la Orden de San Juan es
sólo uno de los muchos lances suscitados a consecuencia de los señoríos
eclesiásticos, donde los intereses temporales prevalecían sobre la
cobertura espiritual de que estaban revestidos.
5.
Cooperación de la Iglesia
en el restablecimiento de la unión de los ánimos, la moralidad y la beneficencia
A las medidas restauradoras que hemos estudiado
debía acompañar, lógicamente, una cooperación de la Iglesia en las más variadas
necesidades del Estado. La unión del Trono y el Altar presupone la confluencia
de unos servicios y ayudas mutuas. La concepción ilustrada de una Iglesia
útil a la sociedad era por entonces un sentir común, que se veía reforzado
por las necesidades de la Patria y por la obligación de corresponder a los
favores recibidos del Estado absolutista. El rey pidió, pues, la colaboración
de la Iglesia con frecuencia, espontaneidad y amplitud. La colaboración
exigida no se redujo a los campos peculiares de la actividad pastoral, como la
vigilancia de la ortodoxia, la corrección de costumbres o los servicios caritativos
de la educación y la beneficencia, sino que se extendió también a la
prestación de auxilios económicos que apuntalaran la quebrantada hacienda
pública.
La cooperación doctrinal suponía una ayuda
formidable para el afianzamiento del trono restaurado. Ya antes de la venida
del rey, eclesiásticos como el P. Agustín de Castro o el P. Manuel Martínez
habían contribuido a ello en la prensa. Pero todavía más eficaz resultaba
en aquellos tiempos el uso del púlpito, que seguía siendo el único lugar
de aprendizaje para muchos españoles, donde las ideas quedaban reforzadas por
la autoridad religiosa del orador sagrado. Consciente el rey Fernando del
servicio que le podía prestar en este campo el estamento clerical, se
apresuró a solicitar la colaboración de los obispos para que pusieran todo
su celo en lograr «que sus respectivos súbditos guarden y observen en sus
acciones, opiniones y escritos la verdadera y sana doctrina» (24-5-1814).
Por el contexto del decreto, se ve que el rey pretende superar la escisión
política, que ha cundido por obra de «algunos seducidos de opiniones
perjudiciales a la religión y el Estado». Los obispos deben, por tanto,
prohibir toda clase de asociaciones perjudiciales a la Iglesia y al Estado
y elegir para maestros de los seminarios y para los cargos eclesiásticos a
personas no imbuidas de ideas peligrosas. De esta manera se ponía un dique a
las doctrinas liberales, eliminando a sus simpatizantes y propagandistas.
Quedó, pues, el púlpito convertido en monopolio de los predicadores
absolutistas; a veces tan exaltados e intemperantes, que suscitaban efectos
contrarios entre sus oyentes. Pero el rey tampoco quería este tipo de
propaganda apasionada, que enconaba todavía más la división de los
españoles, y mandó que los oradores se limitaran a exponer las doctrinas
evangélicas y a corregir los vicios (12-4-1815).
Grande era la labor que tenían que hacer los
eclesiásticos en la corrección de las costumbres. Los contemporáneos nos han
dejado numerosos testimonios de la mudanza sufrida en este punto por la
sociedad española. Externamente había quedado restablecida la piedad
tradicional. El reinado de Fernando se abrió con una rogativa nacional. Los
aniversarios de su retorno o las victorias más sonadas sobre los
insurgentes americanos se celebraron con solemnes Te Deum.
Las novenas, los triduos, las cofradías, procesiones y cuarenta horas
entretenían los ocios de los españoles, a quienes, además de los
periódicos, se había prohibido las máscaras y los teatros de comedias
(22-2-1815). La religiosidad tradicional había recobrado el ritmo fastuoso de
antaño l4. Y, sin embargo, las autoridades civiles y religiosas
lamentaban una corrupción casi general de costumbres 15. Los
remedios señalados para atajar estos males los había señalado ya el rey en
un decreto de 1814: los obispos debían escribir pastorales, los párrocos
debían predicar en la misa la doctrina cristiana tres veces por semana,
los religiosos debían contribuir con su celo al mismo fin y todos los
prelados debían enviar misiones a todos los pueblos de sus diócesis, incluso a
la Corte, «con la prontitud que exige la gravedad del mal y la urgencia del
remedio» (9-10-1814). Todos eran, indudablemente, medios muy conformes con la
tarea pastoral del clero y apuntaban a las soluciones más eficaces: la
diligencia y edificación del clero, la instrucción religiosa y la
purificación de las conciencias por medio de las misiones populares. Pero estos
esfuerzos no dieron el fruto deseado, pues persistía el relajamiento
moral, consistente, según un decreto real, en «voluntarias separaciones de
matrimonios y vida licenciosa de los cónyuges de algunos de ellos; por
amancebamientos, también públicos, de personas solteras y por la inobservancia
de las fiestas eclesiásticas; y, asimismo, las palabras obscenas, las injurias
hechas a los ministros de la religión, y el desprecio con que se habla de
ellos, y las irreverencias en el templo» (22-2-1815). La infidelidad
matrimonial y la pérdida de respeto a lo sagrado son los primeros síntomas
del resquebrajamiento de la moral tradicional y de la concepción religiosa
de la vida. El libertinaje y la irreligiosidad, los dos vicios capitales
que tanto escandalizarán a los devotos del siglo XIX, son constatados ya
en plena época de unión del Trono y el Altar. Las autoridades realistas
ponen la causa de estos desenfrenos en el desorden de la guerra y en el
trastorno de ideas producido por los innovadores. El Estado católico
absolutista no puede quedar indiferente ante la conducta moral de sus súbditos;
por eso urge a las autoridades eclesiásticas a refrenar los vicios, y, ante la
persistencia de éstos, manda a los jueces reales que cooperen con los
sacerdotes a realizar el arreglo de costumbres y a evitar los escándalos
públicos (10-3-1818). Síntoma muy claro de la relajación de las costumbres, y
al mismo tiempo de la crisis económica y social, era la proliferación del
bandidaje, verdadero cáncer de la España romántica, que, aunque había
aparecido ya en el reinado de Carlos IV, cobraba ahora un inusitado vigor.
También se pidió la colaboración de la Iglesia en
funciones caritativas de carácter social. Aparte de los tradicionales centros
de educación y enseñanza sostenidos con el personal y los bienes
eclesiásticos, se pidió a los religiosos, como sabemos, que abrieran
escuelas de primeras letras; y se invitó a las autoridades eclesiásticas a
colaborar en la dirección y el sostenimiento de varios establecimientos de
beneficencia, pues los buenos deseos del rey se veían, como siempre,
obstaculizados por la falta de recursos. El Gobierno absolutista nunca
disimuló las calamidades que sufría el país. Le dolía al rey especialmente
la destrucción y miseria de las casas de misericordia, y para sostenerlas
restableció el fondo pío beneficial, formado con la décima parte de los frutos
anuales de las prebendas de nombramiento real (15-11-1814), y encargó a los
obispos que velaran sobre su régimen gubernativo y económico (septiembre
de 1816). Los establecimientos caritativos de Madrid fueron objeto de
especiales desvelos: el hospital general, la casa de expósitos, el hospicio,
la inclusa, el colegio de los desamparados y el hospital de mujeres
fueron dotados con fondos procedentes del fondo pío beneficial y con las
rentas o pensiones de algunas mitras.
También se organizó la hospitalidad domiciliaria
(asistencia médica gratuita) en los barrios más pobres de la capital con los
fondos del indulto cuadragesimal. La Iglesia contribuyó con gusto a estas
empresas, que siempre consideró como propias, y no faltaron las
iniciativas generosas de prelados que se destacaron por su espíritu de caridad,
como el obispo de Orense, D. Pedro Quevedo, o el de Pamplona, D. Joaquín Uriz.
Las estructuras económicas podían ser viciosas y
anticuadas, pero es indudable que gran parte de las rentas eclesiásticas venían
a revertir, por uno u otro conducto, en el alivio de las clases necesitadas
y en la atención a servicios de utilidad social. La penuria común
azotaba también a las rentas eclesiásticas. El valor de las rentas anuales
de 58 obispados, que en 1802 remontaba, en números redondos, a 52 millones
de reales, había descendido en 1820 a 34 millones. El colapso de la agricultura
ocasionó la ruina de la economía monástica y eclesiástica, que se sostenía
preferentemente sobre fondos rústicos.
Ni es cierto la existencia de un clero opulento,
en contraste con la miseria general; ni que el estamento eclesiástico se
desentendiese de los problemas del país. Cuando el rey pedía la
colaboración a la Iglesia para el resurgimiento material del pueblo, no lo
hacía para vencer resistencias del clero, sino para potenciar la inclinación
caritativa de éste. Así, le vemos acudir, una vez más, a los prelados para
que contribuyan a fomentar la felicidad del reino, a extender la confianza
general y a promover la riqueza en aquella circular del 26 de diciembre de
1815, que es como una convocatoria a un tiempo desesperada y optimista, en
la que el deseo de una España fecunda, rica y feliz se nos antoja un
puro sueño cuando se tiene en cuenta la incapacidad del Antiguo
Régimen para resolver los problemas económicos.
6.
La participación eclesiástica en las cargas de
la Hacienda Pública
A partir de 1816, el interés primordial del Estado
absolutista se polariza en torno a los asuntos económicos y hacendísticos. La
situación económica del país es desastrosa, y la Hacienda Pública, privada de
los recursos de América, se siente incapaz de atender a las urgencias
del Estado y de amortizar la deuda pública. La ordenación de la
Hacienda choca con dos serias dificultades: el colapso económico general y
el mantenimiento de los privilegios del clero y la nobleza. La ruina
del ensayo absolutista ha de buscarse no tanto en la camarilla del rey y
en la revolución de Riego cuanto, más bien, en la incapacidad
intrínseca del sistema del Antiguo Régimen para solucionar con métodos
arcaicos e inadecuados los problemas económicos y hacendísticos. Los
gobernantes absolutistas realizaron denodados esfuerzos por superar el marasmo
económico. En su desesperada búsqueda de recursos, es lógico que los buscaran
donde los había y que impusieran nuevas presiones fiscales sobre los
bienes eclesiásticos, siguiendo una vieja tradición española, que había
culminado en tiempo de Carlos IV. Para compaginar las exacciones
eclesiásticas con las inmunidades del clero, los gobernantes absolutistas
adoptarían el sistema del «donativo», cubriendo con la concesión de bulas
pontificias la cobranza de nuevas contribuciones eclesiásticas, que adquieren
así, teóricamente, el carácter de entregas voluntarias.
El aprovechamiento de los recursos eclesiásticos
por la Hacienda Pública ofrece dos modalidades: en primer lugar, mantenimiento
de todos los recursos eclesiásticos tradicionales percibidos por el Estado
antes de 1808; en segundo lugar, la imposición de nuevos servicios y
contribuciones, especialmente a partir del nuevo sistema de Hacienda
de Garay desde 1817.
Los recursos tradicionales consisten en la
participación en los diezmos, tercias, excusado, noveno, novales, de riego, que
en un conjunto ponían en manos de la Hacienda aproximadamente la mitad de
la recaudación decimal. A esto hay que añadir el producto de las
anualidades y vacantes, el fondo pío benefícial,
el subsidio y los fondos de la bula de cruzada. Las disposiciones
encaminadas a asegurar la cobranza de estos complejos recursos fueron
abundantísimas, y ellas nos revelan, indirectamente, la resistencia y las
defraudaciones con que los pueblos pagaban las rentas decimales y la
irregularidad y diversidad con que algunas de ellas eran administradas. En los
primeros años de la restauración, el respeto a las inmunidades eclesiásticas es
tan grande, que el rey se limita a pedir como un favor algunas ayudas
económicas. Así, le vemos pedir a los cabildos el anticipo de una suma
competente en calidad de reintegro (24-6-1814), exhortar a los superiores
de las órdenes religiosas a que le entreguen durante un año la décima
parte del producto anual de los bienes y rentas de los conventos (julio
1815) o adoptar medios de suavidad para corregir los abusos con que los
cabildos administraban el excusado y el noveno, en perjuicio de la
Real Hacienda. Los recursos de origen eclesiástico entraban, pues, en las
arcas de la Real Hacienda, unos con destino a la Tesorería General, encargada
de cubrir los servicios del Estado, y otros, con destino al Crédito Público,
con objeto de saldar la enorme deuda pública. Entre los
arbitrios consignados al pago de la deuda en el decreto del 13 de octubre
de 1815, la mitad eran de origen eclesiástico. Consistían en la aplicación
de parte de los productos decimales, o de algunas vacantes y pensiones
eclesiásticas, y del producto en renta o venta de algunas fincas
consignadas. La actividad del Crédito Público quedaba, sin embargo,
atascada en un callejón sin salida por la insuficiencia de los recursos, la
sustracción a su dominio de las fincas de las temporalidades y conventos y
la resistencia a implantar una desamortización decidida. El fondo más
consistente era el de las fincas procedentes de obras pías y de la séptima
parte de los bienes eclesiásticos secularizados, cuya venta había sido
concedida por Pío VII a Carlos IV; pero las ventas de estos bienes fueron
mínimas 22. La familia real y la nobleza, por su parte, habrían de
oponer gran resistencia a que se vendieran las fincas de maestrazgos y
encomiendas vacantes.
La situación de la Hacienda era tan caótica y
desesperada, que a principios de 1816 se creó una Junta de Hacienda, presidida
por Ibarra, con el fin de planear nuevos recursos. A finales de aquel año,
las ansias renovadoras del nuevo ministro de Hacienda, Martín de Garay,
vinieron a reforzar las directrices de otros ministros moderados, como Vázquez
Figueroa, León y Pizarro y Campo Sagrado. Garay modificó el proyecto de la
Junta con un nuevo y ambicioso plan, que cuajó en el decreto de 30 de mayo
de 1817. El sistema de Garay contiene un presupuesto de gastos e ingresos y
estriba en tres innovaciones fundamentales: rebaja de gastos en los
ministerios, sustitución de las rentas provinciales por un sistema mixto,
consistente en una contribución directa a la España rural y una imposición
de derechos de puertas a las capitales y puertos, e implantación de una
contribución extraordinaria al clero deducida de los diezmos que
disfrutaban. No es nuestro objetivo estudiar las dificultades que padeció
aquel sistema híbrido, lleno de imprecisiones y vaguedades. Por lo que toca a
la participación eclesiástica, el nuevo sistema fiscal representa la
última frontera que el absolutismo podía alcanzar en su intento de
aprovechar los recursos del clero. Para salvar los principios de la
inmunidad clerical, se acudió al recurso fácil y expedito de pedir bulas
al papa. Pío VII otorgó sin dificultad las cuatro bulas de 15, 16, 17 y 18
de abril de 1817, en las que concedía que todos los bienes territoriales
del estado eclesiástico secular y regular, a excepción de los diezmos no
secularizados y los derechos de estola y pie de altar, quedaran sujetos a
la contribución territorial en igualdad con los seglares; que se otorgara
durante seis años un donativo o subsidio extraordinario de 30 millones,
repartido por tres eclesiásticos; que se aplicaran los fondos de espolios y
vacantes mayores a obligaciones piadosas, y que pudieran ingresar los
frutos y rentas de los beneficios vacantes, el noveno y otras gracias
eclesiásticas bien a la Hacienda, bien al Crédito Público.
Las dos primeras bulas facultaban al rey para
imponer nuevas contribuciones al clero. En consecuencia, quedaba gravado el
clero en sus dos recursos fundamentales: sus fincas y sus diezmos. Las fincas
quedaban sujetas a la contribución territorial en igual proporción que los
seglares, y los diezmos que les quedaban, deducidas las participaciones
usuales del Estado en ellos, sufrían la deducción de los 30 millones, que
eran repartidos y colectados, sin intervención del Gobierno, por una junta
de eclesiásticos compuesta por el colector de espolios, el comisario de
Cruzada y otro eclesiástico. Entre los prolijos razonamientos que preceden al
decreto, se señala como causa principal para estas exacciones las
exigencias de la justicia distributiva y «la imperiosa necesidad de hacer
llevaderas, suaves y menos sensibles las cargas del Estado a mis pueblos y
vasallos». Quedaron, pues, los eclesiásticos incluidos en los cuadernos
que calculaban las partes alícuotas sobre el producto líquido de la riqueza y
en el reparto confeccionado por la Junta Apostólica del donativo. La
precipitación e inexactitud de ambas estadísticas fue general, y las dudas
surgidas fueron tan numerosas, que dieron lugar a una abundante
legislación complementaria.
La alianza del Trono y el Altar no se limitó, por
tanto, a la fácil colaboración ideológica y moral, pues tuvo la contrapartida
de un sacrificio material considerable, que el clero pagó religiosamente,
aunque no faltaron las reticencias propias de todo sacrificio exigido. Las
resistencias de los estamentos privilegiados fueron mayores ante el intento
de solucionar la deuda pública mediante la venta de fincas de
maestrazgos y encomiendas y de aquellas fincas de regulares que
determinase una visita. Cuando se deliberó sobre esta propuesta en el
Consejo Real, el canónigo Hualde la rechazó por su analogía con «las
máximas destructoras del Trono y Altar que se promovieron en las Cortes». El
nuevo decreto sobre los medios para satisfacer la deuda pública, de 5
de agosto de 1818, quedaba convertido en una quimera. Los principios
políticos del absolutismo vedaban la venta las fincas propuestas por
Garay; y aunque se aplicaron nuevos recursos eclesiásticos, como los
productos de dos anualidades desde su primera vacante de las dignidades y
prebendas, el conjunto de los arbitrios era insignificante para enjugar
la enorme deuda.
La pintura que harán los liberales de un clero
opulento, en contraste con la penuria general del sexenio, no es exacta. El
clero, en general, sufrió las consecuencias de la depresión económica, y,
bajo unas exenciones teóricamente respetadas, no quedó eximido de la presión
fiscal. Puede incluso afirmarse que las últimas exacciones le afectaban
especialmente, pues su principal soporte económico se basaba en la
riqueza agrícola, que padecía aguda decadencia. Algunos monasterios se
vieron obligados a hipotecar sus tierras para cubrir los nuevos impuestos.
El clero se sentía agobiado al tener que afrontar la nueva situación
económica. A la larga, los absolutistas habrían acabado con las riquezas
de la Iglesia, lo mismo que los liberales. Con distintos principios políticos y
religiosos, ambos partidos pretendieron servirse de los recursos
eclesiásticos. La única diferencia estaba en que unos hacían despacio y
con bulas lo que otros harán en un instante sin ellas.
Capítulo V
EL TRIENIO CONSTITUCIONAL
(1820-23)
El 7 de marzo de 1820, Fernando VII invitaba a
todos los españoles a caminar con él por la senda constitucional. Parecía que
el sistema liberal había de implantarse definitivamente en España. No
quedaba sino continuar la obra comenzada en las Cortes de Cádiz. La
misma Constitución, los mismos dirigentes liberales, que volvían del
presidio o del exilio cubiertos de gloria, y casi las mismas Cortes, donde
volvieron a aparecer los antiguos doceañistas, reforzados por nuevos
elementos y sin la oposición de los partidarios del realismo, todo, en
fin, parecía garantizar una era de paz y de progreso. Toda la máquina del
Antiguo Régimen se desplomó sin violencia, pues era el mismo rey quien la
derribaba.
Era fácil prever que para la Iglesia comenzaba
también un nuevo período de reorganización al dictado de la protección
constitucional. Los eclesiásticos mostraron, como la mayoría de los
españoles, variadas actitudes ante el cambio de régimen. La mayoría se
mantuvo al principio a la expectativa, flanqueada por dos minorías opuestas: la
de los ardientes partidarios del liberalismo y la de los opuestos
radicalmente a todo género de novedades. El cambio de régimen trajo
consigo un cambio radical en las apreciaciones oficiales: los que durante
seis años habían sido tildados de herejes, eran ahora exaltados como
sabios y beneméritos padres de la Patria, mientras que los que entonces
habían estado en el candelero sufrían toda clase de desconfianzas y
desprecios.
Los primeros meses transcurrieron entre el temor y
la esperanza. El nuncio declaraba solemnemente, en nombre de la Santa Sede, la
indiferencia de la Iglesia en materias de régimen político y exhortaba la
obediencia al nuevo Gobierno. La jura de la Constitución se hizo sin especiales
incidentes en todas las iglesias del reino, y no faltaron sermones ni
pastorales en los que se justificaba con razones religiosas la aceptación del
sagrado código constitucional. No pocos predicadores y prelados lo aceptaban
como a remolque del rey, basando en la voluntad de éste la aceptación del
cambio político; pero tampoco faltaron quienes explicaban a los fieles las
excelencias intrínsecas del nuevo sistema y su fundamento en las doctrinas
sociales del Evangelio. En general, la Iglesia aceptaba la Constitución y
parecía dispuesta a colaborar con los nuevos gobernantes, aunque no manifestaba
aquella explosiva alegría que mostró en la restauración de 1814. Pero no
tardarían en aparecer los primeros nubarrones sobre aquella aurora
constitucional, que muy pronto había de empañarse con formidables
tempestades.
1.
La propaganda anticlerical
y las ideas reformistas
Uno de los factores más llamativos del trienio fue
su potente contenido doctrinal. Los liberales tenían prisa por enlazar con la
obra interrumpida de las Cortes de Cádiz. Sabían que para reformar era preciso
convencer, y como el pueblo, en general, estaba ayuno de ideas liberales,
sintieron la urgente necesidad de ilustrar a las masas en los
nuevos principios. Hasta tal punto sentían esta urgencia, que, a
insinuación de la Junta Consultiva, presidida por el cardenal Borbón, el Gobierno tomó
la peregrina decisión de mandar que los párrocos añadieran la explicación
de un artículo de la Constitución en la homilía de los domingos y días
festivos. Era una manera de doblegar al clero y de someterle a una prueba de
fidelidad, pero también era el único medio de difundir con rapidez el
conocimiento de la Constitución en los ambientes rurales y entre las personas
analfabetas.
Para divulgar en las masas las ideas reformistas,
los liberales emplearon dos medios de propaganda de excepcional importancia: la
prensa y las sociedades patrióticas. Los periódicos y panfletos proliferaron
con inusitada fecundidad al amparo de la libertad de imprenta, a la que la
supresión de la Inquisición (9-3-1820) dejaba el campo libre para la
ilustración de los espíritus. Las sociedades patrióticas, más o
menos secretas, estaban formadas por correligionarios exaltados en torno a
un club o a un café. Sus actividades eran varias: constituían un poder
subterráneo que minaba los organismos gubernativos legales de la España oficial
y al mismo tiempo organizaban y difundían, personal y visiblemente, la
propaganda de sus ideas con el pretexto de dirigir el espíritu público.
El contenido de la prensa era fundamentalmente
político, pero bajo este concepto se incluían muchos aspectos económicos y
religiosos. La Iglesia ofrecía demasiados defectos y arcaísmos
susceptibles de corrección, aparecía como soporte del régimen absoluto que se
quería erradicar y cobijaba a muchos enemigos de los liberales, sobre los que
éstos anhelaban cebar sus ansias de venganza. Además era preciso
preparar los ánimos para que las reformas eclesiásticas de las Cortes no
cayeran en el vacío. El momento era propicio para criticar defectos y
planear reformas. Y no faltaron periodistas sin escrúpulos ni periódicos
reformadores que repitieron la experiencia publicística de Cádiz, sólo que ahora extendida a todas las ciudades de España.
Los periódicos y panfletos pertenecen a varias
familias y talantes dentro del liberalismo. Los había sesudos y moderados, como El Censor, redactado por afrancesados, y exaltados y cínicos, como El
Diario Gaditano, que dirigía el exfraile Clara
Rosa. Pero por lo que toca a las críticas a la Iglesia, aparte del tono,
no existe gran diferencia en su contenido. Podrían distinguirse dos
géneros literarios: el de la sátira despiadada y el de la crítica culta,
reforzada esta última por los grandes nombres de los escritores regalistas
de más prestigio, como Amat, Villanueva y Llorente.
En el terreno de la sátira, nadie superó en
gracejo y popularidad al sacerdote Sebastián Miñano, que inició el género con
sus famosos Lamentos políticos del pobrecito Holgazán. Le siguieron otros
periodistas todavía menos escrupulosos, de tal manera que, a poco de comenzar
el trienio, era poco lo que quedaba por fustigar contra los abusos reales
o fingidos del clero, especialmente si se trataba de beneficiados o de
frailes o contra las riquezas e instituciones eclesiásticas o las rancias
costumbres piadosas de los españoles. Los autores decían que sólo pretendían
corregir abusos, pero el desenfado de su lenguaje, la pintura grotesca que
hacían de las personas e instituciones eclesiásticas y la proclividad a
generalizar los defectos contribuían poderosamente a minar el respeto
tradicional del pueblo a los sacerdotes y las costumbres religiosas. Las
chanzas anticlericales se irán trocando poco a poco en invectivas a medida
que avanzaba el peligro de la reacción realista desde mediados de 1822.
Carácter muy distinto tienen los escritos de los
doctrinarios regalistas, dirigidos a un público más culto y empeñados en
demostrar la competencia del poder civil en la reforma de la disciplina externa
de la Iglesia. En el trienio reaparecen las tres grandes figuras del
regalismo español: Amat, Villanueva y Llorente, representantes,
respectivamente, de tres actitudes dentro del reformismo religioso
español. Amat se muestra irenista, conciliador y moderado en sus
Observaciones pacíficas, aconsejando, por bien de la paz y pese a sus
convicciones, la solución práctica de un concordato con el papa para
arreglar las reformas eclesiásticas. Villanueva aparece endurecido en las
doctrinas clásicas del regalismo en las Cartas de don Roque Leal, escritas
contra el arzobispo de Valencia. Llorente representa la corriente más
radical, pues remedaba en su Constitución religiosa las doctrinas cismáticas de
los constitucionalistas franceses, propugnando una iglesia nacional. Si
exceptuamos las doctrinas disolventes de Llorente, observamos laudables
ideas renovadoras en las doctrinas de los escritores liberales, así como el
afán por retornar a la pureza de la Iglesia primitiva, la búsqueda de
inspiración en las fuentes evangélicas y en la tradición, la difusión de
una religiosidad más interior y sincera y el esfuerzo por acomodar la
organización externa de la Iglesia a las exigencias de la sociedad. Todas
estas aspiraciones apuntaban a una desamortización eclesiástica y a una
reorganización del clero. Los fines eran, en parte, justificables; pero el modo
de conseguirlos venía, en la práctica, a potenciar el intervencionismo
del Estado, con menoscabo de la jurisdicción eclesiástica, y a sacrificar,
en definitiva, la independencia de la Iglesia.
Mucho más alarmantes eran la multitud de escritos
irreligiosos que corrían con total impunidad. Los obispos, para evitar su
difusión pretendían, a falta de la Inquisición, aprovechar la posibilidad de
los tribunales de censura o lanzar excomuniones y listas de libros
prohibidos. Estas actitudes condenatorias no surtieron el efecto deseado
y, desde luego, resultaron totalmente ineficaces contra los diarios anticlericales. Para
contener o refutar las doctrinas regalistas y las aplicaciones que
de ellas hacían las Cortes, el nuncio Giustiniani y los obispos enviaron
numerosas y valientes exposiciones al rey, al Gobierno o al Congreso. Pocas
veces el episcopado español se ha mostrado tan compacto como entonces en
defensa de los derechos de la Iglesia. Pero aquellas apologías, que a menudo
demuestran una ciencia teológica nada vulgar, quedaban archivadas y no
encontraban la deseada difusión. Las autoridades, tan tolerantes con los
escritos regalistas y anticlericales, se mostraron intransigentes frente a toda
publicación que censurase las medidas de las Cortes. Estas decretaron la
expulsión del arzobispo de Valencia, Arias Teijeiro, y la del general de los
capuchinos, P. Solchaga, por haber publicado sus representaciones.
La respuesta más adecuada a los ataques de la
prensa habría estado en un periodismo incisivo y popular, como lo había hecho
el P. Alvarado durante la guerra de la Independencia. Pero ahora faltaban
continuadores hábiles, y si alguno despuntaba, como el P. Josef
Ventura Martínez, era pronto condenado al silencio por las autoridades. Lo
mismo podemos decir de los escritos más extensos, que se reducían a reeditar
obras anteriores, como la de Inguanzo sobre la
confirmación de los obispos. Herrezuelo y Colmenares escribieron obras en
defensa de los diezmos y de las órdenes religiosas. Más categoría tenía la
obra de Inguanzo en defensa de los bienes
eclesiásticos; pero la edición quedó secuestrada y no pudo difundirse.
El contenido de los escritos ortodoxos consiste en
la defensa del dogma contra las doctrinas irreligiosas y en el empeño por
conservar la disciplina vigente y los bienes eclesiásticos. La defensa que
hace Inguanzo es brillante y aguda, pero los
argumentos le resbalan cuando quiere fundarlos en razones económicas. Su
pronóstico sobre el nefasto resultado de la desamortización no deja de ser
certero, pero la obsesión por mantener los derechos y privilegios
eclesiásticos le hace insensible a unas situaciones concretas y a unos
cambios reales de la sociedad española que estaban exigiendo una reforma
externa de la Iglesia. Las concepciones de renovadores y conservadores
discurrían por caminos opuestos: los unos partían de los abusos reales
para hacer correcciones de forma regalista; los otros se aferraban a la
doctrina y a las prácticas tradicionales de la Iglesia para defender el
inmovilismo eclesiástico. Eran dos tácticas y dos lenguajes diferentes
que, por desgracia, no llegaron a entenderse. La coyuntura política favoreció
las doctrinas regalistas. Los eclesiásticos conservadores no supieron emplear
el lenguaje periodístico adecuado, y esto, unido a las cortapisas
gubernamentales, les hizo sufrir una clara derrota en el campo de la
prensa. Sin embargo, conservaban todavía, sobre todo en las zonas rurales,
el influjo pastoral de sus sermones, sus palabras y sus actitudes.
2.
Las reformas y planes eclesiásticos
de las Cortes del Trienio
Las
primeras Cortes del trienio (1820-21)
Las primeras Cortes del trienio acometieron
profundas reformas eclesiásticas sin las contradicciones ni escrúpulos de las
Cortes de Cádiz. Comenzaron por la reorganización y el expurgo del clero
regular y la consiguiente desamortización de sus bienes.
La Compañía de Jesús quedó suprimida el 15 de
agosto de 1820. Esta supresión tenía un alto sentido simbólico. Para los
diputados liberales, el restablecimiento de la Compañía en 1815 había sido
ilegal por tener su origen en la iniciativa personal del rey. Al
sacrificar a la Orden realizaban, por tanto, una repulsa a los métodos de
gobierno del absolutismo. Para los diputados liberales, la correcta situación
legal de los jesuítas era, por tanto, la que les
señalaban los dos decretos de expulsión y extinción dados por Carlos III.
Las Cortes, sin embargo, sólo pusieron en vigor la extinción, no la expulsión.
En consecuencia ordenaron la disolución de las comunidades jesuíticas, el
pago de una pensión a los padres antiguos y la devolución de los nuevos jesuítas a sus obispos o a sus familias, según fueran
o no sacerdotes,
El rey sancionó, desconsolado, la destrucción de
aquella obra de sus manos que era la Compañía, pensando que así salvaría a las
demás órdenes. Se equivocaba. Tras una discusión en la que se vertieron
toda clase de denuestos contra los frailes, las Cortes aprobaron el
decreto de disolución y reforma de las órdenes religiosas (1-10-1820,
sancionado el 25). Quedaban totalmente suprimidas las órdenes monacales,
los canónigos regulares, los hospitalarios y los freires de las órdenes
militares. Sus miembros recibían una pensión según sus edades y sus bienes
pasaban al Estado. Las demás órdenes quedaban reformadas, es decir, reducidas
en sus conventos y bienes y modificadas en sus institutos. Quedaban cerrados
los conventos que no tuvieran 12 religiosos, si eran los únicos del
pueblo; y los que no llegaban a 24, si había más de uno. Los bienes de los
conventos suprimidos y los sobrantes de los subsistentes pasaban al
Estado. El Estado no reconocía otra jurisdicción sobre los religiosos que
la de los prelados ordinarios, se prohibía la admisión de novicios y se
facilitaban las secularizaciones. Sólo a los escolapios se permitió
conservar sus colegios. El rey quiso negar la sanción a esta ley, pero las
presiones de los ministros y la amenaza de una revolución le hicieron
ceder.
La ley de regulares se cumplió con desconocida
exactitud. En diciembre habían quedado desalojados e incautados los 324
conventos y monasterios de las órdenes suprimidas. A mediados de 1821 se
había ejecutado el trasiego de los religiosos «reformados». A principios
de 1822 éstos estaban reunidos en 860 conventos y habían abandonado 801.
Pero la cifra de los conventos suprimidos aumentaba sin cesar, pues las
muertes o las secularizaciones hacían bajar a las comunidades por debajo
de la tasa permitida; y en 1822 se ordenó, además, el cierre de conventos
en descampado. El Gobierno consiguió que la Santa Sede otorgara facultades
al nuncio para despachar secularizaciones. En 1820 había 33.546
religiosos, y de ellos se secularizaron, en sólo dos años, 7.244, más 867
monjas.
La desamortización de los bienes de los conventos
quedó regulada, junto con la de otros bienes eclesiásticos de menor cuantía,
por el decreto del 9 de agosto de 1820, que ordenaba la venta en pública
subasta de todos los bienes asignados al Crédito Público. Según Toreno,
durante el trienio se vendieron 25.177 fincas de conventos; aproximadamente, la
mitad del total. La venta de aquellos bienes presentó ya los defectos de
ulteriores desamortizaciones, pues las mejores fincas pasaron a manos de gentes
acomodadas o de agiotistas, que aumentaron las rentas de los colonos y
dejaron sin efecto las promesas de repartos de tierra a los campesinos.
Otra importante medida de las primeras Cortes del
trienio fue la implantación del medio diezmo por el decreto de 29 de junio de
1821, que organizaba la Hacienda Pública mediante el establecimiento de
una contribución territorial, industrial y de consumos. Teóricamente,
la Iglesia no debía sufrir ningún perjuicio, pues el Estado renunciaba a
las participaciones tradicionales sobre los diezmos, que eran
aproximadamente la mitad, dejando íntegra la otra mitad para la dotación de
culto y clero. Sin embargo, la campaña promovida contra los diezmos
hizo que los campesinos se resistieran a pagarlos. Muchos sacerdotes
quedaron condenados a la miseria. La clase campesina tampoco ganó nada con
la rebaja del diezmo, pues tuvo que pagar en metálico la
nueva contribución territorial en plazos fijos. La precipitada imposición
de un sistema de Hacienda que en sí era más razonable y moderno que
el antiguo, se volvió contra sus mismos creadores, con especial disgusto
de la clase clerical y campesina.
El decreto sobre el medio diezmo se concibió como
la primera etapa para una modificación profunda de los recursos eclesiásticos.
Con el pretexto de indemnizar a los partícipes legos de los diezmos, el
Estado se aplicaba «todos los bienes rústicos y urbanos, censos, foros,
rentas y derechos que poseen el clero y las fábricas de las Iglesias», los
cuales pasaban a disposición de la Junta del Crédito Público. El despojo
del clero secular no llegó a efectuarse, pero la orientación
desamortizadora estaba clara. En cambio, quedó en vigor el donativo de 30
millones impuesto al clero en 1817, así como la suspensión indeterminada
de prebendas y el derecho a dos anualidades de beneficios simples,
concedidos en 1818.
Las Cortes se ocuparon también de controlar y
limitar el número de beneficios eclesiásticos, con los que vegetaba una
multitud de clérigos inútiles. Prohibieron la pluridad de beneficios (2-9-1820); derogaron las capellanías de sangre (decreto de
27-9-1820 sobre la supresión de vinculaciones, capellanías y mayorazgos),
aplicaron al Crédito Público los bienes de capellanías y beneficios simples
vacantes (9-11-1820) y suspendieron la provisión de beneficios y capellanías
sin cura de almas y las ordenaciones a título de beneficio (8-4-1821).
También decretaron aquellas Cortes la modificación
del fuero eclesiástico en algunos delitos (26-9-1820) y la restricción del
envío de dinero a Roma por gracias y dispensas (17-4-1821).
Las Cortes hicieron todas estas reformas, que tan
profundamente modificaban el personal y los bienes eclesiásticos, sin contar
para nada con la jerarquía. Ni el papa ni los obispos fueron consultados.
Es evidente que los religiosos, los beneficiados y los diezmos necesitaban
reformas; pero fue lástima que éstas se hicieran de forma unilateral,
precipitada y con un regalismo lleno de orgullo y autosuficiencia. Las reformas
de las Cortes del trienio quedaron a medio camino entre las timideces de
las Cortes de Cádiz y las medidas radicales disolventes de los ministros
progresistas de María Cristina de Borbón. Pese a su regalismo visceral, los
diputados del trienio se contentaron con soluciones moderadas, no sin
disgusto de algunos elementos radicales, como Istúriz, a quienes les parecía un
error la medida de «medios diezmos y medios frailes».
Las
segundas Cortes (1822-23)
Las segundas Cortes del trienio no tuvieron el
impulso legislador de las primeras en materias eclesiásticas, obligadas como
estaban a enfrentarse con gravísimos problemas de orden interno y de invasión
exterior.
Las Cortes intentaron paliar el fracaso del medio
diezmo implantado el año anterior. El ministro de Gracia y Justicia, Gareli, expuso la miseria de los curas, pero sólo consiguió
que las Cortes fijaran como «decente congrua» de los párrocos la exigua
cantidad de 300 ducados y que redujeran el subsidio eclesiástico a 20
millones (22-5-1822). Con ello, el clero parroquial no salía de la
miseria, mientras el no parroquial ni siquiera
era tenido en cuenta. Meses más tarde, las Cortes decretaron un cuadro de
pensiones para el clero secular, que puede considerarse como el primer
esbozo de un presupuesto eclesiástico español. Se señalaban los máximos y
mínimos de las dotaciones que debían recibir las distintas clases del
clero, desde el arzobispo de Toledo, al que se asignaba una dotación entre 500.000
y 800.000 reales, hasta el curato de tercera, que recibiría entre 4.000 y
6.000 reales. El reparto quedaba encomendado a las juntas diocesanas y
debía satisfacerse con el medio diezmo, aumentado, si no bastase, con las
rentas de los predios rústicos o urbanos (29-6-1822).
Pero lo que distinguió, sobre todo, a aquellas
Cortes fueron las medidas represivas contra el clero. El 26 de abril de 1822 se
prohibieron las ordenaciones sacerdotales hasta que se hiciera el plan del
clero. El 6 de mayo se autorizaba al Gobierno a extrañar del reino y
ocupar las temporalidades de los obispos cuando éstos se desviaran de los
deberes de su ministerio y el 29 de junio se mandaba tratar con rigor a
los prelados desobedientes, hacerles publicar pastorales en que manifestaran
la conformidad de la Constitución con la religión y destituir y quitar las
licencias a los eclesiásticos peligrosos.
A raíz del frustrado golpe realista del 7 de
julio, que hizo caer al Ministerio moderado de Martínez de la Rosa, al que
sustituyó el exaltado de Evaristo San Miguel, las Cortes aumentaron sus rigores
contra los eclesiásticos desafectos, a quienes el nuevo ministro de la
Gobernación, Fernández Gaseo, pintaba «devorados de sed de venganza y
aparentando celo por los intereses del cielo para asegurar para sí los derechos
de la tierra». Entre los medios para remediar los males de la
Patria (1-11-1822) figura el de declarar vacantes las sedes de los obispos
extrañados del reino o que lo fueran en adelante: gravísima usurpación de
la jurisdicción eclesiástica, que escandalizó a los fieles y provocó
una valiente y, como siempre, inútil protesta del nuncio.
Los
dos planes de reforma eclesiástica
Hasta aquí lo que las dos Cortes del trienio
hicieron. Pero no es menos interesante lo que planearon, aunque no llegaran a
decretarlo. Nos referimos a los dos ambiciosos proyectos de un plan
general del clero con el que nuestras Cortes, siguiendo la inspiración de
la Asamblea francesa de 1790, intentaron remodelar desde sus cimientos a la Iglesia
española, determinando los grados de la jerarquía, la demarcación de diócesis y
parroquias, la reorganización de cabildos, la extinción de colegiatas, los
cuadros de pensiones del clero, el reglamento de los seminarios y la administración
de las rentas eclesiásticas. Aunque la inspiración de estas reformas no era
otra que la doctrina regalista, existe una gran diferencia entre el plan
de las primeras Cortes y el de las segundas. El primer plan, inspirado por
Villanueva, contiene positivos aciertos y no le falta solidez doctrinal ni
celo pastoral. Además, siguiendo las insinuaciones conciliadoras de Amat,
facultaba al Gobierno para llegar a un acuerdo con el papa y los obispos
cuando lo juzgara conveniente, lo que era abrir una vía a un posible concordato.
Pero este plan parecíales a los más exaltados
demasiado generoso, y lograron diferir la discusión.
Las segundas Cortes volvieron a ocuparse del plan;
pero, en vez de aceptar el antiguo, redactaron otro nuevo en el momento menos
propicio: cuando la Santa Sede había rechazado a Villanueva como embajador y
arreciaba el peligro de la insurrección e invasión. El nuevo
plan, presentado a las Cortes en febrero de 1823, se inspiraba en las
doctrinas de Llorente, se desataba en denuestos contra la curia romana,
ignoraba de hecho la primacía del papa, suprimía las reservas pontificias
y disponía que la confirmación de los obispos nombrados por el rey
debía ser hecha por el primado o los metropolitanos. Afortunadamente,
tampoco este proyecto llegó a admitirse. Los diputados eclesiásticos Falcó
y Prado demostraron que un plan que se oponía a la doctrina de la Iglesia
aumentaría las desdichas del país con los horrores del cisma. Ello era tan
cierto, que los diputados lo rechazaron; más que por cismático, por
«impolítico». Los dos planes abortados sirvieron de precedente
para inspirar la política religiosa de los moderados y progresistas
después de la muerte de Fernando VII. Las directrices del primer plan de
las Cortes serán, en parte, reasumidas por la Junta Eclesiástica de 1834 y
por el concordato de 1851. Las del segundo plan volverán a aparecer en
el plan de arreglo del clero aprobado por las Cortes de 1837, que no
será sancionado por María Cristina.
3.
El impacto de las reformas
eclesiásticas
A las causas económicas, políticas y sociales que
habían de determinar la ruina del régimen liberal debe añadirse, como un factor
primordial, la honda crisis religiosa que las reformas del trienio produjeron
en el seno de la Iglesia y de la sociedad española.
El primer síntoma de esta crisis se manifiesta en
el diverso enfoque religioso que los fieles y clérigos daban al sistema
constitucional. Los clérigos liberales hacían apologías del «sagrado
código», mientras los absolutistas lo censuraban como si fuera un engendro de
Satanás. Había incluso clérigos masones y comuneros. Aun dentro de los
religiosos, no eran sólo los secularizados los que por interés seguían las
doctrinas liberales, pues éstas penetraron en los conventos, creando
tensiones entre viejos y jóvenes, superiores y súbditos, sacerdotes y legos. El
episcopado mismo mostraba posiciones variables. Los había partidarios
del nuevo régimen, como el cardenal Borbón; el obispo de
Sigüenza, Fraile; el auxiliar de Madrid, Castrillo, y los nuevos obispos
de Cartagena, Mallorca y Segorbe, Posada González Vallejo y Ramos
García respectivamente. Pero había también decididos absolutistas. El
resto alternaba las exhortaciones a la paz y a la obediencia con repulsas y
condenas a las innovaciones. Estas discrepancias cundieron en el pueblo
y produjeron una enorme confusión, de tal manera que cada partido podía
encontrar razones religiosas y corifeos eclesiásticos que favorecieran su
propio partido.
Esta división político-religiosa se enconó con las
enojosas alteraciones surgidas en el gobierno de algunas diócesis por la
intromisión del poder civil. Era lógico que los liberales procuraran crear
un episcopado adicto, como lo había hecho Fernando VII para reforzar el
absolutismo durante el sexenio. Pero los obispos electos que presentaban eran
casi siempre personas que habían manifestado doctrinas poco seguras, y la Santa
Sede se resistía a confirmarlos. Sólo cuatro obtuvieron las
bulas, mientras se les negaba a los demás electos, especialmente a Espiga
y Muñoz Torrero, con gran enojo de los liberales. La persecución se
cebó pronto en los obispos absolutistas más señalados. Los de León, Oviedo
y Tarazona fueron alejados de sus diócesis por haber firmado el manifiesto
de los «persas». Los de Valencia y Orihuela fueron expulsados por su oposición
a las órdenes del Gobierno, y no tardarían en seguirlos los de Cádiz, Ceuta y
Málaga. Los de Pamplona, Urgel y Solsona se verán obligados a huir y los
de Lérida y Vich fueron sometidos a prisión. El ultimo —Fr. Raimundo Strauch— fue asesinado en 1823.
No menos enojosa fue la situación de cisma que padecieron
algunas diócesis con motivo de los gobernadores eclesiásticos intrusos
impuestos por el Gobierno o la intrusión de los obispos electos y no
confirmados en algunas sedes vacantes. Las diócesis de Valencia, Orihuela,
Oviedo, Valladolid, Málaga y Solsona sufrieron estos dolorosos cismas, con gran
escándalo de los fieles. La expulsión del nuncio en enero de 1823 como
réplica al rechazo que la Santa Sede hizo del nuevo embajador Villanueva,
consumó una política de provocaciones crecientes contra el papa.
El balance que ofrecía el trienio en sus últimos
meses no podía ser más desolador: quince sedes vacantes por defunción, once
obispos exiliados o huidos, seis diócesis en cisma, numerosos sacerdotes
deportados, presos o proscritos, un obispo y varios sacerdotes asesinados.
Es cierto que la guerra civil había fomentado algunos de estos
excesos como réplica a la participación clerical en la insurrección
realista; pero ya antes de la guerra se habían sentido heridos en su
sentimiento religiosos muchos españoles. Añádase la indotación de los curas por
el fracaso del medio diezmo, el peligro de cisma del segundo plan
general del clero, el despilfarro de una desamortización que había dejado
chasqueados a los campesinos, la opresión fiscal que éstos padecían con la nueva
contribución y las molestias producidas por el retraso de las dispensas
matrimoniales procedentes de Roma. Todo el edificio político del trienio,
comenzado con tanta ilusión, se derrumbaba estrepitosamente. Podrá decirse que
ello se debe a la resistencia sistemática de los sectores tradicionales
privilegiados, entre los que figuraban en primer lugar los eclesiásticos.
Pero tampoco puede olvidarse la culpa que en su propia ruina tuvieron los
liberales, internamente divididos y subterráneamente minados por sociedades
secretas y grupos de presión, que con sus maquinaciones y exigencias
convirtieron las tentativas de la España oficial, representada por las
Cortes y el Gobierno, en una gran ficción. Por lo que toca a la política
religiosa, los dirigentes liberales mostraron un regalismo anticuado, una
precipitación impolítica y unos modales intolerables. La intervención
extranjera consumó la ruina del segundo ensayo liberal. El hecho de que
aquella segunda francesada no encontrara la oposición popular de la primera,
confirma hasta qué punto aquellos gobernantes se habían hecho impopulares
a grandes sectores de la nación.
4.
El fermento religioso de
la guerra civil
La oposición al liberalismo pasó pronto de la
polémica a la subversión. Ya en el otoño de 1820 y en primavera y verano de
1821 aparecieron algunas partidas realistas, que fueron dispersadas con
facilidad. La insurrección cobró mayor amplitud desde la primavera de 1822.
Cuadrillas de mozos de pueblo, reclutados en la España campesina, hicieron su
aparición en Navarra, Vascongadas, Cataluña y Alto Aragón, e incluso en
ambas Castillas, Valencia y Murcia. La Regencia realista de Urgel cubría
la insurrección con apariencias de legalidad. El Congreso de Verona, al
encomendar a Francia la intervención en España, alentaba a los insurrectos con
el respaldo internacional de las potencias de la Santa Alianza. El fracaso
del golpe realista del 7 de julio fue el toque de rebato para una
verdadera guerra civil. El ejército liberal logró repeler el ataque de las
partidas a finales de aquel año; pero los 100.000 hijos de San Luis,
apoyados por los insurrectos realistas, derribaron a su paso el edificio
de la España constitucional, que concluyó en Cádiz con la capitulación del
Gobierno liberal y la libertad de Fernando VII a fines de septiembre de
1823. Así concluía, gracias a la intervención extranjera, la que fue
considerada como la primera guerra civil de España. Aquella guerra canalizaba
los agravios, disgustos y desengaños producidos por la política liberal y
se nutría con las reivindicaciones sociales de los campesinos, defraudados
por una desamortización ejecutada con planteamientos burgueses y descontentos
con las premuras de la nueva contribución territorial. Pero a estos
ingredientes políticos, económicos y sociales se añadía, como factor
preponderante la alarma producida por las innovaciones religiosas. La
primera guerra civil de España será, por tanto, una guerra religiosa,
conducida con hábil oportunismo por los dirigentes realistas y alentada con
fanatismo por los sectores clericales más reaccionarios. No fue una guerra
entre católicos y herejes, sino entre dos sectores católicos: los que
sostenían la religión bajo la pauta reformista de la protección
constitucional y los que la defendían bajo los postulados conservadores de la
unión del Trono y el Altar. La religión, que por su naturaleza debería haber
servido de puente de comprensión o que, al menos, debería haber quedado
apartada de la contienda como un valor neutral en las disputas políticas,
fue lastimosamente utilizada como un pretexto de lucha y como parte
integrante del programa de los partidos. El confusionismo religioso que
de aquí había de surgir era la triste secuela de aquella guerra.
Ambos bandos, en su intento por utilizar la
religión, revisten sus proclamas con las correspondientes motivaciones
religiosas. Los liberales se hacen apóstoles de la paz, la obediencia y la
pureza. El espectáculo de unos batallones realistas conducidos por
clérigos fanáticos les causa terrible escándalo, pues ven en ellos a unos
«falsos ministros del Dios de la paz» y a unos falsos profetas que se
rebelan contra aquella obediencia a las autoridades temporales legítimas,
tan recomendada por Cristo y los apóstoles. Las exigencias morales de una
purificación de la Iglesia, tan divulgadas por los escritores reformistas,
se utilizan como argumento religioso. Los liberales afirman luchar por un
cristianismo purificado de riquezas ostentosas, clérigos inútiles y obispos
teocráticos.
En el otro bando, las motivaciones religiosas
cobran mayor fuerza y brío, pues las reformas, agravios y humillaciones
padecidos por la Iglesia y el clero a lo largo de tres años les proporcionan
abundantes y efectivos motivos de enojo. Las motivaciones de las proclamas
y manifiestos de los realistas guardan extraordinaria semejanza con los de
la guerra de la Independencia, con la única diferencia de que los
franceses, que entonces fueron motejados de herejes, eran ahora
aclamados como restauradores de la religión. Se lucha, ahora como
entonces, por la defensa de la Patria, la libertad del rey cautivo y la
prosperidad de la nación. Pero se pone especial acento en el motivo
religioso: la defensa de la Iglesia ultrajada, la restauración de la
religión de los padres en todo su esplendor, la confianza providencialista
en la victoria, el carácter salvífico de la lucha y la extirpación de la
inmoralidad y la herejía. Se trataba, en suma, de otra guerra santa, de
otra cruzada contra unos herejes domésticos, los liberales, a los que se
hace sumideros de todas las sectas impías. Las partidas de los insurrectos
se apropiaron un nombre propagandístico capaz de producir efectos mágicos
y sentimientos ardientes: el ejército de la fe. Una fe, naturalmente, concebida
como aglutinante del ideario realista y como antídoto y rechazo de la
ideología liberal. En la defensa de aquella fe no cabían matices ni
componendas. La fe y la Constitución son presentadas como dos valores
monolíticos, antagónicos y mutuamente excluyentes, como lo eran el bien y
el mal. Un cura de Gerona concluyó el sermón con el que excitó a sus mozos
a seguirle a la guerrilla con estas palabras: «¿Y qué cristiano católico dudará
ni un momento del partido que debe abrazar? ¿Quién de vosotros no conocerá
al instante la verdadera causa pública? Ea,
pues, vosotros mismos lo habéis de decir: ¿cuál queréis más, la fe o la
libertad? ¿La religión o el ateísmo? ¿A Cristo o a la Constitución?? Este
dilema maniqueo, en el que se mezclaba tan rudamente la religión y la
política, explica el grito de guerra de los voluntarios realistas: «¡Viva
la religión; muera la Constitución!»
La intervención del clero en la dirección de
aquella guerra religiosa fue muy llamativa. El obispo de Osma, Cavia, fue uno
de los regentes de la Regencia realista de Madrid. Rara era la junta
insurrecta en la que no hubiera curas, frailes o canónigos, y no pocos
clérigos figuraban entre los cabecillas de las partidas. Antón Coll, en
Cataluña; Gorostidi y Eceiza, en Vascongadas;
Merino y Salazar, en Castilla, son ejemplo de ello. Aunque ninguno se hizo
entonces tan famoso como Fr. Antonio Marañón, «el Trapense», cuya figura
mística y guerrera, penitente y cruel, adquirió relieves legendarios. Las
proclamas que de él se conservan reflejan la simbiosis del fraile y del
soldado; la terminología ascética y bíblica aprendida en el monasterio le sirve
para encauzar la venganza y la violencia de la guerra.
Del lado liberal no es extraño que la guerra
degenerara, en algunos lugares, en escenas de vandalismo anticlerical,
especialmente en Cataluña y Levante. En la provincia de Barcelona fueron
asesinados 54 eclesiásticos; el obispo de Vich, Strauch,
fue fusilado en la carretera. Buen número de religiosos y sacerdotes
fueron encarcelados, y algunos deportados desde Barcelona, Valencia o Murcia.
Algunos conventos fueron allanados o destruidos. El monasterio de Poblet sufrió
terribles destrozos y los panteones reales quedaron profanados y destruidos.
Las pasiones políticas se desbordaron a porfía en un entretejido de
violencias simultáneas. Los excesos liberales del trienio, explicables como
desquite contra el Gobierno absolutista precedente, habían provocado las sublevaciones
realistas y la guerra civil, con su secuela de excesos y venganzas. Después de
la guerra vino la paz. Era la paz de los vencedores, acompañada de una
reacción inmisericorde.
Capítulo VI
LA IGLESIA DURANTE LA
DECADA REALISTA (1823-33)
1.
La gran reacción de 1823 y la segunda restauración
religiosa
La reacción de 1823 fue mucho más intransigente
que la de 1814. La Junta de Oyarzun, primero, y la Regencia de Madrid, después
arrasaron las innovaciones del sistema constitucional y todas las
reformas eclesiásticas de las Cortes del trienio. El rey asumió
personalmente el poder en octubre. Hasta diciembre mantuvo en la dirección
del Ministerio al canónigo Víctor Sáez y amplió la reacción en marcha y la
persecución contra los liberales. Menéndez Pelayo afirma que «la
reacción política, con todo su fúnebre y obligado cortejo de venganzas y
furores, comisiones militares, delaciones y purificaciones, suplicios y
palizas, predominó en mucho sobre la reacción religiosa, por más que las dos
parecieran en un principio darse estrechamente la mano». Ambas reacciones
aparecen plenamente identificadas hasta principios de 1824.
Las disposiciones relativas a la restauración de
la Iglesia estaban ya ultimadas antes de la liberación del rey. La Junta de
Oyarzun ordenó a los prelados la destitución de todos los secularizados
que servían curatos o capellanías y la retirada de licencias de predicar y
confesar (circular de 28-4-1823, confirmada por la Regencia el 31 de
mayo). La Regencia reconstruía el viejo edificio eclesiástico anterior a
la revolución: restablecimiento del diezmo entero (6-6-1823), anulación general
de todas las disposiciones decretadas por los liberales contra los
regulares (11-6-1823), implantación del método tradicional en la petición de
gracias y dispensas a Roma (30-6-1823), entrega a los religiosos de todos
sus bienes, sin devolución a los compradores de bienes nacionales de las
cantidades que habían abonado por ellos (12-8-1823), y devolución a la Iglesia
de los bienes de capellanías y cofradías detentadas por el Crédito Público
(2-9-1823).
Más que la reposición de la Iglesia a su antiguo
estado, lo que sobre todo confunde es el cerrado espíritu reaccionario de
aquella segunda restauración, tal como se refleja en la ideología vertida
en los mismos decretos y en la prensa y sermones realistas.
La reacción se engarza de nuevo con los criterios
de la alianza del Trono y el Altar . Reaparece el triunfalismo fanatizado y se
explica la victoria sobre los liberales con falaces alusiones teológicas al
triunfo de la justicia divina. Todas las personas que habían sido tocadas
por la sombra de la Constitución, incluso los secularizados, que a veces
nada tenían de liberal, fueron tratados como herejes, y sufrieron
destierros, destituciones o purificaciones. Pero aún era más alarmante la
instrumentalización que se hizo de la religión para convertirla en palanca
de la reacción política. El decreto del 6 de octubre es una buena
muestra de ello. Se pinta allí la restauración política como obra de la
«misericordia del Altísimo», y el único balance que se hace del trienio es el
del «horroroso recuerdo de los sacrílegos crímenes y desacatos que la
impiedad osó cometer contra el supremo Hacedor del universo». En el mismo
decreto se quiere dar a la reacción un disfraz reparador y religioso, y por eso
se ordena a los obispos que organicen misiones en toda España, con ánimo
de lograr una especie de conversión nacional al monarquismo absoluto y a la
religión incontaminada.
Los portavoces de la Iglesia parecían insensibles
a las vergonzosas injusticias y venganzas locales. Nadie protestó, que sepamos,
ante la injusticia que se cometía contra los compradores de los bienes
eclesiásticos, a quienes el Estado arrebataba las fincas sin devolverles los
valores que había cobrado por ellas. Y ¿dónde quedaba la valiente defensa
de la libertad de la Iglesia que los obispos y superiores religiosos
habían hecho durante el trienio? Porque no faltaban ribetes regalistas en
aquellas disposiciones de los nuevos gobernantes, que se sentían
capacitados para urgir la destitución de los eclesiásticos
constitucionales. La heroica jerarquía del trienio se amoldaba sumisa a la
férula del legitimismo, y parecía hacerlo con gusto y sin escrúpulos;
incluso con entusiasmo. La pasión por la ortodoxia hacía olvidar otros
deberes no menos propios del ministerio pastoral. Hubiera sido deseable
que la lucha sostenida durante tres años en defensa de la pureza de la fe
y de los derechos de la Iglesia se hubiera completado ahora con una
campaña a favor de la concordia y el perdón de las injurias, tan urgente
en aquella España desgarrada por el odio. Pero nada de eso se hizo, o al
menos no de manera suficiente. En buena parte de aquellos eclesiásticos
dominaba la idea pesimista de que los liberales eran irrecuperables e
incorregibles, y de ahí que buscaran solamente remedios punitivos y
expurgatorios como la Inquisición. Una vez más la represión política venía
acompañada de la intolerancia religiosa. Una vez más volvía el rey absoluto
a reforzar la tendencia absolutista del cuadro episcopal. Poca
dificultad encontró el rey en que el nuevo papa, el «celante» León XII,
aceptara la renuncia impuesta a los obispos liberales Posada, González
Vallejo y Ramos García. El obispo de Tuy, García Benito, hubo de
renunciar también a la sede compostelana. El obispo de Astorga, D.
Guillermo Martínez, que se había esforzado en acomodar su celo pastoral a
las circunstancias del trienio, sufrió calumnias y amenazas. En cambio,
eran premiados con notables ascensos los obispos que más se habían
señalado en la oposición al régimen caído: Francés Caballero pasa a
Zaragoza; Simón López, a Valencia; Rentería, a Santiago; Cienfuegos, a
Sevilla; Inguanzo, a Toledo; Vélez, a Burgos y,
poco después, a Santiago. El canónigo Herrero, que había sido perseguido
siendo gobernador eclesiástico de Orihuela, es preconizado obispo de esta
ciudad; Fr. Manuel Martínez, portavoz de la reacción en la prensa, es
nombrado obispo de Málaga, y Víctor Sáez es removido del ministerio para
ocupar la sede de Tortosa.
Da la sensación de que, al menos durante los
primeros años de la década, la Iglesia vuelve a caer en la trampa que le tiende
el Gobierno realista. Los agravios sufridos en la época liberal habían
sido grandes, es cierto; pero los halagos de la restauración no eran menos
peligrosos. Fascinados por el apoyo que les daba un Gobierno que, al
proteger a la Iglesia, se protegía a sí mismo, los eclesiásticos no se
contentaron con una colaboración razonable, sino que adoptaron una actitud
de cómodo silencio y complacencia.
2.
La política del rey y su
repercusión en el gobierno de la Iglesia
La política de Fernando VII durante la década
tiende a sortear los dos escollos del realismo exaltado y del liberalismo
insurrecto, pues tanto el uno como el otro representaban una amenaza para
su dominio autocrático.
En los tres primeros meses desde su liberación
(octubre-diciembre de 1823), el rey conserva el Ministerio reaccionario del
canónigo Sáez, que representaba la continuidad de la política de rigor de
la Regencia. Los consejos de moderación de la Santa Alianza, y
especialmente de Francia, cuyos soldados permanecían aún en el suelo
español, movieron al rey en diciembre de 1823 a inclinarse al partido
realista moderado, compuesto por hombres que profesaban ideas templadas afines
al despotismo ilustrado. Los Ministerios de Irujo y Ofalia (diciembre de 1823-junio de 1824) ponen fin a la reacción antiliberal
intransigente y suscitan los primeros recelos de los apostólicos, a
quienes disgusta la vigilancia de la policía, el decreto de amnistía y la
dilación en el restablecimiento de la Inquisición. El Ministerio de Cea
Bermúdez (julio 1824-octubre 1825) tendía también a contener las
exigencias de los intransigentes, pero carecía de homogeneidad, pues la templanza
de Cea, Ballesteros y Salazar quedaba contrapesada con la dureza de Calomarde y de Aymerich y con el rigorismo del
Consejo de Castilla.
Un Ministerio tan neutralizado suscitó el
descontento de los apostólicos, que no cesaban de urdir planes conspiratorios
en sus sociedades secretas. La rebelión de Besiéres (agosto 1825), a pesar de su fracaso, era un aviso demasiado serio que el
rey hubo de tener en cuenta. Para acallar el clamor del partido
reaccionario, el rey buscó nuevos colaboradores entre los realistas más
seguros. Hizo al duque del Infantado presidente del Consejo de Ministros
(octubre 1825-agosto 1826) y reorganizó el Consejo de Estado (diciembre de
1825) con personas de arraigadas convicciones realistas, entre las que
figuraban los obispos Inguanzo y Abarca y el P.
Cirilo. Pero ni las sugerencias del Consejo de Estado ni las pequeñas amenazas
de los liberales sobre Tarifa y Alicante en verano de 1826 lograron que el
rey se plegara a las aspiraciones de los apostólicos. En agosto de 1826,
el duque del Infantado es sustituido por González Salmón, satélite de Calomarde y, como él, celoso de la autoridad omnímoda
del rey, y hostil, por tanto, a las presiones clericales y a las injerencias
de los apostólicos. La influencia atemperante de Ballesteros se hace
sentir cada vez más en el Ministerio, y la policía, dirigida por Regato,
husmea los conciliábulos de la reacción. La impaciencia de los realistas
se expresó entonces en la guerra de los agraviados, una insurrección de base
campesina y clerical promovida con el pretexto de que el rey estaba
cautivo por los masones y liberales. El rey tuvo que viajar a Cataluña
para demostrar que obraba con libertad y reprimió con mano dura la insurrección.
A partir de entonces, cesan los miramientos del monarca con los sectores
reaccionarios, que van poniendo sus esperanzas en el infante D. Carlos.
El acercamiento decidido del rey a los realistas
moderados y la adopción de medidas favorables a la burguesía mercantil no
supuso, sin embargo, un cambio de conducta respecto a los liberales, que desde
la emigración organizaron audaces y desafortunadas intervenciones con ánimo de
propagar un pronunciamiento general. La respuesta a las tentativas de Miláns del Bosch, en la frontera de Cataluña (1829); de
Mina, Valdés y de Pablos, en la frontera vasconavarra (1830), y de Torrijos, en Algeciras y Málaga (1830-31), obtuvieron severa
réplica con la formación de comisiones militares y la clausura de las universidades
durante dos años. El planteamiento de la cuestión sucesoria determinó, sin
embargo, el acercamiento definitivo del rey a los liberales, que, junto con los
realistas moderados, habían de servir de apoyo a la princesa Isabel. La
derogación de la ley sálica por la pragmática de 31 de marzo de 1830
agudizó la polarización de los dos bloques políticos irreconciliables. Las
intrigas en torno al rey enfermo en La Granja (agosto de 1832), se
volvieron contra sus promotores tan pronto aquél salió del peligro. En el
último año del reinado se produce el desmantelamiento sistemático de los
presuntos apoyos procarlistas. Se confirma
solemnemente la sucesión a favor de la princesa Isabel. Cae Calomarde, y se nombra un Ministerio presidido por Cea
Bermúdez, que ha de servir de puente entre el régimen absolutista y el
liberal. María Cristina, gobernadora durante la enfermedad del rey,
concede una amplia amnistía, que permite el retorno de los liberales
exiliados (octubre de 1832). Se disuelven los cuerpos de voluntarios
realistas y se impone un relevo general en los puestos claves de la
Administración y del ejército. El 27 de septiembre de 1833 moría Fernando
VIL Diez años antes había recuperado el trono absoluto gracias a los realistas;
al morir dejaba abiertas las puertas de España a aquellos liberales que
tanto había odiado. Los dos partidos se agrupaban ya en tomo a D. Carlos y
a la reina Isabel para defender tras ellos sus opuestas ideologías en una
implacable guerra civil.
Legislación
sobre materias religiosas
La legislación eclesiástica del Gobierno de la
década se acomoda, en cierto modo, a su ritmo político. Hasta diciembre de
1823, esa legislación es, como vimos, especialmente densa y viene señalada por
los criterios de restauración absoluta y de instrumentalización de la Iglesia
como soporte del legitimismo restaurado. A fines de 1823, la
máquina eclesiástica funcionaba con todas las piezas de 1820, a excepción
de la Inquisición. En 1824 sólo se precisa una legislación
complementaria. Una vez más, se pide la colaboración moral de los obispos,
que tan pronto son llamados a fomentar con sus exhortaciones la templanza
del rey, manifestada en la mezquina amnistía del l.° de mayo, como a reforzar la dureza del decreto del l.° de agosto contra las sociedades secretas.
En materia de enseñanza, el Estado pide y ofrece a
la Iglesia una colaboración que le era necesaria por motivos doctrinales,
políticos y económicos. Se reitera a los religiosos la petición de que abran
escuelas (25 de marzo), se devuelven las temporalidades a los jesuítas (11 de febrero) y se elabora un plan general
de estudios universitarios, redactado por una comisión en la que actuaba de
secretario el P. Manuel Martínez, y que había de sujetarse al dictamen de
obispos realistas tan significados como Inguanzo,
Cavia, Castillón y Pérez de Celis (18 de febrero). Salió un plan sólido y
meticuloso, pero excesivamente especulativo y limitado a los tradicionales
estudios de humanidades, filosofía, teología, leyes, cánones y medicina. Los
estudios universitarios pretendían modelar a los alumnos con todas las garantías
de ortodoxia religiosa y realismo político. Pero, a pesar de las prácticas
y enseñanzas religiosas y del juramento requerido de enseñar y defender la
soberanía del rey y los derechos de la Corona, no había de pasar un lustro
sin que aquellos fanales universitarios se convirtieran en centros de
conspiración y reclutamiento de las sociedades secretas. Por lo que toca a
la colaboración económica, la Iglesia siguió contribuyendo con los
recursos tradicionales que completaban el cuadro del antiguo sistema de
Hacienda, remozado por el diligente Ballesteros, y de nuevo se insiste en
la entrega de los diezmos. A partir de 1825, los decretos de
carácter eclesiástico van desapareciendo paulatinamente. Algunos son
reiteraciones de disposiciones anteriores, que en conjunto presentan la
conocida táctica del contrapeso: nuevas prohibiciones de libros
(11-5-1826) y nueva condenación de toda clase de sociedad secreta (13-2-1827);
y, frente a esto, nuevas y cada vez mayores amnistías (25-5-1828, 20-10-1830, 7
y 20-10-1832). Las pequeñas muestras de favor a los eclesiásticos, como la
autorización a los religiosos para pedir limosna (10-6-1826), se
equilibran con otras de control y desconfianza, como la orden de que
abandonen la Corte los eclesiásticos desocupados y sospechosos (10-11-1825). El
Estado mantiene la táctica de aprovechar al máximo los recursos de la
Iglesia, y consigue del papa una prórroga de seis años para aplicar las
vacantes de los beneficios eclesiásticos (8-2-1829) y al mismo tiempo
manifiesta un celo obsesivo por corregir la licencia de costumbres y las
irreverencias en los templos (15-3 y 7-4-1829). El decreto del 6 de
febrero de 1830, que encauza hacia la Nunciatura las apelaciones en las causas
de fe, es el golpe definitivo contra el Santo Oficio. A partir de entonces,
el rey cesa de legislar en materias eclesiásticas. Sólo se preocupa de pedir la
adhesión y fidelidad a obispos, eclesiásticos y religiosos a favor de la
princesa de Asturias y de urgir a que se la incluya como tal en la colecta et fámulos.
La sucesión de Isabel II fue, en general, aceptada
por los obispos y el clero; más, tal vez, que por convicción, por un último
acto de acatamiento a los deseos de un rey, al que se sentían tan obligados.
Pero no faltan excepciones significativas, precisamente entre los tres
prelados que habían formado parte del Consejo de Estado y habían sido
alejados de la Corte en 1827. Inguanzo alegó
enfermedad para excusarse del juramento a Isabel en abril de 1833; Abarca
se escapa de León, y desde su refugio en las montañas de Galicia escribe
una pastoral a favor de D. Carlos; Fr. Cirilo no tardará en abandonar su
sede cubana para ponerse al servicio del pretendiente. Fuera de estos casos,
las respuestas de los prelados al último acto de colaboración pedido por
el rey fue satisfactorio. Acaso por ello o tal vez porque la encíclica pedida a
Gregorio XVI con el mismo objeto no fuera tan explícita como se deseaba,
no llegó a ser publicada por el Gobierno.
El conjunto de estas disposiciones sigue el ritmo
pendular de la política general del rey, empeñado en hacer concesiones a las
tendencias opuestas de los realistas moderados e intransigentes y en contener
alternativamente a unos y otros. Sin embargo, durante la década
persiste claramente el estilo regalista característico del despotismo
ilustrado, del que eran herederos los ministros y los miembros del Consejo
de Castilla. El intervencionismo regalista se cebó especialmente sobre las
órdenes religiosas. El Consejo de Castilla dictó las normas por las que
debía regirse la readmisión de los secularizados y, lo que es peor,
intervino abusivamente en el nombramiento de los superiores generales.
El nuncio Giustiniani quería nombrar superiores generales con la delegación
que para ello tenía de la Santa Sede; pero el Consejo, interpretando
abusivamente la bula Inter graviores,
fomentaba la reunión de unos capítulos de dudosa legalidad, que sembraron
la división en algunas órdenes; especialmente en los agustinos calzados, cuya
crisis de gobierno no se arregló hasta 1830. Giustiniani, aunque realista de
corazón, no tuvo reparo en avisar con tiempo al rey sobre su
incompetencia para alterar las leyes canónicas; «y así, por más que dé
facultades para celebrar capítulo a quien no las tiene, no puede ni podrán
nunca revalidar lo que en sí es nulo y se quedará siempre nulo». La firmeza
de Giustiniani acabará haciéndole malquisto a la corte regalista de
España, que le pondrá el veto en el cónclave de 1830 por considerarlo
excesivamente curialista y ultramontano. Su sucesor, Tiberi, aunque más comedido, no dejará de acusar las
máximas perniciosas sostenidas por el Consejo de Castilla con el pretexto
de guardar las regalías.
La acción pastoral de los obispos estaba muy
mediatizada por la intervención estatal. Los prelados parecían funcionarios de
un Gobierno que les exigía escribir pastorales a favor de tal o cual medida,
organizar misiones con fines políticos o corregir determinados pecados. A
veces, la tutela estatal imponía límites a las iniciativas episcopales,
como cuando se les exigió entregar al Consejo Real, para su aprobación,
diez ejemplares de todos sus edictos y pastorales (26-8-1825) o cuando se
les prohibió publicar edictos de la Sagrada Congregación del Indice sin el correspondiente pase (1-7-1829). Esta
última disposición, a pesar de su entraña regalista, no dejaba de tener
sentido, pues parece que fue motivada por el excesivo rigor de Vélez, que
acababa de condenar una larga lista de libros, entre los que había
incluido obras de Campomanes y Jovellanos; y de Simón López, que había
lanzado su anatema sobre infinitos escritos y novelas, y hasta sobre
comedias que se representaban en Madrid y en otras provincias sin el menor
escándalo. El nuncio Tiberi, a quien debemos esta
noticia, parece lamentar tanto el regalismo del Consejo como el rigorismo
de algunos obispos y la falta de unidad entre ellos. El rey en este caso
revocó la orden ante las protestas de los obispos. No era la primera vez
que templaba la conducta regalista del Consejo, confirmando con ello la
buena fama que gozaba de monarca respetuoso y deferente hacia la Santa Sede.
Fama inmerecida como se verá, pues el pretendido fervor pontificio de
Fernando VII brilló por su ausencia cuando imaginaba que se lesionaban sus
derechos de patronato en América.
Evolución
en las actitudes pastorales
Es difícil establecer periodizaciones claras en
las actitudes pastorales durante esta época, pero existe un ambiente general de
inseguridad y una zozobra constante ante los repetidos amagos subversivos
de uno u otro signo. Hay una sensación de miedo, sospecha y falta de
confianza. Los obispos estaban alarmados por la pertinaz propagación de
los libros inmorales e impíos y por la corrupción general de costumbres
especialmente entre la juventud. Sentían que se les resquebrajaba el
horizonte ideal de una España moralmente incontaminada. Su consternación
crecía al notar que aquella disociación espiritual tenía lugar bajo el
signo de la restauración oficial del Trono y el Altar, y se mostraban
disgustados con unos gobernantes a los que consideraban tibios y
condescendientes. Las elegías sobre la malicia de los tiempos se
convierten en un tópico obligado en todos los responsables de la Iglesia.
El obispo de Tuy, por ejemplo, lamenta en 1826 los «tiempos calamitosos,
en que las virtudes cristianas gimen bajo la opresión de los más
vergonzosos delitos», y recuerda la irreligión sin máscaras ni barreras, el
lujo desastroso, en contraste con las más espantosas miserias; el olvido de los
deberes más sagrados, el frenesí de las opiniones, la ferocidad de los odios y
los furores de la venganza.
Este ambiente produce en algunos pastores de la
Iglesia alarma y pesimismo. Puestos a buscar solución a los males que
presenciaban, los prelados (y, tras ellos, varios sectores del clero y de
los fieles) se esfuerzan en aplicar remedios diferentes, que podemos
esquematizar en dos tendencias: la coactiva y la pastoral.
La tendencia coactiva parte de un pesimismo
radical respecto a la recuperabilidad de los liberales y desconfía de los
medios ordinarios de persuasión, como los sermones, las pastorales, las
misiones o las amnistías. La solución está sólo en el restablecimiento de la
Inquisición, es decir, en el exterminio radical de la cizaña con el apoyo
coactivo del brazo secular. Y como aquella restauración no llegaba,
procuran sustituirla con el sucedáneo de las juntas diocesanas de fe o, al
menos, con anatemas fulminantes contra los escritos irreligiosos.
La tendencia pastoral consiste en buscar el
remedio dentro del campo genuino de la actividad sacerdotal, que, lógicamente,
nunca dejó de practicarse. La novedad de esta tendencia no está en su
contenido ni en sus formas de expresión, que siguen siendo las clásicas,
sino en la intensidad con que se quiere promover, en la convicción de su
valor permanente e insustituible para la salvación de las almas, y, sobre
todo, en la independencia de su acción, al margen del apoyo estatal. A
medida que el poder civil abandona su apoyo coactivo a favor de la religión,
puede percibirse cómo muchos eclesiásticos, unas veces por convicción y otras
por necesidad ante la soledad en que le dejan las autoridades, van
orientándose, cada vez más claramente, hacia posturas y soluciones
estrictamente pastorales mucho más creíbles y evangélicas. A partir de
1827, y a medida que el rey abandona el clericalismo obsesivo de los
primeros tiempos de la restauración, se afianza esta tendencia. En 1827,
el rey prescinde del obispo Abarca y del P. Cirilo. A éste le sustituye en
la dirección de la Orden franciscana el bondadoso P. Iglesias. La sustitución
de un fraile activo, político y palaciego por un fraile bondadoso y
provinciano no deja de ser significativa. Como lo es también la amargura de Inguanzo en sus últimos años, que expresa su desengaño ante
un Gobierno que ha usado la religión para su conveniencia y que actúa, respecto
a ella, con oportunismo y regalismo. Este desvío definitivo del rey hacia los
eclesiásticos intransigentes e inquisitoriales favoreció, indirectamente, el
apoliticismo del clero y la tendencia—tan alabada por Balmes— a separar la
causa eterna de la temporal. Aunque no faltarán ardientes clérigos carlistas y
liberales a partir de 1833, la tónica general de la masa clerical durante
la regencia de María Cristina fue la de desconectarse lo más posible del
partidismo político. Pero ya desde los comienzos de la década aparece, en
contraste con los clamores o maquinaciones de los incondicionales de la Inquisición,
una línea de renovación pastoral que busca la restauración de la fe y de
la piedad por los caminos de una renovación espiritual interna. No
faltan figuras ni cambios de actitud significativos. El P. Vélez une a sus
furores antiliberales el desvelo por la creación del seminario de Santiago. El
cardenal Cienfuegos fomenta con motivo del jubileo de 1826, al igual que
otros prelados, la piedad y el fervor cristianos. El patriarca de las
Indias, Allué, invita a sus capellanes castrenses a conseguir una santidad
sacerdotal muy evangélica, basada en la humildad, la pobreza, la castidad
y la caridad. El obispo de Tuy, aun pagando el obligado tributo de
alabanzas al rey, insiste en el perdón de las injurias y en
la reconciliación sincera con los enemigos. El arzobispo de Granada, Alvarez de la Palma, pone el origen de todos los males en
la ignorancia religiosa y planea una conveniente instrucción de la
doctrina cristiana. Los jesuítas, tan perseguidos por
los liberales, se cierran en una espiritualidad rigurosa y dedican todas
sus energías a la educación de la juventud, especialmente en el Colegio
Imperial. Las misiones populares, que en 1823 y en 1824 habían sido promovidas
por el Gobierno con el encargo de afianzar la fidelidad al rey, acaban
centrándose, cada vez más, en su objetivo específico de lograr la
conversión de los pecadores y la renovación de la vida cristiana. El P. José Areso no se dedica a fustigar a los liberales, sino a
los vicios comunes de sus oyentes; según él, no era la revolución o las
sociedades secretas el origen de la decadencia religiosa, sino que era ésta la
que había traído de tiempo atrás aquellos sistemas destructores. El
panorama de las órdenes religiosas se prestaba también a serios exámenes
de conciencia. El sistema de rigor y puritanismo, el autoritarismo de los
superiores, la protección, en fin, del Estado, no habían logrado la
superación de la decadencia espiritual, sino que, por el contrario, habían
favorecido las divisiones internas y la exasperación de los díscolos. No
faltaron voces que dieran la primacía a las leyes fundamentales sobre las
minucias de la observancia; a la caridad, sobre la autoridad; a la atención al
mundo, sobre el aislamiento conventual; a la selección de vocaciones, sobre el
número de religiosos y conventos. Aquellos aires renovadores llegaban
demasiado tarde, y las órdenes religiosas, a pesar de su sumisión casi
general al Gobierno de la reina, no se librarán de la persecución tan
pronto como se implante el cambio político.
3.
Aspiraciones y actividades
de los reaccionarios
La aceptación o el rechazo de la Inquisición
especifica las actitudes político-religiosas de los apostólicos y los moderados
respectivamente y constituyen, por tanto, la mejor guía para poder
orientarse en la confusa política de la época. La actitud de la Iglesia ante el
problema de la Inquisición es altamente significativa, pues revela en qué
medida sigue empeñada en mantener la fe con el apoyo del brazo temporal.
La reacción realista de 1823 estuvo coreada por
una campaña sistemática a favor de la Inquisición, en la que se ve el remedio
de todos los males y el instrumento insustituible para conservar la monolítica
unidad religiosa y monárquica. Quería hacerse de la Inquisición una
policía político-religiosa para acabar con los «negros», en la convicción
de que el Estado absoluto y la religión eran inseparables. Convicción que
no dimana exclusivamente del clero, puesto que la mayor parte del
pueblo se siente dominado por el frenesí reaccionario. El periódico El
Restaurador, dirigido por el P. Martínez, fue hasta su supresión, en enero
de 1824, el órgano de la propaganda inquisitorial. En cada número
aparecían varias exposiciones a favor del Santo Oficio enviadas por
pueblos, corporaciones y obispos. Para dar la sensación de que se trataba
de un voto popular, se publicó un catálogo con 276 peticiones.
Pero la restauración del Santo Oficio chocaba con grandes
dificultades. El rey prefería los servicios de la policía, que orientaba sus
pesquisas sobre liberales y apostólicos. Las potencias de la Santa Alianza se
oponían decididamente al restablecimiento. La Santa Sede callaba, y León
XII llegó a escribir en agosto de 1825 una encíclica —cuya publicación fue
impedida por el duque del Infantado— en la que incitaba al clero a
corregir sus defectos y a predicar la concordia, sin mencionar para nada a
la Inquisición. El nuncio Giustiniani se inhibe, pues aunque quiere la
Inquisición, no la desea en la forma de una policía política
e incontrolada. En cambio, el Consejo de Castilla elevó repetidas consultas
a favor de la Inquisición, al mismo tiempo que aconsejaba la extinción de la
policía y el aumento de los voluntarios realistas (consultas de 5 y 15-12-1823,
10-1-1826 y en diciembre de 1827).
Como el rey, lejos de ceñirse a las consultas del
Consejo, se inclinaba, cada vez en forma más resuelta, al partido moderado,
algunos fanáticos del Santo Oficio se lanzaron por los caminos de la
subversión y la sublevación. Aparecen entonces las juntas secretas
realistas, que no son una invención de la historiografía liberal, pues aparecen
mencionadas en los despachos de la policía. La llamada Junta Apostólica de
Madrid no debió de ser una agrupación tan terrorífica como decían
los periódicos extranjeros. Pero esto no quiere decir que no existieran
conciliábulos y confabulaciones locales de marcado carácter inquisitorial
y teocrático, que excitaban el descontento contra el Gobierno y
creaban, al menos, un clima propicio para la sublevación, si es que no
llegaban a instigarla positivamente. La policía pasó aviso, entre otras,
de juntas tenidas en Valencia, Murcia, Tortosa, Asturias, Santander y
Extremadura. Aunque a veces las sospechas eran exageradas, no puede
negarse la existencia de un fenómeno universal. Los policías nombran
siempre entre sus secuaces a destacados eclesiásticos y llegan a designar
los conventos en que se tenían algunas de estas reuniones. La conexión
de estas juntas con la rebelión de Bessiéres y
la guerra de los agraviados parece indudable. Respecto a esta última, F.
Suárez matiza con buenas razones la intervención clerical; niega que el
clero como estamento participara en la sublevación y que los obispos tuvieran
parte en ella, pero no puede menos de reconocer la complicidad de
bastantes elementos del clero bajo, que o se unieron a las partidas o
formaron parte de las juntas directoras. Las individualidades eran lo
suficientemente numerosas para acentuar la nota clerical de aquella sublevación
que había tomado la Inquisición como bandera. La derrota de los agraviados
supuso un golpe decisivo para las sociedades secretas realistas. El
intento de restaurar por la fuerza la Inquisición quedaba definitivamente
sepultado.
Las
juntas de fe
Paralelamente a las conspiraciones secretas o
manifiestas, aparecen los intentos de buscar sustitutivos a una Inquisición que
no llegaba a restablecerse. Tales son las juntas de fe, organizadas por
algunos obispos en sus diócesis. Se basan tales juntas en el derecho nato de
los obispos a vigilar la pureza de la doctrina y a juzgar sobre la
moralidad de los libros. En la organización de tales tribunales no había
unanimidad, pues unos obispos juzgaban por sí, mientras otros lo hacían
por delegados. Unos actuaban con discreción, y otros con publicidad.
Hubo quienes se limitaban a establecer censuras espirituales sin salirse
de sus atribuciones canónicas, y hubo otros que, no contentos con esto,
hicieron funcionar a sus tribunales con las mismas reglas y métodos de la Inquisición,
incluso con la relajación del reo al brazo secular. Estas últimas juntas fueron
las más controvertidas, puesto que equivalían a una restauración del Santo
Oficio a escala diocesana, que no podía ser indiferente al Gobierno. La más
sonada de estas juntas fue la de Valencia, establecida en el verano de
1824 por el gobernador eclesiástico, Despujols y
confirmada por el arzobispo, Simón López. La Junta valenciana, además de
ejercer la potestad espiritual, impuso penas temporales como el
encarcelamiento previo y la confiscación de bienes, para lo que contó con
la colaboración de las autoridades locales. La Junta valenciana se hizo
tristemente célebre por haber conducido a la muerte a la última víctima de
la intolerancia religiosa; al deísta Cayetano Ripoll que se comportó con
admirable dignidad y entereza. La Junta declaró al reo hereje contumaz, y
la Sala del Crimen dictó y ejecutó la sentencia de muerte que las Partidas
consignaban a aquel delito (29-7-1826). El arzobispo de Tarragona, Creus,
estableció en su diócesis una junta de fe en abril de 1825, pero cometió
la imprudencia de hacerlo público por un edicto que cayó en manos del
Consejo Real, al igual que el del obispo de Orihuela. El Consejo declaró
ilegales a las Juntas de Tarragona y Orihuela por actuar sin la
autorización del rey, y Calomarde ordenó a ambos
obispos que se ajustaran a los límites de los sagrados cánones (septiembre
de 1825). Giustiniani soñaba entre tanto con la creación de una
Inquisición despolitizada, con una Junta Superior que recibiera
las apelaciones de las juntas diocesanas de fe, a las que pretendía dar
reglas y métodos uniformes. Como ni se podía apelar a Roma ni al
inexistente Consejo de la Suprema, los reos de los tribunales
eclesiásticos eran muchas veces víctimas del espíritu de partido, y acudían a
los tribunales civiles como último recurso, creando litigios entre ambas
potestades. El nuncio Tiberi consiguió al fin
encontrar la solución, y obtuvo que el nuevo papa Pío VIII concediera por
el breve Cogitationes nostras,
de 5 de octubre de 1829, autorización a la Rota para admitir apelaciones
en las causas de fe. El Consejo de Castilla no negó el pase esta vez. El
decreto de 6 de febrero de 1830 publicaba la bula, y con ella sepultaba
definitivamente los denodados intentos de restablecer la Inquisición.
4.
El ocaso del Patronato
Regio sobre las Iglesias de América
Si el ocaso de la Inquisición fue impulsado por la
política del rey, no puede decirse lo mismo del cese del ejercicio del derecho
del patronato. Fernando VII se aferró a sus derechos sobre las iglesias
americanas con una terquedad que sólo pudo ser vencida por el imperativo
de los hechos. La trayectoria de las iglesias americanas siguió las fases de
la emancipación de aquellas naciones hermanas, que trataban de acercarse a
Roma para obtener directamente del papa las gracias espirituales y
los nombramientos episcopales que durante la dominación española
habían recibido a través de la Corona. El problema religioso planteado en
las nuevas repúblicas era gravísimo. La emancipación venía acompañada
de las ideas filosóficas del enciclopedismo, del establecimiento de
sociedades secretas y de la difusión de libros irreligiosos. La paulatina
desaparición de los antiguos obispos coloniales iba dejando huérfanas a
multitud de diócesis. El relevo de las órdenes religiosas, que tenían en la
Península sus centros de reclutamiento, se vio impedido por la ruptura de
las relaciones con la metrópoli. Por si fuera poco, no faltaban invitaciones al
cisma, difundidas por De Pradt y Llorente, que
exhortaban a los americanos a crear iglesias nacionales independientes de
Roma sobre la base de unas constituciones religiosas establecidas por los
poderes civiles. Algunas de estas autoridades, herederas del regalismo juridicista, actuaron con peligrosa autonomía. Bolívar, en
cambio, consciente del espíritu católico de los pueblos americanos,
comprendió con gran lucidez que el bien general de aquellos países exigía
el establecimiento de unas relaciones normales y directas con el sumo
pontífice. La clarividencia del Libertador, y, sobre todo, el arraigado
espíritu católico de los jóvenes pueblos americanos, logró, al cabo de dos
décadas, salvar la continuidad de la religión católica. Esta decisión
católica y pontificia de los pueblos americanos es tanto más admirable
cuanto que de parte de la madre Patria todo eran obstáculos. Fernando VII
no pudo comprender, ni siquiera después de la batalla de Ayacucho en 1824, que
el bien de ambas Españas exigía el reconocimiento de una independencia
irreversible, o, al menos, la cesión de los caducos derechos del
Patronato, que en aquellas circunstancias era una muralla entre el papa y
las nuevas repúblicas que ponía en peligro el común patrimonio espiritual.
El rey y sus consejeros se resistían a abandonar la única arma que les
quedaba para doblegar a los rebeldes, y daba la impresión de que
deseaban ver a las antiguas colonias privadas de obispos y sacerdotes para
que sufrieran más la desgracia de la separación. El venerable Patronato, que había
sido en manos de los reyes de España un instrumento eficaz para la
evangelización de Hispanoamérica, corrió el peligro de convertirse, en
manos de Fernando VII, en un instrumento incitador al cisma y a la ruina
de la Iglesia.
Los avatares de la política religiosa de las
repúblicas criollas, las actitudes de los gobiernos españoles y los titubeos de
la Santa Sede entre sus obligaciones pastorales y sus respetos al rey de España
han sido magníficamente estudiados por el insigne P. Leturia.
Los primeros conatos de empalme con Roma hasta
1813 no dejan de ser ocasionales. De 1814 a 1820 hubo esperanzas serias de
conseguir la reintegración de las colonias, favorecida por el clima
general de la restauración europea y el apoyo diplomático de la Santa Alianza.
Durante esos años, Pío VII publica la encíclica Etsi longissimo (30-1-1816), exhortando
la sumisión al soberano. Los criterios legitimistas de la encíclica se
explican en el supuesto de que la revolución criolla era un apéndice de la
gran revolución europea, de tan tristes recuerdos para la Iglesia, y en el
hecho de la recuperación por España de todos sus dominios, excepto el del
Río del Plata. No había razón entonces para desechar la legitimidad del
Patronato, bajo cuyo sistema se nombraron 28 obispos para América, que
debían atender a las necesidades espirituales y favorecer la sumisión a la
antigua legitimidad. En 1818 rebrotó la insurrección en Nueva Granada. La
revolución de Riego y el trienio constitucional no podían menos de favorecer
la emancipación, pues de España venían sólo proclamas y ejemplos de
libertad. Los liberales españoles, incapaces de enviar ejércitos a América,
no estaban dispuestos a conceder la independencia. El espectáculo que
daban, por otra parte, de las humillaciones causadas a la Iglesia, suscitó
en 1821 la revolución de Méjico, conducida por Iturbide, como una reacción
católica y anticonstitucional. Algunos obispos que habían sido hasta
entonces fieles a España, como el criollo Lasso de la Vega, se pasan a las
filas de los independentistas, a los que consideran más católicos que los
españoles. Bolívar supo sacar buen partido de la situación. En 1822
comentaba con gozo una carta del papa en la que éste se mostraba
políticamente neutral: «Ahora no dirán nuestros enemigos que el papa nos
tiene separados de la comunidad de los fieles; son ellos los que se han
separado de la Iglesia romana.» El Gobierno de Chile lograba entre tanto
que el papa enviara al legado Muzi con
facultades para nombrar vicarios apostólicos no dependientes del Patronato, a
lo que no opuso reparo el Gobierno liberal de Madrid. Esta iniciativa,
obra de Consalvi, acabó en un fracaso, pero suponía
una tentativa para remediar las necesidades de los fieles sin lesionar el
Patronato.
El pontificado de León XII oscila entre los
respetos al rey, celoso como nunca de sus derechos desde 1823, y los deberes de
pastor supremo con los fieles americanos. El embajador Vargas arrancó al
papa la encíclica legitimista Etsi iam diu, de 24 de septiembre
de 1824, pero el enviado del Gobierno colombiano, Tejada, consigue el
nombramiento de los primeros obispos in partibus de América al
margen del Patronato en 1826, y poco después, la preconización de obispos
titulares motu proprio (1827) para Bogotá, Caracas, Santa Marta,
Antioquía, Quito, Cuenca y Charcas. La reacción de Fernando Vil fue tan airada,
que impidió al nuevo nuncio, Tiberi, la entrada
en España, y envió a Roma al embajador Labrador para pedir explicaciones
al pontífice. Este evitó en sus últimos años los nombramientos motu proprio y se contentó con dotar de vicarios apostólicos a Chile y Argentina.
Todavía Pío VIII choca en 1830 con la tenaz oposición del rey al
nombramiento de obispos titulares en Méjico. No sin amargura, comentaba el
cardenal Albani que las instancias que venían de Méjico eran, a la vez, de
religión y política, mientras las que venían de España no eran ni de una
ni de otra. Gregorio XVI acabó al fin con tan absurdos
miramientos. Conocía bien los problemas americanos, y comenzó a hacer
nombramientos de obispos residenciales en todos los países desde 1831. Fernando
VII siguió oponiéndose hasta su muerte a estos nombramientos, a pesar de
que por aquellas fechas el mismo Consejo de Castilla y Labrador le
hicieron ver que el papa tenía pleno derecho para hacerlos.
5.
Pensamiento y vida religiosa. Muerte de Fernando VII
Al final del reinado de Fernando VII, la Iglesia
aparece anquilosada y envejecida. No ha logrado empalmar dinámicamente con la
pujante tradición religiosa del pasado ni ha conseguido encontrar
respuestas adecuadas a los retos y exigencias de los nuevos tiempos. Este
arcaísmo es propio tanto de los liberales como de los absolutistas. Los
liberales, a pesar de su pretendida modernidad, no lograban desprenderse
del regalismo dieciochesco y se mostraron incapaces de pensar en una Iglesia
verdaderamente libre. Los emigrados de Londres, por ejemplo, que tanto se
destacaron por sus producciones literarias, se limitaron, en materia religiosa,
a las cuestiones político-eclesiásticas, repitiendo los mismos errores y los
mismos tópicos anticlericales. Los absolutistas, por su parte, mostraban
en España escasa actividad intelectual. Eran esclavos de la tradición, y
suplían su falta de originalidad con la reedición de las pastorales
escritas en el trienio o con traducciones de los tradicionalistas franceses. En
vano buscamos obras originales de teología o de filosofía sistemática.
Sólo se escriben obras de apologética o escritos alarmistas sobre los
males de la época. El P. Atilano de Ajo y D. Félix Amat impugnan el
Contrato social, de Rousseau, y de Spidalieri.
El P. Muñoz Capillas refuta con buena erudición a Volney.
Gómez Hermosilla escribe una obra acomodaticia contra el jacobinismo. El P.
Josef Vidal opone su sólida teología tomista a los errores revolucionarios y
hace la apología de las órdenes religiosas. Vélez vuelve a editar su
Apología. Cortiñas defiende la espiritualidad
del alma y refuta el materialismo. Torres Amat publica su famosa Biblia.
Estos son casi los únicos nombres dignos de mención. Cuando se compara
este panorama con el brillante renacimiento religioso de Europa en esta época,
la sensación de decadencia se hace todavía más aguda. El pensamiento
católico bulle en Francia dirigido por Chateaubriand,
De Bonald, Maistre y Lamennais, que aplican la
fuerza del romanticismo al sentimiento religioso. En Alemania hierven de
fervor los círculos universitarios, en los que hombres como Górres, Móhler y Sailer ensayan
contactos con el mundo contemporáneo o trazan los fundamentos de una nueva
y fecunda teología. En Inglaterra surgen las inquietudes espirituales del
movimiento de Oxford. En Bélgica, los católicos, unidos a los liberales,
colaboran en la independencia de la patria y aseguran la existencia de un
catolicismo en libertad. En la misma Italia, fiel a las tradiciones tomistas,
brillan buenos teólogos, como Taparelli y Sordi. Sólo España parece ausente en este
renacimiento: ni renovación teológica, ni prensa católica, ni liberalismo
católico, ni tradición revitalizada. Porque no hubo entre
nuestros reformados liberales un auténtico catolicismo liberal, sino un
mero juridicismo regalista, arcaico y resentido. Ni
hubo entre nuestros conservadores cosa nueva digna de notarse, como no fuera el
aferramiento a la Inquisición, la repetición de sobados argumentos
apologéticos y la defensa a ultranza de unos privilegios que sólo servían
para atenazar a la Iglesia.
La vida religiosa del país es descrita por Tiberi con precisa concisión: «La masa del pueblo conserva
la religión. Muchos nobles no la han olvidado. Los religiosos muestran un
espíritu excelente, el conjunto de los obispos es respetable por todos los
títulos, pero en el clero bajo y en los curas rurales hay mucha ignorancia.
Muchos causan escándalo por su conducta o por su embriaguez. Antes, las
prebendas eclesiásticas se otorgaban al mérito y a la virtud, pero ahora
prevalece la intriga de los canónigos. Entre los monjes y frailes hay
personas dignísimas, pero no faltan ambiciosos, intrigantes, excitadores
de discordias y propensos a recurrir al Consejo de Castilla. Los que
abandonaron el hábito religioso son malos en su mayor parte y llevan un
vestido indecente; lo peor es que éstos hallan protección y los obispos
sufren y callan». El cuadro que describe el nuncio es bastante exacto. El
clero cuenta con elementos dignos y celosos, que, sin embargo, no logran
disimular el escándalo producido por las inmoralidades, intrigas e
ignorancia de muchos. Los obispos, pese a la seguridad de sus ideas, se
sienten rebasados e impotentes para cortar los abusos. Los secularizados que no
han logrado reintegrarse en las órdenes religiosas y los clérigos de
aficiones regalistas, que acuden al poder civil como árbitro de sus querellas o
ambiciones, forman una peligrosa reserva de agitación, que mostrará su
inconformismo tan pronto como cambien las circunstancias. Un rayo de esperanza
ilumina este ambiente, más bien sombrío: la religión, hondamente arraigada en
la masa del pueblo; pero no de manera tan universal como para que no aparezcan
llamativas excepciones de incredulidad y libertinaje no sólo entre los
nobles, sino entre otras personas de las clases burguesas e ilustradas y
en buena parte de la juventud.
Ya antes de morir el rey se vislumbran los
elementos conflictivos que han de poner en convulsión al catolicismo hispano
tan pronto como estalle la revolución política y la guerra civil, que
Fernando VII fue incapaz de aventar a pesar de sus esfuerzos por asegurar
el trono de Isabel II. La situación de la Iglesia era, externamente, como
a principios del siglo. Pero internamente estaba mucho más debilitada. Era
una Iglesia arcaica, cansada, internamente dividida y políticamente
comprometida con el absolutismo. Una Iglesia que se ofrece por tercera
vez como objeto de reforma, crítica y venganza a los liberales, que
muy pronto volverán a dirigir los destinos de España.
|
 |
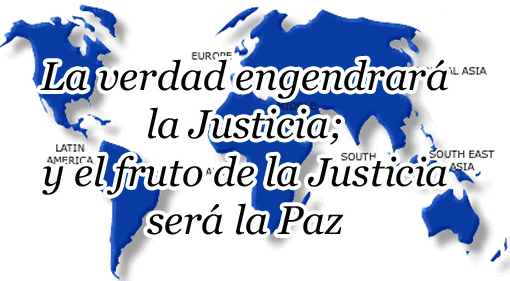 |
 |