| cristoraul.org |
 |
 |
 |
 |
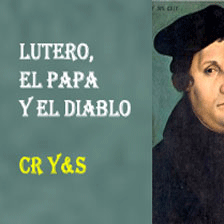 |
 |
 |
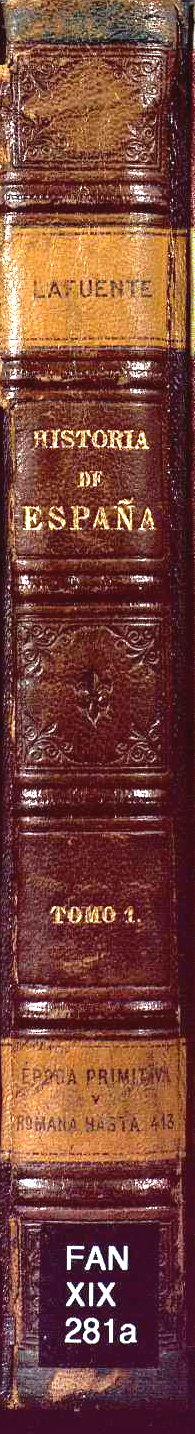 |
LOS CARTAGINESES EN ESPAÑA HASTA LA CAÍDA DE CARTAGO 238 - 149 AMÍLCAR. ASDRÚBAL. ANÍBAL
238 - 219
Había llegado
para los cartagineses el momento de emprender seriamente y a las claras
la conquista de España. Roma los había privado de una Sicilia, y necesitaban
oponer una España a Roma.
Rápidas
y activas fueron las primeras operaciones de Amílcar. En el primer
año recorrió la Bética por las partes de Málaga, Córdoba y Sevilla,
imponiendo tributos a nombre de Cartago. Al siguiente dirigió sus
armas a la costa oriental, y sujetó a los bastetanos y contéstanos,
pueblos hoy de las provincias de Almería, Murcia y Valencia. Le enviaron
los saguntinos una embajada, o recordándole o haciéndole saber que
eran aliados de los romanos. No faltarían al cartaginés deseos de
acometer a Sagunto, por la misma razón que ella exponía para ser respetada:
mas no pareciéndole todavía tiempo y sazón para inquietar a las colonias
griegas aliadas de Roma, disimuló por entonces, y prosiguió hacia el Ebro, donde se detuvo a celebrar con fiestas y regocijos las bodas
de su hija Himilce con Asdrúbal su deudo.
Le importaba
principalmente a Amílcar la ocupación del litoral para sostener el
comercio marítimo de que era tan cuidadosa Cartago. Hasta entonces
había seguido la política de no atacar a los que a él no le hostilizaban.
Le convenía mostrarse dispuesto a hacer alianzas, y no desechaba las
que se le ofrecían.
Desde el
Ebro prosiguió con su gente hacia los Pirineos, y en la región de
los laletanos echó los cimientos de Barcelona, que el fundador
llamó Barcino, nombre patronímico de su linaje.
Entró luego
por las tierras de los lusitanos y de los vetones, donde en lugar
de aliados encontró también cincuenta mil combatientes que le esperaban
mandados por Indortes.
No fue menos
feliz el cartaginés en esta segunda campaña que en la primera. Más
fogosos aquellos españoles que hábiles y diestros para resistir a
tropas disciplinadas, fueron igualmente arrollados. Asustó ya, no
obstante, a Amílcar la energía feroz de aquellos bárbaros. Grande
debió ser el número de prisioneros, cuando se cuenta que dio libertad
a diez mil, acaso por atraer aquellas gentes ostentándose generoso,
acaso también por desconfiar de ellos. Indortes, que había podido huir, cayó después en poder de
los cartagineses, que le hicieron sufrir muerte de cruz como a Istolacio. Primeras y desgraciadas tentativas de independencia.
Triunfante
Amílcar, revolvió otra vez sobre la costa oriental, donde había hecho
construir una fortaleza, que por estar sobre una roca blanquecina
se llamó Acra-Leuka, donde hoy está Peñíscola. Allí tenía sus arsenales
y almacenes, sus elefantes y municiones. Desde allí se comunicaba
libremente con Cartago, y mantenía en respeto las colonias marsellesas
de los griegos, aliadas de Roma. Allí crecía el joven Aníbal, su hijo,
a quien había traído consigo de edad de nueve años. Pronto iba a encontrar
Amílcar resistencia más vigorosa que la que había hallado hasta entonces.
Bloqueaba
el cartaginés una ciudad nombrada Hélice o Vélice,
la antigua Bellia, que creemos con fundamento
fuese Belchite. Llamaron los beliones en
su socorro a otros celtíberos, que a su llamamiento acudieron a darles
ayuda. Uno de sus caudillos o régulos, nombrado Orissón,
se fingió amigo y auxiliar de Amílcar y pasó a su campo con un cuerpo
de tropas, pero con la intención y designio de volverse contra él
cuando viese ocasión y oportunidad. Notable y extraña fue la estratagema
de que los españoles entonces se valieron. Delante de las filas colocaron
gran número de carros tirados por bravos novillos, a cuyas astas ataron
haces embreados de paja o leña. Los encendieron al comenzar la refriega,
y furiosamente embravecidos los novillos con el fuego, se metieron
por las filas de los cartagineses que enfrente tenían, causando horrible
espanto a los elefantes y caballos y desordenándolo todo. Cargan entonces
los confederados sobre el enemigo, y aprovechando Orissón el momento oportuno, se une a los celtíberos y hace en los cartagineses
horrible matanza y estrago. El mismo Amílcar pereció, según unos
ahogado con su caballo al atravesar un río, según otros peleando
con los beliones. Los restos del ejército
cartaginés se refugiaron en Acra-Leuka.
Así pereció
Amílcar, después de haber empleado cerca de nueve años en la conquista
de España. Gran capitán era Amílcar, y su muerte causó no poca pesadumbre
a los soldados, que reunidos en Acra-Leuka,
nombraron por sucesor suyo a Asdrúbal, su yerno. No hubo la misma
conformidad de pareceres en el senado cartaginés, dividido como estaba
entre las dos celosas y rivales familias de los Hannón y los Barca.
Prevaleció al fin después de acalorados debates el partido de estos
últimos, como en todas las deliberaciones acaecía, y Asdrúbal quedó
nombrado gobernador de España.
Deseoso
Asdrúbal de vengar la muerte de su suegro y de castigar la traición
de Orissón, entró por las tierras de Hélice llevándolo todo a
sangre y fuego, y tomó varias ciudades. Créese que Orissón cayó en su poder, y que el cartaginés logró satisfacer su venganza:
la historia no vuelve a hablar de aquel caudillo. Pero bien fuese
que la resistencia de los pueblos del interior obligara a Asdrúbal
a ajustar tratos de paz, bien que entrara en su sistema granjearse
con la afabilidad y la política a sus moradores, dióse a entablar con ellos alianzas, y más que de adquirir cuidó de asegurar
las posesiones cartaginesas.
Quiso erigir
en frente de África una nueva Cartago, una Cartago española, que fuese
la cabeza y asiento del gobierno de estas provincias, y fundó Cartagena,
plaza importante de guerra, y puerto cómodo para el comercio con la
metrópoli.
Temiendo
entonces las colonias griegas del Mediterráneo la peligrosa vecindad
de tan poderoso enemigo, solicitaron la protección de Roma, que viendo
ya con celos los progresos de la república cartaginesa en España,
oyó fácilmente sus votos, y envió una embajada a Cartago para obtener
un tratado que diese seguridad s los pueblos que bajo su alianza vivían.
Se estipuló, pues, un concierto entre Cartago y Roma, por el que se
fijaba el Ebro por término y límite a las conquistas cartaginesas
en España, y se obligaban además los cartagineses a respetar y mantener
inviolables la libertad y territorio de Sagunto y demás ciudades griegas.
Comprometido
así Asdrúbal por todos lados con recientes capitulaciones, no intentó
nuevas conquistas sobre los indígenas. No sabemos hasta qué punto
hubiera respetado aquel convenio si hubiera alcanzado más larga vida.
Se la abrevió el esclavo de un noble celtíbero, que en venganza de
la muerte que el cartaginés había dado a su señor, al cual unos nombran Tago y otros opinan fuese el mismo Orissón,
dio de puñaladas a Asdrúbal al pie de los altares en que se hallaba
sacrificando. Duró cerca de ocho años el gobierno de Asdrúbal en España.
Muerto Asdrúbal,
el ejército y el senado anduvieron acordes en nombrar sucesor a su
hijo Aníbal, que contaba entonces sobre veintiséis años
de edad, a quien su padre había hecho jurar de niño sobre los
altares de los dioses odio eterno e implacable a Roma.
Educado
entre el ruido de las armas, endurecido su cuerpo en el ejercicio
de la guerra de España, su maestra en el arte militar, como la llama
Floro, codicioso de gloria, de ánimo arrogante y esforzado, tan sereno
en los peligros como audaz en los combates, tan enérgico como prudente
y tan avisado como brioso, reconocido por el mejor jinete y por el
mejor peón de todo el ejército, tan hábil para formar el plan de una
expedición como activo para ejecutarle, tan dispuesto a saber obedecer
como apto para saber mandar, tan paciente y sufrido para el frío y
el calor como sobrio y templado en el comer y en el beber, modesto
en el vestir y acostumbrado a dormir sobre el duro suelo, el primero
siempre en el ataque y el último en la retirada, con aventajada y
sobresaliente disposición para las cosas más inconexas, no pudiera
la república haber encomendado a manos más hábiles y dignas la suerte
de las armas y el engrandecimiento de sus conquistas: que la crueldad
de que se le acusa, la deslealtad y la perfidia, la falta de temor
a los dioses y de respeto a la religión y a la santidad del juramento,
no debían servir de reparo y escrúpulo al senado cartaginés, con tal
que en pro de la república los empleara.
Necesitaba
Aníbal un vasto campo en que desplegar sus grandes dotes de guerrero.
Odiaba a Roma, y deseaba abatir su orgullo. Había en Cartago una facción
rival de su familia, y le convenía acallarla con hechos brillantes.
Sin embargo, como la grande empresa que contra Italia meditaba exigía
prudencia y preparación, antes de medir sus fuerzas con Roma, quiso
mostrarse señor de España, y a este fin y al de ejercitar sus tropas
e imponer u obediencia o respeto a los naturales, llevó primeramente
sus armas contra los olcadas, que habitaban
a las márgenes del Tajo, y los subyugó fácilmente. Se internó en otra
segunda expedición en las tierras de los carpetanos y de los vacceos,
taló sus pingües campos, rindió varias ciudades, y llegó hasta Elmantica o Salamanca, cuyos habitantes obligó a huir con sus mujeres y sus
hijos a las vecinas sierras, de donde luego los permitió volver bajo
palabra de que servirían a los cartagineses con lealtad. De vuelta
de esta expedición pasó a la capital de los arevacos,
que tomó también. Mas cuando cargado de despojos regresaba de todas
estas excursiones a Cartagena, atreviéronse a acometerle a orillas del Tajo los olcadas y carpetanos en bastante número reunidos, y aun le
desordenaron la retaguardia y rescataron gran parte del botín. Triunfo
que pagaron caro al siguiente día, en que Aníbal les hizo ver bien
a su costa cuán superiores eran las tropas disciplinadas y aguerridas
a una multitud falta de organización, por briosa que fuese, que lo
era en verdad; y en las páginas de Polibio quedaron consignados elogios
grandes del valor y arrojo que en aquella ocasión mostraron los españoles.
Pero estas
pequeñas conquistas no eran sino los preludios de la gigantesca empresa
que en su ánimo traía, la de medir sus armas con los romanos, y atacar
a Roma en el corazón mismo de Italia. Faltábale un pretexto, y le tomó de las diferencias en que sobre límites de
territorio andaban tiempo hacía envueltos los de Sagunto con sus vecinos
los turboletas. No era Aníbal hombre de
quien se pudiera esperar que respetara las obligaciones del asiento
con que las dos repúblicas se habían comprometido respecto de Sagunto;
de presumir es que le hubiera quebrantado de todos modos, pero cuadrábale bien encontrar algo con que poder cohonestar la
guerra, y declarándose en favor de los de Turba escribió al senado
pintando a los saguntinos como injustos inquietadores de sus vecinos
y como infractores del tratado, o acaso más bien como instigados secretamente
por Roma, interesada en turbar la paz de sus aliados, pidiéndole al
propio tiempo autorización para vengar la injuria de Sagunto. Se la
otorgó el senado, y se aprestó el ambicioso general a la campaña.
Viéndose
amenazados los saguntinos, enviaron legados a Roma, exponiendo la
congoja en que por su alianza se hallaban, y reclamando su auxilio. Contentóse el senado romano con expedir
una embajada a Aníbal recordándole el respeto que debía a una colonia
aliada suya y requiriéndole de paz. Mas antes de tener efecto esta
resolución se supo en Roma que ya Aníbal se hallaba ante los muros
de Sagunto, con un ejército que Tito Livio hace subir a ciento cincuenta
mil hombres, provisto de todo género de máquinas e ingenios de guerra.
Con esta nueva se apresuró Roma a enviar diputados al campamento de
Aníbal para que protestaran contra tan inicua agresión, y si continuaba
las hostilidades reclamasen al senado cartaginés su persona como infractor
de los tratados. Aníbal entretanto atacaba con el ardor y fogosidad
de un joven guerrero, y los saguntinos se defendían con valor y denuedo
prodigioso. Cuando llegó la embajada, dio a los legados una respuesta
o evasiva o dilatoria, y los envió a que expusieran su agravio ante
el senado, de quien no obtuvieron más favorable acogida.
Continuando
Aníbal el asedio, hacía jugar contra los muros de Sagunto todas las
máquinas de batir. No sólo contestaban los sitiados con armas arrojadizas,
sino que hacían salidas vigorosas que solían costar mucha gente y
mucha sangre a los cartagineses. Un día quiso Aníbal hacer alarde
de confianza, y acercándose imprudentemente al muro, asestáronle un dardo, que clavándosele en la parte anterior del muslo le hizo
caer en tierra. Por algunos días, mientras el general se curaba de
su herida, se suspendió la lid, pero no las obras de ataque. Aprovechando
esta ocasión los saguntinos, despacharon segunda embajada a Roma apretando
por el envío de pronto socorro, porque era urgente su necesidad. Otra
vez se contentó el senado romano con enviar legados a Aníbal, que
en su mal humor ni siquiera se dignó recibirlos, limitándose á hacerles entender que no era prudente para ellos acercarse
al campamento, ni ocasión para él de atender a embajadas: con lo que
hubieron de reembarcarse para Cartago a exponer de nuevo al senado
su querella.
Eran los
momentos en que, restablecido el general africano de su herida, había
vuelto con más furor al ataque, jurando no darse reposo ni descanso
hasta ser dueño de la ciudad. Los arietes y las catapultas iban derribando
las torres y las cortinas del muro, mas cuando los cartagineses creían poder penetrar en la ciudad por anchas
brechas abiertas, hallaban a los saguntinos parapetados en los escombros,
u oponiéndoles sus pechos sobre las mismas murallas, o echando mano
a la terrible arma llamada falárica, hacían estrago grande en los
sitiadores y solían rechazarlos y reducirlos a su campamento.
Debatíase en tanto
en el senado cartaginés la reclamación de los enviados del de Roma.
No faltaron senadores que hablaran enérgicamente contra la conducta
de Aníbal y del senado mismo. «Antes de ahora os he advertido muchas
veces, decía Hannón, y os he suplicado por los dioses, que no pusieseis
al frente de los ejércitos ningún pariente de Amílcar, porque ni los
manes ni los hijos de este hombre pueden jamás estar quietos: y no
debéis contar con la observancia de los tratados y de las alianzas
mientras viva algún descendiente o heredero del nombre de los Barcas.
Habéis, no obstante, enviado al ejército de España un general joven,
ansioso de mandar, y que conoce muy bien que el medio más seguro de
conseguirlo, después de terminada una guerra, es derramar las semillas
de otra para vivir siempre entre el hierro y las legiones, con lo
que habéis encendido un fuego que en breve os ha de abrasar. Vuestros
ejércitos están en torno de Sagunto, de donde los arrojan los pactos
y convenciones que habéis hecho, y no se pasarán muchos días sin que
vengan las legiones romanas a sitiar Cartago, guiadas y protegidas
por los mismos dioses, con cuyo auxilio se vengarán de la fe burlada
del primer tratado en que fundáis vuestra confianza La ruina de Cartago
(decía después), y ojalá sea yo un falso profeta, caerá sobre nuestras
cabezas, y la guerra que hemos emprendido y comenzado con los saguntinos
tendremos que acabarla con los romanos»
Pero la
voz de Hannón se ahogó como siempre entre la mayoría del partido de
los Barcas, y el senado dio por toda respuesta que las cosas habían
llegado a aquel extremo, no por culpa de Aníbal, sino de los saguntinos.
Con lo que el general cartaginés continuó obrando, más robustecido
de autoridad, si alguna le faltaba, y con aquella fuerza indomable
de voluntad en que nadie excedió a aquel insigne africano.
Un reposo
momentáneo habían gozado los de Sagunto mientras Aníbal hubo de acudir
a sosegar a los oretanos y carpetanos, que se habían alterado y tomado
las armas por el rigor que los cartagineses empleaban para levantar
gente en aquellas tierras. Pero tardó poco en sujetarlos, y volvió
a dirigir el sitio en persona. Hizo arrimar a la muralla una gran
torre de madera, que excedía en altura a los más elevados muros de
la ciudad. Llovían desde ella sobre los sitiados dardos y venablos
y todo género de proyectiles. A los continuados golpes de los arietes,
de las catapultas y ballestas caían con estrépito desplomados los
muros, sin que por eso los bravos saguntinos desmayaran, ya levantando
nuevas torres, ya retirándose al centro de la ciudad, que iba quedando
reducida a estrechísimo recinto, y defendiéndose heroicamente parapetados
en los escombros de las murallas y de sus casas mismas. Acosábalos ya tanto el hambre como el hierro enemigo. Tan
congojosa extremidad movió los corazones de dos hombres generosos,
cuyos nombres celebramos nos haya conservado la historia, Alcón y Alorco, saguntino el primero, español el
segundo que servía en las filas de Aníbal, los cuales, sin conocimiento
de los sitiados y obedeciendo sólo a su buen deseo, entablaron tratados
de paz con los cartagineses. Mas las condiciones que éstos exigían
eran tan duras y les pareció a los saguntinos tan humillantes, que
cuando les fueron noticiadas se llenaron de santa indignación y enojo.
Entonces fue cuando formaron la resolución heroica de perecer antes
que sucumbir y de darse a sí mismos la muerte antes que sufrir la
esclavitud. Diéronse a recoger cuanto oro
y plata, y cuantas alhajas y prendas de valor en sus casas tenían,
y prepararon en la plaza pública una inmensa hoguera.
Pero antes,
según Apiano nos refiere, quisieron hacer el último esfuerzo de la
desesperación en la única noche que ya les quedaba, intentando una
salida vigorosa. Noche fue aquella de horrible carnicería y espanto,
en que sitiadores y sitiados empaparon la tierra abundantemente con
su sangre. No pudieron vencer los saguntinos, porque era ya imposible
que venciesen, y recurrieron a la hoguera. Se arrojaron muchos a las
llamas, que consumían alhajas y héroes a un tiempo. Los imitaban sus
mujeres, y algunas hundían antes los puñales en los pechos de sus
hijos. Cuando entraron los cartagineses los sorprendieron en esta
sangrienta tarea. Horror y espanto debió causar su obra a los vencedores,
a los dominadores de cadáveres, de ruinas y de escombros.
Así pereció
Sagunto después de ocho meses de asedio (534 de Roma, 219 antes de
J.C.). Primer ejemplo de aquella fiereza indomable que tantas veces
habrá de distinguir al pueblo español (que por españoles contamos
ya a los saguntinos, aunque griegos de origen, después de más de cuatro
siglos que vivían en nuestro suelo, como nadie ha dudado llamar africanos
a los cartagineses, por más que fuesen una colonia de Tiro), y glorioso
aunque triste monumento ele la fidelidad que supieron guardar a los
romanos. Fidelidad inmerecida, y borrón eterno para Roma, que tan
mal correspondió a tanta constancia y lealtad. Con razón murmuraban
los romanos mismos la lentitud y apatía de un senado que malgastaba
en embajadas y discursos el tiempo que hubiera debido emplear en enviar
socorros. Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur, se decía en Roma, y el dicho se hizo proverbial.
Ocupa hoy
el lugar de la heroica y famosa Sagunto la ciudad de Murviedro en
la provincia de Valencia, donde todavía se conservan restos y vestigios
preciosos de su antigua grandeza; la historia conservará perpetuamente
la memoria de su heroísmo.
ANÍBAL
EN ITALIA: LOS ESCIPIONES EN ESPAÑA
219 - 211
a. C
Hondo disgusto
y emoción profunda causó en Roma la noticia de la destrucción de Sagunto,
que llegó al mismo tiempo que sus embajadores regresaban de Cartago. Creaían ya ver al intrépido africano franqueando los Alpes,
y aun se le representaban a las puertas de la soberbia ciudad. Conocieron
entonces de cuánto era capaz el joven capitán cartaginés. Lo que al
senado inspiró terror, produjo indignación en los ciudadanos: acusábanle éstos de haber sacrificado por su indolencia y flojedad una ciudad
aliada y de haber comprometido el buen nombre de la república: difícilmente
podía el senado justificarse de estos cargos: Era ya la guerra una
necesidad; la guerra estaba en el sentimiento público, y pueblo y
senado unánimemente la resolvieron.
Todavía
sin embargo envió Roma nueva embajada al senado cartaginés para preguntar
si la destrucción de Sagunto había sido obra de Aníbal solo, o si
había obrado con acuerdo y de mandato de la república. Extraña insistencia,
que sólo puede comprenderse por el estudio y conato de Roma en hacer
más y más patente a los ojos del mundo la justicia y fundamento de
la guerra que iba a emprender. La respuesta no fue ni más explícita
ni más satisfactoria que las anteriores. Entonces uno de los cinco
enviados romanos, y a lo que parece el principal entre ellos; Quinto
Fabio Máximo, plegando la halda de su toga y extendiendo el brazo:
«Senadores, les dijo, aquí os traigo la paz y la guerra; escoged.—Elige tú mismo, le respondieron a una voz.—Pues bien,
elijo la guerra, contestó soltando el manto.— La aceptamos, exclamaron
todos». La segunda guerra púnica entre Roma y Cartago quedó declarada.
Vinieron
entonces a España aquellos embajadores romanos al propósito de negociar
alianzas con los naturales del país, y remontando por la ribera del
Ebro, fácilmente se granjearon la amistad de los bargusios,
pueblos cercanos a los ilergetes, que disgustados de la dominación
cartaginesa, deseaban cambiar y mejorar de fortuna. Otras pequeñas
poblaciones y tribus de las márgenes del Ebro abrazaron, a ejemplo
de los de Bargusia, el partido de Roma.
No así los volcios, que con desdeñosa mofa:
«Id, les dijeron, id a buscar aliados allá donde la suerte de los
saguntinos sea ignorada. Las ruinas de aquella desgraciada ciudad
son para todos los pueblos de España una lección saludable, que les
enseña lo que se puede fiar del senado y del pueblo romano.» Dura
y áspera respuesta, pero harto bien merecida, y en bocas rústicas
admirable. Iguales o parecidas contestaciones recibieron de otros
pueblos de España. Disgustados de este desabrimiento los senadores,
dejaron la Península, y partiéronse a la
Galia Narbonense, donde en vano solicitaron también de aquellas gentes
la declaración de negar a Aníbal el paso por sus tierras, si por acaso,
como temían, se dirigiese por allí a Italia. Se limitaron los galos
prudentemente a guardar neutralidad, sin dejar por eso de aparejarse
en armas, y estar preparados para lo que acontecer pudiese; con lo
que más y más desazonados aquellos negociadores, tuvieron por bien
regresar a Roma por Marsella.
Aníbal, retirado a cuarteles de invierno en Cartagena después de la toma de Sagunto, había concedido licencias temporales a sus tropas, con orden de que se hallasen de nuevo reunidas en aquella ciudad en la primavera inmediata. Admirable organización de los ejércitos de aquel tiempo, en que siendo el servicio de las armas un contrato voluntario entre los soldados y los jefes, la religión del juramento era la que mantenía la disciplina. Aprovechó él mismo aquel descanso para ir a dar gracias a los dioses en el templo de Hércules de Cádiz, y ofrecerles nuevos sacrificios y votos para que le asistiesen propicios en la grande empresa que meditaba.
Verifica
luego el paso de este río, y se dispone a salvar los Alpes cubiertos
de nieve (octubre de 218 A.C). Empresa espantosa, y hasta entonces
sin ejemplo. Pero ni las nieves le acobardan, ni las inmensas rocas
le asustan, ni le arredran los precipicios, ni le detienen las emboscadas
que a cada paso le arman aquellos montañeses. De todo triunfa y todo
lo arrolla, y todos le siguen; porque el dios de su patria (ha dicho)
se le ha aparecido en sueños y le ha prometido la victoria, y trazádole las roscas de una serpiente el sendero que debe seguir. Remonta la
cumbre de los Alpes, y enseña con alegría a los soldados las fértiles
llanuras del Po, y les señala el punto donde debe hallarse Roma. Desciende
aquellos terribles desfiladeros, entra en el país de los taurinos,
y baja hacia el Po. Es la marcha más atrevida de que nos da noticia
la historia militar de la antigüedad. Aníbal no la había hecho impunemente:
del grande ejército que había sacado de Cartagena sólo le quedaban
Veinte mil infantes y seis mil caballos. Pero eran soldados a prueba
ya de fatigas y de intemperies, que lejos además de su patria necesitaban
vencer o morir: fiaban en la experiencia y el valor de su general;
éste contaba también con las buenas disposiciones de los galos en
su favor; y por último, Aníbal estaba en, Italia, y veía cumplidos
sus sueños dorados,
Roma no
había podido imaginar ni tanta audacia ni tanta rapidez. Creíale todavía en España. Asombrado se quedó el cónsul Escipión cuando supo
que los cartagineses habían atravesado el Ródano. El primer pensamiento
de Roma al declarar la guerra había sido mandar un ejército a España
al mando de Publio Escipión, otro a África y Sicilia al de Sempronio
y otro a la Galia Cisalpina al del pretor Manilo. Mas informado Escipión
de la marcha de Aníbal, y no habiéndole alcanzado ya en el Ródano,
retrocedió a defender la Italia, y dividiendo su ejército y enviando
la mayor parte de él a España al mando de su hermano Cneo Escipión, pasó a esperar a Aníbal al pie de los Alpes. Encontráronse en el Tesino. Dióse un combate, en que quedaron derrotados los romanos y
herido Escipión, que hubo de abrigarse en los muros de Plasencia.
Llamaron
los romanos a Sempronio, que en Sicilia acababa de causar graneles
descalabros a los cartagineses. No tardó en hallarse Sempronio en
presencia de Aníbal a las márgenes del Trebia.
Con la arrogancia del vencedor presentó Sempronio la batalla. Pronto
hubo de arrepentirse de su imprudencia. Desbaratóle Aníbal con pérdida de treinta mil combatientes.
Tan señalado desastre produjo un terror pánico en los romanos, y movió
una sublevación general en la Galia Cisalpina. No vacilaron ya los
galos en ponerse del lado de los cartagineses, y hallóse Aníbal otra vez a la cabeza de noventa mil guerreros.
Dirígese después
hacia Arecio por el camino menos frecuentado.
Vuelve a encontrar a los romanos; atrae al cónsul Flaminio (no menos
presuntuoso que su predecesor) a una posición desventajosa: fuérzale
a aceptar la batalla, y un nuevo ejército romano es derrotado a orillas
del lago Trasimeno (año 217).
La noticia
de este tercer desastre difunde el espanto en Roma. Creció el terror
cuando el pretor Pomponio dijo a la asamblea del pueblo: «Romanos,
hemos sido vencidos en un gran combate.» Acudieron entonces al remedio
usado en los trances apretados y extremos, y fue nombrado dictador
Quinto Fabio Máximo, llamado luego el escudo de Roma. Nombró éste
por general de la caballería a Quinto Rufo Minucio.
Fueron consultados los libros de las Sibilas, y se votó una primavera
sagrada. Era Fabio un general en todo diferente de Sempronio y Flaminio.
Astuto, prudente y circunspecto, sin perder de vista a Aníbal manteníase siempre a una conveniente distancia: nunca éste le pudo obligar a
combatir. Murmurábanle las tropas y le llamaban el Contemporizador,
el pedagogo de Aníbal. Sólo el cartaginés sabía apreciar en su verdadero
valor aquel sistema militar. Logró una vez Fabio estrechar a Aníbal
cerca de Casilino en la Campania. Pero el sagaz africano, recordando
la estratagema que en otra ocasión habían empleado con su padre los
celtíberos, soltó en dirección de los romanos dos mil bueyes con sarmientos
encendidos sobre las astas, y a favor del desorden que esparcieron
en las filas enemigas logró salvar el desfiladero.
Gran descontento
causó en Roma esta noticia. Dióse a Minucio iguales poderes que a Fabio: atacó aquél con sus tropas
a Aníbal: cercóle éste por todas partes,
y le escarmentó: el temerario Minucio hubiera
perecido sin la llegada de Fabio. Sin embargo, dimitió su dictadura.
Los cónsules que le sucedieron adoptaron el mismo sistema de contemporización,
hasta rayar ya en negligencia. Pero cansado el pueblo de tantas dilaciones,
y persuadido de que los nobles prolongaban con deliberada intención
la guerra, quiso tener un cónsul verdaderamente plebeyo, y nombró
a Varrón, que blasonaba de que le bastaba un día para ver el enemigo
y vencerle. Fuéle asociado el patricio Paulo
Emilio, amigo y discípulo de Fabio Máximo. Tan presuntuoso Varrón
como Sempronio y como Flaminio, y más confiado que ellos, acampó cerca
de Aníbal a las márgenes del Aufido, cerca
de Cannas. Sordo a los consejos de su colega, empeñóse en combatir a todo trance. Por desgracia de Roma tocábale aquel día el mando a Varrón (que era costumbre alternar
en él diariamente los cónsules), y desplegó arrogantemente delante
de su tienda el manto de púrpura, señal de la batalla. Regocijóse grandemente Aníbal y la aceptó.
Dejemos
a los historiadores romanos la sentida descripción de la memorable
batalla de Cannas que inmortalizó a Aníbal, que le señaló al mundo como
el mejor capitán de los tiempos antiguos, y que llenó de luto y estupor
a Roma. Diez y seis legiones, que componían ochenta mil infantes y
siete mil caballos, habían presentado los romanos al combate. Acrecía
sus filas la flor de los caballeros romanos. Menos de la mitad eran
en aquella sazón los de Aníbal. Peleaban con él los galos con sus
largas espadas, los españoles con sus cortos y aguzados sables, los
terribles honderos mallorquines y la feroz caballería númida. Cebáronse unos y otros en la matanza y cansáronse sus brazos de acuchillar enemigos. Más de cincuenta mil romanos quedaron
tendidos en la arena; prisioneros de diez a doce mil. Acribillado
de heridas cayó el valeroso Paulo Emilio, que exhaló su grande alma
enviando a decir a Roma que cuidara de su propia defensa. Perecieron
multitud de senadores, de tribunos, de generales y de caballeros.
Tres modios y medio de anillos arrancados a los cadáveres fueron derramados
en el vestíbulo del senado de Cartago (216).
Vistió Roma
de luto. La abandonó la Italia meridional y ofreció su alianza á Aníbal: hicieron otro tanto el Abruzzo,
la Lucania y varios otros países. Aníbal marchó adelante, y enarboló
la bandera de Cartago en una colina desde donde se divisaba la ciudad
eterna. Roma temblaba, y temblaba con razón, porque rugía demasiado
cerca el terrible león númida. Pero alejóse Aníbal, y fue a establecer sus cuarteles de invierno en Capua.
Entonces fue cuando le dijo Maharbal aquellas
célebres palabras que tanto después se han repetido: “Sabes vencer,
Aníbal, pero no sabes aprovecharte de la victoria”. No discutiremos
nosotros si obró o no prudentemente en no acometer a Roma. Dejémosle
gozar las delicias de Capua, que tanta celebridad
adquirieron en la historia, y que tan fatales fueron a su estrella,
y veamos lo que en España durante su famosa expedición.
Muy diverso
rumbo llevaban y con más próspero viento corrían las cosas
en España para los romanos del que allá en Italia les soplaba. Arribado
que hubo Cneo Escipión, el hermano de Publio,
a Ampurias, primer pueblo español en que penetraron las águilas romanas,
procuró atraer a sus banderas a los naturales, que descontentos de
los cartagineses, sin gran dificultad aceptaron la alianza de un hombre
que se presentaba, no como conquistador, sino como reparador del agravio
hecho a los saguntinos. Tal era la política de Roma. Así dominó pronto
toda la costa oriental desde los Pirineos hasta el Ebro (218). Pero
necesitaba el romano adquirir el prestigio de vencedor y adornarse
con la. aureola del triunfo. Proporcionóselo Hannón, a quien vimos había encomendado Aníbal la defensa de esta
parte de España, con una batalla en que sucumbieron cinco o seis mil
cartagineses, quedando prisionero él mismo, y cayendo además en poder
de los romanos los bagajes que Aníbal al pasar a las Galias dijimos
había dejado confiados al español Andúbal.
De buen agüero fue para los supersticiosos romanos el resultado del
primer combate que se daba en España entre las armas de las dos repúblicas.
No fue más
venturoso Asdrúbal en una expedición marítima que para vengar el desastre
de Hannón emprendió la primavera siguiente. Cuarenta naves cartaginesas
habían salido de Cartagena a las órdenes de Himilcón, mientras Asdrúbal
con el ejército marchaba por tierra costeando en la propia dirección
para proteger la escuadra. Súpolo Cneo,
y partiendo de Tarragona con una armada de treinta y cinco velas,
logró sorprender la de Cartago a las bocas del Ebro; apresó veinticinco
naves, echó las otras a pique o las hizo varar en la costa, y enseñoreando
aquellas aguas dióse a correr con su victoriosa escuadra tocio el litoral
desde el Ebro hasta el cabo Martín, saqueando depósitos y talando
los pueblos y campiñas de la costa, incendiando hasta los arrabales
de Cartagena, sin que Asdrúbal hubiese podido hacer más que avistar
la catástrofe con el desconsuelo de no poder repararla, y seguir por
tierra con pies y con ojos los rastros de la armada romana y ser testigo
de los estragos que iba haciendo, hasta que tuvo por prudente retirarse
a Cádiz mientras el romano daba la vuelta por Ibiza a Tarragona. Así
reparaba Cneo Escipión en España por tierra
y por mar los reveses que en Italia sufría Roma en el Tesino, Trebia y Trasimeno (217).
Al que marcha
en bonanza y navega con próspero viento apresúranse todos a convidársele amigos: al que la fortuna se le muestra hosca
y ceñuda, abandónanle los más amigos y le vuelven la espalda. Esto acontecía
entonces en Italia y España. Allá naciones enteras antiguas aliadas
de Roma se levantaban en favor de Aníbal victorioso: acá naciones
enteras aliadas de Cartago ofrecían su alianza a Escipión triunfante:
en Italia iba Roma en caimiento, y en España iba Cartago de caída.
Más de ciento y veinte pueblos españoles se confederaron con Cneo Escipión, principalmente celtíberos, gente poderosa y de brío, con
cuyo auxilio pudo Cneo hacer una atrevida correría hasta Castulón,
centro de la dominación cartaginesa.
Sólo los
ilergetes, capitaneados por dos régulos, Indibil y Mandonio, se atrevieron a tomar las armas contra los romanos
y a entrarse tumultuariamente en sus tierras. A juzgar por los discursos
que los historiadores ponen en boca de aquellos dos caudillos, fue
el primer grito de independencia que se levantó en España contra el
poder romano, y en general contra toda dominación extranjera. «No
os fieis, decían, de unos extranjeros que, con pretexto de abatir
el orgullo de los cartagineses, vienen a quitaros vuestra libertad
y a usurparos vuestros bienes. Así han venido antes los griegos, así
los mismos cartagineses, prometiéndonos felicidad con dulces palabras,
para levantarse después con el mando y ponernos una vergonzosa servidumbre.
¿Qué necesitamos del auxilio de los romanos para sacudir el yugo de
los cartagineses? Los que se han unido a ellos son traidores a su
patria y a su libertad.» No vemos que los historiadores españoles
hayan reparado bastante en este primer grito de independencia, y sin
embargo, si aquellos dos jefes hubieran sido más afortunados, si su
voz hubiera encontrado eco entre sus compatricios, hubieran podido
pasar por los primeros restauradores de España. Pero enclavado el
país entre pueblos confederados de Roma, y auxiliados éstos por un
cuerpo de tropas con que acudió Escipión, fácilmente dieron cuenta
de los sublevados: y Asdrúbal, que se había acercado a fomentar aquellas
alteraciones, sufrió dos grandes derrotas por los briosos celtíberos,
que esparcieron el terror por el campo cartaginés.
Tanta importancia
daba el senado romano a la guerra de España, que con admiración vemos
cuidaba de atenderla con preferencia a la Italia misma, no obstante
lo envalentonado y pujante que allí se ostentaba Aníbal. Envió, pues,
a España treinta galeras con ocho mil hombres y gran provisión de
vituallas, al mando de Publio, hermano de Cneo,
el mismo que cuando se declaró la guerra había sido destinado a este
país. Acordaron los dos hermanos hacer un movimiento sobre la desgraciada
Sagunto. Sabían cuánto gusto daban en esto a los españoles, y la política
de Roma era ganarles las voluntades. Un concierto entre Abelux o Abeluce, noble saguntino, y el gobernador
del castillo, el cartaginés Bostar, les puso entre las manos los rehenes que en la fortaleza
de Sagunto había dejado Aníbal, a condición de que habrían de entregarlos
libres a sus familias. Cumpliéronlo así
los Escipiones, y aquel rasgo de generosidad
(que a lo menos por tal se tradujo en aquel tiempo, en que debían
escasear mucho las acciones generosas), les captó a los romanos gran
partido entre los españoles. Enturbióles la alegría de aquel suceso la noticia de la funesta
derrota de Cannas (216). Ellos, como fuese
llegado el invierno, levantaron el campo de las cercanías de Sagunto,
y se volvieron a invernar a Tarragona.
El senado
cartaginés por su parte ordenó a Asdrúbal que pasase a Italia. Expuso
el general los riesgos que con esta partida correría la España toda,
si antes no se le enviaba un sucesor con fuerzas suficientes para
contener a los españoles; y en ello tenía razón sobrada, puesto que
acababan de darle no poco que hacer los tartesios, que incitados y
capitaneados por Galbo se le habían rebelado y puéstole en más de un apuro, aunque al
fin lograra sosegarlos después. En su virtud vino Himilcón, nombrado
gobernador de España, con grueso ejército, y a Asdrúbal se le repitió
la orden de pasar a Italia. Obedeció éste, aunque no de buen grado,
y púsose en marcha la vuelta del Ebro. Importaba
a los Escipiones estorbar a toda costa su
proyecto, y saliendo a encontrarle halláronse de frente cerca de aquel río. Trabóse allí
una reñidísima batalla, en que pelearon los romanos como si de ella
dependiese la suerte de Roma, y aún el señorío del mundo. Abandonaron
muchos españoles á Asdrúbal, y sirviéronle ya poco al cartaginés su pericia y sus personales
esfuerzos. Veinticinco mil africanos quedaron en el campo: prisioneros
diez mil. Recogióse Asdrúbal con cortas
reliquias de su ejército a Cartagena. Casi todos los pueblos de España
se arrimaron al partido de los romanos.
Ni Roma
se cansaba de enviar auxilios, ni Cartago refuerzos. Roma, exhausta
de recursos, hallaba en la generosidad de los ciudadanos con que subvenir
a las necesidades del ejército de España, que eran muchas, y los Escipiones observaban la política de no disgustar con exacciones al país conquistado.
Cartago volvió a enviar otras sesenta naves con doce mil infantes
y mil quinientos caballos al mando de Magón, hermano también de Aníbal
y de Asdrúbal. Aliéntanse con esto los cartagineses
de España, pero no por eso los alumbra mejor estrella. Los tres generales
reunidos se ponen sobre Illiturgo (Andújar),
que les había hecho defección, y acudiendo los Escipiones hacen gran matanza en su gente, y les toman cuatro mil prisioneros.
Igual éxito alcanzaron otra vez que volvieron sobre Illiturgi.
Pasa después el derrotado ejército cartaginés a acometer a Intibil o Indibil (entre Teruel y Tortosa) y recibe
otro escarmiento: aquí murió Himilcón, capitán esforzado. Ni fueron
más afortunados en Bigerra en Munda (sobre las bocas del Ebro) en Auringis (Jaén):
en todas partes eran desbaratados los cartagineses, a pesar de haber
venido Asdrúbal Gisgón en reemplazo de Himilcón. Lo peor era que en
Italia se cansaba la fortuna de sonreír a Aníbal, y allí también se
mostraban ya engreídas las águilas romanas. Sólo les quedaba a los
cartagineses el genio de Asdrúbal Barcino, que superior a todos los
desastres es muchas veces vencido, pero jamás desmaya; se retira,
pero no sucumbe.
Acordáronse entonces
los Escipiones no sin rubor, de la fidelísima
Sagunto, que destruida por Aníbal y reedificada después, llevaba ya
cinco años en poder de los cartagineses, y estaba siendo afrentoso
padrón de la fe romana. Dirigiéronse a ella;
obligaron a la guarnición a capitular, y sacándola del dominio cartaginés
la restituyeron a los pocos vecinos que habían podido sobrevivir a
la catástrofe primera (214). Revolviendo después sobre la capital
de los turboletas, los causadores de su
anterior ruina, la desmantelaron y arrasaron por los cimientos, vendiendo
a sus habitantes en pública almoneda. Devuelta Sagunto a sus antiguos
dueños, fue recobrando bajo los romanos su prosperidad; y a esta época
deben atribuirse los magníficos restos que han quedado de esta ciudad
de gloriosos recuerdos.
Todo parecía
conspirar en este tiempo contra Cartago. Aníbal empezaba a ser vencido
en Italia, como luego habremos de ver. En Cerdeña el ejército de Asdrúbal
el Calvo era deshecho por Tito Manilo Torcuato. En África un príncipe
númida nombrado Sifax, llevado de un particular
resentimiento, volvía sus armas contra la república, y ofrecía su
alianza a los romanos. «Cómo no sucumbió Cartago en situación tan
azarosa? Veremos hasta qué punto es caprichosa y voluble la fortuna
de las armas, y cuan poco hay que fiar en sus favores. A la alianza
de los romanos con Sifax, opusieron los
cartagineses la de Gala, otro príncipe númida, a cuyo hijo, nombrado
Masinisa, mancebo de grandes y aventajadas prendas, encomendaron hiciese
la guerra a Sifax. Dióse el joven africano tan buena maña en la ejecución, que bastáronle dos combates para destruir por completo a su contrario. Asdrúbal Gisgón
le dio en premio por esposa a su hija Sofonisba.
Lleno de gloria y de contento el intrépido Masinisa, pasó a España
con siete mil infantes africanos y setecientos jinetes númidas, deseoso
de dar ayuda a su suegro. Refuerzo fue éste que realentó á los abatidos y tantas veces maltratados cartagineses. Y aprovechando
la inacción de los Escipiones, que descansaban en Tarragona sobre los pasados
laureles (falta en que suelen caer los más afortunados guerreros), pusiéronse en marcha con intento de realizar el pensamiento
en que tanto había insistido siempre el senado cartaginés, el de reforzar
a Aníbal en Italia. Asdrúbal Barcino se dirigió al centro de España,
dejando un cuerpo de ejército en la Bética, al mando de Magón su hermano
y de Asdrúbal Gisgón, con Masinisa.
Dividiéronse también
los dos Escipiones, al saber este movimiento,
y aquello vino a ser la causa de su ruina. Cneo fue contra Asdrúbal Barcino, Publio contra Asdrúbal Gisgón y los otros.
Encontró Cneo a Asdrúbal en Anitorgis (Alcañiz).
Confiaba el romano en treinta mil celtíberos que acaudillaba, gente
valerosa y fiera. Mas halló el astuto cartaginés medio de sobornarlos,
y abandonaron las filas romanas, que con esta defección quedaron demasiado
menguadas, y Cneo tuvo por prudente retirarse
y evitar la pelea.
Peor suerte
estaba sufriendo allá hacia Castulón su
hermano Publio. Acosábale sin dejarle momento
de reposo la caballería de Masinisa, aquella caballería númida que
tanto estrago hizo siempre en las falanges romanas. Venía además contra
él el español Indibil con siete mil quinientos suessetanos (gente de Sangüesa) : vióse Publio por todas partes cerrado y acometido: sirvióle poco defenderse con bravura; un bote de lanza le atravesó el cuerpo
y le derribó del caballo. Con la muerte de Publio se desordenaron
sus huestes; la noche libertó a unos pocos del encarnizado furor de
los vencedores. No desaprovecharon éstos la victoria. Vuelan a incorporarse
a Asdrúbal Barcino que seguía a Cneo. Encuéntrase éste envuelto por tres ejércitos a la vez: levanta de noche sus reales
y se retira; pero la caballería de Masinisa se destaca en su seguimiento:
gana el romano una pequeña colina, donde improvisa una rústica trinchera
hecha con los aparejos y tercios de las acémilas: tras este débil
y flaco vallado se defiende con valor prodigioso; pero oprimido por
el número perece con la mayor parte de su gente.
Así acabó
aquel valiente romano (216), el primero que inauguró en España el
futuro señorío de Roma. Así acabaron aquellos dos esclarecidos hermanos,
cuyas campañas habían sido una cadena de gloriosos triunfos. Así quedaron
en un momento desvanecidas las esperanzas que fundaba Roma en los
talentos militares de los Escipiones. ¡Qué
mudanza en el teatro de la guerra! Ayer apenas existía ejército cartaginés,
y hoy apenas existe ejército romano: ayer las águilas romanas enseñoreaban
el país, hoy las cortas reliquias de aquellas legiones no encuentran
donde guarecerse. Los que van a refugiarse en Castulón encuentran cerradas las puertas de la ciudad: los que se guarecen
en Iliturgis son de noche bárbaramente degollados:
fueron otros a buscar amparo de la parte allá del Ebro.
Quedábale aún a Roma
un genio militar en España; genio con que no contaría la república,
porque se ocultaba bajo el modesto uniforme de simple centurión o
capitán de compañía. Este genio era Lucio Marcio, hijo de Septimio
Severo, caballero romano. Marcio no se rindió al desaliento que en
los rostros de los fugitivos veía pintado, incluso Fonteyo,
único jefe de alguna graduación que quedaba. Se les ocurrió a los
soldados nombrar general a quien tan osado y resuelto se mostraba.
Pero al saber que Asdrúbal, franqueando el Ebro se les venía encima,
y tras él Magón que seguía sus huellas, se les turbó de nuevo el ánimo,
y mustios unos, renegando y maldiciendo de su suerte otros, esperando todos una muerte que miraban como infalible, luchaba y trabajaba
el improvisado general por infundirles aliento, sin que su voz apenas
fuera escuchada. Entretanto el enemigo casi toca a sus reales. La
vista de los estandartes cartagineses produce una transformación mágica
en los ánimos de aquellos desdichados; el miedo se trueca en desesperación,
la desesperación en coraje, y aquel puñado de hombres a manera de
leones embravecidos se arrojan sobre los cartagineses, que sorprendidos
con tan impetuosa y brusca arremetida, vuelven vergonzosamente la
espalda. Todos se maravillaron, los unos de ver huir, los otros de
verse huyendo. Calculando luego Marcio que los enemigos no esperarían
un segundo ataque, conociendo además que si daba lugar a que se les
reuniese Magón no quedaba a los suyos manera de salvarse, concede
algunas horas de reposo a sus fatigadas y escasas tropas, y en altas
horas de la noche se entra a las calladas en el campo y reales de
Asdrúbal, que descuidado y sin guardias ni centinelas dormía. Cansáronse de matanza sus soldados, y sin darse más vagar prosiguieron en busca
de Magón, a quien hallaron igualmente desapercibido. Penetran con
el mismo ímpetu en sus estancias: era ya de día: Magón y los suyos,
a la vista de los paveses y espadas de los romanos ensangrentadas
con la matanza reciente, se llenan de estupor y se ponen en fuga:
síguelos Marcio, los alcanza, y los romanos se cansan también de degollar:
los capitanes cartagineses pudieron escapar a uña de caballo. (Debió
tener lugar este suceso cerca de Tortosa. En el campo cartaginés se
encontró un escudo de plata de ciento treinta y ocho libras de peso
con la imagen de Asdrúbal Barca o Barcino. Este monumento de las glorias
de Marcio fue llevado a Roma y se colgó en el Capitolio. Llamóse Escudo Marcio).
Salvó Marcio
de un solo golpe las dos Penínsulas: la España venciendo a los cartagineses,
la Italia impidiendo la marcha de Asdrúbal, que unido a Aníbal, que
todavía se hallaba pujante, hubiera podido poner a Roma en grande
aprieto.
Roma se
lo pagó con la ingratitud. En la carta que Marcio dirigió al senado
se daba el título de propretor, que debía sólo a la aclamación de
los soldados. Lo tomó a mal la orgullosa aristocracia romana, y sin
dejar de reconocer la importancia de sus grandes hechos ni de hacer
justicia a sus altas prendas, anuláronle implícitamente nombrando propretor de España a
Claudio Nerón, que entonces hacía la guerra de Capua contra Aníbal. El generoso Marción, no obstante ver tan mal recompensados
sus eminentes servicios, llevó tan adelante su desprendimiento, que
cuando llegó Nerón a España le entregó sin darse por sentido aquellas
tropas que le habían aclamado su general, y se puso bajo sus órdenes
sin otro pensamiento que el de continuar sirviendo a su patria en
el puesto que le designaba. Así el que acababa de dar un ejemplo de
admirable heroicidad, dio también un ejemplo de admirable patriotismo.
Poco tino
mostró el senado romano en la elección de Claudio Nerón. Desembarcado
que hubo en España con once mil infantes y mil caballos que de refuerzo
trajo (211), fuese en busca de Asdrúbal, a quien halló entre Iliturgis y Mantisa en los bastetanos. Faltóle poco
para coger al cartaginés en el desfiladero de un bosque; pero reconociólo Asdrúbal a tiempo, y entreteniendo á Nerón so pretexto de negociaciones
de paz, hizo una noche desfilar calladamente su ejército, dejando
las hogueras encendidas en el campamento para mejor engañar al romano:
él mismo después a presencia y vista de Nerón metió espuelas al caballo
y se alejó en busca de los suyos. De modo que la única hazaña de Claudio
Nerón durante su breve mando en España fue dejarse burlar de la astucia
de un cartaginés. No merecía su nombramiento la pena de haber desairado
a Marcio. Pronto fue otra vez llamado a Roma.
ESCIPIÓN
EL GRANDE
211 - 205
Se trataba
en la asamblea del pueblo romano de nombrar un general que reemplazase
a Claudio Nerón en España. Se vio con sorpresa que nadie aspiraba
a recibir este honor. La suerte desastrosa de los Escipiones y las noticias que Nerón les daba de la astuta falsía de los de Cartago
hacían que se esquivara como peligroso el mando de las armas romanas
en la península española. La república no sabía a quién enviar. Un
joven de veinticuatro años se levanta, y con arrogante acento: «Yo
soy Escipión, exclama: pido que se me nombre procónsul. Quiero ser
el vengador de mi familia y del nombre romano. Entre las tumbas de
mi padre y de mi tío sabré ganar victorias. Tengo todo lo que se necesita
para vencer.» El joven Publio Cornelio Escipión fue nombrado procónsul.
Diez y nueve
años tenía cuando su padre Pabilo fue herido en la batalla del Tesino
peleando contra Aníbal, y ya entonces salvó la vida a su padre. Cuando
las legiones derrotadas en Cannas se desbandaron
por Italia, una de ellas nombró su jefe al joven Publio Cornelio.
Duraba el pavor a los soldados, y no trataban sino de huir. Escipión
se presentó en medio de los fugitivos con su espada desnuda: «Juro
aquí solemnemente, les dijo, que con esta espada atravesaré el corazón
a todo el que pretenda tomar el camino de Roma. Juro por Júpiter no
hacer jamás traición a la república. Tú, Cecilio, y vosotros todos
los que os halláis aquí presentes, prestad el mismo juramento». Tan
enérgico lenguaje usado por un joven, contuvo
y realentó las tropas.
Especies
misteriosas circulaban por el vulgo acerca de su nacimiento. Decían
que nueve meses antes de venir al mundo se había visto un enorme dragón
en casa de su madre. Veíasele subir diariamente
al Capitolio, y él hacía creer que conversaba horas enteras con Júpiter. Teníasele por hombre recto. Aunque joven,
concebía grandes pensamientos, los ejecutaba con madurez. Respetaba
o se reía de las leyes, de la religión y de los tratados, según cumplía
más a su propósito. Era un digno rival de Aníbal.
Partió,
pues, Publio Cornelio Escipión a España con diez mil infantes y mil
caballos: se embarcó en Ostia y desembarcó en Tarragona.
Su primer
pensamiento fue apoderarse de Cartagena, el principal baluarte de
los cartagineses. Llegada la primavera, y aprovechando la ocasión
en que los generales enemigos se hallaban lejos de la plaza, Magón
cerca de Cádiz, Asdrúbal Gisgón a la boca del Guadiana, y el otro
Asdrúbal en el país de los carpetanos, ordenó a Lelio que con la armada
siguiese la costa, y él, sin perderla de vista, pasó el Ebro con veinticinco
mil infantes y dos mil quinientos caballos. A los siete días la escuadra
y el ejército se hallaban a la vista de Cartagena. Guarnecíanla solos mil hombres: creíasela por su gran
fortaleza al abrigo de todo ataque. Después de intentados varios asaltos,
rechazados con bizarría por los españoles que presidiaban la ciudad;
fue avisado Escipión de que había un sitio que en las mareas bajas
quedaba casi en seco, y por el cual podía llegarse a pie hasta la
muralla. Sirvióle la noticia para persuadir
a sus soldados que Neptuno favorecía su empresa y les dejaría atravesar
el mar sin peligro. Así sucedió, Neptuno retiró las aguas a la hora
que de costumbre tenía, y mientras Escipión daba el asaltó por la
parte del Norte, una compañía escogida atravesó el vado hasta tocar
en el muro. Echáronse las escalas, y abriendo la puerta más cercana, pronto
estuvo la plaza en poder de los romanos (210). Las crueles leyes de
la guerra fueron al principio seguidas, y no cesó la matanza hasta
haberse entregado la ciudadela, donde se había retirado el gobernador
Magón. Lelio entretanto se apoderó de la flota cartaginesa, quedando
así los romanos dueños también y señores del mar.
Era Cartagena
como la metrópoli de la España cartaginesa, el mejor puerto del Mediterráneo,
la plaza más fortalecida, el emporio del comercio, el almacén y arsenal
de las provisiones y de las armas, el depósito de los rehenes y el
centro de las riquezas. Inmensas fueron las que allí recogió el vencedor.
El oro y la plata se depositaron en manos del cuestor, especie de
cajero de la república. El resto del botín, hecha la competente valoración
por los tribunos militares, se distribuyó según costumbre entre los
soldados: ramo era este que los romanos tenían perfectamente organizado:
los soldados hacían juramento antes de entrar en campaña de no retirar
nada del botín, y los romanos guardaban entonces sus juramentos.
Pasados
los primeros excesos de la soldadesca, comenzó Escipión a mostrarse
generoso. La ley hacía esclavos a los prisioneros: Escipión dio libertad
a todos los españoles, y lo que es más, les restituyó todos sus bienes,
aun a aquellos que aliados antes de Roma habían pasado a las filas
contrarias. Otro acto de generosidad, más noble todavía, levantó más
alta la fama de las virtudes del insigne caudillo. Por una inveterada
y horrible costumbre las prisioneras quedaban de derecho a merced
del vencedor. Hallábanse entre ellas la
esposa de Mandonio y las hijas de Indibil, jóvenes y hermosas, dice Livio. Escipión respetó
la esposa y las hijas de sus enemigos. Esto fue poco todavía. Como
el presente que más podía halagarle le presentaron los soldados una
joven española notable por su rara y singular belleza. Era Escipión
hombre de pasiones vivas y fogosas. Sabedor, no obstante, de que aquella
joven se hallaba desposada con un príncipe celtíbero llamado Allucio,
hizo llamar a sus padres y a Allucio mismo,
y entregósela con todo el oro que para su
rescate habían traído. «Recibidla de mis manos, les dijo, tan pura
como si saliese de la casa paterna. No os pido en recompensa de este
don sino vuestra amistad hacia el pueblo romano.» Allucio supo corresponder al beneficio: sirvió a Roma e hizo grabar aquella
memorable acción en un escudo de plata que regaló al generoso romano.
Con semejante moderación granjeóse más partido
Escipión en España que con multiplicadas victorias.
Lelio fue
enviado a Roma con cartas para el senado anunciándole la toma de Cartagena.
Como testimonio de la conquista llevó éste en sus naves al gobernador
Magón con algunos consejeros y senadores cartagineses. Hecho esto,
y dejada la suficiente guarnición en Cartagena, volvióse a invernar en Tarragona.
La política
de Escipión le atrajo, como era de esperar, la amistad y afectó de
los pueblos y de los caudillos españoles. Además de Edesco o Edecon, varón muy principal entre ellos, pusiéronse a su devoción aquellos dos famosos régulos Indibil y Mandonio, que le debían
la restitución de sus familias. Admitiólos Escipión a su gracia, sin tener en cuenta su anterior enemistad, ni
la parte que uno de ellos tuvo en la derrota y en la muerte de su
padre. A tal punto rayaba o la política o la magnanimidad del vencedor
romano.
Todavía
el infatigable Ásdrubal tentó vengar el
infortunio de Cartagena, y salió de nuevo a campaña. Fuéle Escipión al encuentro llevando consigo a Lelio, que ya era vuelto
de Roma, y al español Indibil que le guiaban. Halló al cartaginés cerca de Becula, no lejos de Castulón. Allí
también vencieron las águilas romanas; allí también se vio la política
de Escipión.
Los prisioneros
cartagineses fueron vendidos como esclavos; los españoles enviados
libres y sin rescate. Entre los africanos destinados a la venta llamó
la atención un joven númida, cuyo garbo y gentileza le distinguían
de los demás esclavos. Supo que era sobrino de Masinisa, y nieto del
rey Gala. Mandó Escipión que fuese tratado como un príncipe, y llamándole
luego a su tienda y dándole un anillo de oro, un traje militar español
y un caballo ricamente enjaezado, le envió con buena escolta de caballería
a los reales de Masinisa. Galante generosidad que Masinisa no olvidó
jamás (209).
Habido consejo
entre los generales cartagineses después de la derrota de Bécula, acordaron que Magón pasara a Mallorca a reclutar honderos,
que Masinisa con la caballería ligera molestara los pueblos confederados
de Roma, y que Asdrúbal Barcino, recogiendo cuanta gente pudiese en
la Bética y en la Lusitania, realizara el antiguo y tantas veces frustrado
proyecto de pasar a Italia en ayuda de Aníbal. Esta vez logró dar
cima al designio en que con tanto ahincó se había empeñado el senado
cartaginés, el cual supo con regocijo que Asdrúbal, siguiendo el mismo
camino que diez años antes había llevado su hermano Aníbal, había
salvado los Pirineos, la Galia y los Alpes, y se hallaba en Italia
(208); para mal suyo, como habremos de ver en la breve noticia que
daremos de aquella famosa campaña, una de las más memorables de la
antigüedad.
En España
quedaban ya las costas del Mediterráneo y la parte oriental de la
Bética bajo la dominación romana. Sin embargo mientras Escipión en
Tarragona se dedicaba a arreglar el gobierno de la provincia, vino
de Cartago Hannón en reemplazo de Asdrúbal Barcino, acompañado de
Magón, el que había ido en busca de honderos baleares. Metiéronse juntos por la Celtiberia con intento de hacer levas de gentes; pero
a éstos les venció Silano, lugarteniente de Escipión, cayendo en su
poder el mismo Hannón recién venido (207). Lucio, hermano de Escipión,
se encargó de rendir a Oringis (Jaén), que
tomó por asalto, después de lo cual fue enviado a Roma, llevándose
consigo al prisionero Hannón y a trescientos cautivos nobles, según
costumbre de los romanos.
Dos solos
generales cartagineses quedaban ya en España, Asdrúbal Gisgón y Magón,
reducidos a las últimas partes de la Bética, donde era más antiguo
su dominio. Allí fue a buscarlos el mismo Escipión, y empeñado un
recio combate entre Córdoba y Sevilla, obligó a Asdrúbal a guarecerse
en Cádiz con los desbaratados restos de su ejército, de noche y por
fragosos cerros y ásperas veredas. Ya no quedaba a los cartagineses
más que Cádiz y algunas ciudades vecinas. Mantúvose observándolas Silano (206).
Acercábase a su término
la dominación cartaginesa en España. El mismo Masinisa resolvió abandonar
el partido de Cartago, y después de concertar secretamente con Escipión
y Silano la manera de ejecutar aquel pensamiento, volvióse a Cádiz para mejor disimular y encubrir el designio. Pudo mover al
terrible númida a obrar de este modo el ver cuán de caída iban las
cosas de su patria, y pudo también Escipión ganar con su política
el ánimo de un príncipe que le había visto portarse tan generosamente
con su propio sobrino (2).
Resolvía
ya Escipión y traía en su cabeza la idea atrevida de apoderarse de
la misma Cartago. Con este propósito partióse para África al intento de atraerse al viejo rey númida Sifax.
Conseguido esto, regresó a Cartagena satisfecho de haber suscitado
a los cartagineses un embarazo en su propio país.
A su vuelta
se propuso castigar el agravio que las dos ciudades, Iliturgo y Castulón, habían hecho a los romanos.
Encomendó a Marcio el escarmiento de Castulón,
tomó sobre sí el de Iliturgo. Defendiéronse brava y heroicamente los de esta última ciudad, viendo que no podían
evitar el suplicio, pero tomáronla los romanos
por asalto. Si horrible había sido el crimen y grande la deslealtad,
grande y horrible fue también la expiación. Todos sus moradores sin
distinción de sexo ni edad, hasta los niños de pecho, fueron pasados
á cuchillo: sus edificios incendiados; no quedó piedra sobre piedra; sembróse de sal el sitio en que habían estado
las murallas. Negra mancha que echó Escipión a la fama de generoso
y templado que antes tenía. Difícilmente los más moderados guerreros
dejan de empañar el lustre de sus glorias con algún acto de inhumanidad
y de fiereza. Parece llevarlo consigo el ejercicio de las armas y
el hábito de derramar sangre. Castulón fue
con menos dureza tratada, acaso porque había sido menos culpable.
Volvió Escipión
a Cartagena, donde quiso dar un ejemplo de piedad filial honrando
los manes de su padre y de su tío con magníficos funerales. Asistieron
a estas fiestas fúnebres los principales jefes españoles, y aprovechó
aquella reunión el romano para afianzar más su amistad y tomar mayor
ascendiente sobre los indígenas.
Entretanto
el intrépido Marcio iba subyugando el resto de las ciudades de la
Bética. Sólo Astapa (cerca de donde hoy está Estepa), recelando le estuviese
reservado un castigo semejante al de Iliturgo por haber muchas veces maltratado los pueblos aliados de Roma, resolvió
antes que rendirse perecer a ejemplo de Sagunto, y así lo cumplió.
Sitiada por Marcio, y después de haber hecho esfuerzos desesperados
de valor, determinaron sus habitantes morir antes que rendirse. También
como los de Sagunto levantaron en la plaza pública una inmensa pira,
y reuniendo sus mujeres, sus hijos, y todos sus efectos y alhajas,
dieron orden a cincuenta jóvenes de los más determinados y resueltos
para que, en el caso de penetrar en la ciudad las cohortes romanas,
degollaran sus familias y aplicaran fuego a la leña. Ellos salieron
como los saguntinos a atacar los atrincheramientos romanos; dejólos Marcio avanzar hasta tenerlos completamente envueltos;
ciegos ellos de ardor, no ven el peligro, y perecen clavados por las
lanzas romanas. Dirígense luego los vencedores
a la ciudad... cadáveres sólo y cenizas encontraron en ella. Lo que
Sagunto había hecho por no someterse al yugo de Cartago lo repitió
Estepa por no doblarse al yugo de Roma. Sólo en España se vieron estos
ejemplos de rudo heroísmo. ¿Por qué Estepa ha sido menos ensalzada
que Sagunto? ¿Será porque la ciudad fuese de menos importancia, ó porque los historiadores han sido romanos y no cartagineses?
Reducidos
estaban ya los cartagineses al solo recinto de Cádiz. No faltó quien
de esta ciudad saliera secretamente a ofrecer a Escipión la entrega
de la plaza. Pero descubierta o traslucida la trama por el gobernador
Magón, redobló la vigilancia y las guardias, y arrestados los jefes
de la conspiración, determinó trasportarlos a Cartago en una flota
a las órdenes de Aderbal. Esta flota fue
en su mayor parte destruida por la escuadra de Lelio, que en las aguas
de Algeciras la aguardaba. Salvóse, no obstante, Aderbal en su galera. Lelio y Marcio, desesperando
de poder tomar por entonces una ciudad tan defendida y vigilada, volviéronse con la flota y el ejército a Cartagena.
Faltó poco
todavía para que un inopinado incidente diera al traste con todo el
poder romano en España. Acometió a Escipión una enfermedad grave,
y se difundió la voz de que había muerto. Los dos hermanos españoles Indibil y Mandonio,
que se habían unido a los romanos, no tanto acaso por gratitud a Escipión,
como con la esperanza de expulsar con su ayuda a los cartagineses,
creyendo en la muerte del caudillo romano, mudaron otra vez de partido
y levantáronse en armas de nuevo. Sobre
unos ocho mil romanos que acampaban a las márgenes del Ebro, creyendo
también muerto a su general, amotináronse so pretexto de faltarles las pagas, y deponiendo a sus jefes y nombrando
en su lugar a simples soldados, encamináronse a Cartagena y llegaron hasta las orillas del Júcar.
Pero Escipión
no había muerto; hallábase por el contrario restablecido ya a aquella
sazón; y con su consumada prudencia dejó avanzar los rebeldes, los
esperó y los hizo envolver por todo su ejército: mas no queriendo
destruirlos ni diezmarlos, temiendo también la vecindad de Indibil y Mandonio, les habla, les persuade, les ofrece que les pagará
de los tesoros mismos de los dos españoles, a quienes juntos van a
batir, los reduce a la obediencia, y por satisfacer a la disciplina
militar castiga un corto número de los sublevados.
Indibil y Mandonio, noticiosos de esta novedad, repasan el Ebro en retirada.
Escipión los persigue, los acosa, los bate y los destruye. Convencidos
estos españoles de la imposibilidad de luchar contra el ascendiente
de Escipión, imploran su clemencia, y disculpando su ligereza, demandan
humildemente perdón para ellos y para sus conciudadanos. El romano
vuelve a mostrarse generoso, y después de reprenderles y afearles
su perfidia, les otorga el perdón, y les deja sus armas y sus estados,
condenándolos sólo a una fuerte contribución para el pago de sus tropas.
Si artera
y fingida fue la sumisión, no fue menos política la indulgencia. Pero conveníale a Escipión dejar allí restablecida la paz, bien
que fuese aparente, porque le urgía arrojar a los cartagineses de
Cádiz.
Había vuelto
de África Masinisa con un refuerzo de caballos númidas como para socorrer
a los suyos, pero ya hemos visto cuán inclinado estaba a hacer causa
con los romanos. Escipión se había acercado también a Cádiz, y entonces
fue cuando los dos caudillos celebraron la entrevista en que se pactó
la amistad que había de durar toda la vida, y se concertó la entrega
de la plaza.
Pero Magón
mismo ya no pensaba en defenderla. El senado cartaginés había resuelto
al fin abandonar España, y con aquellas tropas tentar el último esfuerzo
en Italia. Magón recibió orden de partir. Preparóse a ello arrebañando cuanto oro y plata pudo, así del tesoro como de
los particulares, sin respetar los templos de los dioses, que despojó
también Embarcóse enseguida, dejando a Masinisa con sus númidas en
Cádiz. Tomó rumbo hacia Cartagena, y acercóse a su antigua metrópoli por si podía sorprenderla, pero rechazado vigorosamente
por la guarnición romana, dio la vuelta hacia Cádiz, cuyas puertas
halló cerradas ya, y abolida la autoridad de Cartago. Abordó entonces
con su flota al pequeño puerto de Ambis,
desde donde envió diputados a la plaza quejándose de aquella novedad;
y como manifestase deseos de hablar con los magistrados, acudieron
éstos cándidamente donde Magón estaba, el cual tan luego como los
tuvo en su poder los hizo azotar y dar muerte de cruz. Asi se despidieron
de España los últimos cartagineses. Con una felonía se habían apoderado
de Cádiz, y con un acto de traición le hicieron la última despedida
(205).
Hízose de
allí Magón a la vela para las Baleares. Tentó un desembarco en Mallorca,
pero los honderos mallorquines le recibieron con una lluvia de piedras,
que mal de su grado le obligaron a retirarse. Mejor recibido en la
menor de aquellas islas, o por lo menos sin hallar la misma resistencia, detúvose a invernar en un puerto que de
su nombre se llamó Fortus-Magonis, después
Puerto Mahón. Quedaron, pues, los cartagineses expulsados de España,
después de catorce años de porfiadas y sangrientas luchas, y al quinto
de haberse encargado Escipión de la guerra y del gobierno de la Península.
Cádiz, la primera colonia fenicia, y la última ciudad cartaginesa,
pasó a ser ciudad romana.
CAÍDA
DE CARTAGO
Aunque los
sucesos que vamos a referir en este capítulo acontecieron fuera del
territorio de nuestra Península, influyeron grandemente en los destinos
de España. Trátase además de la suerte que cupo a dos de los más famosos
capitanes de la antigüedad, que ambos habían inaugurado la carrera
de sus glorias en los campos españoles. Trátase de dos guerreros insignes,
que en nombre de las dos más poderosas y más enemigas repúblicas se
disputaban el imperio del mundo. Trátase del final término que tuvieron
las memorables luchas entre romanos y cartagineses; luchas sostenidas
con soldados españoles que peleaban fuera de su patria en contrarias
filas, y que solían decidir el éxito de las batallas en provecho ajeno.
Trátase, en fin, de la caída de una república que enseñoreó siglos
enteros los mares, y estuvo a punto de someter a Italia y a España
al dominio africano.
Dejamos
a Aníbal invernando en Capua después del
memorable triunfo de Cannas. Se ha hecho
un cargo a aquel ilustre guerrero de no haber marchado derechamente
sobre Roma, pero acaso en nada anduvo más prudente el africano que
en no empeñarse en la conquista de la ciudad eterna. Tal vez se han
exagerado también los daños que en la disciplina y en la moralidad
de su ejército causaron las ponderadas delicias de Capua: puesto que se vio todavía a este mismo ejército, no
muy numeroso, sostenerse por espacio de muchos años en país enemigo,
pelear con vigor, mantener en respeto a Roma en medio de todo género
de dificultades. Lo peor que tuvo Aníbal contra sí fue la constancia
romana, aquella constancia heroica que desplegaron los romanos pasadas
las impresiones del primer aturdimiento. Todos, hasta los esclavos,
se alistaban voluntariamente en las banderas de la patria: todos los
ciudadanos derramaban espontáneamente su dinero en las arcas públicas:
las naciones vecinas le prodigaban recursos y soldados. De tal modo
se recobró Roma del susto de Cannas, que
cuando se puso en venta el terreno sobre que acampaba Aníbal, se presentaron
tantos compradores como si la Italia se hallara limpia de enemigos;
y cuando se trató del rescate de prisioneros. Roma contestó con arrogancia,
que no le hacían falta soldados que se dejaban coger vivos, y tuvo
la audacia de intimar a Aníbal que saliera aquella noche del territorio
romano. Todo esto era propio de una república que cuando, uno de sus
cónsules volvía derrotado y vencido, le daba todavía las gracias por
haber llenado su deber y no haber desconfiado de la salud de la patria.
Tuvieron
los romanos la fortuna de apoderarse de Siracusa, de donde sacaron
inmensas riquezas, y redujeron toda la Sicilia a simple provincia
romana. Llamó entonces Roma al cónsul Marcelo, conquistador de Siracusa,
para oponerle a Aníbal, el vencedor de Cannas.
Avanzaron los romanos contra Capua, y Marcelo tuvo la gloria de ser el primer vencedor
de Aníbal, el cual, después de haber hecho prodigios de valor, hizo
una maravillosa retirada hacia la Lucania.
Fue, pues,
perdiendo Aníbal a Capua, Tarento, y la
mayor parte de las plazas de la Apulia, donde luchó por espacio de
tres años. No le quedaba ya más esperanza que el ejército que su hermano
Asdrúbal capitaneaba en España. Ya hemos visto cómo los Escipiones frustraban con sus triunfos en España las tentativas de Asdrúbal para
pasar a Italia en ayuda y socorro de su hermano.
Al fin,
cuando Aníbal llevaba ya diez años combatiendo en Italia, logró Asdrúbal
trasponer los Pirineos y los Alpes (208), como en el capítulo anterior
dejamos referido. Envió tras él el grande Escipión una gruesa armada,
con dinero, municiones y víveres, y muchos miles de guerreros españoles.
Españoles eran también los soldados en quienes más fiaban los cartagineses.
Contra Asdrúbal envió Roma al cónsul Livio Salinator al Norte, contra Aníbal al cónsul Claudio Nerón a la Lucania. Grande
era la ansiedad del pueblo y del senado romano. Asdrúbal, digno hermano
del mayor genio militar de la antigüedad, y a quien llamaba Diodoro
el más grande después de Aníbal, avanzaba hacia Ancona arrojando delante
de sí al pretor Poncio, a la cabeza de cincuenta mil lusitanos y de
algunos veteranos de la Galia. Se unen a Livio los españoles que enviaba
Escipión. Ambos temen los resultados de una batalla decisiva: porque
si triunfa Asdrúbal, sucumbe Roma; si Asdrúbal es vencido, Cartago
tiene que renunciar a Italia.
Entretanto
Claudio Nerón, más afortunado en Italia que lo había sido en España,
había logrado un triunfo sobre Aníbal en la extremidad de la Lucania,
cerca de Tarento. Allí le fueron enviados unos pliegos sorprendidos
a un correo que a Aníbal había despachado su hermano Asdrúbal, en
que le revelaba todos sus planes y pensamientos de campaña. Admiremos
aquí el patriotismo de los romanos de aquella era. Aquel mismo Nerón,
que era enemigo mortal de Livio, olvidando sus particulares odios
y atendiendo sólo al bien de la república, vuela en socorro de su
colega con siete mil soldados escogidos. Vuela, decimos, porque separaban
cien leguas los dos campos, y bastaron siete días a sus tropas para
salvar tan enorme distancia. Tan a las calladas lo hicieron, que ni
Aníbal advirtió al pronto su salida, ni Asdrúbal notó su llegada.
Incorporados los dos cónsules, aquellos cónsules que tanto se aborrecían,
se puso Nerón a las órdenes de Livio para combatir al enemigo común.
Pensamiento atrevido el de Claudio Nerón, y abnegación admirable,
que le dieron a un tiempo gran reputación de civismo y de capacidad.
Presentan al siguiente día la batalla. Sorprendido Asdrúbal de hallar
a los cónsules reunidos, sospecha si su hermano habrá muerto, o recela
por lo menos que haya sido derrotado. Bajo el influjo de estos tristes
presentimientos, iguales a los que años antes había hecho él concebir
en España a Cneo Escipión respecto de su
hermano Publio, esquiva el combate y emprende de noche la retirada.
A las pocas horas de marcha los guías le abandonan, y el ejército
se fatiga en idas y venidas por las márgenes del Metauro, buscando
un vado que le es imposible hallar. El retraso da lugar a la llegada
de los cónsules, y Asdrúbal se ve forzado a aceptar la batalla. Rudo
fue el choque entre las tropas escogidas de los romanos y la legión
de España. Se le desbandan a Asdrúbal los ligurios, pero nada basta a hacer cejar a los soldados españoles,
que firmes en sus puestos prefieren morir a retroceder un solo palmo.
Tanta bizarría no sirvió sino para inmortalizar el nombre español.
Sucumbieron al número, y fueron degollados como el mismo Asdrúbal,
que no queriendo sobrevivir a la derrota buscó la muerte, vendiendo
cara su vida, en las lanzas enemigas (207).
La batalla
del Metauro fue para Roma lo que para Cartago había sido la de Cannas. Costó cincuenta mil hombres a los vencidos, veinte
mil a los vencedores. Puede decirse que aquel día, en un rincón de
Italia, se decidió que España sería una conquista de los romanos.
Empañó allí Nerón sus glorias con un hecho indigno de su nombre. Con
bárbara inhumanidad hizo cortar la cabeza de Asdrúbal: y no contento
con esto, mandó trasportarla a la otra extremidad de Italia y arrojarla
en el campamento de Aníbal; de Aníbal, que mucho tiempo antes había
honrado con magníficas exequias el cadáver del cónsul Sempronio. A
su vista el general cartaginés, enternecido y consternado, exclamó:
«Perdiendo a Asdrúbal he perdido yo toda mi felicidad y Cartago toda
su esperanza». Con razón temía, pues ya no pudo Aníbal hacer otra
cosa que mantenerse a la defensiva, si bien todavía se sostuvo cuatro
años en la Calabria contra todo el poder de Roma por la sola fuerza
de su genio y del valor que supo inspirar a sus tropas.
Cuando Escipión
acabó de expulsar de España a los cartagineses, pasó a Roma a dar
gracias por sus triunfos a los dioses del Capitolio, con intención
al propio tiempo de preparar sus ulteriores planes sobre Cartago.
Por las leyes romanas ningún ciudadano podía gozar los honores del
triunfo antes de haber obtenido el consulado. Pero no necesitaba su
gloria de aquella vana solemnidad. Hizo su entrada precedido de los
carros en que conducía el oro y la plata que había llevado de España,
con muchos objetos preciosos, como muestra de la riqueza natural del
país que acababa de conquistar. Vistió luego la túnica de candidato
al consulado, y no tardó en ser proclamado cónsul por una mayoría
no vista hasta entonces en la república. Era su gran pensamiento político
llevar la guerra al África y destruir de una vez a Cartago. Acogió
el pueblo con entusiasmo aquella grande idea; no así el senado, donde
tenía muchos y envidiosos rivales, que se opusieron a aquel intento
por los órganos de Fabio y de Catón. Pero al fin se adoptó el medio
de darle la Sicilia con facultad de pasar a África, si circunstancias
imperiosas así lo exigiesen. Escaso ejército le facilitó la república,
pero todo lo suplió el ardor de los ciudadanos.
A poco tiempo
reunió Escipión en Sicilia un armamento formidable, con el cual desembarcó
en África llenando de espanto a Cartago, que desde los tiempos de
Régulo no se había visto amenazada por tan poderoso enemigo. Contaba
allí con la alianza de Masinisa y de Sifax:
el primero no le faltó; pero el viejo rey númida le había hecho defección
pasándose otra vez a los cartagineses. Escipión determinó castigar
aquella deslealtad con una perfidia, que no porque el númida la mereciera
dejó de ser indigna del romano. Mientras andaba en tratos con Sifax y le entretenía con negociaciones, invadió una noche de improviso
su campamento, y poniendo fuego a las tiendas en que dormían los soldados,
hizo perecer con el fuego y con la espada a cuarenta mil africanos.
Quiso disfrazar la alevosía atribuyéndola a inspiración de los dioses,
y ofreció sacrificios a Vulcano: pero quedaron la historia y la posteridad
para condenarla. De todos modos Cartago se vio en la precisión de
llamar a su seno a Aníbal, que aunque debilitado, todavía permanecía
en Italia teniendo en respeto a Roma. ¡Cuán sensible debía ser al
cartaginés renunciar al bello país que había recorrido por espacio
de diez y seis años; y en que había ganado tantas glorias! Pero reconocía
la justicia con que le reclamaba su patria, y no vaciló en volar en
su socorro, no sin devastarlo todo a su tránsito y sin ejecutar sangrientas
violencias. Iba, pues, a pelear un Aníbal con otro Aníbal, un Escipión
con otro Escipión; el genio de Cartago con el genio de Roma. Aníbal
llega a África; los dos insignes guerreros se ven, se acercan, entablan
pláticas. Bajo el pabellón do una tienda de campaña se tratan los
destinos del mundo. Resultó de la entrevista el convencimiento de
que una de las dos repúblicas tenía que dejar de existir, y se encomendó
de nuevo la decisión a la suerte de las armas.
Tuvo lugar
entonces la famosa batalla de Zama, en que por fin el genio del gran
Aníbal sucumbió ante el genio del gran Escipión, y Cartago quedó humillada.
Escipión hizo el mayor elogio de su rival, diciendo muchas veces que
envidiaba la capacidad del vencido. Duras fueron las condiciones de
paz que el vencedor impuso a Cartago. La república vencida renunciaba
a sus posesiones de fuera de África; daba en rehenes cincuenta principales
señores de la ciudad escogidos por Escipión; se obligaba a pagar a
Roma diez mil talentos de plata en cincuenta plazos; y lo que era
más sensible, entregaba sus naves; de quinientas a setecientas fueron
quemadas delante de la ciudad, y Cartago pasó por la humillación y
desconsuelo de ver arder aquellas naves con que no había sabido impedir
el desembarco de Escipión: Cartago se comprometía a no emprender ninguna
guerra sin el beneplácito de Roma, y a volver a Masinisa todo lo que
habían poseído sus mayores y a darle cien rehenes. A todo esto accedió
aquella república que con su poder había asustado al mundo. Así sucumbió
Cartago.
Escipión
volvió a Roma henchido de gloria y de riquezas. Delante de su carro
triunfal llevaba al rey Sifax cargado de
cadenas, pero el viejo númida murió antes de entrar en la ciudad.
Todos los honores de que podía Roma disponer se prodigaron al vencedor,
que recibió el sobrenombre de “el Africano”. Fue nombrado nuevamente cónsul, y después censor.
Se celebraron magníficas fiestas, y se decretó
dar una yugada de tierra a los soldados por cada año que habían hecho
la guerra en África o en España
---------------------
Creemos
que el lector no llevará a enojo que le informemos brevemente de la
ulterior suerte que cupo a estos dos grandes hombres, Escipión y Aníbal,
que ya no volverán a figurar más en los asuntos de España. Su historia
encierra grandes lecciones para la humanidad.
Hemos indicado
en el texto que Escipión tenía en el senado muchos envidiosos de sus
glorias: achaque de todos los grandes hombres. Estas envidias fueron
dando su fruto. Después de los triunfos de España y África que acabamos
de referir, después de haber contribuido a mantener a Filipo, rey
de Macedonia, y a Prusias, rey de Bitinia, en la alianza de Roma; después de
haberle sido debida la victoria que su hermano Lucio ganó en Magnesia
contra Antíoco, rey de Siria; después de hecha con este rey una paz
que aprobó el senado, a su regreso a Roma le esperaban ya acusaciones
en lugar de honores. El austero, el duro Catón, su principal enemigo,
le hizo llamar a la barra del pueblo. Compareció Escipión y dijo:
«Romanos, hoy mismo hace años que ganó en África una brillante victoria
contra el enemigo más terrible de la república. Hoy soy llamado a
responder a los cargos de un proceso. Desde aquí voy al Capitolio
a dar las gracias a Júpiter de que me haya proporcionado tantas ocasiones
de servir gloriosamente a mi patria. Seguidme, romanos, y acompañadme
a pedir a los dioses que os den jefes que se me parezcan. Bien puedo
usar este lenguaje, porque si es cierto que vuestras distinciones
se han anticipado a mis años, también lo es que mis servicios han
ido delante de mis recompensas» El pueblo se levantó le siguió entusiasmado:
los tribunos acusadores se quedaron solos.
En otra
ocasión calumniaba el mismo Catón su conducta con el rey Antíoco,
y en pleno senado le pedía cuentas de los gastos de las negociaciones.
«Las cuentas, exclamó Escipión enseñando sus libros, aquí están: están
corrientes y claras: pero no me haréis la injuria, ni os la haréis
a vos mismo, de exigírmelas.» El senado pasó a otro asunto. Ni aun
su valor estuvo exento de las insinuaciones pérfidas de sus enemigos.
Le decían que no sabía ser soldado. «Cierto, respondía Escipión, pero
he sabido siempre ser capitán»
Parece que
para ponerse a salvo de los tiros de la envidia, hubo de retirarse
a una modesta alquería, donde pasó el resto de su vida dedicado a
los cuidados de la agricultura, como otro Cincinnato,
y a los estudios de la literatura griega, a que había tenido afición
desde su más tierna edad. Grande debió ser la ingratitud de Roma cuando
en un momento de despecho le obligó a exclamar: «¡Ingrata patria,
no poseerás ni aun mis huesos!» Era un castigo para Roma privarla
de las cenizas de un gran hombre. Murió Escipión en el mismo año que
Aníbal, el 572 de Roma.
No le estuvo
reservada a Aníbal mejor suerte. Al principio siguió dominando en
Cartago, llegó a la suprema magistratura e introdujo algunos cambios
en el gobierno de la ya pequeña y desarmada república. Pero no permitiéndole
su genio dejar de suscitar enemigos a Roma, se concertó para ello
con el rey Antíoco de Siria. Noticioso el senado romano, se quejó
al cartaginés, y temiendo Aníbal ser entregado por sus propios compatricios,
huyó secretamente a Siria, donde tomó una parte activa en la guerra
de aquel rey con los romanos. Encontráronse Escipión y Aníbal en la corte de aquel príncipe.
En una de sus entrevistas le preguntó Escipión: “¿Quién os parece
el mayor de los generales que ha habido en el mundo?—Alejandro,
respondió Aníbal.—¿Y después de Alejandro?— Pirro, rey de Epiro. —
¿Y el tercero?—El tercero yo, respondió Aníbal con arrogancia.— ¿Y
qué diríais si me hubierais vencido?—Entonces, contestó Aníbal, me
contaría yo el primero de todos.
Como una
de las condiciones de la paz con Antíoco fuese la entrega Aníbal como
promovedor de la guerra, tuvo que fugarse igualmente de Siria, y buscar
un asilo en, se piensa, que en Creta. Plutarco y Estrabón dan a entender
que se dirigió al Reino de Armenia, donde se presentó ante el rey Artaxias, quien le asignó la planificación
y la supervisión de la construcción de la capital Artaxata (actual Artashat). De vuelta en Asia Menor,
Aníbal buscó refugio junto a Prusias I de
Bitinia, quien estaba en guerra con un aliado de Roma, el rey Eumenes II de Pérgamo. Aníbal se puso al servicio de Prusias I durante esta guerra. Una de sus victorias fue a
costa de Eumenes II en el mar. Se ha dicho
que fue uno de los primeros en usar la guerra biológica: lanzó calderos
llenos de serpientes a los barcos enemigos. Otro de sus talentos militares
fue la probable fundación de la ciudad de Prusa (actual Bursa en Turquía) a petición del rey Prusias I. Esta fundación, junto con la de Artaxata en Armenia, elevaría a Aníbal al rango de «soberano helenístico».
Una profecía que se difundió en el mundo griego entre el 185 y el
180 a. C. evocaba a un rey llegado de Asia para hacer pagar
a los romanos la sumisión que habían impuesto a griegos y macedonios.
Muchos se empeñaron en pensar que este texto hacía referencia a Aníbal.
Por esta razón, el cartaginés, de origen bárbaro a ojos de los griegos,
se integró perfectamente en el mundo helenístico. Los romanos no podían
ignorar esta amenaza, y poco después enviaron una embajada a Prusias. Para este último, Aníbal se convirtió en un incómodo
invitado y el rey bitinio decidió traicionar a su huésped que residía
en Libisa, en la costa oriental del Mar
de Mármara. Bajo la amenaza de ser entregado al embajador romano Tito Quincio Flaminino, Aníbal decidió suicidarse
en el invierno del 183 a. C. empleando un veneno que, según
se dice, llevó durante mucho tiempo en un anillo. A pesar de todo,
no está del todo claro cuál fue el año exacto de su muerte. Si, tal
como Tito Livio sugiere, Aníbal murió en el año 183 a. C.,
el mismo año que su gran enemigo, Escipión el Africano, el viejo general
cartaginés contaría con 63 años.
FIN DE CARTAGO
Vamos a
referir sucintamente la ruina y destrucción de Cartago, de esta célebre
ciudad competidora de Roma, a los 732 años de su existencia. Por un
motivo más extraño que justo declaró Roma a Cartago una tercera guerra,
que se llamó tercera guerra púnica, y que dio principio en el mismo
año que la de Viriato en España (150). Aunque por expresa condición
de un tratado solemne la ciudad había de ser tratada con todo miramiento,
los cónsules romanos, con insigne mala fe, resolvieron la destrucción
de la ciudad, alegando que Civitas no significaba
las habitaciones, sino los habitantes. Indignados los cartagineses
de tan pérfida superchería, adoptaron la resolución, desarmados como
estaban, de no abandonar su patria y sus hogares. Todo se convirtió
de repente en fábricas y talleres de armas. Elaborábanse cada día cien escudos, trescientas espadas, quinientas lanzas y mil
dardos. Hasta las mujeres cortaban sus cabelleras para hacer de ellas
cuerdas. Tres años sé defendió todavía con el valor de la desesperación
la ciudad de los Hannón, de los Asdrúbal y de los Aníbal. Otro Asdrúbal,
el séptimo de este nombre, sostenía el sitio, pero la victoria, dice
oportunamente un erudito historiador, parecía estar fatalmente ligada
al nombre de Escipión en todas las guerras púnicas. Escipión Emiliano,
el mismo que había venido a España a pelear contra Viriato, fue enviado
a destruir la ciudad africana en el mismo año que su hermano Fabio
Emiliano vino a nuestra Península contra el héroe de la Lusitania(146).
Escipión tomó por asalto Cartago, no sin defenderse sus moradores
por espacio de seis días y seis noches de calle en calle y de casa
en casa. Asdrúbal se echó a los pies del vencedor: su mujer, con más
heroicidad, por no caer prisionera del romano ni implorar su clemencia,
se arrojó a las llamas con sus hijos. Diez y siete días estuvo ardiendo
aquella inmensa ciudad, y las moradas de setecientos mil habitantes
se convirtieron en cenizas y escombros. Escipión hizo pasar el arado
en derredor de las antiguas murallas, pronunciando imprecaciones en
nombre del senado y del pueblo romano contra los que quisieran habitar
en el recinto en que había estado Cartago. Como su abuelo adoptivo,
recibió éste también el sobrenombre de Africano,
aquél por haberla vencido, éste por haberla arruinado.
Dícese que
Escipión derramó alguna lágrima sobre la ciudad destruida; y que a
la vista del estrago exclamó conmovido: «Llegará un día en que caerán
los sagrados muros de Ilión, de Príamo y de toda su raza» Y que preguntado
por Polibio qué entendía por Ilión y por la raza de Príamo, respondió,
sin nombrar a Roma, que meditaba cómo los estados más florecientes
declinan y mueren según agrada al destino.
A pesar
de las imprecaciones de Escipión, quince años después fue enviado
Cayo Graco a establecer una colonia en el sitio en que había estado
Cartago. En tiempo de Augusto fue reedificada la ciudad, y en el de
Gordiano era otra vez tan populosa que competía con Alejandría; era
la capital de la provincia de África. Allí escribió Tertuliano sus
bellas apologías. Destruyéronla los sarracenos
por última vez en el siglo VII de Cristo. Mario había ido a meditar
su venganza sobre sus primeras ruinas, y San Luis fue a morir en sus
nuevos escombros, reflexionando sobre el fin de las grandezas humanas.
FISONOMIA
DE LA ESPAÑA PRIMITIVA
«Si los
íberos, dijo ya Estrabón, hubieran reunido sus fuerzas para defender
su libertad, ni los cartagineses, ni antes que ellos los tirios, ni
los celtas llamados celtíberos hubieran podido subyugar, como lo hicieron,
la mayor parte de España»
El historiador
geógrafo comprendió bien la causa del éxito que tuvieron las primeras
invasiones de pueblos extraños en el territorio español. Le faltó
explicarla, y lo haremos nosotros.
Habitadas
estas regiones por otras tantas tribus independientes cuantas eran
las diferentes comarcas en que su misma estructura geográfica las
divide; pueblos todavía groseros y rústicos, regidos por distintos
régulos o caudillos, sin unidad entre sí y casi sin comunicaciones;
propensos al aislamiento, aunque belicosos y bravos, ¿cómo habían
de oponer una resistencia compacta a extranjeros más civilizados,
más disciplinados y más astutos, aun dado que los indígenas en su
ruda sencillez se hubieran podido apercibir de las ocultas miras de
dominación de sus huéspedes?
No nos maravilla
que los primeros colonizadores, los fenicios y los griegos asiáticos,
lograran establecerse sin oposición en las costas meridional y oriental
del suelo íbero. Se presentaron ellos como comerciantes pacíficos
e inofensivos, sin aparato bélico, tratando a los indígenas con dulzura,
y no era difícil ni sorprender su buena fe con la política y la astucia,
ni atraerse la admiración y el respeto de gentes toscas e incultas
con el pomposo aparato de sus ceremonias religiosas, con sus objetos
de comercio, no sin arte y gusto construidos, y hasta con los adornos
de sus naves, estudiosamente engalanadas. Lo único que hubiera podido
incomodarlos hubiera sido la extracción de sus riquezas, si hubieran
conocido su valor; con el tiempo y con las transacciones mercantiles
los colonos se lo mostraron, y cuando los naturales comprendieron
el excesivo ascendiente que con aquéllas se arrogaban, los tuvieron
ya por incómodos y peligrosos huéspedes, y comenzaron las primeras
protestas de independencia, en la costa oriental con los indigetes
contra los focenses de Marsella, en la meridional con los turdetanos
contra los fenicios de Cádiz.
Los cartagineses
en su primer período se condujeron también menos como conquistadores
y guerreros, aunque lo eran ya por inclinación y por sistema, que
como traficantes y explotadores. No les convenía alarmar a los españoles,
ni intentar entonces su conquista, sino sacar recursos de España y
monopolizar el comercio marítimo para atender a las guerras que por
otras partes traían. Se hacían pasar por amigos, ofrecían y aceptaban
alianzas, y de este modo lograron establecer colonias y factorías
en el litoral de la Bética, a cuyos moradores había hecho menos indomables
y agrestes el largo trato con los fenicios. De allí y de las tribus
vecinas reclutaban soldados que trasportaban a Sicilia, a donde iban
a dar triunfos a los mismos que después los habían de sojuzgar. La
imaginación de aquellos hombres ignorantes no podía alcanzar tan avanzados
y encubiertos designios.
Fue menester
para que los comprendieran que viniera ya Amílcar desembozadamente
como conquistador. Entonces comenzó también la resistencia. Istolacio, Indortes, Orissón;
la historia nos ha conservado los nombres de estos tres caudillos,
los primeros que se alzaron en armas contra la dominación extranjera,
capitaneando a los tartesios y célticos, a los lusitanos y beliones.
Nos admira lo poco que nuestros historiadores parecen haber reparado
en este primer grito de independencia, del cual, sin embargo, arranca
esa cadena de resistencias y de luchas contra las dominaciones extrañas
que veremos irse prolongando por espacio de más de veinte siglos en
este suelo perpetuamente de invasiones trabajado. Amílcar venció a
los dos primeros, pero el primer general cartaginés sucumbió en el
tercer combate. Asdrúbal recurre a la política, contemporiza con los
españoles y solicita su amistad. Aníbal, el más atrevido general de
aquellas edades, creyó que para dominar el interior de España no tenía
sino llevar a pasear por él sus legiones, pero halló en los olcadas, en los carpetanos y en los vacceos, pueblos que no
querían dejarse subyugar. Los venció, porque tenía que vencer a masas
irregulares e informes, mas no dejó de experimentar rudas acometidas
y más impetuosos que ordenados ataques de aquellas gentes.
Viene luego
el suicidio de Sagunto, cuya memoria perdurable dispensa de todo comentario
al historiador.
De suponer
es que hubieran probado igual resistencia los romanos, a no haberse
presentado como amigos de los españoles y como vengadores de agravios
que habían recibido de otro pueblo. Admirablemente cuerda y política
fue la conducta de los Escipiones. Los españoles
juzgaron de la intención de Roma por el comportamiento de sus generales,
y se hicieron sus aliados. Mas no faltó quien penetrara ya sus ulteriores
planes de dominación, y tratara de atajarlos con energía. ¿Qué fueron,
y qué se propusieron Indibil y Mandonio? Las historias
romanas, como escritas por los vencedores, parece los quieren representar
por boca de Escipión como unos ladrones, y capitanes de ladrones,
que no iban sino a destruir, quemar y saquear los pueblos vecinos;
pero se olvidaron de que nos habían dejado también escritas las arengas
de aquellos dos infatigables caudillos de los ilergetes y ausetanos,
en que expresamente declaraban que se levantaban a sacudir el yugo
de los romanos, que como los griegos y los cartagineses venían a quitarles
su libertad y a imponerles con palabras dulces una servidumbre vergonzosa.
Muy fácil es a los vencedores, y más cuando son los únicos que escriben,
pintar como aventureros o como bandidos a los primeros que empuñan
las armas para defender la independencia de su patria.
Pero por
más avisados que queramos suponer a aquellos hombres, cuando pudieron
sospechar, rudos como entonces eran, las encubiertas miras de sus
huéspedes, era ya tarde; los habían dejado engrandecerse demasiado,
los ejércitos romanos plagaban ya el país, se habían captado la alianza
de otros españoles, y la voz de independencia tenía que ser ahogada
como lo fue. Al aislamiento y a la falta de unidad que Estrabón señaló
como la causa de haber perdido su libertad los íberos, podemos agregar
nosotros la de su ruda sencillez, que no les permitió sospechar sino
muy tarde los disfrazados designios de los pueblos invasores.
Merece ser
notado el proceder tan diferente de las dos repúblicas que se disputaban
el señorío de España. Los cartagineses eran siempre los primeros en
hacer la guerra. Les importaba poco, si les convenía, tener que violar
para ello los tratados. Jamás los romanos tomaban la iniciativa. Con
el mismo pensamiento de dominación, pero con más profunda política,
cuidaban siempre de no aparecer los infractores de los pactos o convenios;
esperaban a que otros los quebrantaran, a los ponían en la necesidad
de hacerlo, para aceptar después la guerra con todas las apariencias
de justicia, o como reparadores de ofensas hechas a sus aliados. Sólo
así se explica la insistencia en seguir enviando embajadas al senado
cartaginés, y de seguir pidiendo explicaciones aún después de consumada
la catástrofe de Sagunto: así se explica la calma con que veían el
sacrificio de su heroica aliada.
Distinta
fue también su conducta con los españoles durante la guerra. Los cartagineses
imponían gravosos tributos a los pueblos conquistados y los agobiaban
con exacciones. Empleaban a los naturales como esclavos en los rudos
trabajos de las minas, ramo en que los fenicios les dejaron aún mucho
que explotar, y que debió suministrarles riquezas sin cuento; a juzgar
por la celebridad que adquirieron los famosos pozos de Aníbal, de
uno de los cuales nombrado Bebelo extraían diariamente, si no hay exageración en los
historiadores latinos, trescientas libras de plata acendrada y pura,
y el producto de las minas de la Bética ova de veinte mil dracmas
cada día. Los romanos, cuando les faltaban vestuarios y víveres con
que cubrir y alimentar sus tropas, no los tomaban del país; los pedían
a Roma, por no disgustar a los pueblos que acababan de conquistar:
y agotado el tesoro de la república, acudían los ciudadanos con donativos
para subvenir á las necesidades del ejército
de España antes que sobrecargar de impuestos a los naturales.
En sus victorias
sobre los españoles se señalaban los unos por su crueldad, por su
generosidad los otros. Amílcar hace crucificar a Istolacio y a Indortes, jefes de los sublevados contra
los cartagineses. Escipión perdona a Mandonio y a Indíbil, cabezas de una insurrección contra los romanos. Aníbal
destruye Sagunto para conquistarla, y fortifica después su arruinado
castillo para tener en él aprisionados y en rellenes los principales
españoles. Los Escipiones recobran Sagunto
y conquistan Cartagena, y dan libertad a todos los españoles, aun
a los mismos que contra ellos habían peleado, y les devuelven todos
sus bienes. El único acto de crueldad de Escipión fue el castigo de Iliturgo, y éste fue impuesto por una deslealtad
horrible. Más tarde habían de ser los romanos tan malos señores como
los cartagineses; pero entretanto deslumbraban y seducían con su estudiado
proceder. Así ganaron las voluntades de los indígenas; y con su ayuda
lograron expulsar a los africanos.
¿Como, a
pesar de tan diferente trato, militaron todavía tantos españoles en
las banderas de Cartago? Era más antigua su dominación en la parte
meridional de España; españoles y cartagineses habían combatido juntos
en las guerras de Sicilia, y esto naturalmente habría engendrado más
conformidad de hábitos y hasta de idioma entre los dos pueblos.
De todos
modos, les faltó unidad y concierto, y malgastaron su bravura en pelear
al mando de contrarios y extraños jefes, sin conocer que se labraban
de este modo con sus propias manos las cadenas que los habían de aherrojar,
cualquiera que fuese el vencedor.
¿Cuáles
eran las condiciones de existencia de los primeros colonizadores de
España? ¿Cuál su forma de gobierno? ¿Qué fue lo que comunicaron a
los indígenas?
Escasas
noticias nos han conservado los historiadores acerca de la organización
política de los fenicios. Sólo se sabe que sus colonias constituían
una especie de república federativa, y que unidas a la metrópoli en
una dependencia más voluntaria que forzosa, todas sus ciudades se
gobernaban por magistrados que ellas mismas nombraban. Su idioma era
un dialecto de la lengua semítica, la de la tribu de Canaán. Pueblo
eminentemente religioso, al menos en lo exterior, llevaba a todas
partes su culto y sus dioses. Se les atribuye les la invención de
los caracteres alfabéticos y de la ciencia del cálculo. Poseían conocimientos
en mecánica y en astronomía. Guiábanse en
sus viajes marítimos por la observación de las estrellas. Su principal
ocupación, la navegación y el comercio de cambio. Ignoramos si los
españoles tomaron algo de su organización política, como tomaron su
culto, su alfabeto y muchas de sus costumbres.
En las colonias
de los griegos focenses prevalecía, como en la de Marsella, la forma
aristocrática. Cien ciudadanos nobles componían el senado; su cargo
era vitalicio.
De la constitución
de Cartago nos dejó Aristóteles preciosas noticias. Presidían el senado
y eran los jefes del gobierno dos suffetos,
elegidos de entre todos los ciudadanos por su crédito y sus riquezas.
La fortuna y las riquezas eran las que principalmente conducían a
la alta magistratura. Por lo mismo que los cargos eran honoríficos,
sólo los ricos podían aspirar, a ellos. La aristocracia que dominó
en el senado hasta las guerras púnicas no era tampoco una aristocracia
de nobles, sino de optimates o ricos. A veces una sola familia poderosa
monopolizaba en sí las primeras magistraturas del estado y dominaba
en todas las votaciones. Esto sucedió primero con la familia de los Magones, después con la de los Barcas o
Barcinos. Durante las guerras púnicas adquirió gran preponderancia
el poder popular. Había un tribunal de ciento, que juzgaba a los suffetos,
a los generales y a todos los magistrados. Este tribunal salvó a la
república de toda tentativa de trastorno.
Cartago,
guerrera y conquistadora, tenía todas sus colonias sujetas a la metrópoli,
que era su cabeza y su corazón, y el centro de su vitalidad, donde
confluían las riquezas de todas; consistían éstas principalmente en
la agricultura y el comercio, en los productos de las minas y en los
derechos de aduanas. Sus impuestos eran crecidos, y los exigían con
inexorable rigor. Hasta las guerras y las conquistas eran un objeto
mercantil para aquellos especuladores. Los soldados eran pocos; servíanse de mercenarios reclutados en todas las naciones, y sabiendo lo que
costaba cada soldado griego o campanio,
galo o español, calculaban el fruto de una conquista por el coste
de la campaña. Así no es extraño encontrarlos codiciosos, avaros y
egoístas, sin generosidad, sin compasión y sin fe; que se cuidaran
poco de la santidad de los juramentos y del fiel cumplimiento de los
tratados, y que la fe púnica adquiriera aquella celebridad que se
hizo proverbial. Cuando hicieron la paz con Roma después de la derrota
de Zama, sufrieron con resignación las condiciones más humillantes; mas vencido el primer plazo del tributo,
los senadores lloraban al entregar su dinero, y Aníbal se echó a reír
demostrando cuán despreciable era para él aquel senado de mercaderes.
Dedicada
Cartago exclusivamente al comercio y a la guerra, no eran las letras
las que prosperaban allí. Aunque se encuentra citada en los autores
antiguos alguna que otra obra púnica, puede decirse que la única que
se ha conservado es el Periplo de Hannón, o sea la relación de la
expedición marítima que de orden del senado hizo este marino desde
España por la costa occidental de África como unos 500 años antes
de Cristo en la primera estancia de los cartagineses en la Bética; cuyo
libro se colgó en el templo de Saturno de Cartago.
Adoraban
los cartagineses, además de los dioses fenicios y libios, algunas
divinidades griegas o helénicas cuyas estatuas colocaron en el templo
de Dido o Elisa, a quien tributaban culto divino. Pero hasta en las
ceremonias y solemnidades religiosas predominaba la fría crueldad
de aquel pueblo. Ofrecían a Moloch o Saturno sacrificios humanos en
épocas fijas; a veces eran víctimas ilustres e Inocentes: en una ocasión
viendo al enemigo cerca de sus muros, sacrificaron, para aplacar la
cólera de los dioses, cien jóvenes escogidos entre las familias más
distinguidas: y hallándose Aníbal en Italia, recibió la noticia de
haber sido señalado su hijo para el sacrificio anual.
Por fortuna
este pueblo desapareció sin dejar rastros de su existencia. En España
no dejó ni una institución ni un monumento artístico: pasó su dominación
como un pálido meteoro. Sólo edificaron castillos y plazas fuertes,
y los españoles aprendieron de los cartagineses a guerrear con más
arte.
Los fenicios
y los griegos fueron los que ejercieron más influencia intelectual
y moral en las costas meridional y oriental de la Península en que
se asentaron, y cuyos moradores eran ya por la benignidad misma del
clima menos fieros que los del resto de España, y recibían con menos
esquivez las ideas y principios civilizadores de sus huéspedes. Pero
no olvidemos que estas comarcas no constituían la España entera, y
que aún conquistados estos países por las armas romanas; toda la parte
occidental y septentrional de la Península se mantenía independiente
y libre, y sus habitantes conservaban toda la fiereza primitiva, todas
las costumbres rústicas y groseras que hemos descrito en el capítulo
primero de este libro.
ESPAÑA BAJO LA REPÚBLICA ROMANA
|
 |
 |